los doctores y los pacientes tienen que hablar el mismo idioma para
Anuncio
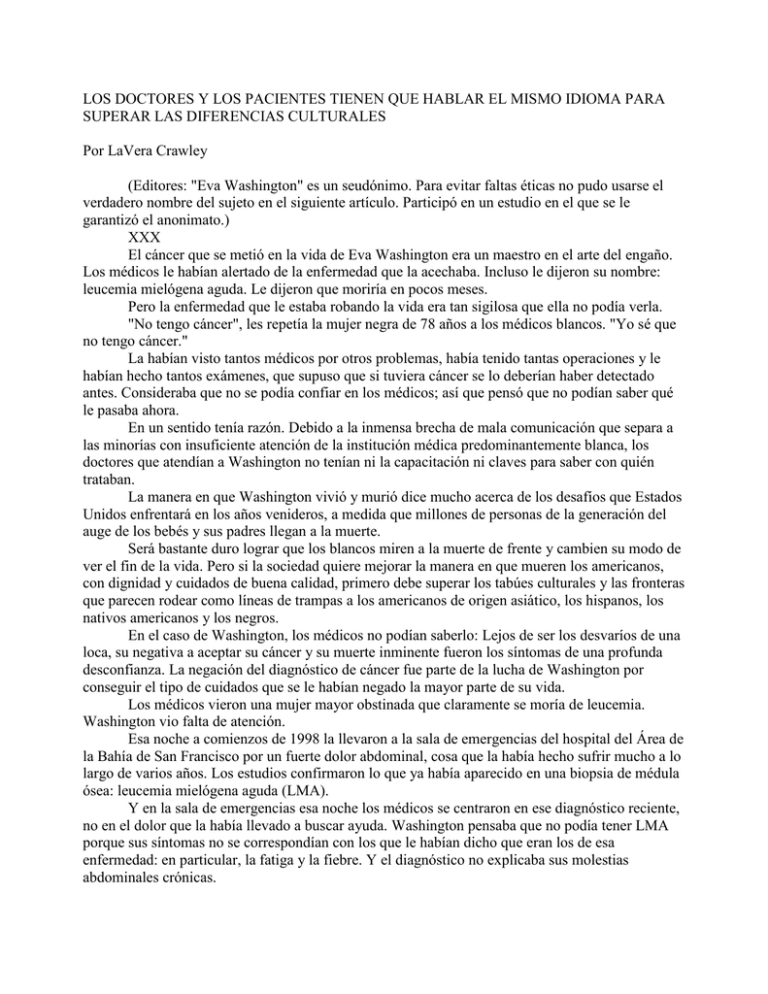
LOS DOCTORES Y LOS PACIENTES TIENEN QUE HABLAR EL MISMO IDIOMA PARA SUPERAR LAS DIFERENCIAS CULTURALES Por LaVera Crawley (Editores: "Eva Washington" es un seudónimo. Para evitar faltas éticas no pudo usarse el verdadero nombre del sujeto en el siguiente artículo. Participó en un estudio en el que se le garantizó el anonimato.) XXX El cáncer que se metió en la vida de Eva Washington era un maestro en el arte del engaño. Los médicos le habían alertado de la enfermedad que la acechaba. Incluso le dijeron su nombre: leucemia mielógena aguda. Le dijeron que moriría en pocos meses. Pero la enfermedad que le estaba robando la vida era tan sigilosa que ella no podía verla. "No tengo cáncer", les repetía la mujer negra de 78 años a los médicos blancos. "Yo sé que no tengo cáncer." La habían visto tantos médicos por otros problemas, había tenido tantas operaciones y le habían hecho tantos exámenes, que supuso que si tuviera cáncer se lo deberían haber detectado antes. Consideraba que no se podía confiar en los médicos; así que pensó que no podían saber qué le pasaba ahora. En un sentido tenía razón. Debido a la inmensa brecha de mala comunicación que separa a las minorías con insuficiente atención de la institución médica predominantemente blanca, los doctores que atendían a Washington no tenían ni la capacitación ni claves para saber con quién trataban. La manera en que Washington vivió y murió dice mucho acerca de los desafíos que Estados Unidos enfrentará en los años venideros, a medida que millones de personas de la generación del auge de los bebés y sus padres llegan a la muerte. Será bastante duro lograr que los blancos miren a la muerte de frente y cambien su modo de ver el fin de la vida. Pero si la sociedad quiere mejorar la manera en que mueren los americanos, con dignidad y cuidados de buena calidad, primero debe superar los tabúes culturales y las fronteras que parecen rodear como líneas de trampas a los americanos de origen asiático, los hispanos, los nativos americanos y los negros. En el caso de Washington, los médicos no podían saberlo: Lejos de ser los desvaríos de una loca, su negativa a aceptar su cáncer y su muerte inminente fueron los síntomas de una profunda desconfianza. La negación del diagnóstico de cáncer fue parte de la lucha de Washington por conseguir el tipo de cuidados que se le habían negado la mayor parte de su vida. Los médicos vieron una mujer mayor obstinada que claramente se moría de leucemia. Washington vio falta de atención. Esa noche a comienzos de 1998 la llevaron a la sala de emergencias del hospital del Área de la Bahía de San Francisco por un fuerte dolor abdominal, cosa que la había hecho sufrir mucho a lo largo de varios años. Los estudios confirmaron lo que ya había aparecido en una biopsia de médula ósea: leucemia mielógena aguda (LMA). Y en la sala de emergencias esa noche los médicos se centraron en ese diagnóstico reciente, no en el dolor que la había llevado a buscar ayuda. Washington pensaba que no podía tener LMA porque sus síntomas no se correspondían con los que le habían dicho que eran los de esa enfermedad: en particular, la fatiga y la fiebre. Y el diagnóstico no explicaba sus molestias abdominales crónicas. Y a esta altura para ella lo único real era el dolor. El dolor y cómo se lo trata cumple un papel clave en las diferencias culturales en Estados Unidos respecto de los cuidados del fin de la vida. Según un estudio de hogares de ancianos realizado en 1998, los residentes negros indigentes informaron en forma sistemática que se les daba un tratamiento inadecuado para los dolores, comparado con los residentes blancos. Un estudio anterior, de 1993, del doctor Todd Knox de la facultad de medicina de Emory University, reveló que los hispanos que se atendían por fracturas en las salas de emergencia de Los Ángeles tenían el doble de probabilidades que un blanco no hispano de que se les diera demasiado poca medicación para el dolor. Pero el subtexto del dolor en la vida de Washington era sólo una parte de un problema mayor que los médicos no podían ver. Se preguntaban cómo era que negaba su diagnóstico. ¿Era sicótica? La verdadera respuesta es que en la Torre de Babel de los cuidados médicos interculturales, el médico y el paciente hablaban en realidad dos lenguajes diferentes: Washington hablaba un inglés vernáculo negro. Sus médicos usaban un dialecto técnico especial. Al no tener acceso al nivel de educación en materia de salud de los médicos, Washington no podía ver la relación entre el dolor de estómago y las pruebas que le habían hecho de su médula. Por lo que interpretó su veredicto de LMA como un cáncer de huesos. "Pero los huesos no me duelen " dijo entonces. Para complicar las cosas más, los médicos de esa sala de emergencia sólo sabrían mucho después de que ella muriera que el escepticismo de Washington no era una paranoia delirante, sino un conjunto de creencias y de ira basado en la realidad, que había estado rumiando largos años. XXX Los reformadores tendrán que superar una gran barrera lingüística antes de que la gente que recibe un servicio peor tenga los mismos cuidados para el fin de sus vidas que los pacientes blancos. Eso no es novedad para los médicos que trabajan regularmente con negros en los barrios pobres o con indios en los desiertos del sudoeste. "Lo primero que uno se da cuenta cuando llega a la reserva es que tiene una clara desventaja al no hablar su idioma" dijo el doctor Chip Thomas, director médico de una clínica de salud para los navajos. Desde hace 14 años atiende pacientes en el centro de salud estatal y realiza visitas domiciliarias, especialmente a aquellos con enfermedades graves. "Es difícil hacerlo con cada paciente -dijo-pero creo que ayuda a comunicarnos si puedo ver al paciente en el contexto de su vida, no sólo en el ambiente artificial de la clínica". Las creencias y prácticas culturales influyen en la interacción entre el doctor y el paciente. En su estudio de 1995, el doctor Joseph Carrese informó en el Journal of the American Medical Association que transmitir malas noticias a pacientes de ciertos grupos étnicos puede causar daño si no se hace de un modo que tenga en cuenta los valores culturales. De hecho, tan sólo plantear la posibilidad de un mal desenlace puede interpretarse como que se desea que eso suceda. "Soy consciente de que todo lo que digo tiene algún significado cultural", dijo Thomas. "Mis pacientes navajos son sensibles a los profesionales de la salud que conocen sus tabúes culturales y comprenden que los sonidos de las palabras tienen un poder por sí mismos." Los que trabajan con latinos tienen su propio campo minado cultural. "Con los latinos hay problemas complejos y el lenguaje es uno de ellos" dijo Norma Del Río, una experta del fin de la vida que trabaja para el departamento de salud de San Francisco. "Los pacientes monolingües pueden depender de un familiar que actúe como traductor y esto puede producir más problemas de comunicación". Del Río agregó que en algunos grupos hispanos hay una tendencia a igualar la discusión abierta de la muerte con la pérdida de esperanzas. "Las familias pueden querer proteger a sus seres queridos de diagnósticos de enfermedades agudas" dijo, agregando que lo que algunos consideran una negación es en realidad un manejo del terror. Finalmente Del Río señaló que algunos asiáticos le dan un sesgo particular al formulismo. "En algunas de las familias asiáticas que atendemos -dijo- los pacientes y las familias esperan que el médico hable de los problemas de salud con la persona que es vocero de la familia, por lo general un hijo o hija, y no directamente con el paciente". Y esta mala comunicación no se limita exclusivamente a las diferencias étnicas. Los "gays" y las lesbianas muchas veces se encuentran con que su sexualidad se convierte en una barrera para una discusión abierta acerca de cuestiones de vida y muerte. "El problema que enfrentan las lesbianas y los gays es que los médicos se sienten incómodos con la sexualidad en general" dijo Paul Brenner, director ejecutivo del Jacob Perlow Hospice del centro Médico Beth Israel de New York. "Cuando los médicos se enfrentan a la diversidad sexual, su incomodidad y su actitud crítica le dificulta a los gays y las lesbianas poder hablar abiertamente acerca de temas reales relativos a su enfermedad y cómo afectan su vida", incluyendo los efectos devastadores y el estigma del SIDA. XXX Como sucede con muchos pacientes que son miembros de minorías, la mala comunicación y la desconfianza de Washington venían de larga data. Hacía diez años le habían operado la espalda y pronto sufrió fuertes dolores abdominales. Comenzó una búsqueda interminable de recursos para aliviar el dolor. "Trataba de conseguir que alguien me dijera exactamente qué era lo que me pasaba" dijo Washington poco antes de morir, cuatro semanas después del último diagnóstico en la sala de emergencias. "Me hacen radiografías. Todo tipo de exámenes. Pero aún no sé más de lo que sabía antes de ir a ver a los médicos". No es de sorprenderse que la frustración de Washington la llevara a una conclusión problemática: el motivo por el que los médicos no identificaban su mal ni le daban tratamiento para el dolor era que en la primera cirugía hubo algún error médico. Y supuso que el error era evidente para cada uno de los médicos que la atendió posteriormente. Para cuando llegó a esa sala de emergencias en 1998, Washington se había creado una teoría conspirativa con todos los detalles. Y al igual que muchos pacientes que pertenecen a minorías, no sólo era el prisma a través del que miraba todo el mundo médico, si no que la llevaba a rechazar cualquier diagnóstico nuevo como falso. Para avanzar hacia la transformación de la cultura occidental en el sentido de que deje de negar la muerte y comience a hacerse cargo del sufrimiento físico, emocional y espiritual de las personas que se están muriendo, se deben voltear los muros como el que separó a Washington de sus médicos. Pero ésa puede ser la parte fácil. Otro aspecto curioso de las cuestiones culturales complejas involucradas en los cuidados del fin de la vida, según algunos expertos es que los negros tienden a reclamar más que los blancos intervenciones de sostén de la vida agresivas. "Todos quieren ir al cielo, pero nadie quiere morir" dijo el reverendo Frank Jackson, un sacerdote negro presbiteriano del Área de la Bahía. "No es tanto el acto de morir, sino las cosas que rodean la muerte: la injusticia, la pobreza, el trato inadecuado y el mal". La resistencia de Washington señala una barrera importante para la participación de las minorías en programas de hospicio (atención en centro con ambiente hogareño) y servicios de cuidados paliativos destinados a aliviar el sufrimiento. En vez de considerarlos como recursos reconfortantes y compasivos, para que puedan morir con dignidad, los veteranos de las desigualdades en la salud consideran a tales programas como abandono médico. "Existe la idea -dijo Jackson respecto de las enfermedades terminales- que esa clase de cosas no nos van a afectar. Es nuestra teología del 'de alguna manera': De alguna manera saldremos de esto". Por supuesto, Washington no pudo superarlo. Murió al mes de su última hospitalización, no habiendo aceptado jamás su enfermedad. En su funeral, un sobrino la describió como una persona que "cayó peleando" y que "nunca dejaba que el médico tuviera la última palabra". Pero en sus palabras había una triste ironía. Washingtón cayó peleando. Pero si alguien hubiese tratado de lograr que ella y sus médicos se entendieran, ella tal vez pudo haberse dado cuenta que realmente no tenía que hacerlo. XXX (La Vera Crawley es profesora de La Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford en Palo Alto, California.) XXX Para más recursos y contactos sobre cuestiones del fin de la vida vaya a www.findingourway.net. XXX (c)2001, Partnership for Caring, Inc. Distribuido por Knight Ridder/Tribune Information Services