Los últimos días de Susan Sontag
Anuncio
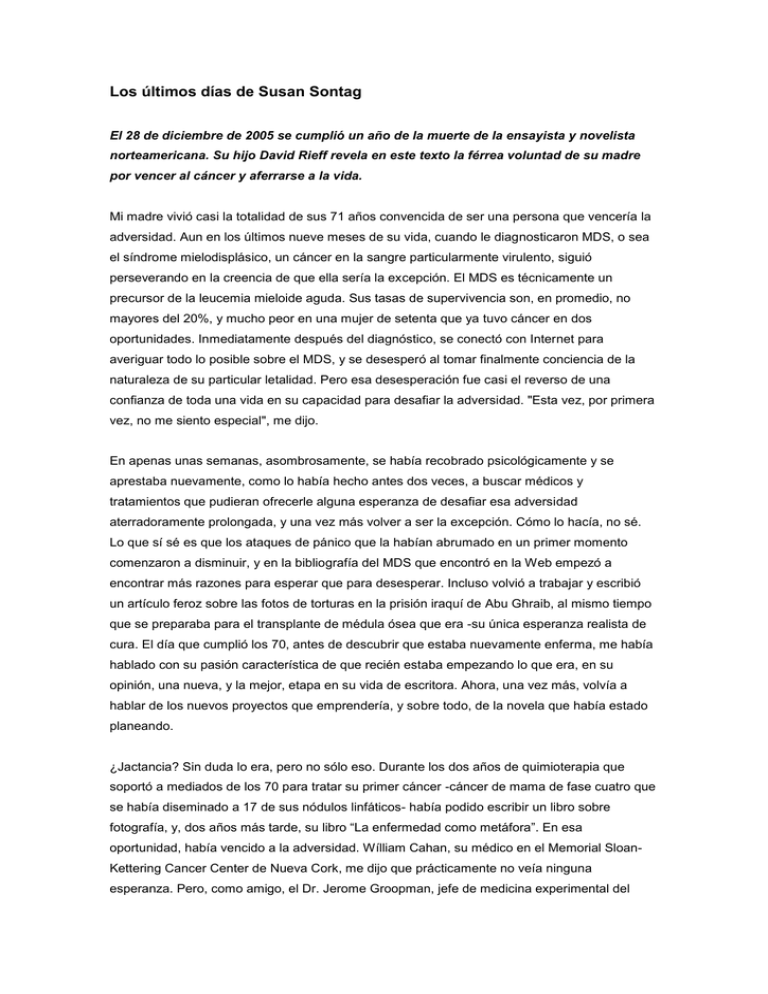
Los últimos días de Susan Sontag El 28 de diciembre de 2005 se cumplió un año de la muerte de la ensayista y novelista norteamericana. Su hijo David Rieff revela en este texto la férrea voluntad de su madre por vencer al cáncer y aferrarse a la vida. Mi madre vivió casi la totalidad de sus 71 años convencida de ser una persona que vencería la adversidad. Aun en los últimos nueve meses de su vida, cuando le diagnosticaron MDS, o sea el síndrome mielodisplásico, un cáncer en la sangre particularmente virulento, siguió perseverando en la creencia de que ella sería la excepción. El MDS es técnicamente un precursor de la leucemia mieloide aguda. Sus tasas de supervivencia son, en promedio, no mayores del 20%, y mucho peor en una mujer de setenta que ya tuvo cáncer en dos oportunidades. Inmediatamente después del diagnóstico, se conectó con Internet para averiguar todo lo posible sobre el MDS, y se desesperó al tomar finalmente conciencia de la naturaleza de su particular letalidad. Pero esa desesperación fue casi el reverso de una confianza de toda una vida en su capacidad para desafiar la adversidad. "Esta vez, por primera vez, no me siento especial", me dijo. En apenas unas semanas, asombrosamente, se había recobrado psicológicamente y se aprestaba nuevamente, como lo había hecho antes dos veces, a buscar médicos y tratamientos que pudieran ofrecerle alguna esperanza de desafiar esa adversidad aterradoramente prolongada, y una vez más volver a ser la excepción. Cómo lo hacía, no sé. Lo que sí sé es que los ataques de pánico que la habían abrumado en un primer momento comenzaron a disminuir, y en la bibliografía del MDS que encontró en la Web empezó a encontrar más razones para esperar que para desesperar. Incluso volvió a trabajar y escribió un artículo feroz sobre las fotos de torturas en la prisión iraquí de Abu Ghraib, al mismo tiempo que se preparaba para el transplante de médula ósea que era -su única esperanza realista de cura. El día que cumplió los 70, antes de descubrir que estaba nuevamente enferma, me había hablado con su pasión característica de que recién estaba empezando lo que era, en su opinión, una nueva, y la mejor, etapa en su vida de escritora. Ahora, una vez más, volvía a hablar de los nuevos proyectos que emprendería, y sobre todo, de la novela que había estado planeando. ¿Jactancia? Sin duda lo era, pero no sólo eso. Durante los dos años de quimioterapia que soportó a mediados de los 70 para tratar su primer cáncer -cáncer de mama de fase cuatro que se había diseminado a 17 de sus nódulos linfáticos- había podido escribir un libro sobre fotografía, y, dos años más tarde, su libro “La enfermedad como metáfora”. En esa oportunidad, había vencido a la adversidad. Wílliam Cahan, su médico en el Memorial SloanKettering Cancer Center de Nueva Cork, me dijo que prácticamente no veía ninguna esperanza. Pero, como amigo, el Dr. Jerome Groopman, jefe de medicina experimental del Beth Israel Deaconess Medical Center de Boston me dijo a los pocos meses de su muerte: "Las estadísticas solamente llegan a un punto. Siempre hay personas en la cola de la curva. Sobreviven, milagrosamente, como tu madre. Su prognosis era espantosa. Ella decía: “No, soy demasiado joven y obstinada, quiero hacer el tratamiento”. Estadísticamente, tendría que haber muerto. Pero no murió". Mi madre no estaba más reconciliada con la extinción a los 71 que a los 42. Después de su muerte, un hilo común en muchas de las sumamente generosas y emotivas cartas de condolencia que recibí de sus amigos me desconcertó: fue una sorpresa, una sorpresa que mi madre no hubiera derrotado el MDS como había derrotado tanto el cáncer de mama como el sarcoma uterino que había desarrollado después de los 60 años. Pero en ese momento ella también se había sorprendido cuando los médicos vinieron a decirle que el transplante de médula ósea había fracasado y su leucemia había retornado. Gritó: "¡Pero entonces significa que moriré!" Nunca olvidaré ese grito, ni pensaré en él sin querer gritar yo también. Y sin embargo, aun aquella terrible mañana en aquel cuarto prístino del hospital de la Universidad de Washington con su vista de una belleza incongruente del Lago Union y el Monte Rainier al fondo, recuerdo que me quedé sorprendido ante su sorpresa. Supongo que no correspondía. Hay quienes pueden reconciliarse con la muerte y hay quienes no. Pienso, cada vez más, que es una de las formas más importantes en que se divide el mundo. Para los médicos, no obstante, comprender y ver cómo responder al punto de vista del paciente puede constituir una responsabilidad casi tan seria como el desafío científico de tratar la enfermedad. "Están los que dicen, ‘Bueno, tengo 70 años, si vivo cuatro o cinco meses más, sería fantástico’. Otros dicen, ‘Haga todo la que pueda para salvarme la vida’," dijo Stephen Nimer, uno de los investigadores más prominentes en la biología fundamental de la leucemia y director del departamento de oncología hematológica del Memorial Sloan-Kettering Cancer Center. "Y después es fácil. Se puede empezar a discutir lo que un paciente quiere". Cuando el transplante que le hicieron a mi madre falló, Nimer probó un último tratamiento con una droga experimental llamada Zarnestra que había inducido la remisión de alrededor de un 10% del pequeño número de pacientes a los que les había sido administrada. En los últimos días de su vida, me enteraría por algunas de las asistentes enfermeras que atendieron a mi madre que algunos de los médicos y enfermeras del piso de transplantes no estaban de acuerdo con la decisión, precisamente porque consideraban la situación de mi madre médicamente fútil. Mi madre estaba resuelta a tratar de vivir por terrible que fuera su sufrimiento. Sus decisiones habían sido absolutas desde el comienzo. A diferencia de algunos otros cánceres en los que el mal puede ser frenado temporalmente con un tratamiento, en MDS no hay remisiones. Su única chance de supervivencia radicaba en la posibilidad de una cura completa ofrecida por un transplante de célula madre sanguínea de adulto. De lo contrario, citando uno de los sitios Web médicos que mi madre consultó en reiteradas oportunidades, el tratamiento ofrecía únicamente "alivio de los síntomas, reducción de requisitos de transfusión y mejor calidad de vida". En realidad durante su segunda consulta, Nimer le había dado la opción de un tratamiento con una droga llamada azacitidina-5 que daba a los pacientes con MDS varios meses en los que se sentían relativamente bien. Pero la droga no prolongaba la vida. Mi madre respondió con tremenda pasión: "¡A mí no me interesa la calidad de vida!" En las últimas semanas de su vida, mi madre se expresaba con la mayor de las dificultades. Como la mayoría de las personas que han perdido a un ser querido, diría que una de mis emociones dominantes desde su muerte ha sido la culpa. Culpa por lo que hice y por lo que no hice. Pero no lamento haberme esforzado por hacerle tragar aquellas píldoras de Zarnestra aun cuando su muerte estaba cerca, pues no tengo la más mínima duda de que, si mi madre hubiera podido manifestar sus deseos, habría dicho que quería luchar por su vida hasta el final. Pero esto no cambia en nada el hecho de que sea casi imposible desarrollar una definición satisfactoria de lo que es y no es médicamente fútil. ¿Cuál es la línea divisoria? ¿Un 10% de posibilidades de éxito? ¿Un 5%? ¿Un 1%? ¿Cuándo la "posibilidad muy pequeña" que los médicos de mi madre aceptaban a un "costo tremendo" en sufrimiento pasa a ser tan infinitesimal como para que no valga la pena hacer el intento? Una vez que mi madre y Nimer se pusieron de acuerdo en que se haría un transplante de médula ósea en el Fred Hutchinson Cancer Center de Seattle, ella solicitó a Medicare -su principal seguro- la cobertura para su tratamiento. Medicare se la negó, aduciendo que la cobertura sólo se aplicaba una vez que su MDS se "convertía" en leucemia declarada. Mi madre recurrió entonces a su aseguradora privada. La respuesta fue que su cobertura no incluía transplantes de órganos, considerando que el transplante de médula ósea lo ere. Más tarde volvieron sobre sus pasos pero no obstante se negaron a permitir que mi madre fuera al Fred Hutchinson Cancer Center pese a que Nimer estaba convencido de que los médicos de ahí eran los que más posibilidad tenían de salvarle la vida. Mi madre perseveró. Se internó en Fred Hutchinson Cancer Center como paciente supuestamente particular y tuvo que hacer un depósito de US$ 250.000. Antes de eso incluso, había tenido que pagar US$ 45.000 por la búsqueda de un donante de médula ósea compatible. El hecho de estar recibiendo el mejor tratamiento disponible, representaba un enorme consuelo para mi madre. Fortalecía su voluntad de luchar, su voluntad de vivir. Pero, por supuesto, recibía ese tratamiento solamente porque tenía el dinero para pagarlo. Si se había imaginado especial, la última enfermedad de mi madre expuso cruelmente la fragilidad de esa presunción. Fue implacable en la cuota de dolor y miedo que cobró. Mi madre, que temía la extinción por sobre cualquier otra cosa, fue presa de angustia ante su inminencia. Poco antes de morir, dijo, dirigiéndose a una de las asistentes de enfermería -una mujer magnífica que la cuidaba como a su propia hija-: "Me voy a morir", y se echó a llorar. Y sin embargo, así como su enfermedad fue despiadada, su muerte fue misericordiosa. Unas 48 horas antes del final, comenzó a debilitarse, se quejó de un dolor leve generalizado (signo de que la leucemia estaba en su torrente sanguíneo). Poco después, desarrolló una infección. Los médicos dijeron que había pocas posibilidades de que su cuerpo la detuviera. Siguió estando lúcida en forma intermitente durante otro día, aunque apenas podía hablar y estaba confundida. Pienso que sabía que yo estaba ahí, pero no estoy totalmente seguro. Dijo que se moría. Preguntó si estaba loca. Para el lunes a la tarde va nos había dejado, aunque todavía estaba viva. Pre-terminal lo llaman los médicos. Pero se había ido a un lugar en lo profundo de sí misma, a algún último reducto de su ser, al menos tal como yo lo imagino. Los que estábamos a su lado nos fuimos alrededor de las 23.00 y volvimos a casa para dormir algunas horas. A las 3.30 de la mañana del martes llamó una enfermera. Mi madre había empeorado. Cuando llegamos a su habitación, la encontramos conectada a un tubo de oxígeno. La presión arterial había bajado a una zona peligrosa y seguía descendiendo en forma constante, su pulso se debilitaba y disminuía el oxígeno en la sangre. Durante una hora y media, mi madre pareció resistir. Luego, inició el último tramo. A las 6.00, llamé a Nimer, quien vino de inmediato. Se quedó con ella hasta que murió. Y su muerte fue fácil, en lo que a muertes respecta, en el sentido de que no sintió mucho dolor ni mucha angustia visible. Simplemente se fue. Primero, respiró hondo; luego hubo una pausa de 40 segundos, un tiempo agonizante e interminable cuando se observa el fin de un ser humano; luego otro suspiro profundo. Esto se prolongó nada más que unos minutos. Después la pausa se hizo permanencia y Nimer dijo: "Murió". A los pocos días de morir mi madre, Nimer me envió un correo electrónico. "Pienso en Susan todo el tiempo", escribió. Y agregó: "Tenemos que hacer mejor las cosas".- Fuente: Revista Ñ (24/12/05) © The Guardian y Clarín Traducción: Cristina Sardoy