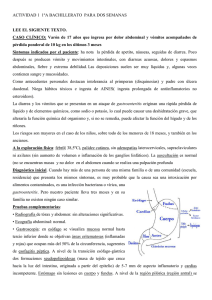BCIEQ-MBC-048 Guerrero Ochoa María José.pdf
Anuncio

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS DETERMINACIÓN DE HELICOBACTER PYLORI EN MANIFESTACIONES CLÍNICAS EN EMBARAZADAS ATENDIDAS EN EL HOSPITAL “TEÓFILO DÁVILA” DE MACHALA, EL ORO, 2013. TESIS PRESENTADA COMO REQUISITO PARA OPTAR POR EL GRADO DE MAGÍSTER EN BIOQUÍMICA CLÍNICA MAESTRANTE BIOQ.FARM. MARÍA JOSÉ GUERRERO OCHOA TUTOR: DR. JULIO PALOMEQUE MATOVELLE, M.Sc. GUAYAQUIL- ECUADOR 2014 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Esta tesis cuya autoría corresponde a la BIOQ. FARM. MARÍAJOSÉ GUERRERO OCHOA, ha sido aprobada luego de su defensa pública, en la forma presente por el tribunal examinador de grado nominado por la Universidad de Guayaquil, como requisito parcial para optar el grado de MAGÍSTER EN BIOQUÍMICA CLÍNICA. Q.F. HÉCTOR NÚÑEZ ARANDA, M.Sc. DECANO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DR. WILSON POZO GUERRERO, PhD. MIEMBRO DEL TRIBUNAL DELEGADO VICERRECTORADO ACADÉMICO DR. JULIO RODRÍGUEZ ZURITA, M.Sc. DR. TOMÁS RODRÍGUEZ LEÓN, M.Sc. DOCENTE EXAMINADOR DOCENTE EXAMINADOR ING. NANCY VIVAR CÁCERES SECRETARIA ENCARGADA FACULTAD DE CIENCIAS QUÌMICAS II III IV DEDICATORIA Esta tesis está dedicada a mi esposo, Alberto Palas Barrera que ha sido mi impulsor durante todo el estudio y mi pilar principal para la culminación de la misma. Para mi hermosa hija, María Gracia para quien ningún sacrificio es suficiente, que con su luz ha iluminado mi vida y hace mi camino más claro. A mis padres Keller Guerrero, Narcisa Ochoa que con su amor y enseñanza han sembrado las virtudes necesarias para vivir con anhelo y felicidad. María José Guerrero Ochoa V AGRADECIMIENTO El presente trabajo de tesis le agradezco a Dios por haberme acompañado y guiado a lo largo de mi estudio, por bendecirme para llegar hasta donde he llegado, por qué hizo realidad este sueño tan anhelado. A la Universidad de Guayaquil, a la Facultad de Ciencias Químicas y a sus distinguidos docentes. A mi Director de tesis, Dr. Julio Palomeque por su esfuerzo y dedicación, quien con sus conocimientos, experiencia, su paciencia y su motivación ha logrado en mí que pueda terminar con éxito. María José Guerrero Ochoa. VI RESUMEN Problema: determinar H. Pylori en embarazadas reviste importancia, ellas tienen aumento de susceptibilidad que las hace más propensas a adquirir la bacteria, también se ha establecido relación con casos de hiperémesis, cuadro que ocasiona trastornos como desnutrición y provocar o agravar anemias. No tener presente H. Pylori en hiperémesis de embarazadas, puede llevar a errores diagnósticos y de tratamiento. Objetivo de esta investigación fue determinar la incidencia de H. Pylori en embarazadas atendidas en consulta externa, y diagnosticar sus síntomas frecuentes, edad de embarazo, sus conocimientos sobre efectos de H. Pylori, y la costumbre de los médicos de investigar H. Pylori en embarazadas; para conseguirlo se implementó la Metodología de realizar exámenes de laboratorio a muestras de sangre venosa, y aplicó encuestas a pacientes y médicos. Fue un trabajo correlacional, analítico y no experimental. El Universo estuvo conformado por las mujeres embarazadas atendidas en consulta externa del Hospital Teófilo Dávila de Machala. La Muestra estuvo conformada por las pacientes embarazadas atendidas en consulta externa del Hospital Teófilo Dávila durante los meses de junio a noviembre del 2013. Como Conclusiones se obtuvo que 83 embarazadas (52%) tienen valores altos de H. Pylori; el vómito, falta de apetito, dolor abdominal, náuseas, agriuras, llenura, desnutrición, estuvo presente en estas embarazadas; 37 pacientes (23%) creen que H. Pylori afecta poco en embarazo, 74 embarazadas (46%) que no afecta en nada y otras 49 (31%) no lo saben; médicos en su mayoría no investigan H. Pylori, ni siquiera en presencia de síntomas que pueden estar relacionados. Con lo que se llegó a las siguientes Recomendaciones: los servicios de Control de Embarazo a nivel público y privado deben incluir en los esquemas de control la detección de H. Pylori; la detección de H. Pylori en embarazadas, debería realizarse en etapas tempranas del embarazo; debe ponerse énfasis a los síntomas relacionados con H. Pylori; debe incluirse la educación pública sobre el control de H. Pylori, y los efectos que provoca en el embarazo; todo el personal de salud relacionado con el control de embarazo, deben ser capacitados sobre los efectos negativos de H. Pylori en el embarazo. PALABRAS CLAVE: EMBARAZO-CONTROLES-EMESIS-HIPEREMESIS- DESNUTRICIÓN-ANEMIA-H. PYLORI VII ABSTRACT Problem: determine H. pylori infection in pregnant women is important, they have increased susceptibility them more likely to get the bacteria, has also been established concerning cases of hyperemesis, table causes problems such as malnutrition and cause or aggravate anemia. No H. Pylori remember in hyperemesis pregnant, it can lead to diagnostic and treatment errors. Objective of this research was to determine the incidence of H. pylori infection in pregnant women attending outpatient and diagnose their common symptoms, gestational age, knowledge on the effect of H. pylori, and the custom of doctors to investigate H. pylori in pregnant; Methodology to get lab tests Venous blood samples was implemented and applied to patient and physician surveys. It was a correlational, not experimental and analytical work. The universe consisted of pregnant women attending outpatient Theophilus Davila Hospital of Machala. The sample consisted of pregnant patients treated in outpatient Hospital Teofilo Davila during the months of May to October 2013 As conclusions was obtained that 83 pregnant women (52%) have high values of H. Pylori.; vomiting, loss of appetite, abdominal pain, nausea, agriuras, bloating, malnutrition was present in these pregnant; 37 patients (23%) believe that H. pylori has little in pregnancy, 74 pregnant women (46%) do not affect at all and another 49 (31%) did not know; Doctors mostly do not investigate H. pylori, even in the presence of symptoms that may be related. Thereby made the following recommendations: Control services Pregnancy to public and private sectors will be included in the control schemes detecting H. pylori; detection of H. pylori in pregnant women, should be done in early pregnancy; should be emphasized to H. pylori-related symptoms; public education on the control of H. pylori, which causes and effects in pregnancy should be included; all personnel-related health monitoring pregnancy should be trained on the negative effects of H. pylori infection in pregnancy. KEYWORDS: PREGNANCY, CONTROLS, MALNUTRITION, ANEMIA, H. PYLORI VIII EMESIS, HYPEREMESIS, IX ÍNDICE 1. INTRODUCCIÓN ...................................................................................................... 1 1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .................................................................. 3 1.1.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA ........................................................... 3 1.1.2. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN .............................................................. 3 1.1.3. JUSTIFICACIÓN ............................................................................................... 4 1.1.4. VIABILIDAD .................................................................................................... 4 1.2. OBJETIVOS............................................................................................................. 5 1.2.1. OBJETIVO GENERAL ..................................................................................... 5 1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ............................................................................. 5 1.3. HIPÓTESIS ............................................................................................................... 5 1.4. VARIABLES ............................................................................................................. 6 2. MARCO TEÓRICO ................................................................................................ 7 2.1. HELICOBACTER PYLORI...................................................................................... 7 2.1.1. ¿Qué es Helicobacter Pylori? ............................................................................. 7 2.1.2. Etiología: ¿Cómo llega Helicobacter Pylori a las personas? .............................. 8 2.1.3. Fisiopatología ..................................................................................................... 9 2.1.4. Efectos ................................................................................................................ 9 2.1.5. Incidencia y factores de riesgo ......................................................................... 10 2.1.6. Helicobacter Pylori en el Ecuador .................................................................... 10 2.1.7. Diagnóstico ....................................................................................................... 11 2.1.8. Tratamiento: Técnicas actuales empleadas ...................................................... 11 2.1.8.1. TERAPIA TRIPLE ....................................................................................... 11 2.1.8.2. DOS TRATAMIENTOS CONSECUTIVOS ............................................... 12 2.1.8.3. TERAPIA SECUENCIAL ............................................................................ 12 2.1.8.4. RESISTENCIAS ........................................................................................... 12 2.1.8.5. COMPARACIÓN DE LA RANITIDINA CON LOS INHIBIDORES DE LA BOMBA DE PROTONES. ....................................................................................... 14 2.2. ¿CÓMO AFECTA EL HELICOBACTER PYLORI EN EL EMBARAZO? ......... 14 X 2.2.1. Helicobacter Pylori y Anemia Ferropénica en el embarazo ............................. 14 2.2.2. Helicobacter Pylori e Hiperémesis Gravídica .................................................. 17 2.3. GASTRÍTIS ............................................................................................................. 19 2.3.1. Clases de Gastritis ............................................................................................ 19 2.3.2. Etiología ........................................................................................................... 20 2.3.3. Anatomía patológica......................................................................................... 20 2.3.4. Sintomatología.................................................................................................. 21 2.3.5. Diagnóstico ....................................................................................................... 21 2.3.6. Tratamiento ...................................................................................................... 22 2.4. ÚLCERA PÉPTICA ................................................................................................ 23 2.4.1. Etiología ........................................................................................................... 24 2.4.2. Anatomía patológica ......................................................................................... 24 2.4.3. Sintomatología.................................................................................................. 24 2.4.4. Diagnóstico ....................................................................................................... 25 2.4.5. Tratamiento ...................................................................................................... 25 2.4.6. Datos de laboratorio ......................................................................................... 28 2.5. HELICOBACTER PYLORI Y ENFERMEDADES EXTRADIGESTIVAS ......... 28 2.6. HELICOBACTER PYLORI Y LAS CITOCINAS ................................................. 29 DEFINICIÓN DE PALABRAS CLAVES ..................................................................... 30 3. MATERIALES Y MÉTODOS ............................................................................. 32 3.1. MATERIALES ........................................................................................................ 32 3.1.1. LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN ............................................................... 32 3.1.2. PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN ............................................................ 32 3.1.3. RECURSOS EMPLEADOS ............................................................................ 32 3.1.3.1. Recursos Humanos ....................................................................................... 32 3.1.3.2. Recursos Físicos ........................................................................................... 32 3.1.4. UNIVERSO ...................................................................................................... 33 3.1.5. MUESTRA ....................................................................................................... 33 3.2. MÉTODOS .............................................................................................................. 34 XI 3.2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN ........................................................................... 34 3.2.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN ..................................................................... 34 3.3. TÉCNICA ................................................................................................................ 35 4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN ........................................................................... 39 4.1. RESULTADOS DE EXÁMENES DE LABORATORIO EN EMBARAZADAS ATENDIDAS EN EL HOSPITAL “TEÓFILO DÁVILA” DE MACHALA ................ 39 4.2. ANÁLISIS CUANTI-CUALITATIVO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LASEMBARAZADAS ATENDIDAS EN CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL TEÓFILO DÁVILA DE MACHALA ..... 40 4.3. ANÁLISIS CUANTI-CUALITATIVO DE RESULTADOS OBTENIDOS DE LA ENCUESTA A LOS MÉDICOS QUE REALIZAN CONTROL DE EMBARAZO, CONSULTA EXTERNA, HOSPITAL TEÓFILO DÁVILA DE MACHALA ............ 50 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .................................................. 53 5.1. CONCLUSIONES…………………………………………………………………53 5.2. RECOMENDACIONES .......................................................................................... 55 6. BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................... 56 7. ANEXOS ................................................................................................................. 60 XII 1. INTRODUCCIÓN La salud en general es tarea y preocupación fundamental de todos los gobiernos, y de los ciudadanos de manera particular, llama más la preocupación cuando se trata de grupos especialmente sensibles como es el caso de las mujeres gestantes. Esta realidad hace necesario que cada vez se perfeccionen las medidas de control del embarazo que incluya todas las posibles situaciones o contagios que puedan causar daño en la salud de la madre o del producto por nacer. El conocimiento de cualquier posible agente de complicaciones, identificado o por identificar, permitirá tomar las medidas de control, prevención y tratamiento para evitar las consecuencias, así se podrá poner en práctica técnicas de diagnóstico que ayuden a llevar un control de embarazo más eficiente, lo cual debe ser asumido como un compromiso de estado. Las embarazadas que cursan con cuadros de emesis, e incluso de hiperémesis, constituyen un número muy significativo, por lo que estamos ante un problema de salud muy extendido en que están en juego la salud de dos seres de por medio, la madre y su hijo. La emesis e hiperémesis de las embarazadas puede ser responsable de anemias y bajo peso de las madres, lo que influirá en el estado general de su hijo por nacer, pudiendo presentarse complicaciones de diversa magnitud, desde leves hasta severas. Es conocido que el control pre natal es asumido por el Estado en todo el territorio del Ecuador, sin embargo sufre de muchas falencias en diversos aspectos, y es susceptible de ser mejorado en otros. En las instituciones públicas de salud, no siempre hay la suficiente cantidad de personal médico para la atención de las embarazadas, o en un gran porcentaje esa función no la cumplen médicos ginecólogos u obstetras. Así mismo la asistencia a las embarazadas en lo que tiene que ver a medicamentos, suplementos de hierros, vitaminas y nutrientes, no es la mejor, sufre de falta de continuidad, no es permanente sino más bien intermitente y los medicamentos son adquiridos a empresas farmacéuticas que no son reconocidas como las mejores. Una situación parecida se vive con los exámenes de laboratorio, ecografías, etc. 1 En otros países se han efectuado investigaciones para medir el efecto de la bacteria Helicobacter pylori en la salud de las mujeres embarazadas, la relación que pudiera tener en el desarrollo de anemias o bajo peso, también de los cuadros de emesis o hiperémesis, y se ha encontrado relación, así como también se han dado tratamiento de erradicación de la bacteria, luego de lo cual se ha logrado comprobar la remisión paulatina de la anemia en quienes la presentaban. Estos trabajos se han realizado en España, Chile, Perú, Estados Unidos, y otros países más. Con esta investigación se pretende identificar esta posible realidad en nuestro país, para que se tomen las medidas necesarias, así, este trabajo habrá cumplido una función social muy importante, como es el principal afán que impulsó su puesta en práctica. Se investigará a mujeres embarazadas, su asistencia a controles, sus problemas más frecuentes y la posible relación de Helicobacter pylori en algunos de sus síntomas y trastornos. Para ello se obtendrán muestras de sangre venosa en embarazadas atendidas en consulta externa, en el Hospital Teófilo Dávila de Machala, durante los meses de junio a noviembre de 2013. Se aplicarán encuestas para diagnosticar la situación actual de las mujeres estudiadas, sus conocimientos sobre efectos de Helicobacter pylori, transmisión. El universo lo formarán las mujeres embarazadas atendidas en la consulta externa en el período de la investigación y se realizará un estudio inductivo. Los resultados obtenidos se tabularán estadísticamente y se expondrán en cuadros y gráficos, de acuerdo con ello se sacarán conclusiones y se plantearán recomendaciones para mejorar la atención de las embarazadas. 2 1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 1.1.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA Determinar la presencia de H. Pylori en pacientes embarazadas es de gran importancia debido a que ellas tienen un aumento de susceptibilidad que las hace más propensas a adquirir la bacteria, por otra parte se ha establecido relación de ser portador de la bacteria con la aparición de casos de hiperémesis, cuadro que ocasiona trastornos durante el embarazo, como pueden ser la desnutrición y provocar o agravar anemias, lo que está ocurriendo con bastante frecuencia, situación que preocupa y motiva a investigar para encontrar alternativas de solución. Por esas razones es importante determinar cuándo esos síntomas se deben a la bacteria y no son causados por estragos propios del embarazo. Aparentemente muchos médicos no están teniendo presente esta posibilidad, por lo que no investigan la posible presencia de Helicobacter pylori en las embarazadas con esos síntomas, por lo que se pueden cometer omisiones en el tratamiento que perjudiquen la salud de las embarazadas. Si no se tiene presente la responsabilidad de H. Pylori en los casos de hiperémesis en embarazadas, se pueden cometer errores de diagnóstico y de tratamiento. 1.1.2. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN ¿La bacteria Helicobacter pylori se encuentra presente en un porcentaje importante de embarazadas? ¿La bacteria Helicobacter pylori tiene relación con síntomas molestos del embarazo como anemia, emesis o hiperémesis? ¿Los médicos que atienden a las embarazadas están investigando Helicobacter pylori? ¿Las pacientes tienen algún conocimiento sobre esta bacteria y cómo las puede afectar? ¿Cuál es el tiempo de gestación que presentan? 3 1.1.3. JUSTIFICACIÓN “La bacteria H. Pylori está diseminada en todo el planeta, se encuentra en más de la mitad de la población mundial”. (REVISTA DE GASTROENTEROLOGIA PERÚ V.31 N.1 LIMA ENE./MAR. 2011).No siempre su presencia se asocia a enfermedad digestiva tipo gastritis o úlcera gastro duodenal. Un hecho muy importante que se debe tener presente en las embarazadas es que ellas tienen un aumento de susceptibilidad que las hace más propensas a adquirir la bacteria. Por otra parte se ha establecido la relación entre ser portador de la bacteria con la aparición de casos de hiperémesis, cuadro que, durante el embarazo, ocasiona trastornos como pueden ser la desnutrición y provocar o agravar anemias. También se ha logrado establecer la relación entre la presencia de Helicobacter Pylori y la presentación de anemias. Es de mucha importancia determinar el porcentaje de mujeres embarazadas que presentan Helicobacter pylori, así como diferenciar el origen de los cuadros de vómitos, hiperémesis y anemias, para establecer la posible incidencia de Helicobacter pylori. Si no se tiene presente la responsabilidad de H. Pylori en las embarazadas, se pueden cometer errores de diagnóstico y de tratamiento. Es importante llegar a establecer medidas para no pasar por alto a H. Pylori como agente causal de emesis e hiperémesis en embarazadas. Con los resultados que se obtengan como fruto de esta investigación, podremos mejorar la atención de las embarazadas, lo que beneficiará a las mismas y a sus futuros hijos. Los resultados obtenidos se entregarán a los Directivos del Hospital Teófilo Dávila de Machala para su uso práctico en el control de embarazo. 1.1.4. VIABILIDAD Para la realización práctica de este estudio cuento con las facilidades correspondientes por parte de los Directivos del Hospital Teófilo Dávila de Machala, que permitirá realizar las encuestas y estudios respectivos de las fichas clínicas. Por otra parte tengo 4 experiencia de algunos años en el trabajo de laboratorio clínico lo que garantiza la idoneidad del trabajo de laboratorio. 1.2. OBJETIVOS 1.2.1. OBJETIVO GENERAL Determinar mediante análisis de laboratorio la presencia de Helicobacter Pylori, en embarazadas con manifestaciones clínicas que acuden a control al Hospital Teófilo Dávila de Machala. 1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 1. Evaluar la incidencia, procedencia y número de embarazo de las mujeres embarazadas. 2. Registrar el tiempo de embarazo, síntomas y correlacionarlos con la presencia de esta bacteria. 3. Evaluar el grado de conocimiento de las embarazadas sobre los problemas que puede producir el Helicobacter Pylori. 4. Proponer que en los servicios de Control de la Embarazada se incluya el diagnóstico para Helicobacter Pylori. 1.3. HIPÓTESIS Las mujeres embarazadas están en alto riesgo de sufrir complicaciones debido a las manifestaciones clínicas en el embarazo. 5 1.4. VARIABLES Variable Independiente: Presencia de Helicobacter Pylori en embarazadas. Variables Dependientes: Falta investigar Helicobacter Pylori en embarazadas con hiperémesis y anemia. Falta de conocimientos de las pacientes sobre Helicobacter Pylori. Variables Intervinientes: Nivel económico. Sector. 6 2. MARCO TEÓRICO 2.1. HELICOBACTER PYLORI 2.1.1. ¿Qué es Helicobacter Pylori? Es una bacteria en forma de bacilo gramnegativo microaerófilo corto, de morfología espiral, mide alrededor de 0.2 a 0.5 um de largo, en su cuerpo posee de 4 a 6 flagelos y es responsable del desarrollo de diversas patologías gástricas y duodenales. La presencia de estas bacterias espirales en el estómago humano fue descrita por primera vez por Kreinitz en 1906. No fue sin embargo hasta inicios de los años 80 cuando Robin Warren redescubrió el germen y estableció por primera vez su relación con la inflamación gástrica y la úlcera. El descubrimiento del Helicobacter pylori ha significado un avance crucial en el conocimiento de la patología gástrica y duodenal. Helicobacter pylori es asociado etiológicamente con gastritis crónica activa, con el 95% de las úlceras duodenales, 85% de las úlceras gástricas, linfoma gástrico primario de células B y adenocarcinoma gástrico, afortunadamente estas condiciones son infrecuentes en los niños exceptuando la gastritis crónica, por lo que la mayoría de los niños infectados son asintomáticos. (L. THIEBAUD. 2011). La asociación entre Helicobacter pylori y cáncer gástrico es una extrapolación de la asociación conocida entre gastritis y cáncer gástrico; la gastritis crónica inducida por Helicobacter pylori puede progresar a gastritis atrófica crónica y metaplasia intestinal, que son precursoras del cáncer gástrico; “en el mundo, cada año mueren aproximadamente 800,000 personas por cáncer gástrico. Entre el 50 y 75% de esas muertes están relaciónadas con Helicobacter pylori” (EE MONTALVO-JAVÉ. 2009); estudios serológicos demuestran una asociación entre Helicobacter pylori y cáncer; se 7 han encontrado anticuerpos IgG contra la bacteria en 70% de los individuos con cáncer gástrico. 2.1.2. Etiología: ¿Cómo llega Helicobacter Pylori a las personas? Estudios microbiológicos recientes señalan que la mayoría de los mamíferos portan en sus estómagos organismos similares, pero no idénticos al Helicobacter pylori. Estos microorganismos son altamente diversos y generalmente son específicos de su hospedero. De forma similar, se ha reconocido que el Helicobacter pylori coloniza, únicamente, primates y especialmente a los humanos. Por lo tanto, el hombre es el reservorio natural del Helicobacter pylori. A pesar de los esfuerzos no se conoce con exactitud cómo se transmite de una persona a otra. Es decir, la ruta de la infección continúa siendo un enigma. Mientras la mayoría de las evidencias epidemiológicas indican que la transmisión se produce de persona a persona, la manera en que esto ocurre no ha podido ser precisada, se supone que la vía es oro-oral, oro-fecal, en situaciones tan cotidianas y aparentemente inofensivas como los besos, o cuando la madre prueba en su boca primero la mamila o la cuchara del bebé, o como cuando se le da un bocado al helado o chupete del hijo. Aunque la infección vertical durante el embarazo y el parto es una vía de transmisión poco probable, la infección horizontal a través de la lactancia materna, puede ocurrir. No obstante los mecanismos de adaptación, el microorganismo es sensible a altos niveles de ácido, por lo que se presume que coloniza el estómago en períodos en que se mantiene hipoclorhídrico. Esto puede ocurrir durante una infección por enterovirus, o puede ser causado por una nutrición deficitaria en la infancia. Durante los primeros días de vida los bebés tienen escasa acidez gástrica y esta situación puede proporcionarles una oportunidad ideal, para que la infección tenga lugar. Existen evidencias crecientes de que la mayoría de la infecciones por Helicobacter pylori ocurren durante la infancia temprana, antes de que una barrera ácida efectiva contra la colonización se desarrolle; o tal vez, más adelante en la infancia, quizás durante una infección viral entérica. 8 La frecuencia de infección por Helicobacter pylori muestra una tendencia descendente con la edad, que es mayor en hombres y en aquellos con endoscopia normal. Es probable que la progresiva instalación de atrofia gástrica determine un ambiente hostil para la sobrevivencia de Helicobacter pylori y “probablemente sea una característica común en países con alta prevalencia de Helicobacter pylori y cáncer gástrico, aunque no tenemos conocimiento de que haya sido descrita previamente. Esto contrasta con lo observado en países con baja prevalencia de Helicobacter pylori, donde la frecuencia de la infección aumenta en la población de mayor edad” (JP ORTEGA. (2010). 2.1.3. Fisiopatología “Esta bacteria produce proteínas, la ureasa producida cataliza la hidrólisis de la urea a amoníaco y dióxido de carbono. La ureasa es necesaria para la colonización gástrica por H. pylori y puede proteger al microorganismo de los efectos del ácido gástrico, que normalmente evita la colonización gástrica por otras bacterias. Este microorganismo también produce proteasas y fosfolipasas, que degradan el complejo de glucoproteína y lípido de la capa de gel del moco”. (HARRISON, T. 1998).Esta actividad disminuye el espesor y la viscosidad del gel del moco que se encuentra en las células del epitelio de la mucosa gástrica. El H. pylori produce una adhesina la cual es de ayuda para anclarse a las células epiteliales del estómago. 2.1.4. Efectos Según se ha podido determinar, Helicobacter pylori produce elevación anormal de gastrina, molécula encargada de regular cantidad de ácido gástrico que se libera al estómago; la secreción de gastrina es inapropiada ante un estímulo alimentario. La gastrinemia basal aumenta en un 50 % y la postprandial en un 100 %. Además, se ha podido demostrar que ocurre reducción de los niveles de gastrina tras los tratamientos de erradicación. 9 2.1.5. Incidencia y factores de riesgo “La mitad de la población mundial está infectada con H. pylori” (SUAREZ, J. 2011).Las personas que viven en países en desarrollo o en condiciones de hacinamiento o insalubridad tienen la mayor probabilidad de contraer las bacterias, que se pasan de una persona a otra. La H. pylori sólo crece en los intestinos y generalmente se contrae en la infancia. Lo que es interesante es que “muchas personas tienen este organismo en su tracto gastrointestinal pero no desarrollan úlcera o gastritis (sólo el 15 al 20%). Parece ser que para que el daño tenga lugar, también tienen que estar presentes otros factores” (HARRISON, T. 1998).Los factores que incrementan el riesgo de una úlcera a causa de H. Pylori abarcan: o Herencia, a través de los genes, de ciertas cepas de bacterias que son más peligrosas que otras. o Respuesta inmunológica anormal en los intestinos. o Ciertos hábitos de vida, como tomar café, fumar y estrés continuo. 2.1.6. Helicobacter Pylori en el Ecuador Se estima que hay una incidencia del 65 al 70 por ciento. En el año 2002 realizamos un estudio de Helicobacter pylori en la población infantil, de cero a 14 años en áreas rurales. Encontramos algunos casos asombrosos. En Atahualpa, población de la provincia de Santa Elena, tomamos 50 muestras de las cuales 40 resultaron positivas. En Carchi, de 50 muestras recogidas, 45 resultaron positivas. En el Oriente las cifras resultaron también altas, mientras en la Región Insular, el porcentaje de personas con la bacteria era muy bajo. (GOMEZ, N. 2014). 10 2.1.7. Diagnóstico Pruebas simples de sangre, aliento y heces pueden determinar si la persona está infectada con H. pylori. Si la persona tiene síntomas, el médico determinará si llena los requisitos para realizarle estas pruebas. Los niveles de IgM contra el Helicobacter pylori no son un buen marcador de infección aguda y generalmente carecen de utilidad clínica. La producción de IgG e IgA contra la bacteria permanece detectable mientras la infección se encuentra activa y disminuye luego que la infección es erradicada. La IgA modula la inflamación inhibiendo la recaptación de antígenos, la adhesión y motilidad bacteriana e inactivando toxinas. La IgG contribuye a la inflamación mediante la activación de complemento y facilitando la activación de neutrófilos. Sin embargo, la forma más precisa de diagnóstico es a través de una endoscopia superior del esófago, estómago y primera parte del intestino delgado (duodeno). Dado que este procedimiento es invasivo, generalmente está reservado para personas en alto riesgo de úlceras u otras complicaciones de H. pylori, como tener cáncer del estómago. Tales factores de riesgo abarcan el hecho de tener más de 45 años o tener síntomas preocupantes como: pérdida de peso inexplicable, sangrado gastrointestinal, anemia, dificultad para deglutir. Una vez que se ha hecho el diagnóstico y tratamiento, se utilizan las pruebas de aliento y de heces para determinar si se ha curado de la infección. 2.1.8. Tratamiento: Técnicas actuales empleadas 2.1.8.1. TERAPIA TRIPLE Una a dos semanas con antibióticos (como claritromicina y amoxicilina) junto con inhibidores de la bomba de protones tales como omeprazol, lansoprazol o esomeprazol. “Los inhibidores de la bomba de protones han demostrado ser fármacos relativamente seguros después de muchos años de una amplia utilización. Las reacciones adversas con 11 las que más frecuentemente se han asociado son leves y con escasa repercusión clínica”.(http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0210570510700042) 2.1.8.2. DOS TRATAMIENTOS CONSECUTIVOS Luego de la terapia triple se han conseguido erradicaciones de 83,7%, al porcentaje que no se logró erradicar con el primer tratamiento, se le aplico un segundo que consistió en un tratamiento cuádruple con omeprazol 20 mg/12 horas + subcitrato de bismuto 120 mg/6 horas + tetraciclina 500 mg/8 horas + metronidazol 500 mg/8 horas x 7 día, logrando subir el nivel de erradicación a 98,7% (IR ELIZALDE 2009). En la erradicación de Helicobacter pylori en pacientes dispépticos no ulcerosos, el tratamiento con esomeprazol presentó una tasa de erradicación 8% mayor que el esquema con omeprazol y el porcentaje de reacciones adversas fue similar en ambos grupos.(R. DE LOS RÍOS. 2009). 2.1.8.3. TERAPIA SECUENCIAL Un estudio reciente de terapia secuencial, con 10 días de tratamiento, los primeros 5 días con un inhibidor de bomba y un antibiótico (amoxicilina) seguido de 5 días de tratamiento con inhibidor de bomba y 2 antibióticos (claritromicina, tinidazol) fue realizado por Vaira et al en 300 pacientes con dispepsia funcional o enfermedad úlceropéptica, mostrando una tasa de erradicación de 89% versus 77% con terapia estándar. 2.1.8.4. RESISTENCIAS “En nuestro medio contamos con pocos estudios en donde se incluya cultivos con sensibilidad antibiótica. Entre estos, el estudio de Soto et al. encontró cepas resistentes al metronidazol 52%, a claritromicina 27% y a amoxicilina en 7%. En este sentido, el trabajo realizado por Viara et al. encontró que los pacientes con cepas de Helicobacter pylori resistentes a claritromicina y metronidazol, fracasaron a la terapia secuencial.(REVISTA DE GASTROENTEROLOGIA PERÚ V.31 N.1 LIMA ENE./MAR. 2011). 12 “Las cepas de H. pylori resistentes a antibióticos se han incrementado a nivel global. Se ha considerado que este hecho es la causa de que las tasas de erradicación disminuyan de modo progresivo. Esta resistencia varía en grado notable en las diversas regiones geográficas, pero es un problema en aumento a nivel mundial y se puede presentar a cualquiera de los antibióticos de los esquemas de erradicación para H. pylori. En Estados Unidos, la frecuencia de resistencia al metronidazol es de 25% (rango, 18%50%) y a la claritromicina de 7% a 14%. En China se ha detectado resistencia al metronidazol desde 1993 y hay evidencia de que la resistencia a los fármacos metronidazol, claritromicina, levofloxacina y amoxicilina va en aumento. Un estudio investigó la prevalencia en la resistencia de H. pylori a estos cuatro antibióticos desde mediados de 2008 hasta 2010. Se incluyó a 110 pacientes de quienes se tomaron biopsias para cultivo y prueba Etest y se encontró que las cepas presentaron 47% de resistencia al metronidazol, 14% a la claritromicina, 10% a la levofloxacina y 3.6% a la amoxicilina. La resistencia combinada al metronidazol y la claritromicina fue de 5%. No se informó resistencia combinada a la claritromicina y la levofloxacina. La resistencia a los antibióticos no se relacionó con edad ni sexo de los pacientes” (NOBLELUGO, A. 2011). “Los resultados de estos estudios hacen evidente las limitaciones para el uso empírico del esquema IBP-claritromicina-amoxicilina (terapia triple convencional) debido al aumento progresivo de la resistencia a la claritromicina. También la terapia cuádruple con bismuto, considerada el otro tratamiento de primera línea para la erradicación de H. pylori, ha mostrado resistencia. Ambos tratamientos de primera línea pueden tener 20% a 25% de fallas. El grado creciente de resistencia a la levofloxacina también pone en peligro la posibilidad de su empleo empírico como parte de un esquema de erradicación. La terapia secuencial (IBP-amoxicilina por cinco días seguida de IBP- claritromicinatinidazol o metronidazol por cinco días más) se ha utilizado cada vez más como tratamiento de segunda línea, e incluso ha surgido el cuestionamiento acerca de si debe ser éste en fecha futura el tratamiento de primera línea para infección por Helicobacter pylori” (NOBLE-LUGO, A. 2011). 13 2.1.8.5. COMPARACIÓN DE LA RANITIDINA CON LOS INHIBIDORES DE LA BOMBA DE PROTONES. Se investigó la eficacia de 2 semanas de tratamiento triple con Amoxacilina, Claritromicina, y Citrato de Ranitidina Bismuto (CRB) u Omeprazol o Lansoprazol en la erradicación de la infección por Helicobacter pylori (Hp) en pacientes con enfermedad úlcero-péptica. Se incluyeron 152 pacientes consecutivos con enfermedad úlcero-péptica, cuya infección por Helicobacter pylori fue confirmada por histología, fueron distribuidos al azar para recibir CRB 400 mg bid (grupo A), u Omeprazol 20 mg bid (grupo B), o Lansoprazol 30 mg bid (grupo C) en combinación con Claritromicina 500 mg bid y Amoxacilina 500 mg tid por 2 semanas. El Helicobacter pylori fue erradicado en el 50%, 73% y 84% de los pacientes del grupo A, B y C respectivamente. Se concluye, que la erradicación del Helicobacter pylori fue significativamente menor en el esquema de tratamiento CRB+Cl+Am por 14 días comparado con L+Cl+Am. La combinación L+Cl+Am fue más efectiva en el alivio de los síntomas que el esquema CRB+Cl+Am.(ARCHIVOS VENEZOLANOS DE FARMACOLOGÍA Y TERAPÉUTICA. 2011). 2.2. ¿CÓMO AFECTA EL HELICOBACTER PYLORI EN EL EMBARAZO? 2.2.1. Helicobacter Pylori y Anemia Ferropénica en el embarazo “Según la OMS, a escala mundial hasta 42% de las mujeres embarazadas tienen anemia. La anemia por deficiencia de hierro se asocia con mayor riesgo de peso bajo del recién nacido, parto pre término y mortalidad perinatal. Es posible que se asocie con depresión posparto y con resultados más bajos en las pruebas de estimulación mental y psicomotriz en los recién nacidos”. (JJ MONTOYA ROMERO. 2012). Recientes estudios sugieren que la infección por Helicobacter pylori podría ser causa de anemia ferropénica (AF) en ausencia de lesiones del tracto digestivo, debido a la alteración que se produce en la absorción gástrica de hierro. 14 El hierro es un micromineral u oligoelemento, todas las células del cuerpo requieren hierro. Representa funciones vitales en el metabolismo oxidativo, el crecimiento y la proliferación celular, así como en el transporte y almacenamiento de oxígeno. Helicobacter pylori causa la pérdida de células parietales secretoras de ácido a través de la inducción de la apoptosis. Se ha observado que la erradicación de la infección restaura la secreción de ácido, incluso en pacientes con graves atrofias. Helicobacter pylori inhibe la secreción de ácido ascórbico en el jugo gástrico, otro factor importante para la absorción de hierro. El duodeno desempeña el papel más importante en la absorción del hierro y el estómago participa en este proceso. El hierro de la hemoglobina en los glóbulos rojos se convierte en hierro Hem por el ácido gástrico. El Hem se separa de la globina contenida en la hemoglobina en la luz del intestino y luego se absorbe directamente por las células mucosas. Una vez que el hierro se halla en el interior de dichas células, el hierro se libera del Hem por la enzima Hem oxigenasa. Dado el daño que genera el Helicobacter pylori en la mucosa y sus posibles alteraciones se han postulado hipótesis sobre la inhibición de hierro lo cual puede llevar a una anemia ferropénica, estudios seropidemiologicos de infección por Helicobacter pylori encontraron una reducción de 17% en la concentración de ferritina serica (Berg G y col, 2001);de otra parte en un estudio norteamericano concluyo que los sujetos que presentaron Helicobacter pylori mostraron un riesgo de 40% mayor de tener un nivel bajo de ferritina (DuBois S y col, 2005). (M. CAROLINA MELÉNDEZ. 2010). Algunas evidencias sugieren que Helicobacter pylori utiliza la lactoferrina como fuente de hierro, para su crecimiento. Se ha encontrado que Helicobacter pylori expresa proteínas reguladoras de hierro en la membrana externa, que sirven como receptores para la absorción del grupo hemo. La lactoferrina 20 humana puede ser usada como única fuente de hierro, en la bacteria fue identificada una proteína putativa ligada a lactoferrina de 70 kDa, esta proteína se expresa cuando la bacteria crece en un medio que no contiene hierro, se cree que está involucrada en el proceso de obtención de este elemento. 15 Helicobacter pylori también posee un sistema vinculado de hierro ferroso (proteína FeoB) que es importante en la asimilación de hierro bajo condiciones microaerofilicas. Bajo condiciones de depleción de hierro, la absorción ocurre. Este hierro es utilizado cuando existen condiciones deficientes o bajas de hierro. “Un estudio realizado en el Servicio de Aparato Digestivo, del Hospital General La Mancha Centro en Alcázar de San Juan, Ciudad Real, de España, de tipo observacional descriptivo, en el que se han incluido pacientes con AF refractaria al tratamiento con hierro oral y sin causas que la justifiquen, sacó como conclusiones que la AF de origen incierto, en ausencia de lesiones que la justifiquen, puede relacionarse con la infección por Helicobacter pylori. La eliminación de esta infección se sigue a corto plazo con la desaparición de la anemia y de la ferropenia”. (F PÉREZ ROLDÁN, JJ CASTELLANOS MONEDERO. 2008). “El déficit de hierro constituye la causa de anemia más común en todo el mundo. Globalmente, cerca del 30% de la población mundial es anémica, y al menos en un 50% de los casos (unos 500 millones de personas) se piensa que la causa es ferropénica” (J. RAYA SÁNCHEZ. 2003). La concentración sérica de ferritina sigue constituyendo la determinación más importante para diagnosticar una situación de déficit de hierro. El médico que establece un estado de ferropenia en un paciente, tiene la obligación de investigar su origen, se acompañe o no de anemia. Las causas fundamentales de ferropenia se resumen en tres: ingesta o suplementación inadecuadas (más frecuentemente en mujeres embarazadas y en edades pediátricas), pérdidas de sangre crónicas, o secundarias a un problema malabsortivo de origen gástrico o intestinal. La evaluación habitual de un paciente con anemia ferropénica incluye muchas veces un estudio del tracto gastrointestinal en busca de una fuente de pérdidas hemorrágicas, sobre todo en mujeres postmenopáusicas y en hombres adultos sin un motivo manifiesto para dichas pérdidas, y una vez se haya descartado la circunstancia poco frecuente de un origen dietético. Sin embargo, incluso después de un examen digestivo cuidadoso, muchos pacientes permanecen sin un diagnóstico etiológico. 16 2.2.2. Helicobacter Pylori e Hiperémesis Gravídica La hiperémesis gravídica se define como aquella patología que acontece durante el embarazo y en la que aparecen náuseas y vómitos persistentes, normalmente antes de la semana 20 de gestación, los cuales pueden ocasionar pérdida de peso mayor del 5% y provocar trastornos hidroelectrolíticos graves y del equilibrio ácido-base. Como parámetro objetivo de la pérdida de peso se valora la pérdida de ese 5% en los últimos 7-10 días para efectuar el diagnóstico diferencial entre náuseas y vómitos propios del embarazo e hiperemesis gravídica. Se desconoce la etiología exacta de la hiperémesis gravídica. Actualmente se tiende a considerarla un cuadro de tipo multifactorial sin etiología del todo clara, aunque existen diferentes teorías que intentan explicar su génesis. Algunas de ellas relacionan factores de carácter hormonal, considerándose que la elevación de los valores de Hormona Ggonadotropina coriónica (HCG) coincide con la aparición del cuadro de náuseas y vómitos. De hecho, las patologías que cursan con títulos altos de gonadotropinas, como la mola hidatidiforme y el embarazo múltiple, predisponen a la hiperemesis gravídica. Además, se plantea que las dosis altas de estrógenos pueden provocar náuseas y vómitos. También se relaciona la hiperemesis gravídica con la hipofunción corticoide. Se presentaría durante los 4 primeros meses porque a partir del quinto mes las suprarreneales del feto suplirían el deficiente aporte de la madre. Pero no existen pruebas de que la hormona corticosuprarrenal esté disminuida. Se plantea, además, que la disminución en la producción de endorfinas o de su receptor desempeñaría un papel importante en la aparición de esta enfermedad, debido a que esta sustancia inhibiría la emesis. Parece también que puede existir relación con valores altos de hormonas tiroideas. Existe una teoría que señala los aspectos psicológicos de la gestante como causantes de la hiperémesis gravídica. Dentro de éstos se ha planteado que podría tratarse de un trastorno de somatización o de conversión, o bien una falta de respuesta materna a un 17 excesivo estrés. Para muchos autores estas pacientes presentan una personalidad inmadura. Otras teorías hablan de trastornos gastrointestinales y consideran que son alteraciones del ritmo gástrico las causantes del cuadro clínico, destacando entre ellas el reflujo Gastroesofágico. Otra teoría expone que existe una mayor cantidad de anticuerpos anti-Helicobacter pylori en pacientes con hiperémesis gravídica. Parece que esto podría ser utilizado incluso como cribado en las pacientes con riesgo de padecer hiperémesis gravídica. Frigo et al demostraron que el 90,5% de las pacientes con hiperémesis eran positivas a H. pylori. Además, recientes estudios señalan que la erradicación de Helicobacter pylori mejorará la clínica de la hiperémesis gravídica. Dentro de las complicaciones fetales figura el retraso del crecimiento intrauterino, que constituye un grave problema. “Estudios de seguimiento de madres con hiperémesis gravídica han revelado que en el momento del parto el 32% de los niños tuvieron pesos al nacimiento por debajo del percentil 10, según la edad gestacional. La asociación entre el peso bajo del recién nacido en el momento del nacimiento y la escasa ganancia de peso de la gestante es bien conocida. Gross et al30 comunicaron que pacientes con hiperémesis gravídica y una pérdida de peso superior al 5%, tuvieron recién nacidos que presentaron un menor peso al nacer y una mayor incidencia de retraso del crecimiento” (http://www.elsevier.es/sites/default/files/elsevier/pdf/7/7v29n03a13029043pdf001.pdf) La náusea matutina y los vómitos normales afectan hasta a 70-80% de las embarazadas. Generalmente se presentan entre la 6ª y 7ª semanas y tienden a ser más frecuentes entre la 8ª y la 12ª, pero alrededor de la vigésima desaparecen. “La hiperémesis gravídica afecta a una de cada 200 gestantes, o sea alrededor de 0.5%. Un promedio generalmente aceptado es de 3 (http://www.medigraphic.com/pdfs/inper/ip-2008/ip081g.pdf). 18 a 5 por 1000” Puede dar lugar a frecuentes hospitalizaciones y una buena proporción de los ingresos es por este trastorno. Hay una mayor frecuencia si el feto es femenino y en tal caso, los síntomas tienden a ser más graves. Cuando hubo hiperémesis en el primer embarazo hay mayor riesgo de que recurra en el segundo (riesgo de un 15%), sobre todo si el producto es del mismo padre. Entre más tiempo pase entre el primer y el segundo embarazo, el riesgo de recurrencia es más probable. Otros factores contribuyentes podrían ser la infección por Helicobacter pylori y una dieta con alto contenido de grasas. El papel causal de la infección no ha podido ser demostrado. 2.3. GASTRITIS 2.3.1. Clases de Gastritis GASTRITIS AGUDA “Infamación y erosión agudas de la mucosa del estómago, de comienzo súbito, a veces violento y generalmente de duración breve. Se han atribuido a Helicobacter pylori varias epidemias de gastritis aguda, en este caso puede ser precursora de gastritis crónica activa” (HARRISON, T. 1998). GASTRITIS CRÓNICA Reacción inflamatoria crónica de la mucosa gástrica. Su etapa previa es la gastritis superficial. 19 2.3.2. Etiología La gastritis aguda erosiva es trastorno común, puede ser causado por alcoholismo agudo, medicamentos (aspirina), alimentos calientes muy condimentados, alimentos alergénicos (leche, huevos, pescado) en individuos hipersensibles, bacterias o toxinas en la intoxicación alimentaria, enfermedad aguda (v. g., infecciones virales) y uremia. Etiología de La Gastritis Crónica La causa se desconocen; pero la gastritis crónica se ve en asociación con carcinoma gástrico, anemia perniciosa, diabetes mellitus, ingestión crónica de aspirina, insuficiencia hipofisaria y suprarrenal y trastornos tiroideos. 2.3.3. Anatomía patológica De la Gastritis Aguda Los hallazgos en la gastritis erosiva aguda comprenden placas de hiperemia intensa, moco excesivo y hemorragias y erosiones submucosas ocasionales. En la gastritis corrosiva aguda se ven necrosis, formación de membranas y una reacción inflamatoria subsecuente (con frecuencia hemorrágica). También es posible que se produzca ulceración e incluso perforación. . De la Gastritis Crónica Se ven tres fases sucesivas: (1) gastritis crónica superficial, (2) gastritis crónica atrófica y (3) atrofia gástrica. Hay necrosis mucosa con inflamación, desaparición de células parietales y células principales y atrofia progresiva con aéreas de hiperplasia en forma de placas. 20 2.3.4. Sintomatología De la Gastritis Aguda En la gastritis aguda erosiva pueden aparecer síntomas de malestar, anorexia, presión epigástrica con sensación de plenitud, nauseas, dolor de cabeza, vértigo y vómitos (que proporcionan un a1ivio temporal de los síntomas gástricos). En los casos de gastritis causados por ingestión de aspirina, es común la hematemesis, y ello constituye una complicación importante y potencialmente grave. Si se elimina la causa de la gastritis, los síntomas suelen remitir en el plazo de 24 a 48 horas. De la Gastritis Crónica La enfermedad suele ser asintomática, pero el enfermo puede tener síntomas vagos tales como nauseas constantes y leves, dolor o malestar al comer y un ardor epigástrico sordo; estos síntomas son similares a los de la dispepsia funcional. No es común la hemorragia declarada, pero puede haber hemorragias ocultas. 2.3.5. Diagnóstico De la Gastritis Aguda EI diagnóstico de gastritis erosiva aguda se basa en la sintomatología más la detección, cuando es posible, del agente causal. Suele haber pruebas de ingestión de un agente corrosivo en la gastritis corrosiva aguda, y puede haber signos de corrosión en los labios, la cara y la boca. De la Gastritis Crónica Entre los datos de laboratorio pueden figurar la anemia, la hipoclorhidria o la aclorhidria y la sangre oculta en las heces. La biopsia de la mucosa puede confirmarnos el diagnóstico. 21 2.3.6. Tratamiento Gastritis Aguda Erosiva La mucosa gástrica normalmente se renueva cada 36 h, por lo que la gastritis aguda suele tener una duración breve, a no ser que la causa precipitante continúe existiendo. Así, si es posible, tiene importancia eliminar el agente ofensor (v.g., alcohol, aspirina). No hay pruebas de que las dietas especiales ofrezcan beneficio, y al paciente se le debe permitir que coma los alimentos que el elija. Generalmente náuseas y los vómitos impiden al principio que el enfermo coma. Para las náuseas y los vómitos se recomienda la proclorperacina, 5 a 10 mg por vía oral o I.M. EI dolor suele responder a los antiácidos o bien a mezclas de antiácidos o bien a mezclas de antiácidos y anestésicos tópicos. Si el dolor es intenso, puede usarse meperidina, 50 a 100 mg por vía oral o I.M. cada 4 h. La hematemesis secundaria a la ingestión de aspirina puede ser lo bastante intensa que exija transfusiones de sangre. Gastritis Aguda Corrosiva: EI tratamiento debe ser inmediato y dirigido a aliviar el colapso inicial y eliminar o neutralizar el agente ofensor mediante el uso suave de una sonda gástrica, o con eméticos y antídotos. Debe hospitalizarse al paciente. Gastritis Aguda Supurada: EI tratamiento es primariamente quimérico, apoyado con antibióticos. El drenaje de un absceso localizado o la gastrectomía en caso de flemón difuso, pueden lograr la curación completa. Gastritis Crónica Aparte del tratamiento de cualquier enfermedad subyacente, no se conoce ninguna terapéutica específica de la gastritis crónica. 22 El paciente debe evitar los alimentos que parezcan producir los síntomas, pero no hay prueba de que sean útiles las dietas blandas. Los antiácidos pueden ayudar a algunos pacientes, aun cuando no ayudan a quienes son incapaces de segregar ácido. 2.4. ÚLCERA PÉPTICA Es una lesión de la membrana mucosa del estómago o duodeno, en cuya patogenia desempeña un papel importante la secreción de ácido y la pepsina. La enfermedad tiende a recurrir y a hacerse crónica. La úlcera péptica tiene dos formas principales que son la úlcera duodenal (UD) y la úlcera gástrica (UG); ambas son enfermedades crónicas causadas frecuentemente por la presencia de la bacteria Helicobacter Pylori. “La mayoría de las úlceras duodenales (más del 95%) se encuentran en la primera porción duodenal, y el 90% de ellas situadas en los 3 primeros cm a partir de la unión de la mucosa pilórica y duodenal” (HARRISON, T. 1998). EI término úlcera por stress se aplica a úlceras agudas del estómago y el duodeno y también a lesiones descritas más correctamente como erosiones, ya que no penetran en la capa muscular de la mucosa. Hay varias razones para considerar a las úlceras duodenal y gástrica como entidades separadas. En ciertas localidades, la incidencia de la úlcera gástrica en grupos de edad seleccionados de mujeres se aproxima a la incidencia en los hombres, mientras que la úlcera duodenal es unas 10 veces más frecuente en los varones. La forma del dolor de la úlcera duodenal es uniforme: el dolor aparece de 2 a 3 h después de una comida y se alivia por el alimento o los álcalis. EI tipo de dolor de la úlcera gástrica es más variable. Una lesión ulcerosa del estómago evoca la posibilidad de carcinoma; las úlceras malignas en la primera porción del duodeno son casi desconocidas. 23 2.4.1. Etiología La causa se dice que es el resultado de un desequilibrio entre factores agresivos, en especial el ácido gástrico y la pepsina, y de los factores protectores, como el moco gástrico, el bicarbonato y las prostaglandinas. “La presencia de H. pylori incrementa el riesgo de desarrollar U.D. y U.G. ya que entre el 90% de pacientes con U.D., y entre el 70% con U.G. presentan la bacteria” (FATTORUSSO, V. 2001). EI aumento de la tensión emocional y los conflictos psicológicos pueden representar un importante papel etiológico en la formación de la úlcera péptica. 2.4.2. Anatomía patológica Las úlceras pueden ser únicas, por más que a veces se encuentran úlceras múltiples del duodeno y (o bien) el estómago. Las úlceras gástricas tienden a ser más grandes que las úlceras duodenales; las primeras rara vez exceden de 2 cm y las últimas de l cm de diámetro. 2.4.3. Sintomatología Junto al dolor puede encontrarse pirosis, eructos ácidos, distensión gástrica, náuseas, vómitos, salivación excesiva, anorexia, pérdida de peso, diarrea y anemia (por hemorragia). La exploración física puede revelar solamente una palpación dolorosa entre leve y moderada en el epigastrio, sobre el área circunscrita de dolor, especialmente cuando se provoca por presión profunda sobre el punta sensible con un dedo. Una palpación dolorosa más aguda o más amplia sugiere una úlcera penetrante con irritación peritoneal. 24 2.4.4. Diagnóstico La exploración radiológica del tracto gastrointestinal establece el diagnóstico en la mayoría de los pacientes. Los signos de úlcera activa son el cráter que se ve en el perfil como protrusión más allá del límite normal lleno de bario y frente a frente en forma de acúmulo de bario, rodeado del halo de radio transparencia debido al edema en el borde de la úlcera. La obstrucción pilórica queda indicada por la retención gástrica del bario 6 h después, o por la prueba de retraso del vaciamiento gástrico de una sobrecarga de solución salina fisiológica. En muchos pacientes con úlcera duodenal, no es posible demostrar radiológicamente un cráter; en este caso, el diagnóstico radiológico se basa en la presencia de un bulbo duodenal deformado. Una úlcera maligna del estómago puede quizá no distinguirse de una lesión benigna mediante rayos X ya que éstos son de escasa ayuda en la diferenciación de la localización y el tamaño. Un periodo de tratamiento médico intensivo durante 2 semanas identificará correctamente la mayoría de las úlceras benignas. En la diferenciación también son útiles la gastroscopia y la exploración citológica de lavados de estómago. 2.4.5. Tratamiento Los principios básicos son: (1) reposo, mental, físico y gástrico y (2) supresión de la hiperactividad motora y secretora del estómago. Al reconocerse el papel central de Helicobacter Pylori en la patogenia de la U.D., el objetivo actual del tratamiento es erradicar Helicobacter Pylori y curar la enfermedad. “El tratamiento erradicador de Helicobacter pylori se ha mostrado superior al tratamiento antisecretor en la cicatrización, tanto a corto como a largo plazo, y en la reducción de las recidivas ulcerosas. También disminuye el tiempo para conseguir la 25 cicatrización y el riesgo de sangrado por úlcera duodenal” (JL DOMINGUEZ CABALLERO. 2010). En la U.G., debe instituirse un tratamiento de 2 a 3 semanas de reposo en cama, de preferencia en un hospital, examinando la lesión a rayos X al final de este plazo. Si no se ha producido la curación o una mejoría marcada, habrá de pensarse en un proceso maligno, teniendo en cuenta la cirugía. En las U.D., puede permitirse un plazo mayor. En las fases agudas, cuando destacan el dolor y la aprensión por parte del enfermo, es deseable la hospitalización durante 1 a 2 semanas, aun cuando no sea obligatoria. De todos modos, en los casos sin complicaciones, el reposo en casa durante 7 a 10 días suele permitir el control de los síntomas agudos. No hay pruebas de que las dietas especiales sean beneficiosas en los tratamientos de la úlcera péptica. Muchos clínicos creen hoy que es el mismo enfermo el mejor juez sobre lo que debe comer. Deben evitarse los alimentos muy sazonados o grasientos, así como los alimentos fibrosos. La medicación debe encaminarse a reducir a una mínima la hiperacidez y el espasmo intestinal. La hiperacidez generalmente puede controlarse mediante tomas frecuentes de alimentos. En ocasiones son necesarios los antiácidos después de las comidas y entre las tomas de alimento. Los sedantes deben administrarse para suprimir la ansiedad y reducir la tensión nerviosa. EI medicamento de elección es el fenobarbital, 15 o 30 mg por vía oral 3 o 4 veces al día. Además, puede ser deseable un hipnótico a la hora de acostarse el enfermo. La depresión de la secreción de ácido gástrico y la prolongación del tiempo de vaciamiento gástrico (generalmente rápido en la úlcera duodenal sin complicaciones) pueden conseguirse con cualquiera de los diversos anticolinérgicos por vía oral (v.g., metiescopolamina, 2,5 mg; triciclamol, 50 a 100 mg; propantelina, 15 mg; tintura de belladona, 8 a 15 gotas antes de cada comida y al acostarse). 26 Confirmación de la erradicación de la infección El método preferido es el test de la úrea en el aliento, debido a su excelente eficacia y simplicidad. La detección de antígenos en heces podría ser una alternativa, aunque su eficacia es aún controversial. Debe realizarse idealmente luego de 4 semanas de terminado el tratamiento antibiótico, y 2 semanas después del tratamiento antisecrector gástrico. “No se recomienda el uso de serología debido a que sólo alrededor de 60% de los pacientes negativizan la serología luego de 18 meses de erradicada la infección” (A. RAMIREZ. R. SANCHEZ. 2009). Cirugía En los casos que no responden a la terapéutica médica o que recurren a pesar de unas medidas médicas aparentemente adecuadas, debe tenerse en cuenta la cirugía. No hay unanimidad sobre el procedimiento de elección, pero en general se prefiere la vagotomía combinada con antrectomía, piloroplastía o gastroenterostomía a una resección gástrica del 70 % por si sola. Si la hemorragia aguda de una úlcera por stress no puede controlarse por medidas médicas, puede ser necesaria la cirugía. Algunos enfermos desarrollan un síndrome del "dumping" postgastrectomía, que consiste en debilidad, mareo, sudación, nauseas, vómitos, palpitaciones y sensación de calor, todo lo cual se alivia en decúbito supino. Una molestia común es el malestarepigástrico mal definido, después de las comidas. Pueden producirse síntomas de hipoglucemia de ½ hora a 1 ½ h después de las comidas, pero no es perfecta la correlación con los niveles de glucemia. Puede representar un problema la pérdida de peso y la eliminación de heces blandas o acuosas. El tratamiento consiste en una dieta rica en proteínas con tomas pequeñas y frecuentes de alimentos secos y de líquidos entre las comidas; sedantes (v. g., fenobarbital); y 27 anticolinérgicos. La ciproheptadina, que es un antagonista de la serotonina y de la histamina, ha demostrado su valor en el tratamiento de pacientes con este síndrome. 2.4.6. Datos de laboratorio La producción de ácido tras la estimulación máxima con histamina, 0,04 mg/kg por vía subcutánea o betazol, 1,5 mg/kg, es excesiva en un 50 % de los pacientes con úlcera duodenal; la producción nocturna también es mayor que la normal. Las úlceras gástricas del antro pilórico del estómago tienden a parecerse a las úlceras duodenales en su producción de ácido, mientras que las úlceras del cuerpo del estómago quedan dentro del grupo normal bajo. La aclorhidria persistente, tras la estimulación máxima repetida, es incompatible con el diagnóstico de úlcera péptica benigna. 2.5. HELICOBACTER PYLORI Y ENFERMEDADES EXTRADIGESTIVAS Nacimiento y colaboradores, sobre la observación de que los pacientes con enfermedad de Chagas presentan cambios morfológicos y funcionales del estómago (hipomotilidad e hipocloridria), malnutrición, deficiencia inmunológica y alta prevalencia de enfermedad ácido péptica asociada al Helicobacter pylori, evalúan la serología mediante el método de ELISA. Hallan una serología positiva en 85.1% de los pacientes chagásicos, y en 56.3% y 67.4% de los no chagásicos, concluyendo que los pacientes chagásicos muestran una mayor seroprevalencia de Helicobacter pylori” (http://www.actagastro.org/actas/2009/n3/39_3_2009_9.pdf). En Venezuela Tescari y colaboradores reportan la evaluación de 20 pacientes con urticaria crónica a quienes se les realizó la prueba de serología, siendo positiva en 8, los cuales fueron tratados, remitiendo el cuadro dermatológico. Concluyen que “hay una relación causal entre la urticaria crónica y la infección del estómago por el Helicobacter pylori” (P. HERGUETA. 2009). En Río de Janeiro, Solari y colaboradores estudian 200 niños dispépticos de 19 días mediante test de la ureasa, coloración con Gram, cultivo e histología. Hallan la bacteria 28 en 59.5% de los casos. En el Brasil la infección se produce en edades tempranas, siendo de 37% la prevalencia en la población de pacientes dispépticos antes de los 20 años. En Pernanbuco, Moraes y col evalúan 28 niños. La seroprevalencia de Helicobacter pylori es 25.8% en preescolares y 39.4% en escolares. Los niños seropositivos con mayor frecuencia carecían de servicios sanitarios en sus domicilios y vivían en hacinamiento. 2.6. HELICOBACTER PYLORI Y LAS CITOCINAS “Helicobacter pylori se asocia a la inflamación asociada con los niveles elevados de la interleucina 1 (IL-1), IL-6, IL-8, IL-10, y factor de necrosis tumoral alfa (TNF-α). Estas citoquinas inflamatorias juegan un papel en las perturbaciones en el ácido (y gastrina) durante la infección por Helicobacter (http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/cienci as/tesis356.pdf). pylori.” Estas citocinas se relacionan con el proceso inflamatorio, desencadenado por agentes inflamatorios, infecciones o endotoxinas bacterianas. Son producidas por gran variedad de células, tales como osteoblastos, monocitos, macrófagos, células de kupffer, hepatocitos y glándulas salivales. Poseen una gran variedad de efectos biológicos, como son: Inducción de la síntesis de prostaglandinas en las células endoteliales de los vasos y la musculatura lisa, incremento de los niveles de síntesis de las proteínas hepáticas en presencia de daño, disminución de los niveles de albúmina hepática e inducción de la producción de colágeno y fibroblasto en el hueso. La IL-1 también está relacionada con la quimiotaxis de los leucocitos por inducción de la IL-8, con la inducción de expresión de las moléculas de adhesión celular y la generación de metabolitos reactivos de oxígeno, entre otras funciones. En la enfermedad inflamatoria del estómago por Helicobacter pylori, la presencia de hipoclorhidria observada en los sujetos afectados se desencadena por la acción de la interleuquina IL-1 β, por lo que se le considera como antisecretora, estimulante de prostaglandina E2 (PGE2) citoprotectora y que retarda el vaciamiento gástrico. 29 La IL-6 es una proteína multifactorial que desempeña un papel importante en los mecanismos de defensa durante la fase aguda de las reacciones, en la respuesta inmune y en la hematopoyesis. Las IL-6 e IL-8 se encuentran elevadas, tanto en aquellos pacientes que tienen daños muy severos por Helicobacter pylori, como en los que presentan daños ligeros. Factor de necrosis tumoral alfa (TNF α). Con fuerte actividad proinflamatoria es similar a las (Interleuquina) IL-1 e IL-8, con un alto potencial citotóxico al causar daño vascular y tisular severo, inducir la lisis de las células epiteliales y estimular enzimas destructivas en condiciones determinadas, como en la inflamación por Helicobacter pylori. Estudios recientes señalan su identificación e incremento en la mucosa antral infectada por Helicobacter pylori, al igual que como ocurre con la IL-8, donde se considera como el primer mediador en la patogénesis de la infección, el daño y la inflamación de la mucosa gástrica. DEFINICIÓN DE PALABRAS CLAVES EMBARAZO: gestación o proceso de crecimiento y desarrollo de un nuevo individuo en el seno materno, abarca desde el momento de la concepción hasta el nacimiento, pasando por los períodos embrionario y fetal. Dura unos 266 días (38 semanas) a partir de la fecundación. CONTROLES DE EMBARAZO: consulta médica periódica a las embarazadas para controlar el crecimiento y desarrollo del nuevo individuo, y el estado general de salud de la madre. EMESIS: vómito. HIPEREMESIS: o hiperémesis gravídica, trastorno del embarazo que se caracteriza por prolongación de la tendencia al vómito después del primer trimestre, pérdida de peso y desequilibrio hidroelectrolítico. 30 DESNUTRICIÓN: Ingesta de nutrientes inferior a las necesidades orgánicas. ANEMIA: o anemia del embarazo, situación del embarazo caracterizada por una disminución de la concentración de hemoglobina en la sangre. HELICOBACTER PYLORI: bacilo gramnegativo, de morfología espiral, que provoca sistemáticamente gastritis crónica activa. Cuando coloniza el estómago se encuentra sobre todo en las partes profundas de la capa de gel de moco que reviste la mucosa gástrica y entre la capa de gel de moco y las superficies apicales de las células epiteliales de la mucosa gástrica. 31 3. MATERIALES Y MÉTODOS 3.1. MATERIALES 3.1.1. LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN El estudio de laboratorio se realizará en “Laboratorio de Análisis Clínico DKD” de Machala. La encuesta y toma de muestra se llevarán a cabo con las pacientes del área de ginecología y obstetricia del Hospital Teófilo Dávila de Machala. 3.1.2. PERÍODO DE LA INVESTIGACIÓN El período de investigación será mínimo de 6 meses, desde el mes de junio hasta el mes de noviembre del 2013. 3.1.3. RECURSOS EMPLEADOS 3.1.3.1. Recursos Humanos - La investigadora Bioq. Farm. María José Guerrero - Tutor Dr. Julio Palomeque Matovelle 3.1.3.2. Recursos Físicos - Centrífuga - Equipo de micro Eliza - Tubos de ensayo - Micro pipeta de 5 ul - Micro pipeta de 50 ul - Micro pipeta de 100 ul - Posillos - Cronómetro - Incubadora 32 - Reactivo - Jeringuillas - Torniquete - Torundas - Computadora - Impresora - Hojas de papel bond - Cinta de Impresora - Bolígrafos 3.1.4. UNIVERSO El universo está conformado o lo constituye todas las mujeres embarazadas que se atienden por primera vez en la consulta externa del Hospital Teófilo Dávila de Machala. 3.1.5. MUESTRA La muestra estará dada por la fórmula de población finita de las mujeres embarazadas atendidas por primera vez en la consulta externa del Hospital Teófilo Dávila durante los meses de junioa noviembre de 2013. De acuerdo a datos estadísticos proporcionados por el Departamento de Estadística del Hospital Teófilo Dávila, durante el año 2011 fueron atendidas por primera vez en consulta externa 1936 mujeres embarazadas, y para el año 2012 se registraron 1783 pacientes. Para calcular el número de muestras tomaremos el promedio de las pacientes embarazadas atendidas por primera vez en consulta externa del Hospital Teófilo Dávila durante los años 2011 y 2012. Debido a que esta investigación se desarrollará en un periodo de 6 meses el promedio obtenido será dividido para 2. La fórmula para poblaciones finitas es la siguiente: 33 Donde: N = Número de la población a estudiar. Z2= Nivel de confianza (95%) (1.96) p = Prevalencia esperada. (0.5) E2= Limite de error (5%). (0.05) q= Complemento de prevalencia estimada (0.5) Reemplazando los valores en la fórmula el resultado es: 160 muestras 3.2. MÉTODOS 3.2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN Se trata de un trabajo: Correlacional y analítico, no experimental, de la incidencia de H. Pylori en embarazadas atendidas en la consulta externa del Hospital Teófilo Dávila de Machala. 3.2.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN Se llevará a cabo una investigación de laboratorio para detectar el número de casos positivos al test de anticuerpos para H. Pylori, mediante muestras de sangre tomadas a las mujeres embarazadas objeto del estudio. Se realizará una investigación de campo no experimental mediante la aplicación de una encuesta a las pacientes mencionadas para el estudio, para determinar sus conocimientos sobre H. Pylori. 34 3.3. TÉCNICA La prueba Helicobacter Pylori IgM ELIZA está basada en la técnica ELIZA sándwich. Los micropocillos ELIZA son recubiertos con antígenos de H. pylori derivados de cultivo celular. En la primera etapa de incubación los anticuerpos contra H. pylori IgM contenidos en la prueba o el control se fijan específicamente a los antígenos inmovilizados. Al final de la incubación, los componentes excesivos son eliminados por lavado. En la segunda etapa de incubación, se añade un conjugado anti-IgM (anticuerpos anti-IgM-humana marcados con peroxidasa) que se fija específicamente a los anticuerpos IgM. Se forman inmuno complejos típicos. Después de eliminar el conjugado excesivo por lavado (segunda etapa de lavado) y añadir TBM/Substrato (etapa 3) se forma un color azul que se transforma a amarillo después de detener la reacción. La intensidad de este color es directamente proporcional a la cantidad de anticuerpos anti-H.pylori-IgM en la muestra. La extensión de los colores y muestra se determina haciendo uso de un lector de micropocillos ELIZA. Los resultados de los pacientes se obtienen por comparación con un valor de punto de corte o expresados en unidades (U/ml). A) REACTIVOS Y CONTENIDOS - MIC 12 Micropocillos en portatiras Tiras desprendibles de 8 micropocillos c/u, recubiertas con antí-H. Pylori. - NC 2 ml Control H. pylori IgM negativo (tapa verde) lista para uso, humano 1U/ml - CC 2 ml Control H. pylori IgM cut-off (tapa amarilla) lista para uso, humano 10U/ml - PCL 2ml Control H. pylori IgM bajo positivo (tapa azul) lista para uso, humano 25U/ml - PCH 2ml Control H. pylori IgM alto positivo(tapa roja) lista para uso, humano 150U/ml - DIL 2 x 60 ml Buffer de dilución, listo para el uso color azul, Buffer PBS/BSA con Tween 20 ph 7,0-7,5 35 - CON 13 ml Conjugado anti IgG (tapa blanca), listo para uso, color rojo anticuerpos anti-IgG-humano marcados con peroxidasa (conejo) - WS 2 x 60 ml Solución de lavado (tapa blanca) concentrado. Buffer PBS con Tween 20 ph 6,5-7,0 - SUB 13 ml Reactivo Substrato (envase café), 3,3’, 5,5’ Tetramhetylbenzidin (TMB) - STOP 13 ml Solución de detención, ácido sulfúrico listo para el uso 0,5 mol/l cintas adhesivas. - Preservativos: concentración total < 0,1% B) MUESTRA Suero No usar muestras altamente lipémicas o hemolíticas. Pueden almacenarse hasta 7 días de 2 a 8 ºC, o por más largo tiempo a -2 ºC. Congelar y descongelar sólo una vez. Al descongelar una muestra debe ser homogeneizada. Eliminar el material particulado por centrifugación o filtración. C) PROCEDIMIENTO DE LAVADO L1: Remover las cintas adhesivas. Aspirar el contenido (en un envase con solución de hipoclorito de sodio al 5%), agregar WAHS, aspirar después de aproximadamente 30 segundos y repetir el lavado 2 veces. L2: En el caso de lavadores automáticos, se deben llenar y enjuagar con WASH y después lavar los pocillos 3 veces. L3: Después del lavado remover el líquido remanente invirtiendo los micropocillos sobre papel absorbente. 36 D) ESQUEMA DE PIPETEO Los reactivos y las muestras deben estar a temperatura ambiente antes del uso. Diluir el suero del paciente 1+100 con DIL, por ejemplo 10 ul de suero + 1 ml de DIL y mezclar vigorosamente. Etapa 1 Colocar los reactivos en los pocillos a 100 c/u. Cubrir con cintas adhesivas. Incubar por 60 minutos de 17 a 25 ºC. Lavar 3 veces según el esquema de lavado. Etapa 2 Colocar CON en los 3 pocillos, menos en el primero (blanco). Cubrir con cintas adhesivas. Incubar por 30 minutos de 17 a 25 ºC. Lavar 3 veces según el esquema de lavado. Etapa 3 Colocar el Reactivo Substrato en los 4 pocillos. Incubar por 20 minutos de 17 a 25 ºC. Colocar la solución de detención en los 4 pocillos. Mezclar cuidadosamente. Llevar a cero de absorbancia el instrumento lector ELIZA con el blanco de substrato del pocillo A1. Medir la absorbancia a 450 nm lo más pronto posible o dentro de 30 minutos después de terminar la reacción. Usando una longitud de onda de referencia de 630-690 nm. 37 E) INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Los resultados de la prueba son válidos si cumplen los siguientes criterios: NC < 0.150 CC > 0.200 PCL > 0.450 PCH > 0.750 Las muestras son consideradas POSITIVAS si los valores de absorbancia superan en un 20% al valor de corte. Las muestras son consideradas NEGATIVAS si el valor de absorbancia está por debajo del 20% del valor de corte. 38 4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 4.1. RESULTADOS DE EMBARAZADAS EXÁMENES ATENDIDAS DE EN EL LABORATORIO HOSPITAL EN “TEÓFILO DÁVILA” DE MACHALA Cuadro N. 1: Resultados de los exámenes de laboratorio para H. Pylori a embarazadas de consulta externa del Hospital Teófilo Dávila, Machala. VALORES DE H. PYLORY IGM CASOS PORCENTAJE Valor normal hasta 40,0 77 48% Valores altos más de 40,0 83 52% TOTAL 160 100% Fuente: Exámenes de laboratorio a embarazadas en consulta externa del Hospital Teófilo Dávila Autora: María José Guerrero Ochoa Análisis y Discusión: Vemos en los resultados de laboratorio que 77 embarazadas que son el 48%, presentaron valores por debajo del rango de enfermedad; mientras que otras 83 que dan 52%, tuvieron valores altos. Podemos observar que de las pacientes estudiadas un poco más de la mitad presentan valores altos de H. Pylori, lo que coincide con la media mundial. NORMAL HASTA 40.0 ELEVADO MAS DE 40,0 48% 52% Gráfico N. 1: Representación gráfica de los valores de H. Pylori en embarazadas . 39 4.2. ANÁLISIS CUANTI-CUALITATIVO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LASEMBARAZADAS ATENDIDAS EN CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL TEÓFILO DÁVILA DE MACHALA Cuadro N. 2: Número de hijos, incluido el embarazo actual. NÚMERO DE HIJOS CASOS PORCENTAJE Hasta 3 hijos 136 85% 4 o más hijos 24 15% TOTAL 160 100% Fuente: Encuesta a embarazadas de consulta externa del Hospital Teófilo Dávila Autora: María José Guerrero Ochoa Análisis y Discusión: Podemos ver en los resultados que 136 mujeres tienen hasta 3 hijos, lo que representa el 85%; las restantes 24 pacientes que significan 15%, tienen de 4 hijos en adelante. Podemos observar que la mayoría de pacientes tienen hogares no excedidos en número, lo que nos dice que aumentan las posibilidades de buscar atención médica a sus miembros. 15% 4 O MAS HIJOS 85% HASTA 3 HIJOS Gráfico N. 2: Representación gráfica del número de hijos de las pacientes estudiadas. 40 Cuadro N. 3: Tiempo del embarazo actual. MESES DE EMBARAZO CASOS PORCENTAJE Hasta 3 meses 50 31% 4 meses o más 110 69% TOTAL 160 100% Fuente: Encuesta a embarazadas de consulta externa del Hospital Teófilo Dávila Autora: María José Guerrero Ochoa Análisis y Discusión: De las 160 pacientes estudiadas, 50 de ellas que dan un 31%, tienen hasta 3 meses de embarazo; las otras 110 embarazadas, que son el 69%, tienen 4 o más meses de embarazo. Observamos que más de la mitad de embarazadas al momento del estudio superaban el primer trimestre de embarazo. HASTA 3 MESES 31% 4 MESES O MÁS 69% Gráfico N. 3: Representación gráfica de los meses de embarazo. 41 Cuadro N. 4: Síntomas que se presentan o se han presentado en el embarazo. SINTOMA MAS FRECUENTE CASOS PORCENTAJE Nauseas 24 15% Vómitos 50 31% Falta de apetito 50 31% Dolor abdominal tipo ardor 36 23% Anemia 0 0% TOTAL 160 100% Fuente: Encuesta a embarazadas de consulta externa del Hospital Teófilo Dávila Autora: María José Guerrero Ochoa Análisis y Discusión: Al preguntar a las pacientes sobre el síntoma que han presentado en mayor medida respondieron 50 de ellas, el 31%, que es el vómito; otras 50 pacientes, otro 31% mencionaron la falta de apetito; otras 36 encuestadas, que son un 23%, mencionaron el dolor abdominal tipo ardor; finalmente 24 mujeres, el 15%, dijeron las náuseas. Observamos que el principal síntoma para un tercio de mujeres fue el vómito, y la falta de apetito para otro tercio de embarazadas, que son los síntomas más frecuentes. NAUSEAS 15% DOLOR ABDOMINAL 23% VOMITOS 31% FALTA APETITO 31% Gráfico N. 4: Representación gráfica de el síntoma más frecuente entre las embarazadas. 42 Cuadro N. 5: Frecuencia de agriuras en embarazo actual. AGRIURAS EN AMBARAZO CASOS PORCENTAJE Si 136 85% No 24 15% TOTAL 160 100% ACTUAL Fuente: Encuesta a embarazadas de consulta externa del Hospital Teófilo Dávila Autora: María José Guerrero Ochoa Análisis y Discusión: El síntoma de las agriuras está presente en 136 embarazadas, que significan el 85%; mientras que no estuvo presente en 24 de ellas, que representan el 15%. Vemos que este síntoma está presente en la gran mayoría de embarazadas. NO 15% SI 85% Gráfico N. 5: Representación gráfica de la frecuencia de presentación de agriuras entre las embarazadas. 43 Cuadro N. 6: Frecuencia de presentación de llenura en embarazo actual. SINTOMA SENSACION DE CASOS PORCENTAJE Mucho 124 77% Poco 24 15% Nada 12 8% TOTAL 160 100% LLENURA Fuente: Encuesta a embarazadas de consulta externa del Hospital Teófilo Dávila Autora: María José Guerrero Ochoa Análisis y Discusión: Respecto a la frecuencia con que se presentó el síntoma de llenura, 124 embarazadas que son el 77%, respondieron que lo tuvieron mucho; otras 24 mujeres que dan un 15%, dicen que lo sufrieron poco; y 12 embarazadas más, o sea el 8% refieren que nunca lo padecieron. Como podemos apreciar en este cuadro más de tres cuartas partes de las pacientes presentan llenura con frecuencia, lo que resalta la importancia del síntoma. NADA 8% POCO 15% MUCHO 77% Gráfico N. 6: Representación gráfica de la frecuencia de presentación de llenura en el embarazo. 44 Cuadro N. 7: Frecuencia de presentación de desnutrición en algún embarazo. DESNUTRICIÓN EN EL CASOS PORCENTAJE Si 124 77% No 36 23% TOTAL 160 100% EMBARAZO Fuente: Encuesta a embarazadas de consulta externa del Hospital Teófilo Dávila Autora: María José Guerrero Ochoa Análisis y Discusión: En este punto, vemos que 124 mujeres, que son el 77%, manifiestan haber sufrido desnutrición en algún embarazo; mientras las otras 36, que representan el 23%, responden no haber presentado desnutrición en ningún embarazo. En estas respuestas comprobamos que la desnutrición es un síntoma muy frecuente, presente en más de tres cuartas partes de las gestantes. NO 23% SI 77% Gráfico N. 7: Representación gráfica de la frecuencia de presentación de desnutrición en algún embarazo. 45 Cuadro N. 8: Conocimiento sobre la bacteria Helicobacter Pylori. CONOCIMIENTO SOBRE CASOS PORCENTAJE Si 99 62% No 61 38% TOTAL 160 100% H. PYLORI Fuente: Encuesta a embarazadas de consulta externa del Hospital Teófilo Dávila Autora: María José Guerrero Ochoa Análisis y Discusión: Al preguntar a las pacientes si conocen sobre la bacteria H. Pylori, 99 de ellas que son el 62%, respondieron que si conocen; las restantes 61, que significan un 38%, dijeron no conocer sobre la bacteria. Podemos notar de acuerdo a las respuestas que casi las dos terceras partes de las embarazadas conocen sobre la bacteria H. Pylori. NO 38% SI 62% Gráfico N. 8: Representación gráfica del conocimiento de las embarazadas sobre la bacteria Helicobacter pylori. 46 Cuadro N. 9: Piensa que la bacteria H. Pylori puede afectar en algo en su embarazo. PIENSA QUE AFECTA CASOS PORCENTAJE En mucho 0 0% En poco 37 23% En nada 74 46% No lo sé 49 31% TOTAL 160 100% H. PYLORI EN EMBARAZO Fuente: Encuesta a embarazadas de consulta externa del Hospital Teófilo Dávila Autora: María José Guerrero Ochoa Análisis y Discusión: Como vemos en las respuestas a esta pregunta encontramos que 74 mujeres que son el 46%, piensa que H. Pylori no les afecta en nada en al embarazo; otras 37, que dan un 23% creen que les afecta en poco; finalmente 49 embarazadas que representan el 31%, no lo saben. Casi la mitad de embarazadas piensa que H. Pylori no les afecta en nada en el embarazo, casi una cuarta parte piensa que les afecta en poco, y ninguna respondió que les puede afectar mucho. EN POCO 23% NO LO SE 31% EN NADA 46% Gráfico N. 9: Representación gráfica del nivel de afectación que las embarazadas creen que pueda tener H. Pylori en el embarazo. 47 Cuadro N. 10: En algún embarazo le han pedido hacerse análisis para H. Pylori. LA HAN PEDIDO EXAMEN CASOS PORCENTAJE En todos 0 0% En los anteriores 12 8% En el actual 111 69% En ninguno 37 23% Total 160 100% PARA H. PYLORI Fuente: Encuesta a embarazadas de consulta externa del Hospital Teófilo Dávila Autora: María José Guerrero Ochoa Análisis y Discusión: De las pacientes encuestadas, a 111, que son el 69%, les han pedido H. Pylori en el embarazo actual; a 12 pacientes, al 8%, les han pedido en los anteriores; finalmente a 37 embarazadas, o sea el 23 no le solicitado el examen en ningún embarazo. Notamos que a la gran mayoría les han solicitado el examen en el embarazo actual, y casi a la cuarta parte no les han solicitado en ningún embarazo. ANTERIORES 8% ACTUAL 69% NINGUNO 23% Gráfico N. 10: Representación gráfica de las solicitudes de examen para H. Pylori recibida en los embarazos. 48 Cuadro N. 11: Ha recibido algún tratamiento para H. Pylori. RECIBIO TRATAMIENTO CASOS PORCENTAJE Si 49 31% No 111 69% TOTAL 160 100% PARA H. PYLORI Fuente: Encuesta a embarazadas de consulta externa del Hospital Teófilo Dávila Autora: María José Guerrero Ochoa Análisis y Discusión: Sólo 49 embarazadas que representan el 31% refieren haber recibido tratamiento para H. Pylori; mientras que 111 pacientes, o sea el 69%, dicen que nunca han recibido ese tratamiento. Como podemos apreciar las dos terceras partes de las encuestadas nunca han recibido un tratamiento para H. Pylori. SI 31% NO 69% Gráfico N. 11: Representación gráfica del porcentaje de pacientes que han recibido tratamiento para H. Pylori. 49 4.3. ANÁLISIS CUANTI-CUALITATIVO DE RESULTADOS OBTENIDOS DE LA ENCUESTA A LOS MEDICOS QUE REALIZAN CONTROL DE EMBARAZO, CONSULTA EXTERNA, HOSPITAL TEÓFILO DÁVILA DE MACHALA Cuadro N. 12: Solicita análisis para h. pylori a todas las pacientes embarazadas. INVESTIGA H. PYLORI A CASOS PORCENTAJE Si 2 50% No 2 50% TOTAL 4 100% TODA EMBARAZADAS Fuente: Encuesta a médicos tratantes de consulta externa del Hospital Teófilo Dávila Autora: María José Guerrero Ochoa Análisis y Discusión: Al preguntar a los médicos si solicita examen para H. Pylori a sus pacientes embarazadas, 2 de ellos que son el 50%, respondió que sí lo solicita; los otros 2, el otro 50%, no lo hace. Como vemos un número muy alto de médicos, la mitad, en los controles de embarazo no solicita este examen. NO 50% SI 50% Gráfico N. 12: Representación gráfica del porcentaje de médicos que solicita H: Pylori a las embarazadas. 50 Cuadro N. 13: Solicita análisis para H. pylori en embarazadas con náuseas y vómitos. INVESTIGA H. PYLORI EN CASOS PORCENTAJE Si 1 25% No 3 75% TOTAL 4 100% NAUSEAS Y VOMITOS Fuente: Encuesta a médicos tratantes de consulta externa del Hospital Teófilo Dávila Autora: María José Guerrero Ochoa Análisis y Discusión: De los médicos encuestados, al investigar si solicitan prueba para H. Pylori a las embarazadas con náuseas y vómitos, sólo 1 que significa el 25%, respondió que sí; los otros 3 que son un 75%, manifestó que no lo pide. Vemos que a pesar de los síntomas mencionados, tres cuartas partes de los médicos en los controles de embarazo no investigan H. Pylori. SI 25% NO 75% Gráfico N. 13: Representación gráfica del porcentaje de médicos que solicita H: Pylori a las embarazadas con náuseas y vómitos. 51 Cuadro N. 14: Solicita análisis para H. pylori en embarazadas con anemia. INVESTIGA H. PYLORI EN CASOS PORCENTAJE Si 0 0% No 4 100% TOTAL 4 100% ANEMIA DE EMBARAZADAS Fuente: Encuesta a médicos tratantes de consulta externa del Hospital Teófilo Dávila Autora: María José Guerrero Ochoa Análisis y Discusión: Los médicos tratantes al ser preguntados si solicitan pruebas de H. Pylori a sus pacientes embarazadas que presentan anemia, los 4, o sea el 100%, respondió que no lo hace. Observamos que ningún médico solicita la prueba si hay anemia en el embarazo. NO 100% Gráfico N. 14: Representación gráfica del porcentaje de médicos que solicita H: Pylori a las embarazadas que presentan anemia. 52 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 5.1 CONCLUSIONES 1. De las pacientes estudiadas un poco más de la mitad, 52%, presentan valores altos de H. Pylori, lo que coincide con la media mundial, (SUAREZ, JORGE. 2011). 2. La mayoría de pacientes, 85%, tienen hogares no excedidos en número de miembros, o sea tienen un máximo de tres hijos, lo que sin embargo no aumenta la frecuencia de buscar atención médica para sus miembros. 3. Más de la mitad, 69%, al momento del estudio superaban el primer trimestre de embarazo, cuando el estudio de H. Pylori debería ser en etapas tempranas del embarazo. 4. Los síntomas que más afectan a las embarazadas son: vómito al 31%; falta de apetito otro 31%; dolor abdominal tipo ardor al 23%; las náuseas al 15%; agriuras al 85%; llenura al 77%; desnutrición en algún embarazo al 77%. Todos estos síntomas pueden ser relacionados también con la presencia de H. Pylori en ellas, que fue del 52%. 5. La mayoría de pacientes, el 62%, respondieron que si conocen sobre H. Pylori; así mismo casi la mitad, el 46%, piensa que H. Pylori no les afecta en nada en el embarazo; otro 23% creen que les afecta en poco; finalmente el 31%, no lo saben. Estos datos son contradictorios, pues mientras las pacientes dicen conocer sobre la bacteria, sin embargo no conocen como puede afectar en el embarazo. 6. A la mayoría de pacientes, 69%, les hicieron pruebas para H. Pylori en el embarazo actual. También a una mayoría, 69%, no le han dado tratamiento para erradicar la bacteria, un ningún embarazo. 7. La mitad de médicos, el 50%, no solicita examen para H. Pylori a sus pacientes embarazadas; si las embarazadas tienen náuseas y vómitos, el 75% no pide el 53 examen; y si las embarazadas presentan anemia el 100%, respondió que no lo hace. 54 5.2 RECOMENDACIONES 1. Como las embarazadas en más de la mitad de su número tienen valores altos de H. Pylori al realizarse el examen, los servicios de Control de Embarazo a nivel público y privado deben incluir en los esquemas de control la detección de H. Pylori. 2. La detección de H. Pylori en embarazadas, 69%, debería realizarse en etapas tempranas del embarazo, en el primer trimestre. 3. Los síntomas de vómito, falta de apetito, dolor abdominal, náuseas, agriuras, llenura, desnutrición, deben ser relacionados también con la presencia posible de H. Pylori en las pacientes. 4. En las campañas de educación pública que se realizan para enseñar a la población sobre la importancia de la planificación familiar, los controles de embarazo, las vacunas, etc., debe incluirse la educación sobre el control de H. Pylori, y los efectos que provoca en el embarazo. 5. Los médicos, obstetrices, y todo el personal de salud relacionado con el control de embarazo, deben ser capacitados sobre los efectos negativos de H. Pylori en el embarazo, para que su investigación forme parte de manera rutinaria de los controles de embarazo. 55 6. BIBLIOGRAFÍA 1. BALCELLS, A. (1992). La Clínica y el Laboratorio. Masson. Barcelona, España. 2. DICCIONARIO DE MEDICINA OCEANO MOSBY 3. FATTORUSSO, V. (2001). Vademécum Clínico, Del Diagnóstico al Tratamiento. Editorial El Ateneo. España p. 1287-1290. 4. HARRISON, T.R. (1998). Principios de Medicina Interna. McGraw-HillInteramericana. Madrid Tomo I p. 261-269. Tomo II p. 1812- 1831. 5. http://www.medicasuis.org/anteriores/volumen24.3/doc3.pdf SUAREZ, J. (2011). Helicobacter pylori: revisión de los aspectos fisiológicos y patológicos. Revista de los estudiantes de medicina de la Universidad Industrial de Santander, 2011;24, p.287-96. Colombia. 6. http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S10221292011000100005&script=sci_artte ZEGARRA CHANG, A. (2011). Rev. gastroenterol. Perú v.31 n.1 Lima ene./mar. 7. http://www.actagastro.org/actas/2009/n3/39_3_2009_9.pdf. A RAMÍREZ RAMOS. ROLANDO SÁNCHEZ. (2009). Contribución de Latinoamérica al estudio del Helicobacter pylori. Acta Gastroenterología Latinoamericana 39. Perú. Págs. 197-218. 8. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0210570508712871 F. PÉREZ ROLDÁN, JJ CASTELLANOS MONEDERO. (2008). Gastroenterología y Hepatología Volumen 31, Issue 4. Elsevier. España. págs. 2013-2016. 56 9. http://www.medigraphic.com/pdfs/inper/ip-2008/ip081g.pdf J. MARTÍN MALDONADO-DURÁN, T. LARTIGUE, F. LECANNELIER. (2008). Dificultades psicosomáticas en la etapa perinatal. 10. http:// www.javeriana.edu.co/biblos/tasis/ciencias/tesis356.pdf Y. GARNICA RODRÍGUEZ. Efecto de la infección por h. pylori en los niveles de hierro. Ghrelina y leptina. 11. http://saber.ucv.ve/ojs/index.php/rev_avdfyt/article/view/1121 JC GONZÁLEZ, C. LOUIS, P. SALAZAR. (2011). Archivos Venezolanos de Farmacología y Terapéutica. 12. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0210570510700042 JV. ESPLUGUES, M. MARTÍ-CABRERA. (2010). Gastroenterología y Hepatología. Volumen 33, Supplement 1. ELSEVIER; España, págs. 15-21. 13. M. CAROLINA MELÉNDEZ. (2010). Revisión narrativa sobre la infección de H. pylori y anemia ferropénica, niños de 1 a 17 años. Trabajo de Grado. Bogotá, Colombia. 14. http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/3664/2/Enfermedadpor-reflujo-gastroesofagico-y-Helicobacter-pylori-en-pacientes-atendidos-en-elcentro-de-cirugia-endoscopica MARTINEZ, R. (2011). Enfermedad por reflujo gastroesofágico y H. pylori pacientes atendidos en el centro de cirugía endoscópica. Universidad de Barcelona. España. 15. http://www.medigraphic.com/pdfs/ginobsmex/gom-2012/gom129b.pdf MONTOYA, J. (2012). Ginecología y Obstetricia Mexicana;80(9): págs. 563580. 57 16. http://www.bvs.hn/RMH/pdf/2011/pdf/Vol79-2-2011.pdf L. THIEBAUD. (2011). Revista Médica Hondureña, Volumen 79, Nº 2, págs 65-67. 17. http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S102251292009000300005&script=sci_arttext R. DE LOS RÍOS. (2009). Revista de Gastroenterología del Perú, v.29 n.3 Lima. 18. http://files.sld.cu/usuario/files/2010/06/libro-guia-terapeutica-para-la-aps20101.pdf#page=122 JL DOMÍNGUEZ CABALLERO. (2010). Guía Terapéutica para la atención primaria en salud. Editorial Ciencias Médicas. La Habana, Cuba. 19. http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S102251292009000200008&script=sci_arttext RAMÍREZ RAMOS. ROLANDO SÁNCHEZ. (2009).Revista deGastroenterología del Perú v.29 n.2 abril/junio. Lima. 20. http://www.medigraphic.com/pdfs/cirgen/cg-2009/cg092i.pdf EE MONTALVO-JAVÉ. (2009). Cirujano General Vol. 31 Núm. 2. Mexico. 21. http://lapica.cesca.es/index.php/ASSN/article/view/7616 IR ELIZALDE. (2009). Anales del Sistema Sanitario de Navarra, volumen 21, suplemento 2. España. 22. http://recyt.fecyt.es/index.php/ASSN/article/viewArticle/7613 P. HERGUETA. (2009). Anales del Sistema Sanitario de Navarra, volumen 21, suplemento 2. España. 23. http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S003498872010000500001 58 JP ORTEGA. (2010). Revista Médica de Chile v.138 n.5, mayo 2010. Santiago, Chile. 24. NOBLE-LUGO, A. (2011). Novedades en Helicobacter Pylori. Revista de Gastroenterología de Mexico. Suplemento 1, páginas 29-32. 25. GÓMEZ, C. “Casi el 70% de los ecuatorianos tiene Helicobacter pylori”, Colegio Americano de Cirujanos. Revista VISTAZO, 29 de Junio, 2014. Guayaquil, Ecuador. 59 7. ANEXOS ANEXO 1 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Encuesta dirigida a pacientes embarazadas atendidas en consulta externa del Hospital “Teófilo Dávila” de Machala. 2013. Nombre………………………………….Edad……………….. Dirección…………………… ………………………………. 1. ¿CON ESTE EMBARAZO, CUÁNTOS HA TENIDO? …………… 2. ¿QUÉ TIEMPO DE EMBARAZO TIENE? …………… 3. DE LOS SÍNTOMAS QUE SE EXPONEN A CONTINUACIÓN, SEÑALE LOS QUE HA PRESENTADO O PRESENTA EN ESTE EMBARAZO Nauseas………………… Vómitos………………………………… Falta de apetito………… Dolor abdominal tipo ardor………….. Anemia…………………. 4. ¿EN ESTE EMBARAZO HA PRESENTADO AGRIURAS? Si………………………… No…………………………. 5. ¿EN ESTE EMBARAZO HA TENIDO LLENURAS? Si………………………… No…………………………. 6. ¿HA TENIDO DESNUTRICIÓN EN ALGÚN EMBARAZO? Si………………………… No…………………………. 7. ¿HA ESCUCHADO SOBRE LA BACTERIA HELICOBACTER PYLORI? Sí…………… No……………… 60 8. ¿PIENSA QUE LA BACTERIA HELICOBACTER PYLORI PUEDE AFECTARLE EN SU EMBARAZO? a. En mucho………….. b. En poco……………. c. En nada……………. d. No lo sé…………. 9. ¿EN SUS EMBARAZOS ANTERIORES O EN EL ACTUAL, LE HAN INDICADO QUE SE HAGA PRUEBAS DE LABORATORIO SOBRE LA BACTERIA HELICOBACTER PYLORI? a. En todos……………….. b. En los anteriores……………… c. En el actual…………….. d. En ninguno……………………. 10. ¿EN SUS EMBARAZOS ANTERIORES O EN EL ACTUAL LE HAN DADO TRATAMIENTO SOBRE LA BACTERIA HELICOBACTER PYLORI? Sí…………… No……………… GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 61 ANEXO 2 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Encuesta dirigida a los médicos tratantes del área de control de embarazadas del Hospital Teófilo Dávila de Machala. 2013. Nombre…………………………………. Edad……………….. 1. ¿SOLICITA USTED PRUEBAS DE LABORATORIO PARA LA BACTERIA HELICOBACTER PYLORI A TODAS SUS PACIENTES EMBARAZADAS? Sí………………………………… No………………………………….. 2. ¿SI SUS PACIENTES EMBARAZADAS PRESENTAN NÁUSEAS Y VÓMITOS LES SOLICITA PRUEBAS DE LABORATORIO PARA LA BACTERIA HELICOBACTER PYLORI? Sí………………………………… No…………………………………… 3. ¿SI SUS PACIENTES EMBARAZADAS PRESENTAN ANEMIA LES SOLICITA PRUEBAS DE LABORATORIO PARA LA BACTERIA HELICOBACTER PYLORI? Sí………………………………… No…………………………………… GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 62