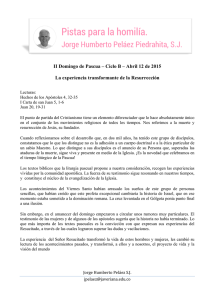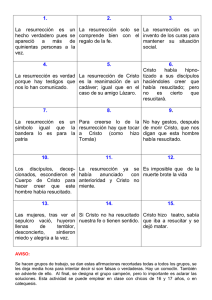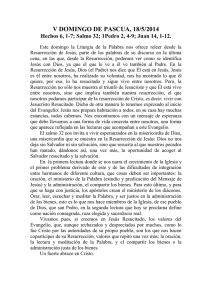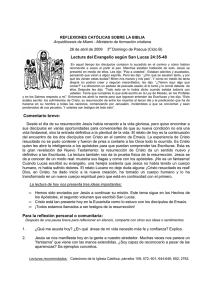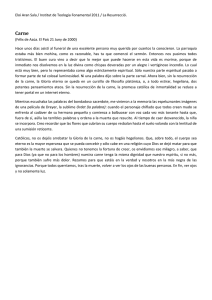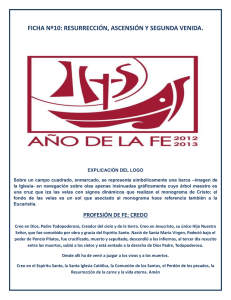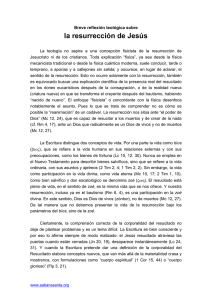Llamados a Vivir la Resurrección en Cuerpo y Alma F. Javier
Anuncio

Llamados a Vivir la Resurrección en Cuerpo y Alma F. Javier Orozco (2º Domingo de Pascua) Es interesante para nosotros el escuchar en las lecturas que los discípulos estaban en casa con las puertas cerradas, especialmente porque el anuncio viene poco después del gozo de la resurrección. El Evangelio es muy claro al explicar el porqué de esta conducta. En pocas palabras nos dice que ellos, los discípulos, tenían miedo. A nosotros nos queda por preguntar: ¿Cómo es posible que los seguidores de Jesús sean tan cobardes? ¿Acaso no han escuchado que el Hijo de Dios ha resucitado de entre los muertos y ahora vive en la compañía de su Padre eterno? ¿No son ellos los que caminaron y vivieron con Jesús en la tierra? Y, como si el miedo fuera poco, escuchamos en el mismo Evangelio que entre los seguidores de Jesús, las palabras que hablan de la resurrección no son suficientes para convencer a todos. En la persona y firmeza de Tomás vemos como a veces las palabras salen sobrando: “Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo” (Jn 20:25). A primera vista, el miedo y la firmeza o torpeza de Tomás tienen algo de sentido. Hay que reconocer que para estos discípulos—y para todos nosotros—la resurrección es un evento que conmueve en una forma radical. Si bien es fácil hablar de la resurrección, el tener que vivirla en carne propia va más allá de lo ordinario. El evento de la resurrección nos reta a todos a la acción concreta por el bien y la justicia. Jesús no solo se aparece en medio de ellos para ofrecerles la paz, sino que su presencia resucitada es una invitación a su misma misión y acción: “Como el Padre me ha enviado, así también los envió yo… Reciban el Espíritu Santo; a quienes les perdonen los pecados, les quedaran perdonados; a quienes no se los perdonen, les quedaran sin perdonar” (Jn 20: 22-23). La misión, es decir, el llamado a vivir la resurrección en cuerpo y alma requiere que creamos precisamente en lo que no siempre vemos—que vivamos una nueva realidad. Si bien el mundo nos presenta una humanidad dividida por clases sociales, políticas y económicas, el cristiano tiene que proclamar la comunión humana que se basa en la dignidad inherente que transciende todo tipo de categorías, y de la cual todos somos participes (He 2: 44-45). Si bien el mundo nos revela una humanidad repleta de guerras, injusticias, y ansiedades, el cristiano tiene que proclamar una visión nueva de la humanidad que nace de la convicción de la fe y confianza en Dios. Como lo dice el Salmo: “El Señor es mi fuerza y mi alegría, en el Señor está mi salvación…Este es el día de júbilo y de gozo” (Salmo 117). Solo viviendo en este día del Señor resucitado podremos salir de nuestros propios encierros, cobardías y miedos. Solo viviendo en este día del Señor resucitado podremos tocar y meter nuestras manos en el cuerpo del Señor que ahora vive en nuestro alrededor, especialmente en el pobre y marginado. Como lo dice San Pedro: “Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en su gran misericordia, por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, no concedió renacer a la esperanza de una vida nueva, que no se puede corromper ni mancharse, que nos está reservada como herencia del cielo” (I Pedro 1: 3-4).