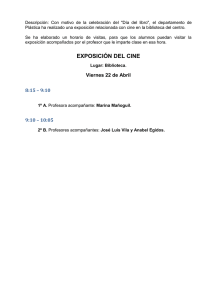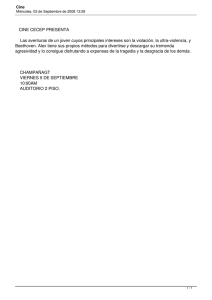Yolanda Mercader - VI Coloquio Universitario de Análisis
Anuncio
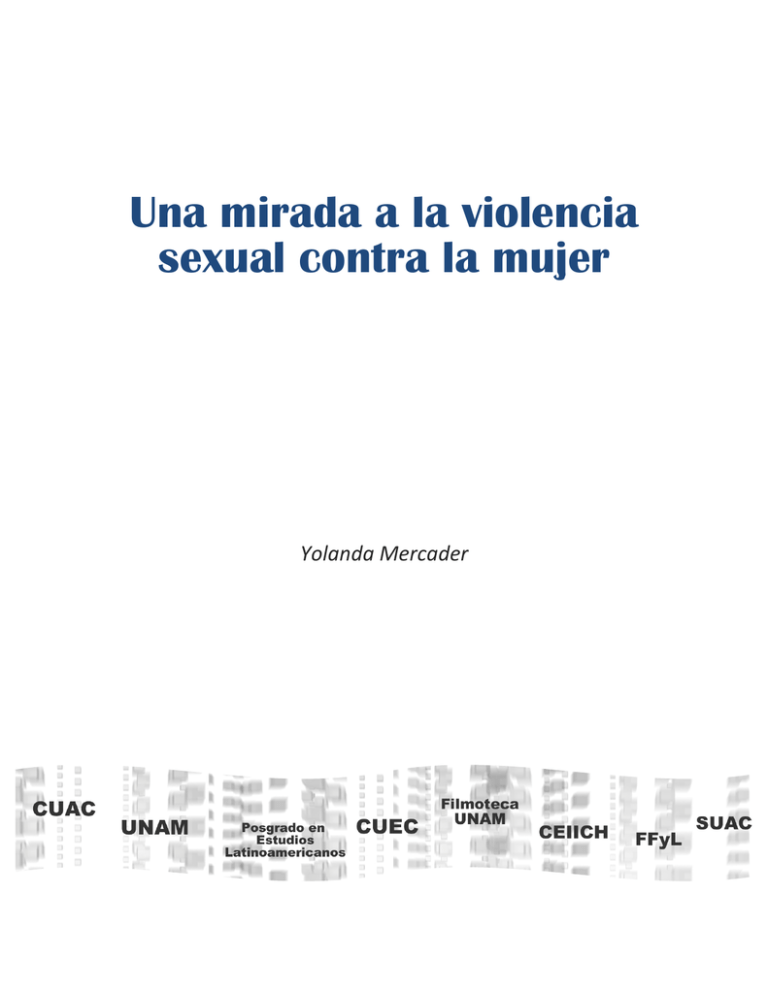
Una mirada a la violencia sexual contra la mujer Yolanda Mercader UNA MIRADA A LA VIOLENCIA SEXUAL CONTRA LA MUJER Yolanda Mercader UAMX 2 El derecho de pernada tributo corporal de las mujeres del señor estuvo, o pudo estar vigente allá donde el feudalismo funcionó como sistema social y mental. Boutruche Resumen El cine representa fragmentos de la realidad, los carga de sentido, los hace funcionales dentro de una historia y los reúne en una nueva unidad. El cine como cualquier otro componente de lo social, forma parte de la historia que se va haciendo cada día, entendida como relación de nuestro tiempo. Las películas se mueven en el campo ideológico, reproducen el discurso del poder, es decir propagan aspectos conceptuales así como sociales. Al asignar al hombre la posición de sujeto y a la mujer de objeto, en cualquier tipo de interacción implica una serie de especificaciones dentro de una matriz de relaciones. La violencia es la utilización de la fuerza en cualquier operación, mantener o realizar las cosas contra su tendencia natural. La violencia es un medio, tiene por tanto carácter instrumental. La violencia de género no es un problema que afecte al ámbito privado, al contrario, se manifiesta como símbolo más brutal de la desigualdad existente entre nuestra sociedad. Se trata de una violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas por sus agresores carentes de los más mínimos derechos de libertad, respeto y capacidad de decisión. Uno de los temas que con mayor insistencia se desarrollan en el cine de la Revolución es “El derecho de pernada” cuyo origen se remonta a la edad media feudal que teóricamente, establecía la potestad señorial de tener relaciones sexuales con toda doncella, sierva de su feudo, que se fuera a casar con otro siervo suyo. Dicho derecho en México no tiene ningún fundamento jurídico que pruebe haber sido ejercido, sin embargo, la historia oral, la música y el cine hacen alusión a este acto de violencia. 3 El cine mexicano ha recreado la prevalencia del patriarcado (visión masculina del mundo), en donde la única manera de demostrar su masculinidad, (ser “un verdadero macho”), es a través de la mujer y para ello la fémina se le debe dominar. Al hacer un análisis de las películas sobre la Revolución Mexicana encontramos que uno de los problemas femeninos que se exponen con insistencia es el derecho de pernada, el cual piden sea abolido, sobre la base de que el movimiento armado implicaba la renovación de la relación entre los géneros, era un cambio de fondo en la relación genérica. El objetivo del análisis es recuperar las memorias femeninas en el cine ubicado en la Revolución Mexicana para entablar un diálogo con la historia, con el imaginario y con la acción social que lo articula y con ello comprender el proceso de la historia de la mujer, no porque refleje plenamente a la realidad, sino por su función como indicador para entender los procesos mentales, dinámicas posibles y respuestas mayoritarias ante las diferencias genéricas y entender así las subjetividades. Palabras clave: Revolución Mexicana. Cine Mexicano. Violencia. Mujer. Años después de ocurrir un hecho dramático o significativo, la gente suele tener recuerdos vívidos del mismo y de los incidentes que lo rodearon. Esos recuerdos se conocen como destellos de memoria. De acuerdo a la teoría de “imprima ahora”, el evento desencadena un mecanismo encéfalo que captura el recuerdo, lo imprime como fotografía y lo almacena por largo tiempo manteniéndose en forma precisa y estable. A la vez el cine representa fragmentos de la realidad, los carga de sentido, los hace funcionales dentro de una historia y los reúne en una nueva unidad. Una sociedad no se presenta nunca en la pantalla tal y como es, sino que se involucran también las elecciones del director, o las expectativas de los espectadores. Lo visible revela la mentalidad y la 4 ideología de una sociedad dada, contándonos cuáles son las representaciones con las que ésta última reelabora la realidad para adueñarse de ella. El cine como cualquier otro componente de lo social, forma parte de la historia que se va haciendo cada día, entendida como relación de nuestro tiempo. El cine da la posibilidad de hallar el valor que puedan tener las películas como documentos o testimonios. Ir al cine significa poner en marcha simultáneamente diversos aspectos simbólicos e imaginarios. La producción de imaginario, no se reduce a representaciones, no es sólo un lenguaje que aparenta moverse por sí mismo, en realidad es la capacidad primaria de imaginar, para crear permanentemente representaciones y significaciones. La información visual que el cine nos proporciona no sólo suscita un nuevo tipo de representación del mundo y del hombre, sino, asimismo, una nueva manera para éste último, de vivir y de ser. El cine ha transformado a la vida cotidiana por medio de su producción de imágenes trazando nuevos paisajes culturales en las sociedades, que contribuyen a conocer aspectos de las vidas privadas así como de la esfera pública. Los estudios de género en el cine tienen como objetivo comprender como se construye social y culturalmente la naturaleza humana. Observar a la mujer o al varón a través de las películas nos permite conocer y explicar el comportamiento social y cultural que se les ha asignado, ya que el cine es un acto de representación y auto representación que manifiestan las formas en que se establecen las relaciones de género. Las películas se mueven en el campo ideológico, reproducen el discurso del poder, es decir propagan aspectos conceptuales así como sociales. Precisamente lo que le da sentido al cine es que actúa como espejo de la sociedad, es un reflejo y responde a una concepción del mundo específica, es decir a una ideología. Sin embargo toda organización social se basa en la diferencia de genero donde interviene la naturaleza biológica, pero también la praxis social, ésta última determina nuestro 5 comportamiento, así, nuestras acciones dentro de la vida cotidiana son las que definen la verdadera identidad. El cine profundiza, agranda las acciones de los sujetos. Las representaciones tanto de las mujeres como de los hombres que aparecen en las pantallas se adaptan al entorno social, porque es la única forma en que se puedan garantizar condiciones de visibilidad. El sistema patriarcal es un sistema binario que se basa en la oposición entre el hombre y la mujer, a cada uno de ellos se le asignan funciones específicas. Mientras que a la mujer es afín a la naturaleza, asumiendo la posición subordinada, a los varones se les ubica en el ámbito público. El cine mexicano ha recreado, la prevalencia del patriarcado (visión masculina del mundo), en donde la única manera de demostrar su masculinidad, (ser “un verdadero macho”), es a través de la mujer y para ello la fémina se le debe dominar. El cine en México ha exhibido desde sus orígenes la violencia hacia la mujer, lo que refleja una actitud social que exalta las diferencias genéricas que manifiestan conductas humanas y que al mismo tiempo son denuncia en contra de esa misma situación de indefensión psíquica, física y cultural. En muchas ocasiones los filmes incluso justifican la violencia, permitiendo al espectador extraer conclusiones, sobre el maltrato y violencia física, sexual o psicológica ejercida hacia la mujer. La rudeza expuesta en el cine hacia el género femenino no consiste solamente en narrar historias sobre la situaciones límite de mujeres en el contexto nacional, sino que también lo es, al asignársele un segundo plano o considerársele solamente como compañera, novia o amante. El manejo de la imagen de la mujer se da en formas muy diferentes tanto en la relación de pareja, en el trabajo, en la calle, en el hogar, etc. 6 El derecho de pernada en México Sin embargo hay otras manifestaciones de violencia hacia la mujer que han quedado plasmadas en épocas específicas una de ellas es en La Revolución Mexicana, evento popular de hondo contenido social, que trataba de integrar un régimen social, económico y político, capaz de engendrar un sistema de conducir a México hacia formas de organización más justas y democráticas. El escenario Revolucionario se muestra atractivo para el cine, porque le permite ubicar a la revuelta popular y agraria, con carácter local y de masas, construyendo imágenes e interpretaciones amplísimas o igualmente porque otorga una perspectiva propia que permite apreciar, discutir o rechazar a la Revolución, pero en el relato, en cualesquiera de sus presentaciones, es donde se recuperan las historias de hombres y mujeres y con ello se manifiesta la memoria de una Revolución. La Revolución Mexicana es un tema que reiteradamente ha abordado el cine, nacional e internacional, desde las producciones estadounidenses, a manera de noticias filmadas, documentales o ficción, captados en el momento mismo de la batalla, hasta los melodramas rancheros de los años cuarenta realizados por directores mexicanos, ambientados en la lucha armada. El tema se ha seguido desarrollando hasta nuestros días. La Revolución Mexicana fue el gran pronunciamiento popular de hondo contenido social, registrado por un cine documental, el cual se ha analizado extensamente en el mundo académico, artístico y estético, pero el cine de ficción no ha corrido con la misma suerte, éste se ha analizado fragmentariamente, ya sea en estudios basados en una película en particular o en un director. Por ello es importante recuperar las memorias femeninas en el cine ubicado en la Revolución Mexicana para comprender el proceso de la historia de la mujer, no porque refleje plenamente a la realidad, sino por su función como indicador para entender los procesos mentales, dinámicas posibles y respuestas mayoritarias ante las diferencias genéricas. 7 La Revolución Mexicana significó un cambio radical en las relaciones genéricas, por ello contemplar cual es la imagen de las condiciones en las que los mexicanas y mexicanos se involucraron en la rebelión es un elemento clave para entender los procesos de desarrollo genérico para conocer los campos de acción que los llevaron a incorporarse a la lucha armada. El derecho de pernada en el Cine de la Revolución Mexicana El derecho de pernada en México debe encontrar su origen en los derechos establecidos durante la dominación española, así en el siglo XIII encontramos las recopilaciones jurídicas de Alfonso X de Castilla en el Fuero Real, donde se indica que se impondrá una multa de 500 sueldos y se le privaría de sus cargos si osase “algun hombre a deshonrrar a la novia en dia de su boda” «alguu ome desonrrar nouho casando ou nouha en dia de voda»;(Azevedo,1981:164), pero reservando a la corona la facultad de juzgar el crimen, lo que supone un reconocimiento tácito de que se trata de un acto cometido por miembros de algún estamento privilegiado y del corporativismo entre sus componentes. Otro señalamiento al respecto, lo tenemos por Fernando El Católico en 1543 extraída de la Sentencia arbitral de Guadalupe: “…ni tampoco puedan [los señores] la primera noche quel payés prende mujer dormir con ella o en señal de sensorio” (Vicetto,1872:57). Aunque existen alguna referencias respecto a este derecho, no son contundentes de tal forma que las evidencias parecen centrarse en un origen oral sustituyendo y completando la evidencia escrita. La aproximación a la práctica del derecho de pernada consistía en que la noche de bodas un allegado al señor o patrón visitaba a la pareja poco antes de consumarse el matrimonio, y públicamente se llevaba a la novia por orden del arzobispo sin aparente impedimento, haciendo valer la autoridad que representa y que se basaba solo en una antigua costumbre, y con ello se iniciaba el ritual. En apariencia la costumbre permitía que el ejercicio de esta violencia no se considerara rapto con fines sexuales ni tan siquiera 8 una violación pues no se usaba la fuerza bruta y las amenazas físicas. Aquí lo decisivo es la coacción moral fundamentada en cierta tradición. El poder señorial "manda, toma, tiene consigo" ante todos, como quién hace uso de un derecho legítimo que sólo hay que reclamar. Si el apremio era necesario para el cobro de los derechos señoriales (AHDS,21:45). El acto sexual no se nombra, se sobreentiende, hasta puede incluso que no haya tenido lugar, lo realmente importante es que la ceremonia llegó a su conclusión pues "la tuvo consigo toda una noche", ius primae noctis, y que el señor sustituyó al marido la noche de bodas, consumando en su lugar el matrimonio. Mediante el rito de pasar con la novia la primera noche el señor significa y enseña, símbolo y pedagogía, la preeminencia de su poder sobre la nueva relación de poder que se constituye en ese instante: la familia conyugal. La mujer ha de obedecer al marido, pero no después de obedecer al señor, sierva del señor antes que esposa, al igual que el marido, que consintiendo ser reemplazado la noche de bodas, demuestra antes ser vasallo que esposo, y así los demás hombres de la casa, padre y hermanos. Todos han pasado o habrán de pasar con dolor por el mismo aprendizaje: el poder del cabeza de familia es subsidiario del poder del señor, el señor es la única y máxima fuente del poder. Discurso imaginario y conductual que choca naturalmente con las pretensiones eclesiásticas de hacer del matrimonio un lazo sacramental, por lo que difícilmente la Iglesia puede avalar el derecho de pernada.(Barros,1999: 306). Otras fuentes señalan que el señor Feudal no le interesaba en sí poseer a la novia en cuestión, sino que era una manera de obligar a los vasallos a generarles entradas económicas, ya que durante la Edad Media los gravámenes que se cobraban eran humillantes, indignos e intolerables, eran necesario pagar altos impuestos que eran obligatorios y asignados arbitrariamente. Un ejemplo lo constituye “derecho de toma”, que consistía en que el señor feudal podía obtener todo lo necesario de sus siervos para acondicionar su castillo pagando por ello el precio que el mismo fijara de tal manera que el Derecho de Pernada, de tomar la virginidad de la mujer antes de contraer matrimonio, podía suspenderse si el siervo llegaba a un acuerdo económico con el señor feudal, es decir era una forma de coacción. (Gómez, 1999: 54). Y tal vez sucedía lo mismo para el 9 campesino mexicano quien por miedo a las deudas con la tienda de raya de la hacienda, tenía que aceptar el pago del derecho de pernada. Sin embargo no se reconoce este derecho, aunque la historia oral regional, lo manifiesta. En México se hacen algunas referencias sobre el derecho de pernada en la obra La venganza de la gleba (Gamboa,1905),obra teatral costumbrista de temática social en la que se trata la desigualdad, la opresión entre clases y el derecho de pernada como uno de tantos abusos y formas de explotación que los latifundistas ejercían sobre los campesinos. La Hacienda es el lugar donde se ejerce la violencia: Marcos el personaje central de la obra señala: “pus porque vienen los amos y por lo de siempre….” (Gamboa,1905:17). Otras referencias señalan a las haciendas henequeneras como lugares donde se ejercía el derecho de pernada (Robert Redfield ,1944) y Siegfried Askinasy,1936), donde la población del área henequenera era sometida a un hambre crónica que explica la elevada mortalidad infantil y el deterioro biológico del campesino. En lo moral, se sabe que el alcohol fue una de las armas empleadas por los hacendados para degradar a los trabajadores, además del derecho de pernada y otras prácticas insultantes para la dignidad humana. (Morales,1994:4) La música también recogió testimonios sobre este derecho que ejercían los patrones de las haciendas mexicanas, en uno de los corridos de la Revolución, las mujeres cantan: "crecimos con hambre, sin escuela, sin huaraches, sin casa, sin dinero, sin justicia, los hacendados y sus ayudantes sólo se aparecían para abusar de las mujeres y ejercer el derecho de pernada que les había dado el Porfiriato, al patrón cuando te lo encontrabas estaba tratando de llevarse a tu hermanita pa´cogersela y regresármela embarazada, hecha un mar de lágrimas. ¿Esa era la justicia de don Porfirio?" Moreno (2010:216). Uno de los temas que con mayor insistencia se presentan en el cine de la Revolución es “El derecho de pernada”, aunque de acuerdo a las fuentes documentales este derecho no tiene fundamentos probatorios de su existencia, ¿entonces porque el Cine de la Revolución Mexicana insiste en señalarlo? 10 De 1931 a 2010 se han producido 217 filmes sobre el tema de la Revolución Mexicana, de las cuales, el 3%1 hacen referencia al derecho de pernada como una práctica que ejercen los patrones sobre las mujeres de los trabajadores de la hacienda y el 7%2 hacen alusión a violaciones sexuales a mujeres, acto que motiva su incorporación al movimiento revolucionario. Imágenes femeninas cinematográficas de Violencia y Violación El cine puede analizarse desde muchos puntos de vista uno de ellos es mirar al cine desde una perspectiva socio-­‐estética feminista, que intenta realizar una re-­‐visión, en el sentido de dar una nueva mirada, a ciertos aspectos que muestran lo femenino y señalar algunos rasgos sobre cómo son percibidas las mujeres y las relaciones entre los géneros, en cual la violencia sexual está presente. Así el cine en tanto sistema de representación avanzado, es un terreno privilegiado para indagar cómo el inconsciente (patriarcal) estructura formas de ver y formas de placer (patriarcal) al mirar (Millán,1998 :48). La violencia sexual contra la mujer es expuesta en el cine como algo “natural” dentro de la estructura social mexicana, donde la construcción de ser hombre y ser mujer está integrada por nociones de propiedad, valor, fuerza, poder y su contraparte debilidad, vulnerabilidad, como condiciones a las que ha estado sometida la sexualidad femenina dentro del sistema patriarcal en que vivimos. La Revolución Mexicana sirvió para conformar no sólo un nuevo sistema político sino uno social que implicaba la renovación de la relación entre los géneros, en apariencia era un cambio de fondo en la relación genérica, sin embargo esto no es del todo cierta. El cine como medio adquiere su verdadera dimensión a partir del movimiento armado, por medio 1 Véase los filmes: Capitán de los Rurales, Carroña, Casta Divina , Rebelión, Sol en Llamas, y Dios llamó tierra Véase los filmes “Así era Pancho Villa, Atrás de las nubes, Centauro del Norte, Club Verde, Corazones en derrota, Los gavilanes, Llamas de Rebelión, Mi Caballo prieto Rebelde, Miércoles de Ceniza. Negra Angustias, Revolución, Sangre derramada, Valentina, Valle de los miserables, Ya viene Vidal Tenorio.” 2 11 de magnificar las diferencias a través del fortalecimiento de estereotipos reafirmando características femeninas y masculinas donde proliferan las ideas respecto a la relación hombre-­‐mujer y mujer-­‐hombre, por medio de una moral social fincada en el sexismo y en el poder que rebasa a cualquier legislación, ya que se inscribe en la mentalidad. El derecho de pernada expuesto en el cine nos relata de cómo la impunidad y la violación van de la mano, esta última es un delito aceptado socialmente como inevitable, es un delito tolerable, del cual no se habla pero se permite. Es un sistema de dominación, que implica el uso de la fuerza y del poder como instrumento de intimidación, bajo el control masculino y a la vez en la idea de que a la mujer se le debe reprimir en su sexualidad, de tal forma que la desigualdad entre los dos sexos están marcados por la dominación y la violencia. Se puede señalar que el derecho de pernada implica dos violaciones de género, la primera va contra la mujer que es la directamente afectada y violentada física, sexual y moralmente y en segundo término es la violencia moral sobre el varón quien tiene que ceder a la novia a otro hombre por el sólo hecho de detentar el poder económico, político o social. Es decir la violencia es ejercida a la pareja estableciéndose relaciones de sujeción y coerción, donde se acepta al patrón como dueño de sus destinos, al que deben obedecer, pero la mujer además deberá obedecer al marido. Así la ofensa se convierte en el argumento de las películas, aunque las diferencias entre el tratamiento que se le otorga a la mujer y al hombre son muy diferentes. Se puede observar que las películas mantienen algunos rasgos en común: • En todas ellas el derecho de pernada se ejerce sobre mujeres del campo, sus nombre de pila o nombre propio son comunes, en algunos casos nos señalan ya el destino de las mujeres, en ninguno de los casos se les adjudica un apellido (Ejem: Cruz, María, Rosa, Esperanza), 12 • Los colaboradores de la violación son siempre otros varones, de la misma clase social de la mujer violada, en todos los casos es el patrón o su hijo, quienes ejercen el derecho de pernada. • El cobro derecho de pernada es algo natural para el patrón, mientras que para el novio es una ofensa personal y para recuperar su honor debe darse por ofendido y responder, por culpa de una mujer se ve en entre dicho, mientras ella queda en el olvido o en segundo plano. • La mujer es quien sufre la violencia y agresión quedando en estado de indefensión y bajo un sentimiento de vencida, “ni modo ya te tocó”, no hay esperanza por ser mujer. • Todos los agraviados varones desarrollan un deseo de venganza hacia otro hombre, pero el ultraje contra la mujer queda minimizado, sus historias pasan a segundo plano y el verdadero héroe es el hombre que lleva a cabo la venganza y con ello se reconcilia con los otros hombres de la Revolución. En los casos donde se presenta una denuncia por el acto de barbarie cometido por el patrón, este es suscrito por un hombre, porque la mujer es incapaz de hacerlo, nunca intenta acercase a las instancias legales, pues sabe que están envueltas en corrupción y que sólo apoyan las causas de la burguesía, por lo que de antemano sabe no obtendrá justicia y por el contrario tendrá un mayor costo social para ella, convirtiéndola en una paria o intocable. Esto conlleva a que el varón sea obligado moralmente administrar la justicia por sí mismo, hecho que apoya a los intereses y planeamientos revolucionarios, de está forma el cine con sus historias ayuda a justificar la política de propaganda revolucionaria. • Este acto es el detonante para abrazar a la filas de la Revolución, uniéndose a la bola, ellas de soldaderas, donde funcionaran como madres, esposas y putas o simplemente mueren pero, sin que se le asigne alguna distinción de mártir, héroe o mujer “buena”. En La Cucaracha (Rodríguez 1958), el general Zeta dice “las mujeres revolucionarias son solo “viejas mitoteras”, o en La soldadera (Bolaños, 1966) donde se les exhibe como rateras, incontrolables, en estados neuróticos evidentes, donde el personaje de Silvia Pinal, desea encontrar a alguien que le ponga su “casita” y mientras le llega ese hombre va a la 13 Revolución con sus cartucheras bien puestas, llorando, esperando que un hombre la rescate. • Es decir las películas tienen un doble mensaje por un lado desarrollan y apoyan las diferencias genéricas fortaleciendo la ideología de la Revolución como el proceso de los cambios sociales y de justicia, pero acredita a violadores y vengadores a los que se les adjudica el calificativo de héroes En película Y dios la llamo tierra, (Toussaint,1960) donde la madre del personaje principal (Sebastián), fue violada por el patrón en base al derecho de pernada y de éste acto ha nacido él. Su resentimiento y deseos de venganza es su objetivo en la vida, por ser bastardo sin derecho alguno. En ningún momento se plantea el dolor de la madre que fue la directamente agraviada, ella es la verdadera víctima, pero sin embargo el filme sólo refuerza las consignas patriarcales, donde el varón debe ejercer su autoridad y defender su honor, la madre y las mujeres no son parte de un sistema de opresión genérica y por lo tanto no hay deshonra, pero si lo hay para el hombre. El derecho de pernada en el cine de la Revolución Mexicana, señala a las conductas sexuales como una preocupación colectiva, es un amenaza latente y cotidiana para las mujeres, en un sistema basado en las diferencias sexuales y las practicas heterosexuales. Violación sexual hacia la mujer en el cine de la Revolución Mexicana El cine de la Revolución ha reproducido también el lenguaje sexista, imponiendo la violencia que se transmite a través del lenguaje, reproduciendo los comportamientos de una sociedad donde la mujer es un simple objeto sexual. La violencia sexual no desaparece se le margina, no se quiere ver y el cine no la exhibe en la crueldad sino que la sugiere, la oculta, la recrea. 14 El cine mexicano en este sentido siempre insinúa el acto violatorio sexual de la mujer, donde al varón se le trata diferencialmente se le cuida no se le exhiben sus genitales por ejemplo ni se le enfoca el rostro, finalmente es la mujer a la que le gusta la violencia, Tuñon señala “El cine mexicano nos dice de muchas formas que a la mujer le gusta la violencia y que lo que, anhela es un hombre que se lo haga saber. La violencia cotidiana es casi un piropo…” (Tuñon, 1989:68). La mujer y el hombre somos diferentes porque nos distingue la biología pero sobre todo porque nos separa el erotismo, las conductas sexuales son diferenciadas, para la mujer y para el hombre. Mientras para la mujer iniciar el contacto sexual parece necesario crear un clima de confianza para entregarse y así disfrutar el placer sexual, el hombre necesita el estímulo y se asocia a la agresión y a la dominación y control del otro. Las condiciones políticas también han determinado quien debe ejercer la violencia, así las películas de Francisco Villa, sus hombres ejercen la violencia; dos películas ilustran este hecho en el filme Así era Pancho Villa (Rodríguez,1957), en el cuento La boda macabra, un Villista hace fusilar a un campesino para violar a su mujer brutalmente, pero para resarcirla le asigna una pensión a la viuda. En El centauro del norte, (Pereda,1960) Adelita es violada por un coronel Villista, pero la defiende un capitán que acepta casarse con ella y ambos se unen a la Revolución. Otra de las maneras de enfrentar la violación es convertir a los varones en héroes y a las mujeres invisibilizarlas y silenciarlas, como, En atrás de las nubes (Gazcón,1961), el esposo de Rosalía se va a la Revolución la deja embarazada, pero cuando regresa la esposa tiene otro hijo fruto de una violación ejercida por un rebelde que pasó por la hacienda. La mujer muere sin decir cual es su verdadera hija. El revolucionario quiere saber cual de las dos es su legítima hija, pero al final acepta a las dos. El mismo caso se presenta en Los gavilanes (Oroná,1954), pero aquí se consuman dos violaciones, la primera es Rosa, violada por el hijo patrón de la hacienda y ella se clava un cuchillo al perder su pureza no puede casarse con su novio Juan y prefiere morir. Éste se une a un grupo revolucionario denominado “Los Gavilanes”. Cuando encuentra al violador de su novia lo quiere matar pero su madre 15 le dice que no lo haga pues es su hermano, ella también fue violada por el patrón. En Ya viene Vidal Tenorio (Cardona,1948), se vuelve a repetir la doble violación sexual. Durante la Revolución en Veracruz la madre y a la hermana de Juan es violada por un capitán, el cual a su vez viola y golpea a su esposa y mata a su hijo, la mujer muere. Más tarde Juan mata al capitán y lo lleva a rastras por todo el pueblo con su caballo. En Sangre derramada (Portillo,1973), durante una manifestación estudiantil política, la novia de Carlos es violada y le sacan los ojos, mientras que a él su padre, lo esconde. Al terminar la Revolución el joven termina con un puesto en la nueva administración, la mujer abandonada y ciega. La violación sexual también muestra secuelas de comportamientos y actitudes en Corazones en derrota (Navarro,1933), película producida en plena posrevolución, se centra en las lesiones dejadas por una violación sexual y cómo ésta trasciende a los hijos nacidos de ella teniendo un mayor impacto en la mujer, que no logra superar el evento. La película relata la historia de la hacendada Guadalupe que es violada durante la Revolución en su hacienda, quien tiene dos hijas, se sabe que una es fruto de esa violación, una de las hijas es paralítica y conoce el hecho, la otra no y va a casarse. En la boda, la paralítica se emborracha y hace brindar a su hermana en la recámara de los recién casados, dentro de las copas ha puesto veneno, muriendo las dos hermanas. Ellas mueren y la madre es castigada por su propia hija como si ella hubiese sido la causante de haber engendrado como consecuencia de una agresión sexual. En Revolución (Contreras,1932), Adelita es violada en el rancho mientras su novio está encarcelado, ella va a ser destinada a un convento en España, pero Daniel queda libre y se une a Villa, siendo derrotado en la Batalla de Celaya. Trata de casarse con Adelita, pero su madre no lo permite, recapacita deja a la novia y se regresa a la bola. Otra vez una mujer se opone a que acepte como esposa a una mujer por haber sido sometida a un ataque sexual. Otro aspecto que el cine desarrolla es que el hombre que acepta a una mujer violada asegura su posición viril, y el destino de la mujer queda sujeto al de los hombres, así se reafirman las cualidades masculinas. Un ejemplo lo tenemos en Valentina (Lucena,1938), 16 El “Tigre” viola a Valentina, pero es herido por hombres del general, después se retan a duelo el “Tigre” y Miguel, (El noviecito), este último pierde, pero el “Tigre” lo perdona y lo deja casarse con Valentina, ya no le importa que se quede con la mujer. La Revolución permite todo hasta casarse con una mujer violada, por ello se consciente que lo haga siempre y cuando no sea con alguien de su propia clase social. Los rancheros pueden permitirse el lujo de tolerar a mujeres que ya han sido de otros. No obstante que el ranchero se queda con la mujer, su verdadero interés es la búsqueda de un caballo y no del violador de su novia. En el filme Llamas en Rebelión (Quezada,1922), un general mata a un hacendado por intentar violar a su prima, finalmente el general permite que se case con un ranchero, al cual antes de la Revolución no se le había permitido acercarse a la prima, pero en función de haber tenido sus haberes con el violador, lo aceptan para que se case con la mujer. Esta película no se pudo exhibir en 1924 por estar en huelga los cines de la Ciudad de México, pero después fue prohibida, porque se refería a hechos revolucionarios reales. En Mi caballo prieto rebelde (Martínez,1966) Lupe, es violada y se defiende hiriendo a su violador, más tarde es raptada por otro hombre. Su novio Valentín, prefiere domar caballos y seguir a Villa y salvar al caballo, a Lupe la deja a su suerte. Pero también se presentan casos donde la mujer se enamora del infractor, como en la segunda versión de la Valentina (González,1965) que el mismo día de su boda matan a su esposo y es raptada y violada, pero ella se enamora de su raptor y pide a su familia que no la busque porque está enamorada de su violador, aquí se representa como la adversidad parece el vehículo para el enamoramiento, el maltrato, la agresión es lo que hace la base del expresión del deseo Consideraciones Finales El cine ha permitido ver aspectos sociales que la historia de la Revolución Mexicana no ha rescatado y además permite enfocar al movimiento en aspectos fundamentales como el 17 problema del campo y los problemas sociales que exponen detalles sobre las mentalidades y formas de vida de los mexicanos. El problema de la violación sexual contra la mujer no se limita a culpabilizar al hombre y victimizar a la mujer, sino que el problema radica en la polarización de los géneros, donde la sociedad impone formas colectivas de subjetividad asignándole a cada genero formas de ser y sentir, donde el poder, la fuerza, la desigualdad, la propiedad dan sentido a los modos de las relaciones de género, olvidando que están en un constante dinamismo. Las películas están centradas en las necesidades sexuales del hombre agresor, donde se desconocen los derechos de la mujer para decidir cómo, cuando y con quién, es decir, es un problema de poder en el que se atraviesan polarizaciones tales como fuerte, débil, patrón y peón , rico y pobre. La violación es entonces un complejo acto pseudo sexual multideterminado y relacionado con la hostilidad y necesidades de control más que con la pasión. La violación significa un reto al hombre se siente más poderoso, busca el riesgo y la aventura, es una oportunidad de probarse una vez más que todo está bajo su control, se convencen además de que no va a pasar nada, que son invencibles, mientras que la mujer queda en una total indefensión sin posibilidad de justicia. La violación en el cine es “Light” no es explícito se sugiere por medio de simbolismos, se insinúa con el manejo de la imagen, donde se dice sin decir, donde el espectador sabe pero las imágenes no se atreven a confirmarlo El derecho de pernada es un acto violatorio no registrado en la historia nacional, pero aun así las películas hacen una denuncia al exponerlo, aunque habría de preguntarse si este acto atentatorio contra la mujer solo ha cambiado o modificado de forma pero sigue vigente, en el acoso laboral que ejerce el patrón, jefe, gerente o director. Las violaciones sexuales el caso es que sigue existiendo cotidianamente según estimaciones de la Secretaría de Salud, en México ocurren alrededor de 120 mil violaciones al año, es decir, aproximadamente una cada cuatro minutos. De éstas, 65 por ciento son contra mujeres de entre 10 y 20 años. 18 El cine ha representado como solución a la violación la Castración para tratar de solucionar el problema del fenómeno, como en la Negra Angustias (Landeta, 1949), quien cuando toma preso a un violador que ha acosado a todas las lugareñas y a ella misma, y se lo presentan dice “Hoy soy la que manda” y lo juzga en nombre de todas las “viejas” de las que se ha burlado, lo manda castrar “solo así son menos malos los hombres”. Otra castración se realiza en Han violado a una mujer (Alcoriza, 1981), una joven doctora es violada por un júnior, ella queda traumada y no puede tener otras relaciones. Al ver que la ley no hace justicia decide vengarse, invita al violador, lo adormece y lo castra con una cuidadosa intervención quirúrgica. Le deja en la sala de su casa un frasco con sus testículos. En La Generala (Ibáñez, 1970) María Félix se enfrenta a Feliciano un militar traicionero, lo engatusa haciéndole creer que le gusta, pero lo castra. Sin embargo estas soluciones son sólo una especie de premio de consolación, porque en realidad no se modifican las estructuras del sistema patriarcal que sostiene las diferencias genéricas y solo son vendetas individuales que no resuelven el problema. La Revolución Mexicana acaba de cumplir cien años, por lo que es válido preguntarnos si este movimiento sirvió para la equidad de géneros permitiendo una transformación estructural o sólo se han expuesto consignas revolucionarias fincadas en un conjunto de ideas respecto a la relación hombre-­‐mujer en medio de una moral social desde el poder y el sexismo que rebasa la legislación y se inscribe en la mentalidad, donde las inercias ideológicas siguen siendo densas. Para combatir la violencia hacia la mujer debe ser enfrentada como problema a niveles individuales, sociales, psicológicos, culturales, legales, y políticos. La mujer ha sido maltratada, violentada en lo mas íntimo de su ser, su deseo, su voluntad, han sido minados, su solución nos compete a todos y debe ser asumida responsablemente, donde el cine sigue siendo un instrumento para re-­‐construir una realidad. 19 Bibliografía Askinasy, Siegfried. (1936). El problema agrario de Yucatán. México: Secretaría de Educación Pública. Azevedo Ferreira editor (1982). Fuero Real de Alfonso X. Braga, Portugal.Página 164. Barros, Carlos (1991).Rito y violación: el derecho de pernada en la Edad Media. Actas de las Primeras Jornadas de Historia de las Mujeres, 28 y 29 de agosto de 1991 Universidad de Luján (Argentina) (Páginas 306-­‐323). Broutuche, Robert. (1995) Señorío y feudalismo: El Apogeo. México, Siglo XXI, 1995. Espinoza Torres, Patricia. Primera reunión anual del Parlamento de Mujeres Nuevo León 2007, convocado por el Congreso del estado, señaló que de los 44 millones de trabajadores integradas a la Población Económicamente Activa (PEA), 37 por ciento corresponde al sexo femenino Gamboa, José Joaquín.(1905). La venganza de la gleba. México, 1905. Gómez Velásquez, Gerardo Jacinto. (2010). Tratamiento fiscal de las asociaciones en participación. Cap. I. Historia de los impuestos. Lagos de Moreno, 2010. Morales Valderrama, Carmen. (1994). Semilla de Maíz. Revista de divulgación del patrimonio cultural de Yucatán, agosto de 1994, Conaculta, Instituto Nacional de Antropología e Historia. Martín Moreno, Francisco (2010). Arrebatos Carnales. México , Planeta. Millán, Margara. (1998) Feminismo(s) y teorías del cine: de la desconstrucción a la politización de las diferencias. Versión, 1998.145-­‐159. Redfield, Robert.(1941).The Folk Culture of Yucatán. University of Chicago,1941. Tuñon, Julia. (1989). Entre lo natural y lo monstruoso: Violencia y violación en el cine mexicano de la edad de oro. Revista Genero. Universidad de Colima año 4 no.12 1989. P.64-­‐71. Vicetto. Pérez, Benito.(1872). Historia de Galicia. Historia de Galicia. Ferrol, 1872. Archivo Histórico Diocesano de Santiago leg. 21, fols. 45-­‐135. Zavala Alonso, Manuel.(1996). Teatro Mexicano Breve Recuento en el Siglo XX. Artes e historia de México 1996-­‐2011. 20 Películas citadas Así era Pancho Villa (Rodríguez,1957) En atrás de las nubes (Gazcón,1961), Bugambilia (Fernández,1944) El centauro del norte, (Pereda,1960) Corazones en derrota ( Navarro,1933) La Cucaracha (Rodríguez 1958), Daniel y Ana (Franco,2009) Los gavilanes (Oroná, 1954.) Generala (Ibáñez, 1970) Han violado a una mujer (Alcoriza, 1981) Llamas en Rebelión(Quezada,1922) Mi caballo prieto rebelde (Martínez,1966) Miércoles de ceniza, (Gavaldón,1958) Negra Angustias (Landeta, 1949) Pueblerina (Fernández,1948), Rebozo de soledad (Gavaldón, 1952). Revolución (Contreras1932) Sangre derramada (Portillo,1973) Soldadera (Bolaños,1966) Y dios la llamo tierra, (Toussaint,1960) Ya viene Vidal Tenorio (Cardona, 1948), *** 21 22