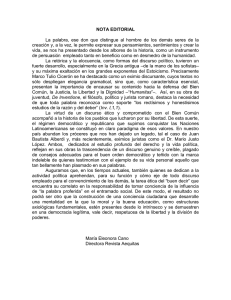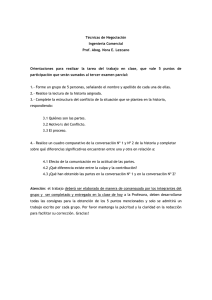Yo Jane, tu Tarzán, Málaga
Anuncio

Publicado en : Mº.D. Fdez de la Torre , editora, Estudios sobre léxico. Análisis y docencia, Servicio de Publicaciones de la Univ. de Málaga: Málaga, 2003. 'Yo Jane tú Tarzan': estudios de género, realidad y estereotipo ante el nuevo milenio Esther Forgas Berdet. Univ. Rovira i Virgili. 1. OBSERVACIÓN PRELIMINAR La diferencia entre los modos discursivos del hombre y la mujer y su posible repercusión en las relaciones entre los dos sexos a todos los niveles tanto laborales como amistosos o de pareja- son cuestiones por las que se muestra vivamente interesada nuestra sociedad actual, y que vemos reflejadas a menudo en los medios de comunicación, en revistas y en libros de divulgación. Las teorías comunicativas de carácter sociolingüístico relacionadas con la manera de hablar de hombres y mujeres habían tomado cuerpo en la comunidad lingüística a partir de estudios sobre la variante de género en el discurso, especialmente los conocidos trabajos de R. Lakof y D. Tannen1, y dado que sus teorías han dado lugar a una abundante bibliografía que no parece, por el momento, cuestionada, he planteado este trabajo como una confrontación empírica entre y la realidad del habla cotidiana de las mujeres y los hombres, en especial chicos y chicas jóvenes, en nuestra sociedad y los presupuestos teóricos de estas y otras autoras. 1 Especialmente , Lakoff, R. (1995), y Tannen D, 1996. Centraré el presente estudio en la comprobación de las similitudes o divergencias entre la teoría de los estilos conversacionales considerados específicamente femeninos y las observaciones sobre datos transcritos de la realidad actual, enfocándolos en dos direcciones: la conversación femenina y masculina real obtenida por medio de grabaciones espontáneas y por documentación extraída de los medios audiovisuales (televisión, especialmente) y la conversación femenina y masculina considerada ideal, que se refleja en series televisivas, revistas femeninas y filmes sobre la juventud actual. O, lo que es lo mismo, intentaré en este estudio la confrontación entre la teoría clásica sobre género y discurso, por una parte, y la realidad del nuevo milenio y de su estereotipo sociocultural, por otra. Antes de proseguir por este camino quisiera hacer hincapié en una cuestión, la del concepto de estereotipo, su naturaleza y su validez real. Todas las generalizaciones son peligrosas, además de tendenciosas e injustas, pero no podemos obviar el hecho de que los estereotipos, sean culturales, raciales o sexuales, tienen siempre una base, pequeña o grande, de verdad, a partir de la cual han sido hiperbolizados y desviados, con mayor o menor dosis de mala fe, los datos obtenidos empíricamente. El valor del estereotipo radica especialmente en una doble vertiente, por una parte intenta reflejar la realidad, pero por otra -y esta es la que más nos importa- la realidad se conforma en base al modelo que el estereotipo le ofrece. En este campo, como en tantos otros, la realidad imita al arte. Por ello, en relación a las cuestiones de género, Lakoff nos recuerda que no hay que ignorar los estereotipos: primero, porque si los estereotipos existen es porque son la exageración de algo que efectivamente existe y puede reconocerse como tal; segundo porque nos medimos, para bien o para mal, según nuestro parecido con el estereotipo al cual se supone que debemos aspirar. ( Lakoff, 1995: 136) Así pues, me he planteado la pervivencia actual del estereotipo clásico de mujer y discurso, su existencia real, especialmente entre la juventud, y el grado de desviación en nuestra sociedad actual de la norma estandarizada como 'conversación femenina' en la teoría conversacional de los géneros, y para ello he analizado, por un lado, conversaciones reales, obtenidas por grabación, y, por otro, conversaciones ideales que en los medios de comunicación -filmes y teleseries- se atribuyen a las mujeres y a los hombres representados. Lo he hecho así porque, en realidad, no me importaba tanto el hecho de que algunas prácticas fueran más o menos utilizadas por las mujeres en la vida real como el hecho de que, como apunta L. Pratt, (1995: 662, nota 6), éstos fueran los comportamientos atribuidos comúnmente a las mujeres en nuestra sociedad. 2. MODELOS DE HOMBRES Y MUJERES EN LOS ESTUDIOS SOBRE LA CONVERSACIÓN Pasamos la mitad de la vida conversando, el resto la pasamos durmiendo. Si la conversación tiene esta importancia capital en nuestras vidas no es de extrañar que poco a poco los estudios acerca del modo de conversar y sus distintos enfoques,2 hayan tomado cuerpo en la comunidad científica. Especialmente la Pragmática Comunicativa y la Etnometodología se han preocupado de la conversación, sus integrantes, sus tópicos y su estructura3, y dentro de estos estudios, y muy especialmente a partir de los trabajos de Robin Lakof y su discípula Deborah Tannen han ocupado un cierto lugar los destinados a establecer una variante conversacional, la ligada al género de los interactuantes. Dicha variante no siempre ha recibido la atención debida, especialmente los trabajos de Sociolingüistica han desatendido muchas veces este aspecto, a pesar de que las observaciones sobre género y discurso vienen de antiguo4. 2 Se Se sorprende Tannen (1996: 16) de que en los estudios de Sociolingüística haya tan poco dedicado al habla de la mujer y reclama "un enfoque de orientación sociolingüística y antropológica". Su contexto sería el del análisis del Discurso (puesto que comparte el sentido de una materia de análisis más allá de la oración), el de la Sociolingüística (porque estudia la intersección entre fenómenos lingüísticos y fenómenos sociales, siguiendo especialmente la sociolingüística interaccional de Gumperz) y de la Antropología (porque implica el examen riguroso la interacción y de su contexto cultural). La autora aboga por la línea de sociología interaccional de Gumperz, especialmente la reflejada en Gumperz, John J., 1982 a y 1982 b. 3 En especial, la Pragmática Comunicativa se ocupa de la interacción y de qué sucede cuando se conversa. Su enfoque es eminentemente interactivo y tiene como conceptos básicos los ya tradicionales de la Teoría de la Enunciación (enunciación, enunciador, enunciatario, enunciado y fuerza locutiva, ilocutiva, perlocutiva), además de otros propios, como el de adecuación, interpretación y conocimiento compartido del mundo, y se basa en los tópicos pragmáticos de los actos de habla directos e indirectos, las presuposiciones, implicaturas e inferencias, las máximas conversacionales, los turnos y los mecanismos de regulación y estrategias conversacionales 4 Un artículo de, R.Mª Lida, (1937: 237-248), daba cuenta de la visión que ya en la antigüedad y el Renacimiento se tenía del habla que caracteriza a la mujer como grupo social. Concretamente, en la época clásica Cicerón señaló estas diferencias cuando en De Oratione hizo exclamar a Craso “Cada vez que escucho a mi suegra Lelia (y las mujeres conservan más fácilmente la pureza antigua, pues no participando trataba, en general, del estudio de datos empíricos que se han analizado en una u otra clave dependiendo de la idiosincrasia de quien los observa, ya que aunque la evaluación de los resultados puede hacerse desde un punto de vista de los estudios de género, no siempre ha sido este el enfoque que se ha dado a las investigaciones. Por otra parte, existe actualmente un notable interés por conocer el funcionamiento del cerebro en relación a los dos sexos y la repercusión de ello en las distintas conductas, especialmente en la vertiente de las relaciones de pareja. Varios libros de carácter divulgativo y orientador, al estilo de los manuales de autoayuda, han llegado a ser auténticos bestseller del género y han enfocado con buenas dosis de humor y ventas millonarias las conflictivas relaciones de pareja5. Desde parecida perspectiva, la bibliografía de divulgación neuroantropológica6 explica que los cerebros femenino y masculino poseen especializaciones diferentes y que los hombres poseen un número más elevado de neuronas, pero que su encéfalo está más compartimentado (solamente pueden hacer una cosa a la vez), mientras que el cerebro de las mujeres posee un mayor número de interconexiones nerviosas. De ahí se pueden deducir ciertas explicaciones neurofisiológicas a las observaciones comúnmente aceptadas de que las mujeres hablan con más corrección, poseen un vocabulario más amplio y una mayor fluidez verbal, relacionándolo posiblemente con las hormonas femeninas, especialmente el estrógeno, y su papel en el la creación de sinapsis y de intercambio informativo entre ambos hemisferios: el hemisferio derecho, base de las emociones, y el izquierdo, base de la capacidad verbal. También se halla descrito en la bibliografía sobre género la existencia de un distinto patrón de comportamiento en cuanto al área de lo paralingüístico, según el cual las mujeres hablan en un tono más agudo que los hombres, emplean una mayor variación en la entonación, ésta se caracteriza por mostrar un cierto sentido de incertidumbre, interrogación, desamparo e impotencia, y tienden a decir completas todas las del habla del vulgo retienen lo que primero aprendieron), pues tal la oigo que me parece escuchar a Plauto o a Nevio. 5 Entre ellos los de J. Gray, 1997, y A. y B. Pease, 2000. palabras que emiten. Tanto en este caso como en el anterior, se trata solamente de tendencias, confirmadas empíricamente, pero que no tienen que cumplirse forzosamente en todos los casos. El más, en uno de los best-sellers citados se incluye un test para valorar la caracterización sexual del pensamiento en el que se puede medir el grado de estructuración femenina o masculina de los patrones cerebrales de cada uno, según el cual un hombre puede acercarse a un patrón femenino o viceversa sin que esto influya en absoluto en su identidad genérica. Al contrario, las parejas cuyos miembros obtienen una puntuación más cercana a las estructuras mixtas o 'solapadas' demuestran un alto grado de compatibilidad y empatía, mientras que las que se encuentran en los extremos del pensamiento altamente femenino (ligado, según los autores, a un exceso de estrógenos recibidos en estado embrionario) y el altamente masculino (ligado a un bombardeo de testosterona en el útero materno) "se podría decir que lo único que tienen en común es que viven en el mismo planeta". (B. y A. Pease, 2000: 80) 3. ¿CONVERSAMOS COMO SOMOS O SOMOS COMO CONVERSAMOS? Una conversación es una negociación, que como tal precisa de la cooperación de los interactuantes para realizarse. Como toda negociación, necesita de estrategias, y lo que hace especial este tipo de negociación es que, según las teorías de género, los estrategas juegan con los papeles predeterminados. Esto nos lleva a la cuestión del discurso genuinamente femenino y del discurso genuina o típicamente masculino7, ya que, según nos asegura R. Lakoff, las estrategias del negociante son tácticas aprendidas culturalmente, por imitación, y, así como podemos hablar de tácticas de guerra espartanas o romanas podemos hablar de tácticas de conversar femeninas o masculinas a la hora de entablar estas negociaciones. Las investigaciones al respecto parecen tender a aceptar la existencia de dos tipos de discurso, básicamente similares, pero con algunas características específicas de cada uno (Coates, 1986), aunque desde otras instancias se nos recuerda, ya lo he dicho, 6 Ver, entre otros, Mª J. Buxó, 1988 y las informaciones bibliográficas contenidas en el citado libro de B. y A. Pease y en el de I. Lozano Domingo, 1995, especialmente en éste, las del capítulo décimo. 7 Véase, al respecto, I. Lozano Domingo, 1995, M. Bengoechea, 1995, C. Alario, 1995, A. López García, 1995, y P. García Mouton, 1999, entre otros. que para dar una explicación satisfactoria a la existencia de estas diferencias se debería tener en cuenta muchos otros factores además del sexo8. El caso es que estudios como los de M. Subirats y A. Tomé (1992), en nuestro país, parecen confirmar que ya desde la escuela mujeres y hombres son educados de distinta manera y que ello influye necesariamente en la elaboración futura de su tipo de discurso. También los etólogos, por su parte, al estudiar los hombres primitivos, confirman las diferencias9 al hablar de la cooperación masculina frente al individualismo femenino. Unos y otros estudios parecen converger en un punto: existe una especialización cerebral y conductual, además de una especialización conversacional, que es la que trataré de analizar a continuación. Dentro de lo que Lakoff y Tannen llaman 'estilos conversacionales' no se limitan las diferencias lingüísticas a cuestiones argumentativas, sino que aparecen también claramente delimitadas en estas autoras y en otros trabajos posteriores diferencias de carácter léxico-semántico, entre ellas el grado de banalidad de los contenidos conversacionales, según el cual las mujeres hablan siempre de cosas superficiales, sin verdadero interés: Ania.- Si te comes todo eso vas a tomar mucho más de mil calorías. la paella sola ya tiene más (Gran Hermano, 8 de mayo de 2000 10) 8 A López García (1995: 62), resume así su postura: i) "la mayor parte de las diferencias son cuantitativas, ii) como no existe una correlación perfecta entre lenguaje y sexo, es necesario tener en cuenta la posible influencia de otras variables (edad, clase social, contexto...) a la hora de justificar el uso distinto que del lenguaje hacen hombres y mujeres, iii) estas divergencias se explican por razones culturales. El distinto comportamiento lingüístico y extralingüístico de mujeres y hombres es aprendido en la sociedad y determinado por ella, y iv) nuestro lenguaje refleja una cultura sexista , una cultura patriarcal en la que el hombre desempeña el papel principal y la mujer el subordinado...". 9 Según esto, los hombres debían agruparse para cazar, mientras que las mujeres permanecían en sus cuevas cuidando la prole o cocinando. Los hombres desarrollaron así una visión puntual, focalizada a larga distancia, mientras que las mujeres lograron una visión panorámica de casi 180 grados; los hombres desarrollaron técnicas de trabajo en grupo y las mujeres se limitaron a cuidar de su espacio vital y de su prole. 10 He elegido como una de las fuentes principales de documentación las conversaciones entre los protagonistas del programa Gran Hermano emitido en la primavera-verano del 2000 por Tele5, por cuanto sus personajes conectaron de forma sorprendente con la juventud española del momento, que se identificó con ellos y, lo que es más importante todavía, los tomó como modelos. Para sostener todo el artículo me he basado en mis propias transcripciones y en algunas de mis alumnos de Español Coloquial de la Universidad Rovira i Virgili, Lourdes Berbel, Ana Sara Oliver, Elvira Blanco, Verónica Rivero, Alicia González y Santiago Ureña a los que agradezco su colaboración. y según el cual existe también una especificidad en la categoría gramatical y tipo de léxico escogido para plasmar estas ideas. Adjetivos como 'mono', 'adorable', 'lindo' o 'fastidioso' y adverbios como 'tan' o intensificadores como 'terriblemente' y 'tremendamente' son a todas luces más usados por las mujeres que por los hombres en cualquier cultura de las conocidas, y es este un dato que a simple vista no parece discutible. Se considera, además, que el lenguaje femenino es más rico en detalles -ligado, como he dicho, a diferencias neurológicas- y que las mujeres se expresan de manera más suave a la hora de barajar conceptos de cierta dureza. Analizaré algunos ejemplos en los próximos capítulos, pero puedo adelantar que, o bien porque escasean estudios teóricos específicos de nuestra lengua sobre este tipo de cuestiones, o bien porque las cosas en este ámbito parecen estar cambiando, los resultados no son los esperados a tenor de la literatura al respecto. 4.¿TIENEN VIGENCIA EN NUESTRA SOCIEDAD LOS ESTEREOTIPOS DE GÉNERO? Después de la Revolución Francesa, como nos recuerda C. Alborg (1999: 31), hubo que volver a determinar las relaciones sociales, especialmente en cuanto a la oposición entre lo público y lo privado, quedando lo primero en manos de los hombres mientras que a la mujer se la relegaba a la esfera de lo privado, asustada quizá la sociedad que vivió los inicios de la revolución del papel que la mujer iba alcanzando en ella. En este aspecto, la tarea de la práctica feminista sería la de imponer el discurso femenino en la esfera de lo público, la de demostrar no solamente sus aptitudes sino incluso su preferencia a la hora de intercambiar comunicación y, sobre todo, información. En términos generales, las características principales del llamado discurso femenino son la espontaneidad, la subjetividad y la emotividad, factores que si bien parecen aptos e incluso aconsejables en la esfera de lo privado, no parecen adecuados para el discurso público, sea éste político, académico-científico o, incluso, laboral. Ello dificulta y puede llegar a impedir muchas veces el acceso de la mujer a los lugares públicos de poder: por una parte su discurso es considerado poco serio, poco digno de atención, y, por otra, ella misma al reconocerse diferente se niega a sí misma la oportunidad de acceder a estos puestos, ya que en una sociedad patriarcal y androcentrista como la nuestra no es difícil predecir que el discurso masculino será identificado socialmente como el discurso humano, el modelo, a partir del cual se analicen las desviaciones del otro discurso, el femenino, y se considerará como el único válido informativamente hablando. Hasta aquí la teoría, pero llegados a este punto quisiera introducir de nuevo un factor: la realidad social actual de nuestro país. La corroboración o no en la sociedad española de todas las observaciones hechas a lo largo de las últimas décadas, casi siempre en base a unos patrones sociales anglosajones, nos podrá servir para comprobar el grado de empatía entre el modelo oficial de mujeres y hombres conversando vigente hasta nuestros días y la realidad cotidiana de la España actual, plasmada tanto en los modelos reales como en los estereotipos mediáticos. A pesar de que cualquiera de nosotras, mujeres, nos podemos identificar fácilmente con la mayoría de los modelos de discurso femenino descritos por la teoría de género, he de reconocer que mis observaciones personales no han cumplido las expectativas iniciales, y si bien he recogido algunas muestras de comportamiento discursivo tipificado (y, por lo tanto, esperado) en hombres y mujeres: (Ania, de Gran Hermano, comenta la cena que ha hecho su compañero Nacho, empleando estrategias de atenuación propias del discurso femenino, y en otro momento, emplea una respuesta excesivamente cortés para el par de adyacencia ofrecimiento/ rechazo) Ania.- Ha quedado ligeramente salado, pero está bien. Nacho.- ¿Te apetece beber algo? Ania.- No, nada...gracias...de verdad (Iván, de Gran Hermano, emplea un estilo asertivo al dirigirse al grupo, mientras que en otro momento rechaza directamente cualquier implicación) Iván.- Es mucho mejor que lo hagamos como digo yo. Iván: A mí no me vengas con historias, cada cual tiene sus problemas y yo también tengo los míos. he recogido también numerosos ejemplos que demuestran lo contrario, incluso he podido constatado el empleo por parte de los hombres de unos modelos de lenguaje universalmente reconocidos como femeninos, especialmente, lo he dicho ya, en el habla de los jóvenes. Continuaré también con algunas citas del primer programa televisivo Gran Hermano, elegido por la enorme repercusión que tuvo entre la juventud española, en el que se muestran claramente estos rasgos femeninos presentes en el lenguaje de los habitantes masculinos de la casa: Koldo.- (5 de junio) Me siento con ganas de llorar (8 de junio) A partir de este programa voy a empezar a vivir de otra manera. Iñigo.- (17 de junio) ¿Cómo te caigo, Mabel? (26 de junio) Ania, tú no eres pija, eres única en la tierra. Ismael.- (6 de junio) Bueno, Moni, guapísima, espero que estés bien, que estés contenta. Que todos los problemas se hayan solucionado y que adelante, que en el poco tiempo que has estado aquí has demostrado que eres una chica que tiene mucha valía, y que eres una buena chica, una chica como debe ser. Estas citas y muchas otras del corpus barajado demuestran que no es del todo cierta la afirmación de R. Lakoff de que en el lenguaje se tiende a adoptar las formas propias de los grupos de poder, por lo cual las mujeres desean adoptar el lenguaje masculino -como de hecho lo están haciendo- pero los hombres no desean adoptar el lenguaje de la mujer. En la actualidad, comprobamos que, por el contrario, especialmente en los medios de comunicación, el 'estilo conversacional femenino' se está imponiendo, no solamente entre los muchos elementos masculinos que lo adoptan voluntariamente - bien por tratarse de homosexuales de éxito 'salidos del armario', o de reporteros de la crónica rosa que explotan la vena más cutre del llamado famoseo- sino también entre la juventud masculina actual, que no siente el más mínimo rubor en mezclarse en conversaciones que por sus tópicos y su léxico hubiéramos considerado antes exclusivas del público femenino: Nacho.- Cómo se nota que no eres madre, Boris, no sabes cómo sufren las madres. Jorge.- Es el gran trauma que tiene... Boris.- Espera un momento, espera un momento, que yo tengo una pregunta como madre. Nacho.- ¡Ah!, como madre... Sardà.- ¿Qué pregunta? Boris.- (a Nacho) ¿Te estás depilando las cejas, Nacho? Nacho.- Yo no. Boris.- Es un comentario que corre por toda España. La próxima vez que nos volvamos a ver aquí... te voy a traer unas imágenes de cuando tú estuviste en aquella casa de Soto del Real, o lo que fuera... Nacho.- (a Boris) ¡Perra! Boris.-...y veremos la diferencia en cejas. (En Crónicas Marcianas de 21 de diciembre de 2000, conversación entre los conductores del programa y dos exhabitantes de la casa del Gran Hermano) Incluso desde ciertas esferas completamente diferentes, como las económicas, se empieza ya a valorar muy positivamente el estilo femenino (aunque sin llamarlo así), puesto que se insta al individuo a emplear términos que impliquen solidaridad, compañerismo e imaginación y que incentiven a los miembros de la empresa a colaborar. Las revistas económicas y empresariales de la actualidad - dirigidas muy especialmente a los varones- están llenas de consejos en esta dirección, sólo que al hombre se le pide que adopte este discurso como estrategia, mientras que la mujer se supone que está ‘genéticamente’ predispuesta a usar este código, que emplea - y aquí reside la gran diferencia- en cuanto mujer, no por intereses contextuales. Por mi parte, y guiada únicamente por los datos empíricos, he de insistir en esta lenta pero imparable ascensión del estereotipo femenino entre grupos juveniles masculinos, lo que representa, sin lugar a dudas, uno de los fenómeno sociolingüísticos que más puede llamar la atención en estos momentos, ya que la tendencia contraria (la mujer intentando asumir roles tipificados como masculinos) lleva ya mucho tiempo asentada en nuestra sociedad. Corroboran lo dicho ejemplos que demuestran el uso por parte de los hombres de un léxico tipificado como femenino y de fórmulas de implicación personal, así como una inusitada muestra de interés masculino por las relaciones interpersonales, tópicos antes circunscritos exclusivamente a los intereses de las mujeres: Israel.- Mis dos nominados son Iván y Nacho. Mis motivos son que a Iván no le veo muy compatible conmigo, está muy distante y no veo muy fácil la convivencia con él. Y Nacho porque carácter conmigo, no sé por qué, cambió mucho su actitud y no sé si por expresar libremente mi opinión o por lo que sea, pero conversaciones cambió totalmente . No me habla y no tiene conmigo y yo para estar a disgusto con alguien, pues entonces lo nomino. (Gran Hermano, 10 de mayo de 2000) Es cierto que todos conocemos mujeres agresivas, dominantes y autoritarias, así como hombres comprensivos y tolerantes; el problema es que aquellas cualidades han sido erigidas culturalmente en prototipos de la masculinidad y del prestigio, y las segundas rebajadas a significar el sometimiento y la femineidad. (A. López, 1995: 53) y todos sabemos que con estos tópicos se ha manejado nuestra sociedad durante siglos. Sin embargo, algo parece estar cambiando, al menos en la superficie y al menos entre las generaciones más jóvenes. Algo se mueve (¿quizá para que todo siga igual?) sobre todo en cuanto al estereotipo difundido desde los medios de comunicación. Se evidencia un marcado interés mediático por deshacer los prototipos de género, y aunque no puedo asegurar que lo que reflejan el cine, las revistas y la televisión sea exactamente transcripción de la realidad, el estereotipo que se nos presenta dista mucho, desde luego, del reconocido como tradicional. Veamos, si no, un pequeño diálogo entre una pareja de jóvenes ejecutivos urbanos, Pablo y Lucía, en Cha Cha Cha, film de A. del Real, que intenta reflejar las actuales relaciones entre mujeres y hombres jóvenes y en el que se nos presenta un nuevo estereotipo de pareja que nada tiene que ver con el tradicional, en el que los papeles aparecen literalmente intercambiados: Pablo.- Tengo que volver a verte, lo necesito, pienso mucho en ti...y no he podido olvidar lo del otro día. Lucía.- Así que fue un buen polvo, y te gustaría repetirlo Pablo.- Joder, tienes una manera de decir las cosas... Lucía.- ¿No había que hablar claro? Pablo.- Tienes razón, sí, pero es que para mí el sexo no es solo echar un buen polvo, es algo más profundo, es...como el triunfo de la luz sobre las tinieblas. Lucía.- ¡Déjate de chorradas, Pablo!, ¡No me jodas! Las mujeres, desde luego, han dejado, al menos en el cine y en la televisión, de ser las abnegadas sufridoras cuyo destino era la dedicación total y cuya recompensa se limitaba a saber que se habían acercado, un poco más, a la mujer o a la esposa ideal, según el prototipo que ofrecía el modelo oficial: Lucía.- No te comas la piel Antonio.- Pues...la piel me encanta Lucía.- Sí, pero ahí están las toxinas , ahí se queda toda la mierda que echamos a los ríos Antonio.- Pero si estas truchas son de piscifactoría... Lucía.- Además, que se les ha requemado un poco y esto es cancerígeno Antonio.- ¡Vaya por Dios!, ahora le toca el turno al cáncer, el caso es darme la comida. Lucía.- ¡A que sí!, ¡A que lo quemado es cancerígeno! Pablo.- ¡Hombre!...con el cáncer nunca se sabe...unas veces dicen que sí, otras que no... Lucía.- Pues, ves, a este le da igual. Antonio.- ¡Claro que sí!, como que son chorradas. Lucía.- Chorradas, sí, pero yo nunca viviría con un chico propenso al cáncer. ¿Para qué?, ¿para luego tener que cuidarlo?, ¡que lo cuide su madre! Sin embargo, no podemos dudar de que algunos modelos de mujer siguen aún vigentes. En el mismo programa Gran Hermano, en el que los estereotipos de género se confundían a menudo, Ania, que podría representar el modelo tradicional de mujer en cuanto a las relaciones de comunicación (al revés que Vanesa, que representaba el modelo contrario), se comportaba habitualmente según los prototipos de género11: Iván.- Oye, aquí hay un error. Ania.- Sí, es verdad, tienes razón, perdona, pero es que con lo cansada que está una... Ivan.- Es mejor dejarlo para mañana Ania.- Si, tienes razón, es mejor... 5. MUJERES QUE CONVERSAN ENTRE SÍ Y ESTEREOTIPOS DE MUJERES EN LA CONVERSACIÓN 11 Y recordemos, como detalle curioso, que precisamente esta habitante de la casa de Gran Hermano era la que sus propios compañeros y el público en general consideraba menos espontánea, más calculadora, ya que En general, en la mayoría de las culturas hombres y mujeres aprenden sus habilidades conversacionales dentro de su propio grupo. Al menos, en nuestra sociedad, esta ha sido, hasta ahora, la tónica general: los hombres y chicos conversan en el bar, en el gimnasio, en el estadio, o en la calle mientras contemplan a los obreros trabajar en una zanja (una de las ocupaciones sociales favoritas de los hombres), y las mujeres conversan en el mercado, en la peluquería, en la cola del autobús escolar y en las reuniones de padres de alumnos (injustamente llamadas así cuando la mayoría de los asistentes son mujeres). Aunque es sobre todo en las sociedades agrarias y en las culturas sexualmente discriminatorias como las árabes y orientales en donde mejor se demuestra esto, todavía en nuestra sociedad solemos ver grupos de matrimonios o parejas conversando en dos sectores diferenciados en las fiestas familiares, bodas, cumpleaños, fiestas, etc. Los estereotipos culturales nos muestran todavía a menudo películas o telefilmes en los que los chicos hablan entre sí, alardeando de sus conquistas, mientras las chicas cuchichean entre ellas, o los hombres pasan al salón a fumar puros y beber coñac después de cenar, mientras las mujeres, en otra sala, hablan del servicio o de los niños. Es cierto que desde la total implantación, hace ya más de tres décadas, de la coeducación en la escuela, chicos y chicas de entonces, hombres y mujeres de ahora, han aprendido a comunicarse mejor, a respetarse y, sobre todo, a conocerse. A pesar de ello, insisto en que se da todavía esta 'especialización genérica' en la mayoría de los grupos. Un ejemplo paradigmático, el de la casa de Gran Hermano, en el que chicos y chicas convivían en unos pocos metros cuadrados durante tres meses (e incluso dormían en la misma habitación) demostró lo dicho, puesto que a pesar de la buena relación existente entre los sexos se establecieron en seguida complicidades de género, y a excepción de la inicial 'simbiosis' entre Marina y Jorge, las conversaciones y las alianzas más estrechas acostumbraban a ser entre el mismo sexo: Marina y Vanesa, Iván y Ismael, Ania y Mabel, etc. se decía de ella que mantenía una estrategia (¿de género?) conducente únicamente a ganar el concurso o a mantenerse como finalista. En una estructura social en la que sus componentes se relacionan especialmente entre sexos iguales es fácil e inevitable que nazcan los estereotipos, ideas preconcebidas acerca de uno u otro sexo y sobre su manera de comportarse en la mutua interacción. Los estereotipos conversacionales no los han inventado, desde luego, los estudios sobre género y discurso, son tan antiguos como nuestra tradición oral y han dado lugar a historias, cuentos, mitos y leyendas en la antigüedad y a numerosos chistes, anécdotas y gags humorísticos en nuestros días; prototipos, en fin, que circulan como verdades inconmovibles en el seno de la sociedad. Un buen ejemplo de la medida que nuestra sociedad tiene sobre el estereotipo del habla femenina nos la ofrece, sin lugar a dudas, el lenguaje de los homosexuales, tanto el real como el reflejado en las intervenciones televisivas, imitaciones humorísticas o chistes de homosexuales en los que lo que se nos muestra no tanto cómo hablan las mujeres, sino cómo se cree que hablan o deberían hablar las mujeres. Solo que las mujeres actuales parecen cada vez menos dispuestas a identificarse con el modelo propuesto. Insistimos en este nuevo fenómeno que se está abriendo paso en nuestra sociedad -me refiero especialmente en la sociedad española- y sobre todo entre la clase media y media baja urbanas: chicos y chicas se apartan cada vez más del estereotipo masculino y femenino retratado por los estudios de género y, como hemos visto, parece que se esfuerzan no solamente por diluir las diferencias de género (unisex en el vestir y en el hablar) sino, incluso, por invadir cada grupo el espacio discursivo del otro. Veamos otro ejemplo, que nos ofrece un film que aún con sus exageraciones pretende mostrar algunas de las facetas de este nueva organización sociosexual, "Perdona bonita, pero Lucas me quería a mí", de Félix Sabroso y Dunia Ayaso. En una escena del film, un hombre joven (Toni) intenta consolar las penas de amores de su amigo, más madurito (Miguel), precisamente en el lavabo de un local nocturno, algo que, como nos recuerdan Bárbara y Allan Pease (2000: 15), ha sido siempre especialidad exclusiva del género femenino: Miguel.- No puedo más, ya no puedo más, ella no me entiende, y yo me doy cuenta de todo. Ella cree que no, pero yo sé muchas cosas Toni.- Sécate esas lágrimas, que no vea que has llorado Miguel.- ¿Y por qué no?, ¿eh?.. Toni.- Pues porque crees que así se va a ablandar, y es todo lo contrario. Con el amor solemos jugar al ratón y al gato: si tú me quieres, yo paso, y si tú pasas, yo te quiero. Y como tú la quieres tanto... Miguel.- Ya, ella pasa... Toni.- Más o menos. Anda, anda, sal a trabajar... Miguel.- ¡No debería hacerlo!, ¡no debería salir! Toni.- ¿Lo ves como actúas pensando en su reacción? Ponte en tu sitio, Miguel, ponte en tu sitio. Es lo que Estrella te está pidiendo a gritos Miguel.- Cuando bebe se pone insoportable, y yo me siento muy solo, Toni, porque ella no me escucha. Anoche me levantó la mano. A veces me da miedo... Toni.- No le permitas que te pegue, Miguel Miguel.- Tú sí que me comprendes... 6. LA CORTESÍA EN EL DISCURSO FEMENINO: ENTRE LA INSEGURIDAD Y LA BUENA EDUCACIÓN Actualmente, nuestro concepto de norma social del lenguaje se relaciona con la distinción (P. Brown, y S. Levinson, 1987) entre cortesía positiva y cortesía negativa, ya que las nuevas normas de cortesía lingüística tienen como fundamento, muy especialmente, el proteger la imagen negativa del interlocutor. Esta imagen no queda dañada solamente con la actuación - como se ha señalado en relación a los actos de habla en los que no se respeta la imagen del interlocutor (H. Haverkate, 1994) - sino también y sobre todo mediante la emisión de ciertos términos o expresiones lingüísticas que pueden lesionar a veces gravemente la imagen de la otra persona, y repercutir negativamente en la consideración social de quien los emite. Y este tipo de cortesía, tendente a no lesionar la imagen del otro y a respetar de antemano siempre la opinión contraria, es la que, según los estudios de género, usan en especial las mujeres. Ania.- Voy a hacer creppes, ¿te importa? (Gran Hermano, 8 de mayo de 2000) Por otra parte, y como siempre suele ocurrir con las estereotipos femeninos, esa cortesía puede entenderse como una incapacidad de decisión, cosa que se achaca muchas veces a las mujeres. Nos enfrentamos, como siempre en las cuestiones de género, a un arma de doble filo. Según Lakof (1995: 52), cuantas más partículas haya en una frase reforzando la idea de sugerencia, más cortés es el resultado, y más propio de mujer: ¿No podrías, por favor, cerrar la puerta? es un doble ruego que se enseña a niñas (señoritas) pero no a chicos . En el ejemplo siguiente, extraído de la transcripción de una conversación real del corpus en la que se refleja un encuentro entre una pareja de recién casados, la hermana del marido y un amigo de éste en el salón de la casa, podremos de buen seguro adivinar con escaso margen de error el sexo de los interactuantes, simplemente por el aspecto discursivo de sus intervenciones, especialmente podremos reconocer como femenina la intervención de A, que a pesar de no haber hecho la sugerencia, se ofrece a preparar el café, empleando para ello una típica fórmula de petición de apoyo: A.- Bueno, ¿qué?, ¿el café? B.- Venga, hacemos café C.- Sí B.- Voy a prepararlo yo, ¿vale? Parece ser que la mujer necesita más apoyo en su discurso, por ello emplea lo que Tannen llama ‘interrogativas formales’, que son estructuras sintácticas afirmativas enmascaradas en una interrogación, que están a medio camino entre la afirmación y la interrogación. Suelen acompañarse de preguntas como ¿verdad?, ¿no crees?, ¿no es cierto? Se trata de una afirmación que deja una vía de salida por si no es creída o aceptada por el interlocutor. Silvia.- ¿Qué te ha parecido? Bien, ¿no? (Gran Hermano, 4 de mayo de 2000) No me atrevería a afirmar que con ello demuestra falta de confianza en su enunciado o en su enunciación, o simplemente, falta de seguridad en su papel social, que comprende los dos; quizá se trate simplemente de estrategias de cortesía (Lakoff: 1975, Quina, Wingard y Bates: 1987, Kemper: 1984), y con ello podremos deducir únicamente que la mujer intenta ser más cortés que el hombre. Se podría decir que éste no precisa apoyo para sus afirmaciones, ya que no tiene que evitar el conflicto como la mujer porque tiene confianza y seguridad en su papel social y sabe que puede ganar, mientras que la mujer sabe que puede perder, y que por esta razón, la cortesía que se espera del discurso femenino no es natural, es reflejo de que las mujeres solamente existen según el efecto que produzcan en el otro, de que existen según la opinión de los demás, opinión a la que temen y con la que necesitan congratularse. Luego, a mayor autosuficiencia, a más confianza en sí mismas, menos cortesía verbal, menos miedo a la opinión del interlocutor. ¿Tendrá que ver el paulatino abandono de ciertas fórmulas tradicionales de cortesía femenina con una mayor confianza de la mujer actual en su papel social? Lo cierto es que la mayoría de las observaciones acerca de esta cortesía típicamente femenina provienen de sociedades anglosajonas, de la americana especialmente, y es posible que la mujer española actual no sea precisamente un modelo en cuanto a este comportamiento cortés. Aunque no poseo datos suficientes como para poder afianzar esta hipótesis, femenino tipificado en los estudios de género el estilo conversacional me parece más propio de las mujeres latinoamericanas, en estos aspectos mucho más cercanas a sus congéneres del norte. Características como la entonación dubitativa, la solicitud de refuerzo y especialmente la emergencia de la emotividad lingüística por medio de diminutivos, apelativos cariñosos y eufemismos, que son enumeradas reiteradamente como prototípicas del discurso de la mujer, las he encontrado con mayor abundancia en los parlamentos de las mujeres latinoamericanas que en los de las españolas. Reproduzco a continuación un breve ejemplo conversacional transcrito de Almorzando con Mirtha Legrand, un famosísimo programa de la televisión argentina cuya presentadora puede considerarse paradigmática en cuanto a la repercusión e influencia entre el público de dicho país12, en el que comprobamos el empleo de apelativos cariñosos y de entonación exclamativa propia de la emotividad femenina, además de los diminutivos, no solamente en el habla de las mujeres sino también en el habla 'dirigida a' las mujeres: Mirtha.- Bueno, te dejo un momentito. Recibimos al Dr. Roberto Favaloro. Es cirujano cardiovascular, presidente de la Fundación Favaloro. ¡Adelante, doctor! ¡qué tal, doctor Favaloro? Muchísimas gracias, ¿eh?, ¿Cómo está? 12 Agradezco a la alumna de un curso de Maestría dictado en la Universidad Nacional de Rosario, Susana Gladis Guillé, su colaboración en la transcripción de este programa. Dr. F.- ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Mirtha.- ¡Ay!, ¡Alto como el doctor!, ¡impresiona! Dr. F.- Le traigo un regalito Mirtha.-Bueno, muchas gracias. Me impresiona la altura porque es alto como el doctor. Impresiona mucho, muchísimo. ¿Se conoce con la señora Liliana Chiernajorwsky? Dr. F.- Sí L.- Sí lo conocía Mirtha.- Siéntese, doctor, siéntese acá, aquí va a estar más cómodo. ¡Ay, Dios mío! A mí una de las cosas que más me han conmovido este año ha sido la muerte del doctor. Que más me ha conmovido, diría yo. ¡Qué lindo todo lo que ha traído! Téngame eso, querida Habla Tannen (1996:33) del estilo 'poder frente a solidaridad' para distinguir el discurso masculino del femenino, presidido, muy especialmente, por el empleo del circunloquio: Vanesa.- Este color no me gusta demasiado. ¿No tienes otro más claro? (Gran Hermano, 17 de mayo de 2000) característica ésta que en la mujer se puede interpretar como indeterminación, como prudencia o prevención ante un posible error (dar tiempo para que funcione el feed-back y cancelar o modificar lo que se había empezado a decir), y también como la posible impotencia de la mujer a la hora de imponer sus opiniones. O bien, como resalta Tannen, puede interpretarse también como un ejercicio de solidaridad, una manera de iniciar un camino de convergencia con el interlocutor, camino propio del estilo femenino. Ya he adelantado, de todos modos, que la experiencia hispana no parece justificar plenamente estas afirmaciones, ya que de las numerosas conversaciones femeninas que tengo transcritas, en no pocos casos las mujeres parecen transgredir plenamente la mayoría de estos supuestos (cortesía, circunloquios, actos indirectos, etc.) Reproduzco a continuación, como ejemplo, la conversación televisiva, no especialmente 'indirecta', que mantuvieron tres mujeres en el programa Las tardes de Alicia13, hablando de sus respectivos estilos de vestir: 13 Tele 5, programa Las tardes de Alicia del 13 de agosto de 1998, con la moderadora Alicia M. Senovilla , una profesora de inglés de vestimenta estrafalaria, Pilar Regúlez, y un ama de casa de estilo tradicional. Estrella Crespo. Alicia.- Estrella, tu...imagínate que tú vas por la calle y te encuentras con Pilar así, ¿qué pensarías? Estrella.- Bueno...pues creo que se ha escapao de un circo, obviamente. Pilar.- Bueno, pues no andas muy equivocada... Estrella.- No...no la puedo tomar en serio Pilar.- ...porque, mira, estas mallas son un regalo de la hija de Tonetti, y las llevo con todo el orgullo del mundo, porque, además, te digo una cosa: la gente que es capaz de hacer reír a los demás y que los demás se rían con una... Estrella.- Si, pero no estar... Pilar.-...tiene mucho mérito Estrella.-...oye, pero no está todo el día causando la carcajada. Hay momentos para ello, para que te diviertas, pero hay momentos para ser seria en la vida, ¿no? Y eso quiere decir... Pilar.- ...es que para mí el día tiene co...como el año: estaciones. Y tengo momentos para todo, lo que no quiere decir que esté todo el día 'ji, ji, ja, ja', porque no hay nadie capaz de eso. Lo que pasa es que sí procuro disfrutar de la vida. Estrella.- Tú no, pero desde luego el que te vea sí estará con el 'ji,ji.ja.ja' Pilar.- Pues, en general, están con sonrisa. Estrella.- Pero, bueno, yo pienso, Alicia, que los psicólogos y los psiquiatras están para algo, y, a lo mejor, pues, este tipo de señora... Alicia.- ¿Qué estás diciendo, que necesita un psicólogo, que necesita un psiquiatra, Estrella? Pilar.- Pues...está diciendo eso. Estrella.- ...una persona que va por el mundo vestida así... Pilar.- Pero, es que yo podría pensar de usted que es una persona reprimida, la típica matrona de clase media alta, con problemas sexuales... Estrella.- No, pero...pero...que...que a mi... 7. LA MUJER DE HOY, ENTRE EL MODELO OFICIAL Y LA TENTACIÓN DEL TACO. Algunas observaciones de R. Lakoff, entre ellas la 'regla de deferencia', sugieren que la mujer tiende a dejar al interlocutor la elección del modo de comportarse, aunque como hablante sepa que tiene el poder de imponerse. Sugieren una superioridad real o ficticia del oyente sobre el hablante y se realizan por medio de las interrogativas formales y otras formas de vacilación, de las que ya he hablado (¿no te parece?), y, especialmente, por medio de los eufemismos, considerados universalmente como terreno propio de la mujer (términos como pompis, trasero o el cursi derriere de las mujeres mejicanas, son una prueba de ello). Son maneras de tratar un tema delicado fingiendo tratar otra cosa y dejar así al oyente la posibilidad de simular que no está oyendo lo que oye, si no quiere darse por enterado. Por otra parte, se consideraba hasta hace muy poco que los hombres poseían la exclusiva en cuanto a tacos, blasfemias y palabras obscenas (no hables como un carretero, se les decía a las chicas), aunque un estudio posterior a Lakoff (Staley: 1978) demostró que las expectativas no siempre coinciden con la realidad. Se sometió a prueba a un grupo de hombres y mujeres y se les preguntó qué esperaban acerca del comportamiento verbal de sus compañeros de sexo opuesto: los hombres predijeron que las mujeres dirían menos palabrotas de las que en realidad dijeron y, por el contrario, las mujeres creyeron que los hombres dirían más de las que dijeron en verdad, lo que demuestra que muchas veces el estereotipo se impone por encima de la realidad (J. C. Pearson, L. H. Turner y W. Todd-Mancillas, 1993: 154). Existe un estudio inédito efectuado entre ciento treinta y siete estudiantes de la Universidad Complutense de Madrid en 1991, según el cual los hombres todavía emplean más tacos que las mujeres. En él se comprobó casi doble empleo por parte de los hombres de ciertos insultos considerados fuertes, como hipoputa ( 38 puntos de las mujeres frente a 62 de los hombres), pero, en cambio, en relación a los tacos más usuales, como joder y gilipollas, la diferencia resultó inapreciable (I. Lozano, 1995: 124). Estaremos de acuerdo en que esta manera de hablar, 'como una señorita', o 'como deben hablar las mujeres', es una imposición social aprendida por la educación convencional y no una tendencia innata. Una imposición que conlleva no poco esfuerzo y grandes dosis de represión verbal, represión que, tarde o temprano deberá tomarse su revancha. Recordemos al respecto el papel de Kathleen Turner en la película de John Waters en la que representa una paradigmática ama de casa americana de clase media que cumple perfectamente el rol social para el que ha sido educada, pero que desahoga toda la tensión que acumula en su intento de parecerse al estereotipo Doris Day, no solamente asesinando a sus semejantes -desahogo de la tensión física- sino también aterrorizando con llamadas telefónicas obscenas -desahogo de la tensión verbal- a una vecina tan aparentemente perfecta como ella. Y recordemos también cómo cambia de registro, al final, la vecina víctima de sus acosos verbales al declarar delante del juez, ya que termina dando rienda suelta, ella también, a sus verdaderas necesidades expresivas, profiriendo ante el magistrado palabras 'que ninguna mujer podría decir'. Es evidente que todavía el taco, la palabrota o la expresión obscena son más usados por el hombre que por la mujer en la mayoría de las sociedades conocidas (aunque la española no sea precisamente una de las más relevantes en este sentido), pero es evidente también que las mujeres cada vez nos atrevemos más a llamar a las cosas por su nombre y a emplear las mismas expresiones que nuestros colegas masculinos, incluso a veces ganándoles la partida en cuanto a tacos, ante el escándalo de las mujeres de más edad o de educación más estricta. Cualquier persona medianamente interesada en observar los estilos conversacionales de la juventud puede encontrar numerosos ejemplos que corroboren estas afirmaciones, como los que reproduzco a continuación en boca de algunas componentes de Gran Hermano, espejo en el que se miraban miles de jóvenes: Vanessa.- Aunque sea tía, soy navarra, y tengo más cojones que cualquiera. (9 de mayo de 2000) Si se queda Silvia, le voy a hacer la vida imposible. (10 de mayo de 2000) Marina.- Que me llamen falsa de mierda me duele hasta el alma (17 de mayo de 2000) Israel y Sílvia no son nadie (11 de mayo de 2000) En otro programa posterior, líder también de audiencia entre la juventud, El Bus de Antena 3, unas chicas aparentemente representativas de la juventud actual conversan animadamente sobre sus experiencias infantiles y una de ellas narra algunas anécdotas del colegio de monjas al que asistía de jovencita, en un 'estilo discursivo' que no puede menos que parecernos habitual dentro de los parámetros a los que estamos actualmente acostumbrados: A.- Me eché a llorar, yo, cogí semejante cabreo que empecé a soltar mocos y me soné con el pañito, ¿no?, y entonces me volví a a levantar y le dije: "oiga, es que...mire..." y entonces lo cogió la monja... B.- To lleno de mocos A.- To lleno de mocos. ¡Hostia!, qué bronca me cayó, tía C.- No me extraña a mi...mierda. D.- Mocos. A.- La monja dijo: "¡Pero eres una guarra!" Y lo hice queriendo pa que se llenara toda de mocos. ¡Te aguantas! D.- ¡Ah!, ¿sí? A.- Sí, lo hice queriendo, si es que, mira, una vez a una chica de mi clase la tuvimos que sujetar entre cinco porque le pegaba a la monja, o sea, le pegaba. Pues es que las monjas te... D.- Son muy bordes, las monjas A.- O sea, psicológicamente te machacan, pero te machacan que te mueres, ¿no?, y, entonces, llega un momento que a lo mejor tú explotas, hay gente que salta antes, ¿no? Chica, me acuerdo que se levantó y le dijo: "le voy a pegar una hostia que le voy a partir la cara". Si es que le iba a pegar, y la monja, eran todas mayores, ¿no?, y la monja ahí...acojonada. Continúan conversando las amigas acerca de sus respectivas experiencias en la escuela, hasta que la narradora anterior vuelve a contar una anécdota referente a la incorporación de un profesor por vez primera al cuadro de docentes de la escuela. La narración de los hechos dice también mucho acerca de los cambios protagonizados por las nuevas generaciones de mujeres en sus relaciones con el sexo opuesto: A.- ...bueno, el primer día que llegó el profesor al colegio, o sea, yo creo que en mi vida un hombre ha debido pasar tanta vergüenza como aquel pobre profesor B.- ¡Ay, pobre! A.- Encima no era ni rub..., o sea, era bajo, o sea, todo lo contrario de lo que nos habían dicho, y era, pues, el profesor por todos los pasillos, y todas como histéricas por el patio, por las ventanas: ¡Ah!, ¡tío bueno!, ¡no sé qué!, y el pobre, o sea, estaba acojonado, "pero dónde coño me he metido", o sea, al principio se te hacía tan raro ver a un profesor, es que no lo habías visto en tu vida. 8. LOS PROCESOS ARGUMENTATIVOS Y LA SUPUESTA INCONTINENCIA VERBAL DE LA MUJER Asegura Tannen que a menudo las mujeres adoptan el papel de oyente, un papel que está socialmente minusvalorado. Es importante resaltar que casi nunca sucede al contrario14, luego, el uso reiterado de estos roles es desigual y perjudica a la mujer. Otra variante de este estilo se produce cuando la mujer introduce cuestiones personales en la conversación. Ella lo hace seguramente para sentirse más cercana, para demostrar interés por intimar, por abrir su corazón a otra persona afín, esperando que la otra persona haga lo mismo y establecer así una 'empatía'. Sin embargo, el hombre lo interpreta generalmente como una petición de consejo y se apresura a ofrecerle una solución, con lo que desconcierta a la mujer que solamente esperaba una réplica en el mismo estilo. Buscaba empatía y encuentra poder, puesto que el ofrecimiento de una solución se muestra como un ejercicio de poder. En mis observaciones en este campo me he topado con resultados desiguales. Es cierto que las observaciones de Lakoff y Tannen se cumplen todavía en la mayoría de las conversaciones entre adultos de clase media, pero entre hombres y mujeres jóvenes parecen disolverse en gran medida estas premisas, es más, en numerosas ocasiones, tanto en la vida real como en el estereotipo mediático, los chicos se muestran sensibles y desorientados, piden consejo a sus amigas o se piden consejo entre sí: ( Teleserie Compañeros. En el servicio de los chicos, Eloy llora. Otra vez hombres consolándose en un lugar típicamente femenino) Eloy.- Te debes estar riendo de mi, ¿no? Quimi.- No tengo por qué Eloy.- La he cagao, Quimi, joder. Soy un mierda, tío. No sé qué puede gustarle a Isabel de mí. No se merece lo que le está pasando. Quimi.- Bueno, así que te importa... Eloy .- Pues claro que me importa, imbécil, no soy tan cabrón como piensas. Quimi.- Pues demuéstraselo Eloy.- No sé como...¡estoy acojonado! los 14 Parece contradecirse esta característica de estilo con la otra según la cual los hombres emplean el silencio para dominar en la conversación, pero como comprobaremos a lo largo de estas páginas, son las circunstancias y el contexto específico de cada conversación los que producen uno u otro efecto, efecto que queda claro en cada texto conversacional. y, en cambio, las muchachas incluso tienden a desentenderse o desimplicarse en las conversaciones íntimas y buscan soluciones prácticas más que la simple empatía de la hablan Lakoff y Tannen: ( Teleserie Compañeros. En la habitación , las chicas hablan del embarazo de Isabel) Clara.- Oye, Isabel, ¿no crees que no deberías fumar estando como estás? Isabel.- ¿Tú crees que me importa eso? Tania.- Clara, déjala que ya es mayorcita. Yo voy a respetar tu decisión, sea cual sea. Pero...¿estás segura? Isabel.- Es lo único que puedo hacer. (...) Clara.- Ya, pero es que yo estoy en contra del aborto. Tania.- Es muy fácil decir eso... Clara.- Bueno, según tus principios. Tania.- No, no tienes ni idea. Tiene 17 años, está estudiando y no tiene dinero. Clara.- Podría haber tomado alguna protección. Isabel.- Bueno, vale. Joder, ¿no veis que yo a este niño no le puedo dar nada? No quiero que tenga la misma vida que me han dado a mí. Mirad, los discursitos no me van a ayudar, así que si me queréis echar un cable en serio, ayudadme a conseguir las pelas para el aborto. Es lo único que necesito. Aseguran los estudios sobre género y conversación que los interlocutores varones son proclives a entrar en conflicto con su oponente por medio de argumentaciones, imposiciones y descalificaciones directas, mientras que las mujeres tratan de cooperar, apoyar al interlocutor y, en todo caso, sugerir algunas ideas opuestas. La imposición frente a la sugerencia sería la clave de estos dos estilos conversacionales: Ismael.- Joder, tío, no dudes tanto. (Gran Hermano, 10 de mayo) El estilo masculino de oposición puede ser de solo contra el mundo, pero la mayoría de las veces se entiende como solidaridad de equipo, juntos contra el enemigo, algo que recuerda los soldados y la filosofía militar. En cambio, en las mujeres se da el fenómeno que Falk llama 'dúo conversacional' (D. Tannen, 1996: 71), en el que las pequeñas interrupciones funcionan a modo de dúo musical apoyándose recíprocamente. Según esto, las mujeres ven solamente desventajas en los conflictos, tanto en solitario como en grupo, y esta inclinación a evitar el conflicto directo las deja en desventaja, puesto que se muestran mucho menos agresivas, lo que les provoca inferioridad ante los ataques de cólera conversacional de sus colegas testosterizados. Algo así podemos observar en otro pasaje de la conversación de El Bus antes transcrita, en el que se observa una cierta, ligera, sobredosis de irascibilidad en los miembros masculinos del grupo, aunque no podría, desde luego, ponerse esta transcripción como ejemplo paradigmático de las diferencias de género en la conversación, dado que es el chico el que está en la cocina fregando los platos: Chica. 1ª- Llevas chocolate en la sudadera Chico 1º.- Ahora falta el café, muchacho. Chico 2º.- (gritándole a la oreja a la Chica 1ª) Eso es porque friego. Chica 2ª.- Patxi, ¿me traes un chocolatito? Chico 2º.- Sí, una mierda en un bote. Chica 3ª.- Patxi, déjame otra taza que voy a desayunar otra vez. Chico 2º.- Os tiro la leche por encima a todos. Por otra parte, ya lo he dicho, el estereotipo que se nos presenta desde los medios de comunicación cada vez se parece menos al de los estudios de género. No solamente la mujer no acepta los consejos que benévola o paternalmente le ofrece el hombre, sino que, en la mayoría de los casos, es la chica la que se encarga de aconsejar o consolar a sus desconcertados amigos, tal como ocurre en otra escena de la citada película de Félix Sabroso y Dunia Ayaso: Ana.- Carlos, joder, ¿dónde estás? Carlos.- Ay, qué Ana.- ¿ A que estás pensando en Lucas? Carlos.- Sí, pero no te preocupes, que no tengo un mal punto Ana.- Yo me puedo quedar, si tienes que ir a terapia... Carlos.- No, no voy a ir. Ana.- Mira, Carlos, yo sé que no soy la más indicada, porque cuando me enamoro me pongo muy burra, pero con lo bien que empezabas a estar... Carlos.- Sí, Ana Ana.- Quítate este tío de la cabeza, y vete a terapia (...) Carlos.- Si es que llamó para quedar conmigo, pero Dani se adelantó y cogió el teléfono...¿Dónde crees tú que pueden haber quedado? Ana.- ¡Y yo qué sé!, pero te voy a decir una cosa, la próxima vez que venga este tío por aquí no me va a bastar con decirle que se largue, te lo advierto... Se ha dicho también que la mujer propone más temas de conversación, y es, en este sentido, más cooperante (teniendo en cuenta la regla de oro del Principio de Cooperación de Grice), aunque en ocasiones, el proponer diversos temas no es sino una manera de afianzar una postura insegura de quien se esfuerza en 'colaborar' porque su propia inseguridad no le permite aguantar bien los silencios. Además, en la mayoría de las ocasiones dependerá de las diferencias de 'tempo' entre los interlocutores15 y de la confusión por parte del interlocutor entre las pausas de planeamiento o las pausas manipuladoras y las verdaderas pausas de final de turno, pero, en general podemos decir que aquí sí parece coincidir plenamente la teoría, el estereotipo y la realidad reflejada en las transcripciones. A pesar de que una conversación sin interrupciones es un estadio ideal que no se da en la realidad, la interrupción se entiende, en nuestra sociedad, como un medio de dominación a la vez que un ejercicio de poder. Nadie interrumpe al rey o al juez en su parlamento, pero en la vida diaria la mujer es interrumpida continuamente en sus conversaciones (Tannen, 1995:66). Parece extendida unánimemente la idea que los hombres interrumpen más que las mujeres y sobre todo más a las mujeres (lo que están diciendo no es interesante). La menor presencia física y la escasa potencia de voz tampoco las ayuda en ello, el caso es que resulta muy difícil para una mujer mantener la atención ajena en su discurso, sobre todo si no existe nada añadido al hecho de ser una mera mujer interlocutora (no es la estrella del programa, no es presentadora, ministra o presidenta de tribunal). La estrategia de interrupción se emplea por parte del varón tanto como medio de desviar la conversación como para afianzar su superioridad. En cambio, cuando la mujer interrumpe - lo hace con frecuencia, especialmente en las conversaciones entre mujeres- suele tratarse de una 'interrupción cooperante', puesto que se trata de una participación entusiasta en la 15 El estudio del diferente 'tempo' de los interlocutores en una conversación y sus repercusiones en la comunicación se basa en la disciplina que F. Poyatos acuñó como Cronémica, cuyos principios describe en sus publicaciones, especialmente en F. Poyatos, 1996 conversación, orientada a apoyar al interlocutor en sus discurso, a corroborar sus palabras. Dependerá, otra vez, del contexto cultural de los interactuantes el que éstos interpreten estas interrupciones como meros apoyos interactivos - y sigan hablando- o bien los interpreten como una verdadera interrupción y cedan el turno al interlocutor. No se puede analizar -como sucede en algunos estudios conversacionalesde manera mecánica los solapamientos y las interrupciones, debe tenerse en cuenta en cada caso el contenido semántico del texto, así comprobaremos que hay interrupciones cooperativas -las que consideramos más propias del estilo femenino- y hay interrupciones dominantes. Ambas pueden o no conseguir su éxito perlocutivo, pero la intención del hablante es una herramienta preciosa a la hora de calificar los distintos estilos. Sacks pone como ejemplo la clásica interrupción de ofrecimiento en medio de una comida ¿Le apetece otro filete?, ¿Comerá un poco más de sopa?, que suele ser típica del ama de casa, y que puede o no ser considerada interrupción según cómo se lo tome el interlocutor y que, aunque es evidente que su intención es puramente cortés o cooperativa, puede demostrar también un cierto desinterés por el tema tratado o por el parlamento del interlocutor. Lo que queda claro en nuestra sociedad es el estereotipo de la mujer habladora. Desde la culta latinparla a las esposas de Forges, la imagen de la mujer acosando verbalmente a su sufrido y silencioso marido se ha convertido en un tópico social, fuente de numerosos chistes y anécdotas16. El prototipo de pareja que difunde el humor gráfico: marido sentado en el sofá leyendo el periódico, sin atender, y mujer hablando sin ser escuchada es, como todo prototipo, reflejo de un concepto asumido socialmente. Hablan también los estudios de género del silencio como arma esgrimida por el hombre en las relaciones de pareja. A esta habladora compulsiva que es la mujer, la peor afrenta que se puede hacer es contestarle con el silencio: Marina (a Israel).- Ya está bien con tus ideas....¡Nunca te pasas diez minutos en la cocina! Israel.- (silencio) 16 Estuve tres meses sin hablarle a mi mujer... no quería interrumpirla. A pesar de que se ha ridiculizado mucho la pretendida charlatanería de las mujeres, en realidad, cualquier intento de acaparar la palabra por parte de la mujer ha sido siempre segado de raíz por el interlocutor masculino. El imponer el silencio es la mayor forma de dominación, que puede llegar a simbolizarse poéticamente ("Me gusta cuando callas porque estás como ausente..." escribe Neruda) o macabramente por medios físicos (la muerte o la mutilación). El caso es que los estudios de género se nos asegura que la mujer no solamente interrumpe menos, sino que habla menos, aunque no es fácil saber si esto será solamente cierto en culturas anglosajonas, puesto que la mayoría de los estudios al respecto provienen de este ámbito (Lakoff, 1975, Crosby y Byquist, 1977, Price y Graves, 1980). Así mismo, no se excusa fácilmente en las mujeres la falta de educación, y por ello la mujer habla generalmente con más tacto (da codazos al marido que mete la pata) y emplea asiduamente el circunloquio: ‘experta en eufemismos’ la llama Lakoff. No estoy segura de que en nuestra sociedad eso sea así, al menos no de manera uniforme. Quizá el ámbito de lo sexual sea, en estos momentos, uno de los pocos reductos en los que todavía se pueden apreciar diferencias claras entre la directa brutalidad de algunas expresiones masculinas y el empleo del eufemismo o del circunloquio en boca de las mujeres. En los demás campos, una vez más, el corpus documental de base parece empeñado en desmentir el estereotipo teórico. En efecto, los ejemplos estudiados distan mucho de representar el modelo oficial, aunque sospecho que las observaciones lakofianas se cumplen en mayor medida cuanto más alto es el nivel sociocultural de los interactuantes. Ya he dicho que el prototipo de conversación hombre-mujer depende en muy alto grado de la clase social de los participantes, pero el caso es que las mujeres de los ejemplos seleccionados, cuyo nivel social parece ser bajo o medio bajo, a lo sumo, no se ajustan especialmente a las normas previstas: (Programa de Tele 5 Ya empezamos, en el que la moderadora, Alicia, habla con un matrimonio de Antequera acerca de las manías de limpieza de la esposa) Alicia.- Bueno, pues tú me dirás , Isabel Isabel.- Pues yo, ya estoy harta de que me diga maniática, y yo de maniática no tengo nada. Alicia.- Sargento, te ha llamado Isabel.- Ni soy rancia. Solamente me gustan las cosas bien hechas José.- Tú, lo que eres es lo que yo le he dicho a Alicia, tú eres un sargento de la Legión malo. De eso... Isabel.- Eso, porque tú lo dices...porque tú no sabes limpiar. Y hay que limpiar y hay que hacer las cosas bien hechas José.- ¿Qué yo no sé limpiar? Isabel.- Tú qué vas a limpiar... José.- Hombre, hombre...no sé limpiar Isabel.- Tú no sabes limpiar José.- Bue... Isabel.- y si te pones a limpiar, digo, bueno...¿esto qué es?. Los huesos de aceituna, las colillas, hay que limpiar, hay que limpiar José.- ¿pero tú qué crees?. ¿que soy un robot? (...) José.- Mira, Alicia, te voy a contar dos o tres detalles... Isabel.- Claro, sí, Tú, venga, di. José.- Mira, la máquina del café , tú sabes, que cuando de estar trabajando con la máquina del café, siempre al darle al interruptor, siempre, por, por fuerza, tienes, pues, que de poner la mano en la máquina, siempre se...hay una medida de seguridad, la señora tiene la manía de que la máquina... Isabel.- La manía... José.- ...no está bien limpia, maniática... Isabel.- No, no soy maniática, que me gustan las cosas bien hechas, que no soy maniática. José.- Maniática, manía... Isabel.- No, que tú eres un puerco Creo que estaríamos todos y todas de acuerdo en afirmar que de la impresión personal que cada uno nosotros obtiene en los programas de televisión en los que participan las mujeres como tertulianas, en los programas documentales en los que son entrevistadas mujeres o grupos de mujeres y en las encuestas callejeras espontáneas de algunos reporteros, se puede deducir que las mujeres intervienen, interrumpen, piden y arrebatan turno en igual o mayor medida que sus compañeros masculinos En general, no 'se cortan un pelo' a la hora de aparecer ante las cámaras y desoyen cuantas señas de petición de turno se les haga una vez conseguido éste, en la misma manera que pueden hacerlo los hombres; en el mismo sentido, sus intervenciones delante de los medios de comunicación no son ni escasas, ni suaves, ni llenas de eufemismos y de rasgos de cortesía verbal, sino, en muchas ocasiones, todo lo contrario. Baste, para apoyar lo dicho, reproducir unas frases entresacadas de la intervención de un grupo de vecinas de un pueblo del sur de España, espoleadas por un reportero del programa Corazón de invierno17 que se dedica al periodismo rural y recorre la España profunda recogiendo las opiniones variopintas de los vecinos sobre los temas de la prensa rosa. Preguntadas acerca de la relación entre Marujita Díaz y su novio cubano, las respuestas de las mujeres entrevistadas -todas ellas de edad avanzada- echaban por tierra cualquier teoría acerca del habla femenina. Dejando aparte los irreproducibles comentarios en absoluto indirectos, los únicos eufemismos que pude recoger fueron de esta índole: vecina A.- A Maruja que le den...por donde se enhebra la aguja, ¡ja,ja,ja! vecina B.- ¡Que se casen, que se casen!, que le vamos a llevar la cola...no la de Dino, ¿eh?, sino la del vestido...¡ja,ja! vecina C.- ¡Que se dejen ya de tocar los...las narices! 10. A MODO DE IMPROBABLES CONCLUSIONES La mayoría de los estudios posteriores a los primeros trabajos de Lakoff, en 1975, acerca de las diferencias lingüísticas entre hombres y mujeres sirvieron en buena medida para avalar los resultados de aquellas investigaciones, a tenor de lo que conocemos sobre diferentes análisis llevados a cabo durante la década de los ochenta, especialmente en el ámbito norteamericano. En los modelos teóricos sobre género y conversación se ha manejado siempre el estereotipo, pero se ha insistido muy acertadamente en que lo vital en el sexismo y el racismo no es luchar contra este estereotipo - que algo tiene siempre de verdad- sino luchar para que el estereotipo marcado - en este caso el femenino- no sea considerado negativo, para que 'diferente' no sea sinónimo de 'peor'. A pesar de ello, no siempre los estudios empíricos han corroborado los presupuestos teóricos en los que se basaban, como señalan Pearson, Turner y Tood-Mancillas (1993), al recordarnos que algunos investigadores, por medio de análisis contrastivos entre la realidad del lenguaje femenino y las opiniones asumidas por la colectividad sobre este mismo lenguaje, llegaron a la conclusión de que "los tópicos o clichés referentes al lenguaje masculino y al femenino parecen ser más fuertes que las diferencias existentes en la realidad" y que, a pesar de nuestro convencimiento sobre las diferencias de género en la conversación, "en los estudios llevados a cabo sobre el comportamiento y la conducta de ambos sexos no siempre se ha podido demostrar empíricamente la existencia de estas diferencias"18. Pues bien, al parecer este trabajo se encuentra también dentro de este último grupo, ya que una vez estudiadas y analizadas buen número de transcripciones tanto de situaciones de la vida real como de modelos mediáticos, podemos comprobar que los ejemplos distan en gran medida de los esperados, a tenor de los presupuestos teóricos sobre género y discurso. Seguramente existen varias explicaciones al respecto, y, sobre todo, es posible que, como se ha repetido a lo largo de este trabajo, la realidad social equidiste en igual medida de los presupuestos clásicos de la teoría del género que de los nuevos estereotipos que pretenden ofrecer la televisión, el cine y los medios de comunicación. En los años que nos separan de los primeros estudios de género de la década de los setenta, las mujeres, sin duda, han avanzado a pasos de gigante en su equiparación discursiva con el modelo considerado masculino, mientras que los hombres - especialmente los jóvenes- por su parte, han encontrado algunas ventajas en asumir ciertos roles tipificados como femeninos. Las distancias se acortan, es verdad, pero los avances sociales nunca son lineales, están llenos de meandros y unos y otras ziczagueamos en ellos; las diferencias de género - y los tópicos sobre las diferencias de género- son, todavía en los albores del tercer milenio, una realidad sociocultural palpable, y posiblemente continúen siéndolo durante mucho tiempo. Al menos así puede deducirse de la opinión de algunos personajes públicos tan poco sospechosos de 17 Emisión de TV1 el 15 de enero de 2001. En el volumen de Judy C. Pearson, Lynn H. Turner y W. Tood-Mancillas (1993: 156) encontramos referencias a las investigaciones llevadas a cabo, principalmente en Norteamérica, sobre diferencias comunicacionales, en especial a partir de la publicación del trabajo de R. Lakoff en 1975. 18 conservadurismo social como los protagonistas de Crónicas Marcianas, que discutían en la emisión de 21 de diciembre de 2000: Sardà.- ¿No puede haber amistad entre un hombre y una mujer? Nacho Es difícil Sardà.- Es decir, que si hay dos parejas.. Nacho.- Puede, pero tarde o temprano una de las dos partes... Sardà.- A ver, dos parejas de amigos, ¿son amigos ellas dos y ellos dos? Nacho.- Yo creo que sí. Jorge.- Y fingen ser los cuatro muy amigos, y no es así Fuentes.- Yo creo que no. Sí que se puede ser a... que se puede ser amigos los cuatro, por supuesto. Boris.- Mira yo, yo te voy a decir una cosa... yo creo que... Nacho.- Al final, al final, la cabra siempre tira al monte, al final yo voy a estar siempre mucho más unido a mi amigo... Fuentes.- Pero esto es volver al pasado, de que los tíos hablan de fútbol y las mujeres se van a la cocina. Esto es machismo puro. Nacho.- ¡Hombre!, no es machismo, no estamos diciendo eso, Manel, no estamos diciendo eso. Fuentes.- ¡Hombre!, pues sí, en el fondo estamos diciendo eso. Boris.- Mira, yo te voy a decir una cosa, Nacho, la mejor prueba de que sí se puede ser amigo entre un hombre y una mujer...la tenemos aquí: Sardà, Fuentes y yo...que podemos ser perfectamente amigos, ¿entiendes? Nacho.- Pero no sé...¿y quién es la mujer aquí?, ¿quién es la mujer?, ¿quién es la mujer? En resumen, no podemos obviar lo que hemos insistido en señalar repetidamente a lo largo de este estudio: las posturas de hombres y mujeres no están, al menos en este momento, tan distantes como aparecen en los estudios clásicos de género, ni, seguramente, tan cercanas como podría deducirse de ciertos modelos propuestos en la actualidad. Es cierto que todavía persisten sectores sociales en los que probablemente sea más patente la diferencia discursiva de género (mujeres de mediana edad y de clase social media-alta, especialmente), es cierto también que quizá las muestras señaladas en el presente estudio no sean del todo representativas, por tratarse en su mayoría de mujeres 'especiales', capaces de ponerse a discutir públicamente delante de las cámaras de televisión, de participar en concursos televisivos en los que el pudor es algo poco menos que desconocido y de hablar libremente en público con todo desparpajo de cuestiones de la más estricta intimidad, pero es cierto también que, tanto estas mujeres reales como los estereotipos de mujeres creados por los medios de comunicación son el espejo donde diariamente se miran los millones de mujeres de nuestro país. Es también probable que si en lugar de haber dirigido la mirada en una cierta dirección lo hubiera hecho en otra, hubiera encontrado, seguramente, ejemplos que avalaran las teorías más estrictamente oficiales sobre la diferenciación genérica, aunque hay algo que no puede negarse a estas alturas, y es que los roles o bien están cambiando o están en proceso de cambiar. Y de buen seguro cambiarán, porque nada como una imagen masmediática tiene el poder de cambiar los comportamientos sociales. Así, en este momento, iniciado ya el tercer milenio, no tenemos más remedio que mostrar alguna duda ante la afirmación de que el discurso de la mujer continúa siendo indirecto, repetitivo, vacilante, oscuro y exagerado. En otras palabras, vistas las circunstancias del momento y para justificar el título de este artículo, podemos decir que en un actual e hipotético encuentro entre los míticos Tarzán y Jane en la selva, posiblemente hoy sería Jane, en lugar de Tarzán, la que tomaría la iniciativa, y que su parlamento no sería tanto el previsto por las reglas ortodoxas de género (algo así como ¿Qué te parecería tú Tarzán y yo Jane?, o Tú Tarzán y yo Jane, si no te importa) sino algo mucho más seguro, directo, y carente de todo circunloquio o eufemismo, un Acto de Habla asertivo-directivo propio de la mujer de hoy, algo así como, simplemente, "Yo Jane, tú Tarzán". REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Alario C. 1995. “El discurso, desde una perspectiva de género”monográfico de Análisis. Alborg, C. 1999. Solas.Gozos y sombras de una manera de vivir, Madrid: Temas de Hoy. Beck, A. 1996. Con el amor no basta, Barcelona: Paidós. Bengoechea, M. 1995. “El sexismo en el discurso” en El sexismo en el lenguaje, Madrid: Instituto de la Mujer. Brody, L y Hall, J. 1993. “Gender and Emotion”, en Lewis, M. y Haviland, J. (eds.) 1993. Handbook of Emotions, New York: Guilford Press. Brown, P. y Levinson, S. 1987. Politeness. Some universals un language usage, Cambridge: Cambridge University Press. Buxó, Mª J. 1988. Antropología de la mujer: cognición, lengua e ideología cultural, Barcelona: Anthropos. Coates , J. 1986. Women, men and language, Londres: Longman. Fasold, R. 1996. La sociolingüística de la sociedad, Madrid: Visor. García Mouton, P. 1999. Cómo hablan las mujeres, Madrid: Arco Libros. Gray, J. 1993. Los hombres son de Marte y las mujeres de Venus, Grijalbo: Barcelona. Gumperz, John J. (ed.) 1982b. Language and Social Identity. Cambridge: Cambridge University Press. Gumperz, John J. 1982a. Discourse strategies, Cambridge: Cambridge University Press. Lakoff, R. 1995. El lenguaje y el lugar de la mujer, 3ª ed. Barcelona: Hacer editorial. Lida, Mª Rosa. 1937. “La mujer ante el lenguaje. Algunas opiniones de la antigüedad y del Renacimiento”, en el Boletín de la Academia Argentina de Letras, 5, 8. López García, A. 1995. Gramática femenina, Madrid: Cátedra. Lozano Domingo, I. 1995. Lenguaje femenino, lenguaje masculino. ¿Condiciona nuestro sexo la forma de hablar?, Madrid: Minerva Ediciones. Norman, M. 1990. These good men: Friendships forget from war, Nueva York: Crown. Pearson, Judy C. Turner Lynn H. y Todd-Mancillas, W. 1993. Comunicación y género, Barcelona: Paidós. Pease, A. y B. 2000. ¿Por qué los hombres no escuchan y las mujeres no entienden los mapas?, Barcelona: Amat. Poyatos, F. 1996. La Comunicación No Verbal, vols. I. II y III, Madrid: Itsmo, Pratt, M. L. 1987. "Utopías lingüísticas", en Lingüística de la escritura, Madrid: Visor. Subirats, M. y Tomé, A. 1992. La educación de niños y niñas. Recomendaciones institucionales y marco legal, Barcelona: ICE de la UAB, Cuadernos para la Coeducación, nº1. Tannen D. 1996. Género y discurso, Barcelona: Paidós Comunicación. Watzlawick, P., Helminek-Beavins, J., y Jackson D. 1993. Teoría de la comunicación humana, Barcelona: Herder.