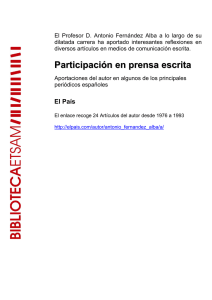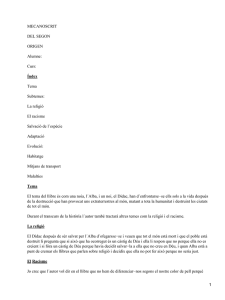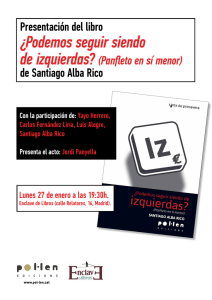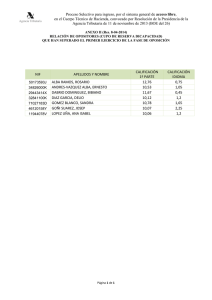mecanoscrito del segundo origen
Anuncio

MECANOSCRITO DEL SEGUNDO ORIGEN Manuel De Pedrolo Título original: Mecanoscrit del segon origen Traducción: Domingo Santos © 1974 Manuel de Pedrolo © 1986 Ediciones Orbis S. A. ISBN: 84-7634-437-6 Edición digital: Fabian Revisión: Ossendowsky Cuaderno de la destrucción y de la salvación TT/1 (1) Alba, una muchacha de catorce años, virgen y morena, regresaba del huerto de su casa con un cestillo de higos negros, de cuello largo, cuando se detuvo para reprender a dos chicos que pegaban a otro y le hacían caer en la alberca de la esclusa, y les dijo: –¿Qué os ha hecho? Y ellos le contestaron: –No lo queremos con nosotros, porque es negro. –¿Y si se ahoga? Y ellos se alzaron de hombros, ya que eran dos muchachos formados en un ambiente cruel, con prejuicios. (2) Y entonces, cuando Alba dejaba el cestillo para lanzarse al agua sin ni siquiera quitarse la ropa, puesto que tan sólo llevaba unos shorts y una blusa sobre la piel, el cielo y la tierra empezaron a vibrar con una especie de trepidación sorda que se iba acentuando, y uno de los chicos, que había alzado la cabeza, dijo: –¡Mirad! Los tres pudieron ver una gran formación de aparatos que se desplegaban lentamente desde la lejanía, y eran tantos que cubrían el horizonte. El otro chico dijo: –¡Son platillos volantes, tú! (3) Y Alba miró aún un momento hacia los extraños objetos ovalados y planos que avanzaban con rapidez hacia el pueblo mientras el temblor de la tierra y del aire aumentaba y el ruido crecía, pero pensó de nuevo en el hijo de su vecina Margarida, Dídac, que había desaparecido en las profundidades de la esclusa, y se lanzó de cabeza al agua, dejando atrás a los chicos, que se habían olvidado totalmente de su acción y ahora decían: –¡Mira como brillan! ¡Parecen de fuego! (4) Y dentro del agua, cuando ya nadaba hacia las profundidades, Alba se sintió como arrastrada por la potencia de un movimiento interior que quería llevársela de nuevo hacia la superficie; pero luchó enérgicamente y con todo su brío contra las olas y los remolinos, que alteraban la calma habitual de la alberca, y braceó con esfuerzo para acercarse al lugar donde había visto desaparecer a Dídac. Otra conmoción del agua, más intensa, la apartó de la ribera sin vencerla, puesto que ella le opuso toda su voluntad y los recursos de su destreza y, por debajo del vórtice que estaba a punto de dominarla, se sumergió aún más y nadó hacia las lianas que aprisionaban al chico. (5) Y sin tocar tierra, ahora en un agua que se había calmado repentinamente, arrancó a Dídac de las plantas trepadoras, entre cuyos zarcillos otros niños habían hallado la muerte, y sin que él le diera ningún trabajo, puesto que había perdido el conocimiento, lo arrastró con una mano, mientras con la otra y las piernas abría un surco hacia la superficie, donde su contenida respiración estalló, como una burbuja horadada, antes de seguir nadando hacia allí donde la ribera descendía al nivel del agua. Encaramándose ella e izando el exánime cuerpo del chico, aún tuvo tiempo de ver como la nube de aparatos desaparecía por el horizonte de levante. (6) Y sin entretenerse, Alba tendió a Dídac de bruces sobre la hierba de la ribera, le hizo sacar tanta agua como pudo, lo giró boca arriba al comprobar que aún no daba señales de vida, y hundió la boca entre los labios del muchacho para insuflarle el aire de sus propios pulmones, hasta que el chico parpadeó y se movió, como si aquella boca extraña le molestara. Le quitó la ropa empapada para que el sol secara su cuerpo, lo friccionó, inclinada sobre él, y tan sólo entonces, cuando ya se recuperaba, se le ocurrió pensar que resultaba extraño que los dos chicos que lo habían empujado no hubieran acudido. (7) Y entonces vio que estaban tendidos en el suelo, inmóviles y con las facciones contraídas, como fulminados por un ataque de apoplejía que les había dejado la cara rosado–amarillenta. El cestillo se había volcado y a su alrededor se esparcían los higos, pero no los habían probado, pues tenían los labios sin mancha alguna. Dídac, que se incorporaba, preguntó: –¿Qué están haciendo, Alba? –No lo sé... Vámonos, no te quieren. –¿Quieres decir que no están muertos? (8) Y entonces, Alba, girando sobre sí misma al advertir un gran desgarrón en su blusa, alzó la vista hacia el pueblo y abrió la boca sin que de ella brotara ningún sonido. Ante ella, a trescientos metros, Benaura parecía otro, más plano; bajo el polvo que colgaba sobre él, como una bruma sucia y persistente, las casas se amontonaban las unas encima de las otras, como aplastadas por una enorme y torpe mano. Volvió a cerrar los labios, los abrió de nuevo y exclamó: –¡Oh! E inmediatamente, sin acordarse de que la blusa ya no le ocultaba los pechos, echó a correr camino abajo. (9) Y en el pueblo no quedaba nada en pie. Los edificios se habían desmoronado sobre sí mismos, como si de golpe sus paredes hubieran flaqueado, y sobre sus escombros habían caído los tejados. Montones de piedras y de tejas partidas estaban diseminadas por las calles y cubrían principalmente las aceras, pero el hundimiento había sido demasiado a plomo como para dejar intransitables las vías más anchas, por donde ya corría el agua de las cañerías reventadas que, en algunos lugares, alzaban impetuosos géiseres entre la polvareda. En muchos lugares, los muros seguían erguidos, como para contener en su interior el derramamiento de los pisos altos amontonados, en algunos casos, entre paredes que, pese a estar agrietadas, habían resistido el feroz impulso de un ataque aniquilador. Porque todo aquello lo habían hecho aquellos aparatos misteriosos. Alba estaba segura de ello. (10) Y por todas partes, medio sepultados por los escombros, en el interior de los coches detenidos, por las calles, había cadáveres, gran cantidad de cadáveres, muchos con el rostro contraído en un rictus extraño y la piel rosado–amarillenta. No los habían abatido ni las piedras ni las vigas caídas, puesto que algunos estaban tendidos en lugares despejados y yacían enteros, sin sangre visible ni heridas, simplemente caídos como bajo el rayo de la apoplejía. Otros, en cambio, colgaban del agrietado pavimento de los pisos o sacaban apenas un miembro, o la cabeza, de entre los escombros que los aprisionaban. Los conocía a casi todos: eran vecinos, amigos, gente a la que acostumbraba a ver cada día. También debían estar sus padres. (11) Y echó a correr de nuevo, ahora jadeando bajo un jirón de su blusa que se había atado al rostro como una mascarilla, para protegerse contra el polvo que la hacía toser. Avanzó hacia la plaza, donde la torre del campanario, casi incólume, se alzaba enhiesta sobre las ruinas de la iglesia, que cortaban la entrada a las callejuelas de atrás, lo suficientemente estrechas como para obligarla a escalar montañas de muebles, de paredes, de cadáveres, y a dejarse deslizar hacia abajo por terraplenes cuya superficie rodaba bajo sus pies. Fue orientándose por una geografía ciudadana ahora desconocida, atravesó el talud de unos bajos que se hundieron y casi la dejaron colgada, saltó un muro alto donde se enganchó una de las perneras de sus shorts, que se abrió de arriba a abajo, quedando retenida solamente por la trincha, y por una calle corta y despejada, pero inundada por una fuente improvisada, siguió corriendo hacia la esquina donde estaba su casa. (12) Y ahora la casa ya no estaba. Los dos pisos de la construcción se habían precipitado encima del techo de los bajos, que también debía, haber cedido, encajándose detrás de la puerta que ahora, con la pared ligeramente hinchada por la presión, cerraba la tumba dónde reposaban su padre, su madre, la hermana que tenía que casarse el mes próximo... Alzó las manos, las aplastó contra la sólida madera y, luego, las fue dejando resbalar lentamente, con todo su cuerpo cediendo sobre sus desvalidas piernas, hasta que sus rodillas tocaron la tierra llena de cascotes, y toda ella, indiferente al dolor físico, se postró mientras murmuraba: –¡Madre, Madre...! (13) Y sus labios temblaron con el llanto que le desencajaba el rostro, del cual se había deslizado la improvisada mascarilla, y sus manos, obstinadamente, seguían arañando la madera, donde fue perdiendo fragmentos de uña hasta que la pequeña voz inerte, que también lloraba, dijo a su lado: –¿Y mi madre, Alba? Dídac la había seguido desde la esclusa, había recorrido como ella las calles visitadas por la muerte, había saltado montañas de escombros y, por el laberinto de las callejuelas, se había dirigido hacia su propio hogar. Porque él vivía allí al lado, con Margarida, su madre, que años atrás había ido a servir fuera y se había dejado preñar por un negro. Alba se abrazó a él, lo apretó contra sí con un gesto desesperado, pero interrumpió el llanto que aún anudaba su garganta y se fue alzando, sostenida por el cuerpo infantil, de nueve años, que suplicaba con un lloriqueo: –No ha muerto, ¿verdad? (14) Y había muerto. La encontraron junto al fogón, tras entrar en la casa por un agujero del techo, y aún sostenía en las manos una cuchara con la que iría a remover la pasta que se veía en una olla de barro, intacta. El muchacho se abrazó a ella con un gemido de bestezuela y la llamaba como si ella estuviera durmiendo y quisiera despertarla, mientras Alba acariciaba sus rizados cabellos y le dejaba desahogarse, ahora con los ojos secos, aunque su corazón se le hinchaba como si las lágrimas brotaran de él, entre las grietas de los arrítmicos latidos. Dídac se aferró a ella como un náufrago que se agarra a un madero y le mojó las mejillas con su llanto mientras balbuceaba palabras sin sentido. Ella dijo: –Han debido matar a todo el mundo. (15) Y mientras le explicaba lo de los aviones, que él no había visto porque estaba debajo del agua, oyeron un inesperado gorjeo que les hizo volver la cabeza hacia la ventana del patio, que aún conservaba el antepecho. E inmediatamente vieron la jaula, intacta, del pájaro, que agitaba las alas. –¡El jilguero! Dídac desprendió sus manos del cuello de Alba y se irguió: –El Peque... La muchacha, esperanzada, se estrujaba las manos contra su pecho para aquietar el corazón que casi le saltaba. –¡No estamos solos, Dídac, no estamos solos! (16) Y lo estaban. No había quedado nadie de su especie, ni ningún mamífero. Como fueron viendo al abandonar la casa y recorrer los escombros, entre los cadáveres humanos y también cadáveres de perros, de gatos, y en el barrio de los campesinos, de mulas, de cerdos, de conejos que yacían en los establos y en los corrales. Habían quedado, sin embargo, las gallinas, que cacareaban entre los restos de las tapias, a trozos caídas, o que se subían a ellas con alocados aleteos, por entre los fragmentos de vigas enhiestos como partes de un esqueleto mal sepultado. Tampoco habían muerto las moscas que zumbaban en torno a las patéticas víctimas que ellos ni siquiera podían pensar en sepultar: había demasiadas. Calle tras calle, de un extremo al otro del pueblo, Alba y el muchacho, cogidos de la mano, fueron explorando un escenario que se repetía sin imaginación y por el cual, de vez en cuando, dejaban oír la llamada de sus voces trémulas por si había alguien, agonizante o simplemente atrapado por los escombros, que pudiera dar señales de vida. Y siempre les contestaba el silencio, únicamente perturbado por el silbido de los surtidores que regaban la calle. (17) Y Alba se sorprendió de la forma en que se había producido la destrucción. Porque poco a poco fue observando que, con escasas excepciones, donde quedaba un trozo de pared erguido o los restos de una techumbre que se mantenía en equilibrio inestable sobre el vacío, la acción que deshizo las casas había obrado uniformemente; por todas partes, los pisos bajos se hubieran salvado sin el peso de la caída de los superiores, que reventó los techos y los inundó desigualmente de escombros, según la altura del edificio o la resistencia que los mismos techos podían ofrecer. Incluso a sus ojos inexpertos, aquello parecía el resultado de una vibración lo suficientemente poderosa como para agrietar las paredes superiores y en consecuencia abatirlas, pero demasiado débil como para sacudir los muros más próximos a los cimientos, donde los daños habían sido ocasionados por el material caído de arriba. Sin embargo, ¿qué tipo de vibración podía haber sido aquella que golpeó a las personas y las abatió con tanta unanimidad? ¿Y por qué había respetado a los insectos y a las aves? (18) Y las preguntas se fueron multiplicando cuando desembocaron en la carretera que atravesaba los arrabales de Benaura y vieron los coches y los camiones que debían haberse inmovilizado en seco y tras cuyos parabrisas había todo tipo de personas desconocidas que jamás debían poder imaginar que morirían en aquel pueblo para ellos extraño. ¿Quizás el destino del pueblo había sido compartido por otras ciudades del país? ¿Se hallaban ante una catástrofe más intensa de lo que creían, total? El propio Dídac hizo eco a su angustia preguntando: –¿En todas partes ha ocurrido lo mismo, Alba? Tenía el rostro como estrangulado por el miedo, y la muchacha se dio cuenta de que su cuerpo desnudo sangraba por numerosas huellas rojas, los rasguños que había recibido. Y el de ella también. Dijo: –Pronto lo sabremos. Pero primero vayamos a vestirnos. (19) Y volvieron a la plaza, donde, bajo los porches, había una tienda en la que vendían ropas de todas clases y a la cual pudieron entrar por uno de los escaparates. Dentro, el dueño, la dependienta y dos clientes ocupaban lugares casi simétricos a un lado y otro del mostrador, sobre el suelo de baldosas amarillas, y al fondo había un gato blanco con el cráneo partido por un cascote del techo. Alba tomó unos pantalones para el muchacho, unos shorts para ella, dos camisas de colores chillones y una toalla. Se quitó los harapos que apenas cubrían su vientre y los dos se lavaron en un surtidor que se alzaba entre dos piedras. Ni el uno ni el otro se avergonzaban de su desnudez, él porque era inocente y la muchacha porque siempre había sido honesta y en su casa le habían enseñado a carecer de hipocresía. Después se vistieron con la ropa limpia y se calzaron unas alpargatas de entre el gran montón que llenaba aquellos mismos porches, un poco más abajo, donde el alpargatero siempre colgaba una gran cantidad en dos hierros que ponía y quitaba cada día. (20) Y seguidamente entraron en la armería por un agujero de la parte de atrás, donde el hombre y alguien más yacían bajo los escombros con los pies fuera, sumergidos en un charco de agua; tomaron unos prismáticos y se fueron hacia un cerro de las afueras, no más elevado que la casa más alta del pueblo, donde estaban los depósitos, ahora muy bajos de nivel, puesto que el agua escapaba por las grietas e inundaba los campos vecinos. Desde allá arriba, Alba confirmó que su pueblo no había sido escogido al azar o favorecido especialmente. A cuatro metros de distancia, el pueblo vecino, que de hecho estaba a seis kilómetros, se había convertido también en un laberinto de escombros. Y más lejos, a doce kilómetros, aún pudo ver, si bien no con tanta precisión, la antigua colonia fabril que con los años se había transformado en un pueblo grande. últimamente habían construido allí un modesto rascacielos, de seis pisos, y también sobresalía la torre del campanario; ahora, sin embargo, no estaban, y ningún tejado brillaba bajo el sol. Dídac, que estaba a su lado, dijo con voz muy tenue: –¿No hay nadie, Alba? Ella bajó los prismáticos y le apretó la mano. –No, Dídac, no hay nadie. (21) Y al cabo de veinte minutos ya sabían también que los teléfonos no funcionaban, que no había electricidad, y que las emisoras de radio habían enmudecido, puesto que ninguna de ellas, ni del país ni extranjeras, acudió a la cita de su búsqueda en el transistor que encontraron en un rincón del dormitorio de una casa de la Calle Ancha, donde tan sólo se había salvado una mesilla de noche y el aparato. Dídac, cuyo rostro se veía cada vez más demudado, gimió: –¿Qué vamos a hacer, Alba? Ella pasó un brazo por sus hombros en un gesto animoso y, sin abandonar la pequeña radio que pensaba llevarse, le dijo: –Saldremos de esta, Dídac; no te desanimes. –¿Pero qué podemos hacer, solos? –Muchas cosas. Para empezar, comeremos. No tenían hambre, pero Alba sabía que les esperaba una jornada muy dura, y estaba dispuesta a luchar; siempre había sido una muchacha decidida. (22) Y comieron en una tienda de comestibles de la esquina de la Calle Mayor, entre los anaqueles llenos de frascos y latas de conserva y bajo una vara larga, cargada de jamones y de muchas clases de embutidos, que por un extremo se había desprendido de su soporte y colgaba sobre la báscula. Comían poco a poco, por obligación, y los bocados se atoraban en su boca, necesitaban hacer un esfuerzo para tragárselos, incluso cuando abrieron una botella de agua mineral para facilitar la deglución. Ambos tenían el estómago revuelto y el corazón comprimido. A Alba, ahora que se había concedido un momento de descanso, le preocupaba sobre todo lo que siempre había oído decir a la gente del pueblo: que después de las guerras y los desastres, siempre se producen epidemias de gripe, tifus, quizá de cólera... Los muertos, reflexionó entonces. En Benaura había más de cinco mil cadáveres, una buena parte de ellos sin enterrar, y se irían pudriendo, fermentando; durante días y días, meses y meses, el aire estaría impregnado por el hedor de los cadáveres, saturado de gérmenes pestíferos que ellos inhalarían si no se decidían a huir muy lejos de los lugares habitados, puesto que por todas partes debía ser igual. (23) Y Alba tomó un trozo de papel de estraza y una punta de lápiz que encontró en el mostrador y comenzó a escribir, con la espalda apoyada contra la pared. Dídac le preguntó: –¿Qué anotas? –Estoy haciendo una lista de cosas. Porque tenemos que irnos. –¿A dónde? –Lejos. Al bosque. Era el lugar más indicado. Empezaba a cinco kilómetros del pueblo y se extendía, casi en llano, hacia las montañas del fondo, donde los árboles cedían su lugar á la piedra. Había estado dos veces allí, de excursión, y recordaba que había un riachuelo. Tendrían, pues, el agua asegurada durante todo el tiempo que fuera necesario, quizá dos o tres años. –Allí estaremos seguros. Entre los muertos no se puede vivir, ¿sabes? –¿Iremos en coche? –Con tal de que podamos ponerlo en marcha... Dídac se animó: –Yo sé hacerlo. Lo he visto muchas veces en el garaje de Josep, debajo de casa. (24) Y cuando hubieron comido, regresaron a la carretera, sacaron el cadáver de una mujer de detrás del volante de un Chevrolet, y Dídac subió al coche para ponerlo en marcha. Pero ya lo estaba. Lo estaban todos y, debido a ello, no funcionaban. El muchacho se sorprendía: –¡Es extraño! Lo estoy haciendo bien... –Quizá los aviones estropearon los motores. –Si supiera un poco más de mecánica... Sé donde hay un libro. Pero no podían demorarse, porque Alba quería llegar al bosque aquella noche y ya eran las tres de la tarde. Dijo: –Cuando veníamos hacia aquí he visto dos carretones de mano en el almacén del maestro de obras; nos servirán. Dídac dejó los coches a regañadientes y la siguió. (25) Y sacaron de entre los escombros los dos carretones, que habían servido para transportar tablones y materiales de construcción, y se dirigieron en primer lugar a la ferretería más grande de Benaura, un local que no tenía pisos encima y tan sólo había perdido la techumbre y una pared. Con cuerdas hicieron un entramado en la parte de atrás y de delante de los pequeños vehículos de dos ruedas para que no se cayera nada, y cargaron en ellos dos cubos, dos sierras, una azada, una azadilla, dos martillos y muchos clavos; unas sartenes, unas parrillas, dos ollas, dos potes, cuatro vasos, seis platos, todo de aluminio, cubiertos de acero inoxidable y cuchillos y tijeras. En el último momento añadieron dos hachas. (26) Y en el cuartel de la guardia civil, entre el río y el cementerio, un enorme caserón con planta y piso donde había un agujero que, desde el patio, los llevó hasta la armería, se apoderaron de dos máusers y dos armas cortas; pero después tuvieron mucho trabajo en encontrar las municiones, que estaban sepultadas bajo un tabique, tras el despacho donde el teniente se había quedado con la cabeza reclinada sobre los brazos apoyados en la mesa, como si durmiera. (27) Y en la tienda de comestibles, a donde volvieron, cogieron conservas de todas clases, dos jamones, un cesto de embutidos, seis quesos, una caja de jabón, leche en polvo, mermeladas, botellas de licor, aceite, sal y fruta. También se llevaron el lápiz con el que Alba había confeccionado su lista, un bolígrafo que les apareció en un cajón, y un montón de bolsas de plástico. (28) Y la siguiente parada fue ante la farmacia vieja, a la cual tuvieron que descolgarse por el techo y no sin peligro de quedar sepultados, con objeto de hacer acopio indiscriminadamente de un montón de medicinas que Alba dijo que estudiaría con ayuda de un recetario que descubrió en el armarito de la trastienda, donde también había un diccionario de medicina, grueso y repleto de ilustraciones. (29) Y camino de la tienda de electrodomésticos, se les ocurrió entrar en el estanco, ante el cual pasaban, y allí se proveyeron de cajas de cerillas y de encendedores y llenaron dos bolsas con una previsora cantidad de paquetes de tabaco, porque Alba sabía que el humo aleja a los insectos, y el bosque estaría lleno de ellos. También tomó de allí otro bolígrafo. (30) Y al establecimiento de electrodomésticos no pudieron entrar de ninguna manera, ya que se hallaba en los bajos de una de las casas más altas de Benaura y estaba totalmente invadido por los escombros; pero no muy lejos había una lampistería que les permitió proveerse de linternas eléctricas de mesa y de bolsillo y de un buen puñado de pilas de recambio que metieron en otra bolsa de plástico. (31) Y entonces se fueron a la tienda de ropas donde unas horas antes se habían vestido, y de las bien colmadas estanterías fueron sacando todo lo que necesitarían: mantas, camisetas, bragas, calzoncillos, camisas, calcetines, pañuelos, pantalones, jerseis, dos chaquetas, un impermeable y una gabardina para cada uno... Afuera, cogieron más calzado de la alpargatería y dos pares de botas de agua. (32) Y para entonces los carretones estaban ya tan llenos que Dídac, pese a que para sus años era un muchacho robusto, no podía arrastrar ninguno de los dos. Alba se situó, pues, entre las varas, y así fueron llevándolos uno tras otro hasta la salida del pueblo, donde los dejaron para ir a buscar aquel libro de mecánica. Pero por el camino Dídac dijo: –También quiero al Peque. La muchacha, que temía que pudiera afectarle ver de nuevo a su madre, aprovechó que ya estaba oscureciendo para contestarle: –Es muy tarde, Dídac... Si acaso, para ganar tiempo, haremos una cosa: tú vas a buscar el libro y yo al Peque. (33) Y de esta forma Alba pudo ir sola al vecindario donde había vivido siempre y donde ahora reposaban los suyos. Tomó la jaula donde el Peque se estaba adormeciendo, acarició la fría mejilla de Margarida como despedida y, al salir, hizo una pausa delante de su perdida casa. Apretó suavemente la mano plana contra la cerradura, como si la acariciara y, anegada por un sentimiento de ternura y de pesar, murmuró: –Adiós, queridos míos... (34) Y después de haber reordenado la carga, que lo necesitaba, cuando ya casi eran las ocho emprendieron el camino hacia el bosque, donde no llegarían aquella noche, ya que era un camino de carro lleno de roderas, en las cuales, durante las tres horas siguientes, se hundieron más de una vez. Ella delante, tirando, y Dídac detrás, empujando, hicieron avanzar sucesivamente los dos carretones de kilómetro en kilómetro, a fin de alejarlos del pueblo, a donde ni Alba ni el muchacho querían regresar. Con la llegada de la noche, el cielo se encendió en dos lugares distintos, donde debían estar ardiendo pueblos, y aquello hacía más salvaje la oscuridad por la cual avanzaban en silencio, concentrados en un esfuerzo tan insostenible que, al final, hacia las once, los músculos, rebeldes y demasiado doloridos para responder a la voluntad, les obligaron a detenerse al pie de un cerro donde, bajo unos árboles, había una extensión de hierba. En aquel momento estaban a tres kilómetros de Benaura. (35) Y sentados en una ribera, con los pies desnudos y llagados de haber caminado por entre escombros, comieron queso y manzanas de los alimentos que llevaban, y Dídac dijo: –¿Crees que ha sido un castigo de Dios, Alba? –¡Por supuesto que no, Dídac! ¿De dónde has sacado esa idea? –Como que a veces, en el púlpito, el cura decía que en el pueblo había muchos pecadores y que Dios los castigaría... –¿Eso predicaba? –Sí. Como tú no ibas a misa... ¿Por qué no ibais vosotros? Alba, cuyo padre había estado incluso en prisión, pese a no haber asesinado, ni robado ni estafado nunca a nadie, contestó: –Quizá por eso, Dídac, para no tener que escuchar esa clase de prédicas. –¿Qué quieres decir? –Que no puede ser que tú y yo seamos los únicos justos, Dídac. El muchacho calló, meditabundo. (36) Y extendieron una manta al borde de la ribera, donde el suelo era llano bajo la hierba, se tendieron uno al lado del otro, y se cubrieron con otra manta a fin de protegerse del frescor de la noche. Pero a Alba le costó dormirse. Dentro de ella latía un dolor intenso que ahora la hallaba sin resistencia y la obligaba a preguntarse qué pretendía con aquella idea de ir al bosque y si no era ridículo que ella, una chica, quisiera seguir viviendo cuando todo el mundo había muerto y no le esperaba ningún futuro. Ninguna de sus ilusiones de adolescente podría realizarse en un mundo vacío, en la soledad. Estudios, diversiones, amores... Todo había sido barrido junto con las casas y las personas. Sólo entre ellas tenía sentido. Si ningún accidente o ninguna enfermedad acababan con ella, iría haciéndose mayor, iría envejeciendo, sin haber vivido realmente, abrumada por la tristeza de una lucha diaria y no compensada por una existencia que le pesaba ya tanto como las propias piernas, los brazos, los párpados que se cerraban sin apresar el sueño. Pero después pensó que nada había que estuviera tan bien hecho que fuera perfecto. No era posible que, entre tantos millones de personas, solamente hubieran sido preservados ella y Dídac. En algún lugar tenía que haber otra gente, poca o mucha, y la buscaría inmediatamente en cuanto le pareciera suficientemente seguro el recorrer sin peligro un dominio que ahora, provisionalmente, era de los muertos... (37) Y cuando se durmió empezaron a atormentarla pesadillas recurrentes en las cuales todo se hundía y una parte de ella, que luchaba por escapar, sabía que no eran reales, que la realidad era aquello, aquel yacer sobre la tierra dura y poco familiar, no la huída desarticulada ante el tropel de sombras que la acosaban. La despertó su propio gemido, pero no lo suficiente como para no caer otra vez en manos de sus perseguidores, que ahora se habían metamorfoseado en hombres y mujeres como ella que la empujaban hacia las ciénagas donde sus pies quedaban atrapados y, desde el fondo, alguien tiraba de ella hacia un reino interior, subterráneo. Una segunda mutación la trasladó a la playa llena de cadáveres, de heridos y de moribundos, que alzaban las manos y se aferraban a ella entre un gran estruendo de objetos invisibles y de gritos metálicos, mientras las aguas que ascendían impetuosamente del abismo la amortajaban con un aliento fétido. Alargando la mano en un gesto de rechazo, tropezó con un cuerpo denso y acuático, la ola que se movía. Pero eso había sido en el mundo del sueño; aquí, en el campo, cuando abrió los ojos y parpadeó, el cielo, donde ya se insinuaba la aurora, le dejó ver que el cuerpo que tenía contra el suyo era el de Dídac. El muchacho, que se había ido desplazando sobre la manta, dormía con una respiración tranquila, tan arrimado a ella que sus piernas la rozaban y una mano, necesitada de una presencia amiga, la abrazaba con la palma abierta sobre uno de sus pechos que huía de la desabrochada camisa. Alba volvió a dormirse inmediatamente, esta vez sin pesadillas. (38) Y ya era mediodía de la mañana siguiente cuando llegaron al linde del bosque con el último carretón, y penetraron en el verdor sin perder de vista el riachuelo que lo atravesaba desde las montañas. No había ni un soplo de viento. pero allí, entre los árboles que iban espesándose sobre un suelo de pinaza, se respiraba una atmósfera fresca, ligeramente húmeda, llena de aromas vegetales, de humus sin hollar desde el otoño pasado, cuando habían acudido los últimos buscadores de setas. Había pequeños claros soleados y, de vez en cuando, pendientes bruscas, repentinas, que hundían el torrente y a ellos les obligaba a subir de pies y manos, pero en conjunto la ascensión era suave, llana, animada a menudo por el canto de algún pájaro que hacía detenerse a Dídac con una pregunta: –¿Qué es, Alba? ¿Un canario? –Aquí no hay canarios. Tal vez un ruiseñor... –¿Cogeremos alguno? –No, Dídac. Los pájaros son más felices volando que encerrados en una jaula. –Entonces, ¿el Peque no es feliz? –Creo que no. Y el muchacho rumiaba esa respuesta y otras respuestas que le desconcertaban en cierto modo. (39) Y al cabo de mucho rato, desembocaron a un rellano alto, de tierra, quizás a doscientos metros de las rocas, donde el riachuelo caía en una pequeña cascada transparente y delgada, bajo la cual el lecho del torrente se ensanchaba entre los altos matorrales y las encinas que habían ido sustituyendo a los pinos. Ambos se quedaron extasiados, y Dídac dijo: –¡Qué hermoso! Podríamos quedarnos aquí, ¿no crees, Alba? La muchacha miró el margen cosido de hierbas que colgaban entre las raíces de los árboles de arriba y contra el cual, una vez limpio todo, sería relativamente fácil construir una barraca, pero la pendiente de encima quizá la hiciera peligrar en días de fuerte lluvia... –No lo sé. Buscaremos un poco más. Pero antes nos bañaremos y comeremos. (40) Y, desnudos, se adentraron en el agua que solamente les llegaba a las pantorrillas, y Alba se sentó para empapar todo su cuerpo cubierto de sudor hasta que Dídac, que se había situado debajo de la cascada, bajó chapoteando y se tendió ante ella, con la cabeza alzada. Se quedó quieto, contemplando como ella se lavaba los muslos, y, al cabo de un momento, preguntó: –¿Cómo es que las chicas sois distintas? Alba le sonrió al darse cuenta de que sus propias palabras lo turbaban, y le dijo: –Si todos fuésemos iguales, no habría ni hombres ni mujeres. –¿A ti te gusta ser una chica? Ella, ahora, se echó a reír. –Sí, Dídac. Como a ti también te gustará ser un hombre. El muchacho asintió y volvió a mirarla. –¿No te importa que te pregunte cosas? Alba, que siempre había obtenido respuestas francas y honestas en su casa, lo tranquilizó: –No, Dídac; puedes preguntarme todo lo que quieras. (41) Y aquella tarde, cuando ya habían comido y descansado, descubrieron una cueva no muy lejos de la cascada, y ambos se alegraron, puesto que aquel hallazgo les ahorraría tener que construir una barraca con troncos de árbol. Era un agujero lo suficientemente alto como para que no tuvieran que agacharse y de unos dos metros y medio de profundidad, donde incluso había una especie de banco, una losa plana adherida a dos piedras, que indicaba muy claramente una ocupación anterior, confirmada por el oscurecimiento del techo a consecuencia de algún fuego del cual ya no quedaba ningún rastro; quizás era un refugio de leñadores o de cazadores. Alba lo miró todo detenidamente, examinó el grosor del techo de tierra, y dijo: –Ya tenemos casa. (42) Y aquella noche, como sea que al llegar abajo ya era tarde, se quedaron a dormir en el linde del bosque, pero a partir de la mañana siguiente, y durante tres días, fueron subiendo todo aquello que habían recogido en las tiendas del pueblo. Lo tenían que trasladar a hombros, ya que el bosque era demasiado denso y de suelo demasiado accidentado como para introducir en él los carretones, que tuvieron que dejar en el camino. Lo colocaron todo en el interior de la cueva, por si llovía, pero habían reunido tantas cosas que, pese a lo grande que era, no bastó para que, una vez llena, pudieran dormir en ella. Fue por esta razón por lo que, la última noche, cuando ya todo estaba arriba, decidieron que construirían también una barraca. (43) Y a la mañana siguiente pusieron manos a la obra, pero empezaron por la letrina, pues, como dijo Alba: –No hay por qué ensuciarlo todo. Con la azada y la azadilla abrieron por tanto una zanja a treinta metros de la cueva y fueron amontonando toda la tierra que habían sacado a un lado, con el fin de echarla dentro y así cubrir cada vez los excrementos. (44) Y fue al cabo de pocas horas cuando dejaron en libertad al Peque. Aquel era un lugar con muchos pájaros, la mayoría pajarillos, y el muchacho no se cansaba de seguir su vuelo de rama en rama y, a menudo, en el suelo, donde a veces se disputaban un gusano u otro manjar. –Son divertidos, ¿verdad? Alba dijo: –Mira al Peque... El jilguero, dentro de la jaula, que habían colgado de un saliente de raíz, estaba perchado, muy quieto, en una de las dos cañitas sujetas por alambre y, con un pitido melancólico, contemplaba también a los pájaros. –Está triste, ¿verdad? –Naturalmente; ve a los demás, y siente deseos de salir. –¿Quieres que lo soltemos? –Si. –Pero yo lo quiero... –Precisamente porque lo quieres, Dídac. El muchacho vaciló un momento, como si reflexionase, y luego se dirigió hacia la jaula y la abrió. El jilguero, sin embargo, no se movió hasta al cabo de dos o tres minutos, en cuyo momento saltó a la puertecilla, lanzó un gorjeo y, después de mirar a uno y otro lado, emprendió un vuelo corto y torpe en dirección a la rama más próxima. (45) Y como sea que mientras comían Alba pensó que sería conveniente aprovechar los tablones del fondo de los carretones para construir con ellos un techo, al terminar bajaron otra vez al camino de abajo con las sierras y otras herramientas y se pasaron casi tres horas desmontando los pequeños vehículos. Ya oscurecía cuando, cargados como mulas y con la ropa pegada al cuerpo por el sudor, atravesaron el riachuelo por el paso cercano a la cascada y amontonaron las maderas al lado de la cueva, donde la muchacha entró a buscar ropa a fin de cambiarse después de haberse lavado. Y estaba dentro cuando Dídac gritó: –¡Alba! ¡Alba! ¡Mira! El jilguero había vuelto a la jaula, donde, con todas las plumas ahuecadas, se disponía a ocultar la cabeza bajo el ala como hacía siempre para dormir. Alba dijo: –No cierres la jaula. Que entre y salga cuando quiera. –Sí. ¿Verdad que ahora debe ser feliz? (46) Y, aunque habían subido las maderas con tanto esfuerzo, no construyeron la barraca. Eran demasiado cortas, y a Alba le pareció que quizá sería mejor abrir otro agujero, cerca de la cueva, y hacerlas servir como estanterías para tenerlo todo bien ordenado. Se pusieron a trabajar con las azadas, convencidos de que avanzarían aprisa, pero no tenían las manos acostumbradas a trabajos de ese tipo y pronto empezaron a salirles ampollas que les obligaron a tomárselo con calma mientras no se les formaran callos protectores. Fue durante estos días de descanso cuando Alba empezó a leer el diccionario de medicina. Quería saber tanto como le fuera posible acerca del cuerpo y de sus dolencias por si algún día caían enfermos, ya que no tenían ningún médico al que poder acudir. (47) Y no terminaron, por tanto, la segunda cueva hasta al cabo de más de un mes, una mañana desapacible que amenazaba lluvia. Por el cielo se paseaban gran cantidad de negras nubes tras las cuales se agitaba una tormenta que descargó de madrugada, cuando los truenos, muy cercanos, los despertaron y obligaron a la muchacha a salir a buscar al Peque, que ya estaba empapado. Al día siguiente seguía lloviendo, y llovió durante cuatro días y cinco noches; la atmósfera refrescó y cuando volvió a brillar el sol, ya hacía un tiempo casi invernal. Tuvieron que ponerse los jerséis. (48) Y trasladaron sus posesiones a la cueva que habían hecho, donde ya habían instalado los estantes, pero una parte de los comestibles los dejaron con ellos, y Alba aprovechó la ocasión para hacer un inventario. Calculó que, racionándolos, tendrían para unos ocho meses, lo cual era mucho. Y al mismo tiempo era poco, porque en el bosque solamente había bellotas y piñas ahora que la estación de las moras y los madroños ya había transcurrido. También había aves, pero no disponían de armas para cazarlas; un poco tarde, Alba pensó que hubiera debido llevarse una escopeta de la armería. Dídac, que la veía preocupada, le dijo: –Y también hay raíces y hierbas que podemos comer. En casa tenía un cuento que hablaba de un muchacho perdido en una selva que vivía de eso. Alba lo acarició. –Sí, pero debía ser un cuento de hadas... (49) Y estaban las setas, que aquel año fueron abundantes. Si bien muchas de ellas no se atrevían a cogerlas; Alba sólo conocía los mízcalos, las llenegas, las negrillas y los rovellones. Primero salían a buscarlas con dos bolsas de plástico, y luego, cuando vieron que en ellas se rompían y aplastaban, con un cubo, que casi siempre llenaban, puesto que ella era hábil buscando setas y el muchacho aprendió en seguida. Hicieron tiras de unas piezas de ropa y, por la noche, hacían ristras que colgaban en la cueva que les servía de almacén. También amontonaron muchas piñas y, más adelante, una mañana, encontraron trufas. Aunque no las habían comido nunca, les parecieron buenas y a partir de entonces se dedicaron a buscarlas. Pero había pocas, o quizás ocurría que no siempre sabían hallarlas. (50) Durante aquellos meses, cada día conectaban un rato el transistor y escuchaban los chasquidos de la estática, ya que todas las estaciones seguían silenciosas, como para confirmarles que vivían en un desierto. A veces el muchacho hacía preguntas que ella no esperaba, como cuando dijo: –Así, si un día nos morimos, ¿ya no quedará nadie? –Confío que sí. Cuando seas mayor, tendremos hijos. Dídac se la quedó mirando con la boca abierta, sorprendido. –¿Tú y yo? ¿Quieres decir que nos casaremos? Y cuando ella asintió, exclamó con toda espontaneidad: –¡Pero entonces tú serás vieja! Ella le sonrió. –Verás como no, Dídac. (51) Y por aquel entonces ya se habían organizado lo suficiente como para que Alba hiciera una especie de programa de estudios para el muchacho. Él ya leía bien, y escribía, pero no era cuestión de que aquella habilidad se le oxidase. Casi cada día, pues, dedicaba un rato a la lectura del libro de mecánica, una disciplina para la cual tenía mucha afición y que ella alentaba, ya que había de serles útil. También aprendía con facilidad las otras cosas que ella le enseñaba oralmente,` sin poder ayudarse de los textos con los que había estudiado en la escuela y que, por suerte, aún tenía frescos en la mente. Y cuando necesitaban escribir alguna frase o trazar algún. dibujo, lo hacían en el suelo, con la punta de un bastón, porque no disponían de papel. (52) Y fue por aquel tiempo, mientras los días se acortaban cada vez más y el frío aumentaba, cuando construyeron un rudimentario hogar en la cueva. Excavaron un agujero de dos palmos de profundidad por dos y medio de altura y tres de anchura y, a partir del ángulo exterior de arriba, abrieron diagonalmente una especie de canal que daba al exterior, lo revistieron con losas delgadas que tuvieron que ir a buscar más arriba, donde estaba el roquedal, amasaron fango para tapar las rendijas y, encima, clavaron una madera que lo sostuviera. De noche, dentro, con el fuego encendido y una manta que colgaba de la entrada, siempre había un poco de humo, pero dormían calientes y confortables sobre la yacija de hierbas y ramillas tiernas que renovaban a menudo. (53) Y de buena mañana, cuando ya no quedaban brasas, al despertarse se encontraban acurrucados el uno contra el otro, o abrazados, y se quedaban así un buen rato mientras fuera los pájaros empezaban a gorjear y la luz iba en aumento. Muchacha y chico se habían acostumbrado a dormir juntos desde el primer momento, y el contacto de sus cuerpos les hacía sentirse más acompañados. (54) Y a mediados de enero cayó una nevada que aquietó la tierra y bajó el cielo casi hasta rozar las copas de los árboles, y se calzaron las botas de agua, se pusieron ropa gruesa y corretearon por el bosque, ilusionados como dos chiquillos; pero la nieve persistió, se hizo monótona, y tuvieron que limpiar la entrada de la cueva con la azada. No fue hasta entonces cuando Alba se entretuvo en clasificar las medicinas, muchas de las cuales no sabía para qué servían pese a las indicaciones de los prospectos que había en su interior. Pero tenía el libro para consultar todo aquello que no entendía y, poco a poco, se iba orientando. (55) Y el invierno fue duro, y largo, con heladas persistentes y mañanas muy frías, pero soleadas, en las que ellos se aplicaban a hacer leña para alimentar el fuego de la cueva y una hoguera que ahora, desde la nevada, tenían perpetuamente encendida a dos metros de la puerta, donde despejaron toda la broza y ampliaron el claro para no provocar un incendio. El bosque era verde y misterioso y de los árboles colgaban multitud de gotas que caían lentamente en el silencio de una vida como suspendida que tan sólo ellos perturbaban con sus voces y, Alba, con las canciones que brotaban de sus labios cuando, arrodillada a la orilla del riachuelo, lavaba con las manos entumecidas y triste la memoria. (56) Y antes de la primavera tuvieron un día desgraciado, que medio inmovilizó a la muchacha durante un mes largo. Al ir a levantarse, después de una caída desde lo alto del margen, donde había resbalado, la pierna izquierda no le respondió y se dio cuenta de que bajo la piel tenía una protuberancia, como si desde dentro alguien estuviera empujando una parte dura que pugnaba por salir. Al tocársela, el dolor la hizo gemir. En seguida comprendió que se había roto la tibia y, sin moverse, llamó a Dídac para que le trajera el diccionario de medicina y dos camisas. Allí mismo, cerca del torrente y ante el rostro preocupado del muchacho, buscó el artículo «fracturas», estudió un gráfico de la pierna y, sin perder tiempo, rasgó las camisas para hacer con ellas una especie de vendas. Con los dientes apretados, puesto que la operación era dolorosa, fue hundiendo el hueso que sobresalía hasta que los dos extremos volvieron a coincidir y, con la pierna tendida, hizo que Dídac se la envolviera apretadamente desde debajo de la rodilla hasta cerca del pie. Entonces le hizo aserrar dos maderas pequeñas sobre las cuales, una vez colocadas, repitió el vendaje con las tiras de la otra camisa. Y entonces, sin apoyar el miembro herido en el suelo, se arrastró hacia la cueva. (57) Y allí estuvo más de veinte días sin moverse, abrigando secretamente el temor de haber hecho mal la reducción y quedarse coja para siempre. Dídac, que ahora tenía que ocuparse de la comida y del fuego, cortó con paciencia uno de los cubos de plástico para convertirlo en una especie de palangana donde ella podía hacer sus necesidades sin tener que alzarse demasiado, y después cortó y pulió dos muletas utilizando dos ramas en forma de horquilla, lo suficientemente resistentes como para que la muchacha pudiera apoyarse en ellas. Nunca se alejaba demasiado, por si ella le necesitaba, pero Alba era sufridora y se entretenía muchas horas leyendo y moviendo el pie como recomendaba el libro. A veces, esto les hacía reír. (58) Y cuando ella empezó a salir, con las muletas que sustituían a la pierna enferma, Dídac no la perdía de vista durante todo el rato, por si vacilaba. Pero ella únicamente trastabilló las dos primeras veces, más que por otro motivo por culpa de la pierna sana que, durante aquellas tres semanas, parecía haber perdido la costumbre de andar. En la otra hacía días que sentía un picor tan molesto que de buena gana se hubiera sacado los trapos para poder rascarse, y ella lo resistía como había resistido el dolor de las primeras noches, del mismo modo como se había sobrepuesto al traumatismo de aquel otro día, ahora le parecía tan lejano en el tiempo, cuando se encontró con el pueblo destruido, la gente muerta, y tuvo el coraje de volver a empezar. (59) Y el primer día que puso el pie en el suelo y dio unos cautelosos pasos, aún con una muleta por si era necesario, vio que había hecho un buen trabajo y que el hueso estaba bien soldado. Se arrancó las vendas y las maderas y los dos, ella y Dídac, se quedaron mirando largo rato la lisura de la pierna pálida, donde la piel parecía más fina. El muchacho dijo: –No se nota nada, ¿verdad? Pero ella, tocándose con los dedos, palpó una leve irregularidad, como si uno de los extremos montara una fracción de milímetro sobre el otro. La diferencia no debía ser muy importante, ya que pronto vio que no cojeaba, como había temido. (60) Y ahora volvía a hacer buen tiempo y el bosque se despertaba de su letargia invernal. Por todas partes había nuevos brotes, el caudal del riachuelo había aumentado, y volvían a oírse los chillidos de los pájaros que se preparaban a aparearse. El Peque, que se había pasado todo el invierno prácticamente en la jaula, desapareció, y ya creían haberlo perdido para siempre cuando una mañana Dídac le gritó a Alba: –¡Míralo, tú! Había vuelto con otro jilguero, sin bien ahora no parecía dispuesto a reintegrarse a su refugio. La pareja escogió unas zarzas altas e hizo allí su nido. Alba y Dídac se sintieron felices. (61) Y hacia mediados de mayo las provisiones habían menguado tanto, pese al racionamiento impuesto por Alba, que decidieron bajar de nuevo al llano, donde no habían estado en todo el invierno. Al otro lado del camino se extendía una plantación en la cual alternaban los almendros y los olivos. Nadie había recogido su fruto, y al pie de los árboles se veía toda una dispersión de olivas arrugadas en torno al hueso, inaprovechables, y almendras desprendidas de la cáscara exterior. En algunos puntos los granos de trigo caídos de las espigas de la recolección del verano anterior habían fructificado, y ahora se alzaban multitud de pequeñas manchas donde ya granaba el cereal. La muchacha dijo: –Es una lástima que no tengamos ninguna hoz... –¿Segaríamos? –Sí. Ahora tendremos que hacerlo con las manos, si podemos. Recogieron dos bolsas de almendras y, durante un par de semanas, repitieron diariamente el viaje. Y cada día descubrían cosas nuevas: higueras, una viña, nogales, unos cuantos melocotoneros... Si querían aprovecharlo todo se les avecinaba un verano y un otoño de mucho trabajo... (62) Y en julio empezaron la siega con unas tijeras. Cortaban los tallos al nivel de la espiga y, arriba, extendían la cosecha en un claro limpio del bosque a fin de que terminara de secarse. Era una tarea ingrata y lenta que les ocupaba casi de sol a sol. Vestidos los dos con una simple camisa que les protegía el cuerpo del sol y dejaba circular libremente el aire por encima de la piel sudada, iban llenando bolsas de plástico a lo largo de los bancales, débilmente sombreados por los árboles, y al mediodía corrían hacia el riachuelo, allí llano, donde se refrescaban antes de la pausa de la comida en cualquier lugar de mullida hierba. Y ahora que volvían a verse desnudos. Alba observó que habían adelgazado durante el invierno. –Se te marcan todas las costillas, Dídac. Con las comidas que hacemos y con lo que has crecido... –¿He crecido? Yo no lo noto. –Es natural. Debemos haber crecido los dos. –Tú tienes los pechos más grandes, ¿eh? –Quizá sí. O quizá lo parecen porque estoy más flaca. Mientras no pillemos una anemia... Pero ambos se sentían fuertes, y después volvían a ponerse la camisa para estar bajo el sol y seguían trabajando hasta su puesta. (63) Y a finales del verano la muchacha estaba tan morena que un día Dídac le dijo: –Ahora casi eres tan negra como yo... –Es que tú lo eres poco. –¿Y cómo hay gente negra y gente blanca? –Por un pigmento de la piel. He leído que se llama melanina. –A mí me gustaría más ser blanco. –¿Por qué? El negro es muy bonito. –Pero en el pueblo los chicos se burlaban de mí. Y algunos mayores también. –Ahora no te ocurrirá más. Solamente estamos tú y yo. –¿A ti no te importa que yo sea negro? –Ya sabes que no. ¿Y a ti no te importa que yo sea blanca? –¡Oh, no! –Somos la última blanca y el último negro, Dídac. Después de nosotros, la gente no pensará más en el color de la piel. Y se quedó pensativa, porque aún no se le había ocurrido que, si por azar no quedaba nadie mas el mundo futuro podía ser totalmente distinto. Cuaderno del miedo y de lo extraño TT/2 (1) Alba, una muchacha de quince años, virgen y morena, se quedó inmóvil al borde de los matorrales que acababa de separar y, sin volverse, dijo: –Mira, Dídac. El muchacho saltó a su lado y también se detuvo. –Una masía... Se hallaban a unos tres kilómetros de la cueva, siguiendo el bosque hacia el norte, paralelamente al roquedal, y nunca se habían aventurado tan lejos. La casa estaba inmediatamente debajo, en la hondonada de tierras de cultivo que interrumpía la loma, y detrás había un camino. A continuación de la construcción principal, demolida, se veía una especie de cobertizo largo y más bajo cuya techumbre apenas había sufrido daños. Delante, cerca del pozo donde colgaba un cubo, había una máquina de segar y trillar. Dídac miró a la muchacha. –¿Bajamos? Ella, sin moverse, olisqueó, pero no se notaba ninguna clase de hedor, pese a que el aire soplaba hacia ellos. Quizás era debido a que los muertos estaban muy sepultados bajo los escombros. Dijo: –Probémoslo. (2) Y no había nadie, ni vivo ni muerto. Fueron acercándose a través de lo que había sido la era cuando aún se batía con animales, hicieron una pausa cerca del pozo, y entonces, tras unos cuantos pasos más, se plantaron donde había estado la puerta. Aún estaba, pero los escombros, dentro, formaban una montaña que había hecho saltar las bisagras sin llegar a abrirla, porque los batientes estaban unidos por la cerradura. Alba murmuró: –No lo entiendo... Como no sea de noche, en las masías siempre tienen la puerta abierta. Dieron la vuelta a la construcción por el lado opuesto al cobertizo y, olisqueando de nuevo, se metieron por un agujero. La nieve, las lluvias y las heladas habían completado la obra destructiva, pero no se veía ningún miembro humano que sobresaliera por entre los escombros ni se sentían olores de descomposición. En el momento de la catástrofe, la casa estaba deshabitada. (3) Y al salir de nuevo afuera comprendieron que no podía haberlo estado, ya que no muy lejos había dos gallinas que, al verles, huyeron alborotadamente. De noche se debían cobijar en el corral, en cuyo gallinero había montones de trocitos de cáscaras de huevo; seguro que se los comían. En una jaula cercana contaron siete esqueletos de conejo que aún conservaban parte de la piel. A Alba le pareció que, para una casa de campo, eran pocos, y entonces atinó: –Ya lo sé: ¡habían ido al mercado! Aquel día había mercado en Vilanova. La ausencia de animales de tiro parecía confirmarlo; en aquel tiempo aún había muchos payeses en las masías que iban al mercado en carro. (4) Y en el cobertizo, cuya puerta tuvieron que forzar, se encontraron con un tractor y con multitud de ristras de ajos y sacos de patatas que se habían agrillado y que solamente eran aprovechables en parte. El vehículo no funcionaba pese a que aparentemente se veía en buen estado y el depósito estaba lleno. Alba preguntó al muchacho: –¿Serías capaz de repararlo? –Creo que sí. ¿Pero para qué lo queremos? –Para irnos de aquí, Dídac. Las ruedas eran macizas y, con él, no tendrían problemas de neumáticos. Y podrían desviarse por los campos, si encontraban las carreteras obstruidas. –Tienes todo un año para estudiar qué es lo que le falla. –¿Quieres decir que nos quedaremos aquí? –Si el agua del pozo es buena, sí. Estaremos mejor que en la cueva, ¿no? (5) Y el pozo estaba lleno de agua clara y fresca que, al probarla, les gustó; una tela densa, de cedazo, había impedido que cayeran en él animales o porquerías, pese a que en el pozal se veían excrementos de pájaros y de gallinas. La familia que había ocupado la casa debía ser ordenada y limpia, como lo corroboraba también el pequeño pajar al otro lado de la era; pese a que apenas debían haber acabado de trillar, ya se habían preocupado de enfangarlo y, debajo, la paja era blanca y bien conservada. Sacaron un poco para hacer una yacija a cubierto y los dos se revolcaron en ella, juguetones, antes de dormirse para pasar su primera noche en la nueva casa. (6) Y a la mañana siguiente, a primera hora, volvieron a la cueva para ir transportando sus bienes: la comida que aún les quedaba, las armas, los fármacos, la ropa y las herramientas. Emplearon para ello cuatro jornadas completas, y la última tarde se bañaron por última vez en la cascada del riachuelo. Dídac hubiera querido decirle adiós al Peque, pero hacía tiempo que no lo veían y Alba suponía que debía haber muerto. Aquella noche, al llegar a la masía, pudieron salvar el primer huevo. (7) Y a la mañana siguiente les despertó la lluvia, puesto que en el cobertizo había goteras y caía un buen chaparrón. Lo aprovecharon para apoderarse de las gallinas, acobardadas, y las encerraron en una de las jaulas de los conejos que la muchacha limpió con unos puñados de paja mientras Dídac sujetaba las aves por las patas, cabeza abajo. No se explicaban como aquellos animales habían podido vivir tanto tiempo sin disponer de agua con regularidad, y ahora les colocaron un pote lleno y las alimentaron con espigas de las que habían segado hacía tiempo; había que quitarles la costumbre de comerse los huevos. (8) Y aquella misma semana, al cesar la lluvia, que duró un par de días con breves interrupciones, reforzaron la techumbre del cobertizo con tejas recuperadas de los escombros de la masía. Fue mientras lo hacían cuando a Alba se le ocurrió que sería conveniente limpiar toda la casa, convencida como estaba de que encontrarían muchas cosas que podrían aprovechar. Se lo tomaron con calma, puesto que era un trabajo pesado, pero muy pronto se vieron recompensados por el descubrimiento de dos somieres que pertenecían a la misma cama, de matrimonio. El mueble, medio destrozado, era inutilizable, y los colchones que lo acompañaban habían de rehacerse y lavarse; las telas metálicas, en cambio, aunque estaban oxidadas, servirían todavía. Pero aquella noche Dídac dijo: –¿Acaso no nos va bien con la paja? –¿No te gustaría dormir en una cama? El tomó su mano: –No, porque tendría que dormir solo. Y quiero dormir contigo. (9) Y al cabo de tres semanas, cuando ya habían limpiado quizás una cuarta parte del espacio que ocupaba la casa, se encontraron frente a una puertecilla cerrada con cerrojo y, al abrirla, vieron que era una despensa. Unos cuantos trozos de yeso caídos del techo habían roto una jarra, pero las demás estaban enteras y, dentro, había tocino en salsera. Otros potes, de cristal, contenían conservas, y la tinaja que se alzaba al fondo, en un rincón, estaba llena de aceite. En un extremo de la tabla que hacía de salador, bajo el jamón empezado que colgaba de una viga, dos gruesas pencas de tocino parecían acabadas de curar. Antes de proseguir con el desescombro, limpiaron la pequeña cámara, que estaba llena de telarañas, y trasladaron a ella sus demás provisiones. Aquel hallazgo, junto con las almendras que habían recogido y las patatas aprovechables, les aseguraban la subsistencia durante unos cuantos meses más. El grano que tenían sería para las gallinas. (10) Y casi en seguida tuvieron que retrasar de nuevo sus exploraciones para dedicarse a vendimiar. En la propiedad había dos viñas no muy grandes y bastante descuidadas, con muchas cepas muertas, pero quedaban bastantes vivas, y con fruto, como para proveerlos de reservas suficientes de uva. En el mismo cobertizo donde dormían dispusieron cuerdas de una pared a otra, detrás del tractor al cual se dedicaba Dídac un rato cada día, de momento sin acabar de aclararse, y colgaron de ellas los frutos más sanos que, poco a poco, se irían secando y se convertirían en una especie de pasas como las que hacía la madre de Alba en casa. Fue mientras vendimiaban cuando dedujeron como se las habían arreglado las gallinas para sobrevivir sin agua. Tenían agua; en una de las viñas había una pequeña balsa que recogía la de la vertiente del bosque; siempre debía estar llena. (11) Y hacia finales del otoño, después de haber encontrado, en la casa, gran número de piezas de ropa tiradas por todas partes o, a veces, guardadas en los armarios caídos o medio rotos, y utensilios de cocina, y otra camaa y más colchones, éstos con las telas podridas por la humedad, una mañana pusieron al descubierto el inicio de unaa escalera estrecha y corta que los condujo a la bodega de la masía. Era increíble que por aquellos peldaños hubieran bajado las cubas llenas de vino, pero lo habían hecho: abajo había dos barricas, una más grande y la otra más pequeña, y el vino de esta última debía ser muy viejo, porque era rancio. El de la otra, llena hasta casi la mitad, era negro y denso, áspero. Fue el último hallazgo importante, puesto que los sacos de harina que rescataron al cabo de dos días no podían aprovecharse: se habían mojado y estaba picada. También había restos de un saco de maíz que destinaron a las gallinas. (12) Y fue entonces, una vez hubieron terminado de desescombrar la casa, cuando construyeron una especie de ducha en un rincón protegido del edificio. Dos paredes en ángulo recto, que se conservaban en pie, les permitieron fijar una barra de hierro transversal en la cual colgaron un cubo con el fondo lleno de agujeros. Abajo, colocaron un barreño dentro del que saltaban Alba o Dídac mientras el otro, subido a una silla vieja reforzada con unos cuantos maderos, se encargaba de echar el agua de otro cubo que habían dejado templar un poco, ya que salía helada del pozo. Ahora se lavaban allí cada mañana, al levantarse, ya que Alba insistía en la necesidad de una higiene corporal rigurosa, condición, le parecía, indispensable para una buena salud. Seguía preocupándole la posibilidad de enfermar, y no dejaba pasar ningún día sin dedicar un rato al diccionario de medicina; ya iba por su segunda lectura, más reposada. (13) Y a la entrada del invierno construyeron otro hogar para calentarse, sólo que éste era muy distinto del de la cueva; lo construyeron con las mismas losas que, años atrás, quizás incluso un siglo o dos, habían servido para construir el de la casa y, encima, alzaron una chimenea con trozos de ladrillo unidos con barro, la prolongaron, ya sobre la techumbre, con una cañería de hojalata del desguace de la masía, y remataron la obra con una especie de sombrero cónico, hecho con una tapa vieja, también de hojalata, que sujetaron con alambre. Después, con unas cuantas maderas de las que habían recogido y separado al limpiar los escombros, se hicieron una mesa rudimentaria y dos banquetas que colocaron delante del fuego, donde comían y leían. (14) Y cada día, o casi cada día, Alba continuaba instruyendo al muchacho en todas las cosas que sabía. Tan sólo muy raramente se referían a su vida de antes, ya que la muchacha pensaba que esas conversaciones les harían daño, se lo harían principalmente a Dídac. Ella era demasiado mayor, en el momento del cataclismo, como para no recordar siempre una existencia anterior que ahora parecía agradable y sencilla; pero Dídac la olvidaría si no le hablaba de ella, y era mejor así. Como le había prometido un día, nunca se negaba a contestar a sus preguntas, por delicadas que fuesen, y de vez en cuando, el muchacho le hacía alguna sobre el pasado; pero ella nunca se explayaba en estas respuestas como lo hacía con otras que tenían importancia para el futuro. Por supuesto no podía ocultarle los escombros, pero quería que para él no fuesen el derribo de un mundo viejo, sino los materiales con los cuales construir uno nuevo. (15) Y un mediodía en que hacía mucho viento, un rumor extraño, como de un motor, les hizo correr, armados con un máuser y un revólver, campo a través y más allá de un pequeño cerro al otro lado del cual, pero más lejos, quizás a dos kilómetros, había el río que, más abajo, pasaba por Benaura. Pero no era ningún coche ni ningún camión, sino un molino de viento que había roto sus oxidadas amarras y ahora giraba a gran velocidad. Curiosamente, la catástrofe no le había afectado, pese a que era alto, pero cerca del depósito reposaba un cadáver, y al otro extremo del huerto se veían las ruinas de una construcción. Regresaron sin haberse acercado a él por si había más muertos, personas o animales, y durante dos días siguieron oyendo el ruido del molino que trabajaba como enloquecido. Después, pese a que aún seguía haciendo viento, cesó; probablemente debía haberse roto definitivamente. (16) Y pese a que los árboles no habían sido podados y por todas partes había ramas secas, aquel era un año de olivas y, cuando ya fueron grandes, a punto de madurar, confitaron dos jarritas que habían quedado vacías. Las otras, en su mayor parte, se las fueron comiendo los estorninos y aves semejantes que acudían a las fincas sin miedo y hasta se acercaban a la masía como si supiesen que ahora la tierra era un reino que les pertenecía. Ningún animal terrestre les hacía la competencia, y se desplegaban en grandes bandadas que volaban bajas, animando el frío cielo invernal con sus gozosos chillidos, con el movimiento incesante de las alas extendidas que surcaban el aire. Ellos, a veces, se pasaban horas enteras mirándolos. (17) Y se iban a la cama en cuanto oscurecía y se levantaban en cuanto llegaba el día, pero no siempre dormían. Acurrucados el uno contra el otro bajo las mantas, esbozaban proyectos para el año siguiente, cuando abandonarían la masía, y Alba decía que en algún lugar encontrarían libros, y que los dos estudiarían medicina para que no les pillaran desprevenidos las inevitables enfermedades de los hijos que tendrían cuando él, Dídac, fuera mayor. –¿Tendremos muchos, Alba? –Tantos como podamos. Una mujer, si es fuerte, puede tener uno cada año. Dídac reflexionaba: –Me gustará que haya otros niños... Y ella reía: –Entonces tú ya no serás un niño. –Pero podré jugar con ellos, ¿no? –Eso sí; como un padre. El muchacho meditaba: –Me resulta extraño pensar que seré padre... Y reían los dos, bien calientes en su yacija de paja. (18) Y durante el invierno se les murieron las gallinas, quizá de viejas, quizá porque habían contraído alguna enfermedad, ya que murieron una detrás de la otra, con veinticuatro horas de diferencia. No se atrevieron a comerlas, por precaución, y una vez más se encontraron sin huevos. En algún lugar debía haberlos de perdiz, y de otras aves, o debía haberlos habido en la época de cría, pero ellos nunca los habían perseguido ni sentían deseos ni tenían maña para descubrir nidos. Cada día comían caliente y, para postre, tostaban almendras. Habían aprovechado los materiales de la chimenea de la masía y el fuego de tierra quemaba bien, casi sin nada de humo, excepto cuando hacía demasiado viento. Entonces, a veces tenían que apagarlo para no asfixiarse, pero siempre dejaban brasas para calentar la comida. Después de todo un año de beber únicamente agua y, de vez en cuando, un poco de licor, ahora se habían acostumbrado al vino, y eso también les proporcionaba vigor. (19) Y una tarde en que caían cuatro copos de nieve, Alba, que estaba lavando fuera, se enderezó sobresaltada al oír grandes estallidos en el cobertizo. Se precipitó hacia él, para descubrir a Dídac subido al tractor, desde donde le sonreía. –¡Lo has reparado! Pero el muchacho dijo: –Nunca ha estado estropeado, sino que yo no lo sabía. Hizo callar el motor y, sin moverse del asiento, le explicó que la vibración producida por aquellos extraños aparatos debía haber desconectado muchas piezas y aflojado muchas tuercas sin estropear nada. Si no funcionaba, era porque los distintos elementos no encajaban. –¿Y no lo has visto hasta hoy? –No, ya hace días, pero no quería decirte nada por si me equivocaba. Apártate, voy a sacarlo. Pero ella no quiso, a causa de la nieve. (20) Y tuvieron que esperar más de una semana, hasta una mañana soleada que fundía la capa blanca, muy delgada. Dídac, que parecía más infantil de lo que era en la relativa inmensidad del vehículo, movió con precaución los pies, accionó unas palancas y, aún no muy seguro de lo que hacía, porque era la primera vez que conducía, le hizo atravesar el vano de la puerta bien abierta, salió a la era, le hizo dar majestuosamente una vuelta un poco zigzagueante y, después, se detuvo al lado de Alba, que había avanzado hasta cerca del pequeño pajar. –¿No quieres subir? La muchacha trepó, y Dídac hizo describir otra vuelta al tractor; seguidamente, sin consultarla, lo dirigió hacia el camino de detrás de la masía; ella, sin embargo, lo obligó a detenerse. –Es una bestia muy grande para ti, Dídac... El muchacho casi se ofendió. –¿Y qué? Alba contemporizó: –Quiero decir que más valdría que te entrenases un poco. Y que me enseñaras a conducir a mí. Nunca se sabe lo que puede pasar... A disgusto, Dídac puso la marcha atrás. (21) Y aquel mismo día, y al día siguiente, le enseñó como se manejaba, y ella aprendió en seguida, porque era sencillo. Muy pronto pudo llevarlo completamente sola por la era, con el muchacho al lado, y a partir de la cuarta tarde lo hicieron circular también por unos bancales amplios y llanos cuya tierra chasqueaba bajo las ruedas macizas que iban y venían, giraban, retrocedían, puesto que Alba quería que tuvieran un dominio completo sobre él, no fuera caso que por el camino, que en algunos lugares era muy estrecho, se desviaran hacia los márgenes y volcaran. En el pueblo, hacía tres veranos, un payés había muerto por culpa de una falsa maniobra que precipitó el vehículo encima de su cuerpo, según recordaba. (22) Y no habían pensado en el combustible, de modo que una mañana, en plena maniobra, el motor empezó a toser con sacudidas asmáticas, falló, funcionó de nuevo, tosió otra vez con discontinuidad. Entonces la muchacha recordó: –¿Te apuestas a que nos hemos quedado sin gasolina? –Funciona con gas–oil. –No importa... ¿Qué podemos hacer? Porque no podían dejarlo allí, en pleno campo, expuesto a las lluvias y, quizás, a otras nevadas. Dídac dijo: –En la gasolinera del pueblo tiene que haber. ¿Por qué no vamos? (23) Y aunque a ella no le gustaba demasiado la idea, bajaron hasta allí a la mañana siguiente. Se llevaron un preparado de formol para empapar con él sus pañuelos en caso de que el hedor fuera muy fuerte, pero el aire parecía limpio y, por otra parte, la gasolinera que escogieron, de las tres que había en el pueblo, se hallaba en las afueras, donde empezaba el arrabal, pero en el extremo opuesto. Para no tener que atravesar Benaura, dieron un rodeo por el vado de los huertos de la parte de abajo y luego subieron hacia las eras, donde otro camino conducía a la carretera. Todo se veía más o menos como lo habían dejado, quizás un poco más plano, porque algunas paredes, que antes se mantenían en pie, habían caído, y los escombros tenían un aspecto aún más uniforme. La gran diferencia, sin embargo, era que ahora no quedaba ni rastro de polvo. Los dos estaban un poco impresionados, y Alba estuvo a punto de marearse al ver los dos cadáveres apergaminados que se habían entremezclado al caer cerca de las ruedas de un coche parado frente al distribuidor de gasolina. En cambio, Dídac únicamente pensó en el vehículo. –Si lo pongo en marcha, podremos llevarnos más bidones... (24) Y el edificio, bajo y de paredes delgadas, solamente estaba caído por un lado, de modo que por el otro se podía entrar fácilmente e incluso pasar al despacho, donde había un teléfono. Alba discó inmediatamente un número, y luego otro, pero el servicio seguía sin funcionar. Antes de salir, se apoderó de todos los papeles en blanco que encontró y de dos bolígrafos que halló sobre la mesa, donde también había dinero en billetes y monedas, pero eso ni lo tocó; en aquel mundo actual ya no tenía valor. Fuera, reunió unos cuantos bidones y dos latas de aceite, escogió un montón de herramientas y descolgó un termómetro clavado en un tabique. Se sorprendió que indicara dos grados sobre cero; no le parecía que hiciera tanto frío. (25) Y entonces, sin saberlo, tuvo una mala idea, puesto que, al ver una puerta que decía W. C., quiso entrar a orinar, quizá porque durante todo aquel tiempo había tenido que hacerlo siempre de cuclillas sobre el suelo. Y, detrás, se encontró cara a cara con un cadáver sentado en la taza, donde le había sorprendido el cataclismo. Era una muchacha, ya que aún conservaba las faldas, y aunque no pudo reconocerla no dudó de que se trataba de Maria Dolors, una amiga de su hermana que trabajaba, precisamente, de administrativa en la gasolinera. Vomitó allí mismo, sin tiempo a retirarse, y después se sentó un rato en la parte de atrás del edificio, para no tener que decirle nada a Dídac, que bastante trabajo tenía con el coche. (26) Y no pudieron cargar hasta al cabo de cuatro horas, ya que tuvieron que cambiar la batería y los neumáticos y engrasar el motor, que seguía resistiéndose a funcionar incluso después de que el muchacho hubiera restablecido todas las conexiones. Y cuando se puso en marcha, lo hizo como de mala gana, con una especie de silbido que persistió hasta el vado, donde se detuvieron a lavarse. Después, inesperadamente, el ruido se fue normalizando, y ya pensaban que todo iría bien cuando de algún lado brotó un poco de humo y el vehículo se inmovilizó. Por suerte, estaban ya a más de medio camino y por tanto no les costó mucho transportar un bidón para alimentar al tractor, con el cual, al día siguiente, bajaron a recoger el cargamento y todos los aparejos de pesca que había en el interior del coche. El auto, que Dídac intentó poner en marcha otra vez, se negó a moverse. (27) Y pocos días después fueron al río a pescar, una cosa que hasta entonces no les había pasado nunca por la cabeza. Por los caminos de carro, desembocaron cerca de unos cañizales donde el agua se demoraba formando como un remanso y parecía profunda, pero no debía haber peces, ya que el corcho no se hundió ni una sola vez durante las dos horas que permanecieron allí. Más tarde, sin embargo, cuando lo probaron en otra hondonada, quizá cien metros más abajo, pescaron cinco, dos de ellos pequeños, que devolvieron al agua, y tres que medían aproximadamente un palmo. Eran unos peces un poco alargados, no sabían de qué clase, y por la noche, mientras se los comían, observaron que la carne era blanda y a la vez fibrosa. Sin embargo, como hacía tanto tiempo que no comían pescado, los encontraron buenos. (28) Y fue al cabo de tres días, al salir del bosque, donde habían ido a ver si todavía encontraban setas, cuando distinguieron cinco aparatos de lo más extraño en el cielo de poniente. Por instinto, Alba sujetó la mano de Dídac y lo arrastró al suelo, donde se dejaron caer tras unos arbustos. Los aparatos, que volaban con mucha lentitud, eran totalmente redondos, pero no esféricos, ya que su forma era aplastada, y tenían dos cuerpos superpuestos, más pequeño e inmóvil el de arriba. El otro giraba poco a poco con un movimiento continuo que desde el suelo no se hubiera apreciado sin aquella línea blanca, de arriba a abajo, que surcaba la superficie negra. Cada vez que la línea del cuerpo inferior coincidía con la del cuerpo superior, se encendía un breve resplandor, una especie de pequeño relámpago, como si dos hilos eléctricos hubieran entrado en contacto. Los cinco aparatos eran idénticos, lisos y cerrados, sin ninguna abertura de ventanilla o puerta, y volaban lo suficientemente bajos como para que Alba y Dídac pudieran examinarlos bien. El muchacho susurró: –¿Son como aquellos que me dijiste? –No. Tenían otra forma, y eran de un color acerado. Por otra parte, su vuelo no producía ninguna vibración; eran tan silenciosos como una nube que se aleja, del mismo modo que se alejaban ellos, hacia el horizonte. (29) Y durante unas cuantas semanas los dos vivieron angustiados con el temor de que aquellos aparatos hubieran descubierto su presencia en la masía y decidieran volver. Tan sólo les tranquilizaba un poco el hecho de que no se divisara ningún rastro de actividad humana, como una edificación en curso, un campo recientemente cultivado, o la circunstancia afortunada de que el fuego, cuando pasaron los aviones, debía hacer horas que se había apagado y de la chimenea, por lo tanto, no salía ya ningún humo. Decidieron no volver a encenderlo de momento, pero el invierno aún era muy crudo y, a fin de protegerse del frío, cuando no tenían nada que hacer se metían en la cama. Fue durante aquellos días cuando, quizá por nerviosismo, Alba se acostumbró a fumar. (30) Y a la muchacha le sorprendió, ahora, el no haber pensado que aquella gente, fuera quien fuese, volvería. Si realmente todo aquello, la destrucción de las ciudades y de los hombres, era obra de alguien de fuera, como había admitido, quizá coaccionada por el muchacho que, al ver los aparatos, había exclamado: «¡Son platillos volantes, tú!», o quién sabe si por la forma y la abundancia de los aviones, ¿cómo se explicaba el que, después de reducir la tierra a escombros, la hubieran abandonado? No la habían abandonado. Aquellos seres debían haberse instalado en un lugar u otro y, desde aquella cabeza de puente, la irían colonizando. La presencia de los cinco aparatos circulares lo demostraba. No tan sólo ella y Dídac eran probablemente los últimos seres humanos que quedaban, sino que ahora vivían en un territorio ocupado. (31) Y se dedicaron, por tanto, a adoptar todo tipo de precauciones en las que hasta entonces no habían pensado. Desde aquel día, cada vez que salían del cobertizo, escrutaban el cielo con los prismáticos procedentes de la armería y, por poco que tuvieran que alejarse, se llevaban los máusers en previsión no sabían de qué encuentro inesperado. Ya no volvieron a tocar el tractor por miedo de llamar la atención con el ruido que hacía, y cuando iban al río a pescar, una vez a la semana, lo hacían a pie, a campo través. Repentinamente, la vida se había hecho aún más miserable. (32) Y a la entrada de la primavera les cayó encima otra desgracia, puesto que una mañana Dídac, que creían se había resfriado, se levantó con los ojos tan hinchados y lagrimeantes y la mucosa del paladar tan irritada, que Alba lo obligó a volverse a la cama. Tenía también una tos seca y rasposa que dolía en los oídos. No se alarmó, sin embargo, hasta que al ponerle uno de los termómetros que había recogido con los fármacos, vio que señalaba 38,2. Le dio dos aspirinas y le puso unas gotas descongestivas en la nariz para facilitar su respiración, pero a mediodía, cuando volvió a tomarle la temperatura, la fiebre había aumentado. Le miró la garganta, de la que se quejaba, y vio que la parte interior de las mejillas tenía unos puntitos blancos, muy diminutos, que no supo interpretar pese a que le parecía haber leído algo sobre aquellos síntomas. Se guardó el descubrimiento para sí misma, pero se le encogió el corazón al pensar que podía ser una afección grave, y se volvió rápidamente para que el muchacho no viera como los ojos se le llenaban de lágrimas. (33) Y por la tarde, de pronto, supo lo que tenía. Le había hecho comer un poco de patata hervida y un trocito de pescado, ya que precisamente el día anterior habían ido al río, cuando, al acostarlo, se dio cuenta de que detrás de las orejas y cuello abajo se le habían formado un montón de manchitas de un color rojo oscuro, como una erupción. Se le ocurrió en el acto que se trataba del sarampión. El diccionario se lo confirmó. Todos los síntomas correspondían: el enfriamiento, la fiebre, los puntos blancos en el interior de las mejillas o manchas de Köplick, como decía el libro, y la erupción que acababa de descubrir... Se alarmó más al leer que había peligro de difteria, bronconeumonía, otitis, laringitis y otros diversos tipos de enfermedades. Retuvo el hecho de que, si bien las sulfamidas y la penicilina no eran de ninguna utilidad contra el virus del sarampión, combatían en cambio con eficacia las posibles complicaciones bronco-pulmonares. Inmediatamente, pues, repasó su provisión de medicamentos hasta que encontró uno a base de penimepiciclina en cápsulas; casi todos los demás tenían el inconveniente de que eran inyectables, y ella no disponía de agujas hipodérmicas. (34) Y al crepúsculo, cuando quiso alimentarlo de nuevo, se dio cuenta de que había otro problema muy grave. El diccionario de medicina recomendaba leche, mermeladas, sopas, sémolas, huevos, únicamente comidas ligeras o semilíquidas, y ella no tenía nada de todo aquello. Podía continuar dándole patatas hervidas, o en puré, y jugos de hierbas, pero no bastaba. Se tendió angustiada en una yacija de paja un poco separada de la del muchacho, al otro lado del hogar que se había decidido a encender por primera vez después de tanto tiempo, puesto que era esencial que él no tuviera frío y, comparado con el peligro de las complicaciones que le amenazaban, el de un posible retorno de los aparatos parecía poco importante; pero apenas durmió. Dídac no cesaba de desabrigarse, y había que vigilarle. (35) Y a la mañana siguiente, el muchacho tenía todo el cuerpo lleno de flores rojas y su temperatura rozaba los cuarenta. Alba lo comprobó dos veces, puesto que él, pese a la calentura, parecía bastante animado. Por primera vez desde el mediodía anterior, pidió para orinar. Le hizo tomar penimepiciclina y le explicó que tenía el sarampión y que no debía asustarse por ello, porque todo el mundo lo pasa un día u otro, como también lo había pasado ella; y Dídac asintió, ahora tranquilo, y después, inesperadamente, le preguntó: –¿Tú me quieres, Alba? –Claro que te quiero, Dídac; ya lo sabes. –¿Y no me dejarás nunca? No pudo evitar el abrazarlo, sin preocuparse de la posibilidad, más bien remota, de un contagio, y con la mejilla contra su mejilla, que ardía, le aseguró: –No, Dídac; nunca. –Es que yo también te quiero mucho, ¿sabes? (36) Y fue al cabo de un rato, mientras le daba el puré de patatas, cuando decidió arriesgarse a bajar al pueblo a buscar una comida más conveniente. El muchacho, que se había ido apagando otra vez y ahora apenas tenía ánimos para tragarse las cucharadas, se recuperó un poco y se inquietó: –¿Y si vinieran aquellos aviones? –Iré aprisa, no te preocupes. Ya hace mucho tiempo que no los hemos visto: quizá no vuelvan más. Pero has de prometerme que te portarás bien... A fin de asegurarse de que no se desabrigaría mientras dormía, entró cuatro piedras grandes y pesadas, colocó una en cada extremo de la manta de encima y, con cuerdas, las ató a las cuatro puntas. Puso otro tronco en el fuego, que estaba languideciendo, y, al alzarse para salir, vio que Dídac se había amodorrado de nuevo; su respiración, de todos modos, era tranquila. (37) Y Alba, con un pañuelo empapado de formol que le protegía la nariz y la boca, bajó al pueblo con el tractor y se metió por las calles hasta la esquina donde estaba la tienda de comestibles de la cual se habían llevado tantas provisiones. La mañana era fría, sin el menor aire, y tuvo la impresión de que aunque no se cubriera no sentiría ningún hedor; la gran mayoría de los cadáveres que vio tenían un aspecto apergaminado, como los de la gasolinera, y otros debían haber sufrido un proceso de descomposición muy rápido, porque de ellos solamente quedaba el esqueleto bajo los harapos de la ropa consumida por el invierno. La tienda se había desmoronado un poco más a causa de las lluvias y la nieve, y nada, excepto los potes y las latas, era aprovechable. Pero encontró casi todo aquello que buscaba: mermeladas, leche en polvo, sémolas y verduras preparadas. Lo cargó todo sin entretenerse, con una indiferencia impresionante hacia aquella soledad que la rodeaba, y después fue a la farmacia a buscar bolsas de goma, jeringuillas y agujas y, ya que estaba allí y lo tenía a mano, recogió también un montón de compresas que le facilitarían la higiene íntima, cuando menstruaba. A continuación se dirigió a la armería a fin de tomar un par de escopetas de caza y cartuchos, pero el invierno había sido poco clemente con aquellas ruinas y si bien quedaba un agujero por donde deslizarse al interior, era tan estrecho que decidió renunciar. (38) Y antes del mediodía ya volvía a estar en casa, donde, una vez se hubo asegurado de que Dídac seguía tapado, se despojó de toda la ropa que llevaba, se lavó escrupulosamente, se desinfectó, y se puso ropa limpia; la que había llevado la quemó en la era. Al entrar de nuevo en el cobertizo, Dídac acababa de despertarse y estaba empapado de la cabeza a los pies, de modo que tuvo que calentar una camisa, que era lo único que llevaba, y cambiarlo para que el sudor no se le enfriara encima. Después el muchacho comió, sin hambre, medio plato de sopa de verduras y unas cuantas cucharadas de mermelada, pero no se pudo contener y, al cabo de pocos minutos, lo vomitó todo. Alba tuvo que renovarle toda la yacija. (39) Y entonces se sucedieron seis días y seis noches más de combate con una enfermedad que en circunstancias normales no hubiera preocupado a nadie, pero que ahora, cuando solamente eran ellos dos, constituía una tragedia para la muchacha, que no conseguía tranquilizarse, siempre atenta a sus necesidades, a evitar que se desabrigara, a medicarlo a horas regulares, a velar su sueño profundo y atormentado. Sólo abandonaba el cobertizo cuando le era absolutamente indispensable y, de noche, se instalaba cerca de él y, a veces, le daba la mano durante largos ratos, puesto que este contacto parecía tranquilizarlo y ahuyentar las pesadillas que la fiebre, siempre alta, provocaba. De día se movía como una sonámbula, casi maquinalmente, y al final tuvo que decidirse a tomar estimulantes. Sentía su piel seca. y ardiente, como si también ella hubiera enfermado. Sin embargo, el termómetro le indicaba que no tenía fiebre. Era el ansia, la angustia. (40) Y una noche, la última, fue la peor de todas. La temperatura subió aún más, y Dídac respiraba de una forma tan agitada, tan ansiosa, como si tan sólo pudiera hacerlo a bocanadas, que ella pensó que se estaba muriendo. Se abrazó a él y lo agitó, casi histérica, mientras suplicaba: –¡No te vayas, Dídac, no te vayas!,¡No quiero que te mueras! Lo besó con una especie de extraña pasión y él, como llamado por aquella caricia, o por las palabras del fondo del pozo en el cual parecía haber caído, abrió unos ojos blancos y rojos, movió sus agrietados labios y murmuró: –Me salvarás, ¿verdad, Alba? La muchacha sollozó, abatida sobre el pecho donde el corazón martilleaba afanosamente, como agotado, y tan sólo pudo responderle con un pequeño gesto de la cabeza, de las manos. (41) Y a la mañana siguiente hubo el inicio de un cambio que se acentuó rápidamente. La fiebre cedía aprisa, y Alba observó que la piel se escamaba, sobre todo en el lugar de las manchas, donde se formaba como una especie de caspa. El diccionario de medicina la informó que se hallaba en período de efervescencia. Al cabo de veinticuatro horas, los indicios favorables quedaron confirmados por el primer sueño tranquilo que tenía Dídac en ocho días, y por la posterior lectura del termómetro: el mercurio se detuvo a treinta y siete uno. Nada era de tan buen augurio, sin embargo, como el rostro del muchacho y el hecho de que, nuevamente, se interesara por las preocupaciones que tenían en el momento de caer enfermo. Una de las primeras cosas que quiso saber fue si los aviones circulares habían vuelto. –No; no han vuelto. La verdad es que hacía muchos días que no pensaba en ello. (42) Y Dídac, durante aquella estancia en la cama, había crecido tanto que, entre eso y la delgadez provocada por la fiebre y la escasa alimentación, ahora las costillas se le marcaban de una forma casi extravagante; era como si descansaran directamente bajo la piel, que se aplastaba contra ellas. También Alba había adelgazado lo suficiente como para poder decir. –¡Parecemos dos esqueletos! Pero lo decía despreocupadamente. Dídac se mostraba animado ante la comida, obligatoriamente monótona, que ella le servía, y Alba, que se sentía desganada, hacía todo lo posible por no quedarse atrás. Ahora empezaba a comprender que tantos productos en conserva no podían resultar buenos, y que el cuerpo necesita frutas y verduras frescas. Era preciso que, de un modo u otro, solucionaran aquel problema. (43) Y una de aquellas mañanas, cuando el muchacho, aunque muy delgado todavía, parecía ya completamente recuperado, fueron a explorar el huertecillo que había tenido la masía, una franja de tierra que los payeses debían regar a mano y que ahora, al cabo de un año y medio de no cuidarla nadie, era una mezcolanza de plantas y hierbas silvestres, el resultado de las germinaciones que habían tenido lugar durante el invierno, favorecidas por las lluvias y la nieve. Recogieron unos cuantos puñados de habas, de guisantes y de judías ya duras, que habían caído, quién sabe cuanto tiempo antes, de las vainas no recolectadas y ahora desaparecidas en su mayor parte de los tallos secos que, en algunos lugares, colgaban aún de los encañados con que los payeses habían apuntalado las plantas para que treparan. Alba dijo: –Las plantaremos. (44) Y como no sabían exactamente en qué momento había que plantar, lo hicieron inmediatamente, pero se reservaron la mitad de las semillas a fin de poder repetir la plantación al cabo de un mes. Limpiaron un cuadrado de cerca de cuatro metros de lado, hicieron una serie de caballones para facilitar el riego y, entonces, con un palo puntiagudo, fueron cavando multitud de agujeros en cuyo interior dejaban caer dos o tres semillas antes de cubrirlos de nuevo. Después, ya que estaban en ello, desbrozaron el resto del huerto, y con más precauciones que al principio, por si encontraban alguna planta aprovechable. A Alba le pareció que identificaba un par de tomateras pequeñas, como de plantel, pero el gran hallazgo lo hicieron con las espinacas y las acelgas; de éstas, bajo un auténtico bosque de hierbajos, había docenas. Aquella misma noche pudieron ya comerlas. (45) Y una tarde, mientras proseguían aquella especie de labor, Dídac preguntó: –Ya no vamos a movernos de aquí, ¿verdad? –¿Por qué lo dices? –Porque la gente, cuando eiipieza a trabajar el campo, se vuelve sedentaria. Alba se echó a reír, complacida por otra parte de que el muchacho hubiera asimilado tan bien las lecciones que le daba y que les eran útiles a los dos: a él porque aprendía y a ella porque le ayudaban a retener todo aquello que había leído o le habían explicado sus padres o sus maestros. Pero dijo: –No, no nos quedaremos; primero tenemos que saber un poco mejor lo que ha ocurrido y si queda alguien, ya lo sabes. De modo que no te preocupes. –¡Oh, no, si yo estoy bien aquí! –Entonces, ¿no te importaría quedarte? –Creo que no. –¿Y te dedicarías siempre a cuidar el huerto? El reflexionó brevemente y, al final, dijo: –Es bonito, ¿no crees? La muchacha asintió, un poco sorprendida, con el presentimiento de que Dídac no lo decía todo. (46) Y hasta al cabo de unos cuantos días no supo que había acertado, cuando el muchacho, que contemplaba como ella encendía el fuego, le dijo: –¿Por qué ahora ya no tomamos precauciones? Lo comprendió inmediatamente, por supuesto. –No lo sé... No podemos vivir siempre como conejos. Y, pensándolo bien, sería una casualidad que volviesen. –¿Dónde te parece que deben estar? –Quizás han vuelto allá de donde venían. –Pero, ¿y si viven en algún lugar y nos encontramos con ellos? Alba se levantó: –¿Es por eso por lo que querrías quedarte aquí? Dídac desvió la mirada. –Por todo. La muchacha se dirigió lentamente hacia la puerta, al otro lado de la cual una mañana aún gris merodeaba entre los árboles del bosque, más hacia arriba, y, pasados unos momentos, Dídac la siguió y la tomó de la mano. –¿Te has disgustado, Alba? –¿Por qué habría de disgustarme? –Por el miedo que tengo... –Lo tenemos los dos, Dídac. Pero hemos de irnos aunque lo tengamos. Si no queda nadie más, tenemos que salvar muchas cosas para que no se pierda el esfuerzo de tantos y tantos hombres... un día lo entenderás. –Si ya lo entiendo, Alba. Y se apretó contra ella, como para estar más cerca. –¿Cuándo nos iremos? –El próximo otoño. (47) Y aquella primavera hubo muchos pájaros, más de los que habían visto nunca, cómo si les probara una tierra sin hombres que les pusieran trampas ni muchachos que destruyeran sus nidos. Se acercaban, confiados, a la masía, donde al principio divertían y al final molestaban. A fin de poder salvar el huerto, en el que pronto sus afanes fueron recompensados con el tímido y como inseguro crecimiento de algunas plantas, tuvieron que rodear el cuadrado de tierra cultivada con cañas y colgar unos cuantos harapos que, al agitarse, asustaran a las aves. Muchas semillas, sin embargo, habían fallado, quizá porque estaban demasiado secas, quizá porque las habían plantado fuera de estación. Tal como se habían propuesto, pues, repitieron la siembra en otros caballones abiertos a continuación de los primeros y, un día sí y otro no, los regaban con la esperanza de acelerar la germinación. (48) Y una madrugada, cuando aún era oscuro, oyeron un estrépito que los despertó, como si en algún lugar, no muy lejos, se hubiera producido una explosión. Se quedaron acurrucados el uno contra el otro, con el corazón latiéndoles alteradamente y la lengua trabada por la emoción, puesto que la violencia del ruido hacía pensar en un cañonazo. Cuando al cabo de diez minutos, sin embargo, no se repitió, se atrevieron a abandonar la yacija para salir a la era, desde donde vieron que, a una distancia de quizá cuatro o cinco kilómetros, ardía un gran fuego que en seguida se fue extendiendo, como si el bosque se hubiera incendiado. No se lo explicaban, y una inquietud sorda les impidió volver a dormirse aquella noche y les robó horas de descanso durante el día y la noche siguientes, puesto que el fuego seguía ardiendo. Sabían que no podía haberlo provocado un relámpago; no había habido ninguna tormenta, y el ruido no se parecía en nada al de una descarga entre las nubes y la tierra. (49) Y a los dos días, cuando aún se alzaba una ancha columna de humo en el lugar donde habían visto el fuego, decidieron ir hasta allí, pero esperaron a que se ocultara el sol y se encaminaron a pie, sin preocuparse de caminos ni senderos. Tuvieron que dar un buen rodeo a fin de atravesar el río y, una vez al otro lado, se desorientaron, puesto que la noche era muy oscura y no se distinguía ningún tipo de resplandor. Al cabo de un rato, sin embargo, olieron a humo, quizá porque el viento había cambiado de dirección, y avanzaron de nuevo en línea recta hasta el lindero de lo que, como pensaban, había sido un bosque. Aún quedaban muchos esqueletos de árboles que las llamas no habían podido consumir y se habían limitado a desnudar, pero otros, y la vegetación baja, habían quedado totalmente carbonizados. Con la salida del sol pudieron apreciar mejor la magnitud de la catástrofe. El fuego había devorado una arboleda de unos dos kilómetros cuadrados, hasta las próximas fincas de cultivo, donde los campos desnudos lo habían detenido. Fue allí, en el linde del bosque, donde Dídac encontró un extraño aparato, como una especie de reloj sin cristal, quizá porque se había roto, con tres manecillas adheridas a la superficie, donde nada las sujetaba excepto una fuerza de imantación lo suficientemente débil como para que el muchacho pudiera retirarlas. (50) Y ninguno de los dos había visto nunca un aparato que se pareciera a aquel objeto, el cual, cuando Dídac dejó otra vez las manecillas, las recuperó hasta que las tres, tras un desplazamiento pausado e ininterrumpido, ocuparon de nuevo la posición exacta que tenían antes. Más extraños todavía eran los números o letras que estaban alineados en él de arriba a abajo y de izquierda a derecha, formando una cruz irregular. Todas las figuras estaban constituidas por un palo ligeramente oblicuo que presentaba a uno y otro lado, o a veces solamente en uno, un número desigual de puntitos vagamente triangulares. El aparato, que parecía hecho de una sola pieza, debía haber sido proyectado con fuerza desde algún lugar, porque estaba abollado. Dídac preguntó: –¿Qué debe ser, Alba? La muchacha intentó restarle importancia: –No lo sé; debió perderlo algún excursionista... Pero se dio cuenta de que Dídac no la creía. (51) Y al cabo de muy pocas horas los dos supieron que procedía de otro mundo. También esta vez fue Dídac quien descubrió al intruso, quizá porque precedía a Alba en el momento de ir a salir de la protección del margen a lo largo del cual habían ido avanzando hacia la masía, por la parte de abajo. La criatura, puesto que difícilmente se podía decir que fuera un hombre, estaba escondida tras un montón de hierbas, en un extremo del huerto, y parecía vigilar la masía. De espaldas, tal como la veían, tenía la apariencia de una especie de pigmeo al que le hubiera crecido un cuello muy largo y, encima, una protuberancia en forma de pera invertida, o sea con la parte de arriba considerablemente más gruesa, más ancha, que la parte de abajo. No se distinguían ni pelos ni cabellos y la piel, rosada como la de un gorrino, daba una inquietante sensación de desnudez. De hecho iba desnuda. Tenía unas piernas, o patas, ligeramente torcidas y robustas, y los brazos, uno de los cuales se apoyaba en el montón de hierbajos, parecían, comparativamente, largos y delgados. Del lugar donde la pera de la cabeza empezaba a afinarse salían unos pequeños apéndices de forma tubular que no dejaban de agitarse. Imaginaron que podían ser unas antenas. (52) Y tendidos en el suelo, tras el parapeto del margen por encima del cual apenas se atrevían a espiar, pese a que unos cuantos rebrotes de una olivera desaparecida disimulaban su presencia, fueron observando a la extraña criatura, tan inmóvil como ellos. Los dos iban armados, Alba con el máuser, pero el descubrimiento del intruso era tan reciente e inesperado que las manos aún le temblaban demasiado como para atreverse a disparar. Por otra parte, sentía curiosidad, y el desconocido, observó, no llevaba armas de ninguna clase. Después vio que se había equivocado. Porque, finalmente, la criatura se movió y corrió hacia el otro extremo del huerto, donde se arrojó al suelo rozando las plantas de aquella parte. Fue entonces cuando ambos pudieron ver el objeto que llevaba en las manos y que un breve destello, al incidir el sol sobre él, delató. De no ser así, no se hubieran dado cuenta, puesto que debía ser una cosa redonda, o aplanada, sin culata ni cañón, por pequeños que fueran. En aquel momento, Alba comprendió que tenían que matarlo. (53) Y, poco a poco, Alba fue desplazando el fusil hasta que el cañón reposó en el suelo, entre los retoños de la olivera, apuntando hacia el huerto. La criatura se movía de nuevo y, doblaba en dos, como si avanzara de cuatro patas, se dirigía hacia la masía. Excepto que ahora echó una mirada dos o tres veces hacia donde ellos estaban escondidos y, por primera vez, les presentó el rostro. A ambos se les heló la sangre en las venas, ya que era un rostro que recordaba imágenes de pesadilla. La cara, muy plana, tenía tres ojos, uno de ellos en el lugar que hubiera correspondido a la frente en un ser humano, y los otros dos más abajo; eran simplemente tres agujeros abiertos en una pared, puesto que no les protegía ningún arco ciliar. La parte de abajo, aquello que hubiera debido ser el labio superior, la barbilla y la boca, formaba como una especie de hocico porcino que se correspondía con el color de la piel, pero que daba una impresión de insensibilidad al rostro. (54) Y Alba se alegró de que tuviera aquella apariencia, porque le sería más fácil matarlo. Sin mirar a Dídac, que apenas se atrevía a respirar a su lado, alzó el arma, comprobó que había quitado el seguro y, con el dedo, rozó el gatillo. Fue siguiendo el avance de la criatura y, con la culata bien apoyada en el hombro, esperó a que se detuviera. Lo hizo en la esquina de la casa, donde se irguió, ahora de espaldas a ellos. Ofrecía un blanco inmejorable, y ella no sintió ningún trastorno de conciencia al pensar que estaba apuntándole traidoramente, sin darle ninguna oportunidad de defensa. Era un enemigo, y su raza había demostrado ya hasta la saciedad ser implacable. Así pues, disparó. E inmediatamente disparó dos veces más. Pero quizá ya no hubiera sido necesario. La criatura se inclinó sobre la vertical, como empujada por una mano, y con una lentitud que hasta el último momento no se convirtió en una caída acelerada, se derrumbó boca abajo en el suelo. (55) Y ambos aguardaron sin moverse, con la vista clavada en el cuerpo yaciente y las armas en la mano por si se incorporaba. Pero no advirtieron ni un sólo estremecimiento del cuerpo. Al cabo de cinco minutos, pues, dejaron el margen y, con el dedo en el gatillo, atravesaron el campo que les separaba de la masía, cerca de la cual retuvieron el paso. La criatura permanecía quieta, inanimada. Dos balas, vieron inmediatamente, le habían perforado la espalda, mientras que la tercera debía haberse perdido porque, cuando Alba la disparó, él ya estaba cayendo. Los agujeros sangraban con un líquido más claro que la sangre humana, casi rosado, que resbalaba cuerpo abajo y, en la parte delantera, donde había dos agujeros más, ya que las balas lo habían atravesado, la tierra estaba empapada. Le dieron la vuelta con la punta del máuser, y entonces pudieron ver de cerca aquella cara que combinaba rasgos porcinos y humanos, e incluso de insecto, ya que el ojo frontal, que tenía abierto, era facetado, como el de las abejas. El cuerpo, en cambio, hacía pensar en un marsupial debido a la bolsa del vientre, en la cual hallaron una especie de placa, como una tarjeta, de un metal ligero inscrito con multitud de orificios que dibujaban líneas y puntos triangulares, como los del aparato encontrado en el bosque, si bien aquí también había otros, redondos y de dimensiones desiguales, en el extremo superior izquierdo. Aparentemente, la criatura era una hembra, ya que el sexo, muy protuberante y completamente desprovisto de vello, se parecía a una vulva. Quizá era la existencia de la bolsa marsupial lo que hacía que lo tuviera tan desplazado hacia atrás. (56) Y no fue hasta al cabo de un rato cuando Alba distinguió la pequeña esfera que había rodado hasta cerca de una piedra al desprenderse de las manos de la criatura. Porque inmediatamente comprendió que era el objeto sobre el cual había incidido el sol, hacía poco. Mirándolo, al principio sin atreverse a recogerlo, vieron que había un pequeño botón, no más grueso que una lentilla, y a un cuarto de círculo de distancia, un orificio aproximadamente de las mismas dimensiones. Su manejo parecía lo suficientemente claro como para que Dídac dijera inmediata mente: –Ya sé como funciona. Pulsas ese botón y la bala se dispara por el agujero. ¿Lo probamos? Pero no era tan sencillo, puesto que antes de poder hacer funcionar el arma necesitaron aún descubrir otro lugar de la esfera donde había que apretar para que el botón se hundiera. Era un dispositivo de seguridad. El ingenio, por otra parte, no disparaba balas; de él brotó un haz de rayos que se abría en abanico y, silenciosamente, en un momento, calcinó los dos árboles situados a ocho o diez metros y hacia los cuales lo apuntaron. No había la menor duda de que se trataba de un arma terrible, pero no sabían cómo cargarla ni con qué; la esfera no tenía fisuras por donde pudiera abrirse. (57) Y aquella misma noche, antes de que oscureciera, cavaron una fosa a poca distancia del huertecillo y sepultaron a la criatura venida de otro mundo. Mientras la transportaban, se dieron cuenta de que casi no pesaba nada pese a que, aun teniendo un cuerpo corto, era robusta. También les llamó la atención el que las antenas, o lo que fuesen, se hubieran encogido hasta convertirse en una especie de oreja. Encima de la tumba colocaron un montón de piedras para que el lugar quedara señalado para siempre. Probablemente, dijo Alba, era el primer extraterrestre enterrado en nuestro planeta. (58) Y puesto que no sabían si podía haber otras criaturas de aquella especie por los contornos y ya hacía buen tiempo, decidieron volver al bosque, a la cueva cerca del riachuelo, donde estarían más seguros. Eso suponía perder buena parte de los frutos de su trabajo en el huerto, pero ambos convinieron que no podían exponerse a quedarse en la masía. Los alienígenas, de haber más, podían sentirse atraídos por las casas, principalmente si cerca de ellas veían tierra cultivada; pero no era de esperar que, por gusto, se adentrasen en la montaña. Se llevaron, pues, las cosas más indispensables, y al cabo de dos días, después de tres viajes, se instalaron para todo el verano en sus antiguos dominios, donde reanudaron la vida de antes, muy conscientes de que, fueran como fuesen las cosas, todo aquello era provisional. Por eso, esta vez no se preocuparon de reunir reservas de comida; cuando empezara el otoño, se irían. (59) Y durante todo aquel tiempo, sólo dos veces, con un mes de distancia entre una y otra, bajaron a la masía donde, a modo de cebo, habían dejado aquel objeto que ellos llamaban el reloj. Suponían que si algún compañero del muerto llegaba hasta allí, se lo llevaría. Y las dos veces estaba, sin señales de que nadie lo hubiera tocado. Tampoco se veían pisadas extrañas, y la tumba del muerto no había sido removida. Empezaron a creer que la criatura enterrada, náufrago del desastre que provocó la explosión, era el único superviviente. Eso no quería decir que, en otros lugares, no pudiera haber más seres de aquellos. Pero tenían el consuelo de saber que eran mortales y que podían ser vencidos. Cuaderno de la salida y de la conservación TT/3 (1) Alba, una muchacha de dieciséis años, virgen y morena, pisó el acelerador con el fin de que el vehículo superara la pendiente de los últimos cien metros de camino y, arriba, giró hacia la izquierda. Poco acostumbrada al tractor, parecía como si quisiera ayudarlo con su propio esfuerzo y por eso se inclinaba hacia adelante con los músculos tensos y la boca ligeramente entreabierta, anhelante. Una vez en la carretera, sin embargo, se relajó. Pasaron por las afueras de Benaura sin detenerse, con un breve vistazo a las ruinas que, más adelante, se repetían monótonamente, esparcidas bajo el sol que les acompañaba en el viaje, aún pujante. Ambos llevaban shorts y la muchacha una camisa de manga corta desabrochada sobre los pechos, dorados por el verano. Dídac, tras ella, sujetaba un máuser entre las manos; el otro descansaba a los pies de Alba. Pero no era probable que necesitaran servirse de las armas. Tras los parabrisas de los coches sobre los cuales habían pasado dos años de sol y viento, no había más que esqueletos caídos contra el volante o encima del asiento, y los campos y los pueblos eran desiertos surcados, en el aire, por los pájaros que perseguían invisibles insectos. No se observaba ninguna otra presencia animal. (2) Y al llegar a la carretera general, donde un cartel, en el cruce, indicaba las direcciones, comprobaron el acierto de haber elegido el tractor, ya que inmediatamente se vieron obligados a desviarse hacia las fincas que la orillaban. En muchos lugares, los coches y camiones se habían visto sorprendidos en el momento de adelantarse, o había pequeñas caravanas que, al coincidir procediendo de lados opuestos, ocupaban prácticamente toda la anchura del asfalto. De vez en cuando, casi siempre junto a la cuneta, encontraban motos caídas, cuyos ocupantes yacían con una pierna aprisionada bajo la máquina y el casco protector envolviendo el cráneo de la calavera. La ropa, más duradera que la carne, cubría a menudo los huesos o las pieles resecas, como curtidas, con sus harapos deslucidos por la intemperie, y en muchas falanges o sobre los esternones relucían aún anillos y collares. El cementerio de vehículos y de personas se prolongaba kilómetro tras kilómetro entre breves interrupciones que quedaban compensadas por concentraciones increíbles, donde los coches habían avanzado hasta tocarse el uno con el otro, o bien, a medio camino de una subida, habían ido rodando hasta el llano, donde a menudo se amontonaban entremezclándose huesos y chatarra. En un lugar, un pesado camión había aplastado a tres turismos cargados de gente y, en una curva, un coche remolque, una furgoneta cargada de máquinas de escribir y dos motos, se habían desplomado a un barranco. Alba y Dídac, impresionados, apretaban los dientes, sin atreverse a hablar. (3) Y junto a las casas de los pueblos, o lo que habían sido casas y pueblos, había los cadáveres de la gente sorprendida en su ir y venir, hombres, mujeres y niños que habían caído en las aceras, o cruzando la calle. En una plaza se veían todavía los restos de cinco o seis cochecitos de niño cerca de los bancos de piedra donde se habían sentado las madres o las niñeras, ahora convertidas en esqueletos tan inidentificables como los huesos esparcidos por el césped, donde un día habían sido niños y niñas que jugaban y corrían. Pies y piernas descarnados asomaban por las montañas de cascotes bajo los cuales yacían los cuerpos y, en un pueblo, donde debía haber sido fiesta mayor, se alzaba una plataforma con sillas de hierro e instrumentos de música aún aferrados por manos esqueléticas delante de una terrible mezcolanza de cadáveres enlazados; debía haber habido más de cien personas, entre bailarines y espectadores. El tiempo se había llevado consigo las miasmas y los hedores, y por todas partes la atmósfera era limpia pese a la temperatura, alta para un día de otoño. Sólo quedaba ya la materia no putrescente, los huesos, los tendones y los cartílagos que se irían convirtiendo en polvo en un proceso largo, de años o de siglos. (4) Y en ningún lugar había la menor señal de vida, ya fuera de terrícolas o de alienígenas. El tractor, ahora conducido por Dídac y con Alba al acecho, con el fusil, atravesaba las calles y las plazas o rodeaba los pueblos por los arrabales sin ninguna voz, sin ningún grito que se alzase de entre los escombros al oír el rumor vivo, casi escandaloso, del motor. Y entre pueblo y pueblo, en los campos donde de vez en cuando se distinguían un tractor y el esqueleto humano que inevitablemente lo acompañaba, tampoco había ninguna mancha de cultivo reciente, ninguna indicación, por pequeña que fuera, de una actividad ordenadora, humana. En muchos lugares, los hierbajos densos y ufanos se enseñoreaban de los bancales de árboles frondosos y despeinados que nadie podaba, y los mismos caminos de carro empezaban a cubrirse de plantas que los desdibujaban y terminarían borrándolos. El motor roncaba en la soledad. (5) Y Alba, con el máuser entre las manos y la pequeña esfera mortífera en el bolsillo de la camisa, lloraba; unas lágrimas silenciosas trazaban surcos en sus morenas mejillas y se deslizaban cuello abajo, hacia los pechos que las sacudidas del tractor hacían oscilar. Nada de aquello le resultaba nuevo, pero no había tenido suficiente imaginación como para evocar tantos kilómetros de ruinas, de cadáveres, de soledad. Era mucho peor que un desierto; la compañía de todas aquellas piedras que habían sido casas y de todos aquellos esqueletos que un día habían sido gente viva, no creaban un yermo, sino un vacío. Instintivamente, apoyó una mano en el hombro de Dídac, el cual, como si fuera un hombre y no el muchacho de once años que era, separó la suya del volante y se la acarició. (6) Y a últimas horas de la tarde, aún con luz del día, se detuvieron a pasar la noche en un chalet, a dos o trescientos metros de una gasolinera en la que acababan de renovar su provisión de combustible. Era una construcción baja, casi intacta, puesto que tan sólo había perdido parte del tejado y un trozo de pared, y debía pertenecer a gente de ciudad que normalmente no vivía en ella. Había una chimenea y la encendieron, sin que fuera necesario, quizá para sentirse más acompañados o para tener un poco de claridad; hacía tiempo ya que las pilas se habían pasado. Después de cenar, Dídac dijo de pronto: –¿Cuántos años crees que serán necesarios para que en el mundo haya tanta gente como había antes? –Si no queda nadie más, muchos; miles y miles. –¿Y nos recordarán a nosotros, entonces? –Quizá no. ¿Por qué lo preguntas? –No lo sé; me gustaría. –Dídac y Alba... Como Adán y Eva, ¿no? –Sí. ¿No sería hermoso? –Sí, sí lo seria. Y se quedó soñadoramente pensativa. (7) Y a la mañana siguiente, al adentrarse en las primeras ciudades industriales que, de lejos, rodeaban Barcelona, comprendieron que, en materia de desastres, aún no habían visto nada. Aquí, donde ya había construcciones realmente elevadas, los escombros obstruían totalmente las calles principales, por amplias que fueran, y sepultaban a los vehículos que estaban circulando en el momento del cataclismo. En algunos lugares, el derramamiento era tan copioso que incluso resultaba difícil distinguir el trazado de las vías de tránsito. Los dos años transcurridos desde el ataque habían terminado de nivelar los escombros, si bien algún trozo de pared o de tabique seguía todavía alzando sus aristas como un brazo mutilado. Hubieron de dar rodeos por las calles exteriores, donde en algunas puertas de las fábricas había camiones detenidos y cadáveres que aún conservaban, podría decirse, el gesto de ir a cargar o descargar una máquina, un fardo... En el patio de una escuela, que tenía las paredes intactas, quizá porque estaban reforzadas con armazón de hierro, un gran número de pequeños esqueletos indicaba que habían sido sorprendidos por la muerte a la hora del recreo. (8) Y se perdieron por callejuelas sin salida que les obligaban a retroceder y por caminos y carreteras de segundo orden que conducían hacia otros pueblos, hacia otras ciudades por las cuales no hubieran necesitado pasar y, una vez, directamente a un río que había perdido el puente, ahora aplastado contra el agua, que discurría mansa y somera... A duras penas, equivocándose continuamente, encontraron al fin la carretera principal, donde el puente también se había derrumbado; pero más arriba, allá donde había una extracción de grava, un camino conducía a las profundidades del lecho del río y el tractor consiguió atravesarlo hasta la otra orilla, demasiado abrupta como para trepar por ella. Tuvieron que hacerlo por unas huertas, llenas de cañas secas de maíz, y proseguir a través de una viña que se prolongaba hasta la carretera. Pero no pudieron subir a ella hasta mucho más adelante, y después aún tuvieron que volver a dejarla por culpa de una aglomeración de vehículos. (9) Y entre una cosa y otra, ya que no llevaban ningún mapa, pronto vieron que se habían extraviado, pues casi a la caída de la noche se hallaron a la vista de lo que debía haber sido la montaña de Montserrat. Las agujas, truncadas, se habían precipitado por las laderas, y la parte de arriba, donde había estado el monasterio, no era más que un montón caótico de rocas que hacían pensar en una convulsión geológica. Una de las cabinas del aéreo colgaba sobre el abismo, probablemente retenida por uno de los cables, y dentro se veía como un muñeco medio doblado hacia el exterior. No muy lejos descansaba un autocar, ruedas arriba, y entre las rocas se distinguían, gracias a los prismáticos, más vehículos mal sepultados por el aluvión de piedras. Aquella hecatombe les hizo sentirse más pequeños que nunca. (10) Y por la noche aún les faltaba un buen puñado de kilómetros para llegar a Barcelona. La oscuridad les obligó a detenerse cerca de un grupo de árboles donde había dos roulottes y una tienda de campaña. En el interior de uno de los vehículos encontraron dos cadáveres, aparentemente de un hombre y una mujer, pero los propietarios del otro, así como tres niños, habían muerto a la intemperie. Se instalaron allí para dormir en unas literas, cuyas ropas estaban llenas de polvo, y a la mañana siguiente, al levantarse, Dídac se pasó casi tres horas con el motor del coche que la remolcaba, hasta que consiguió ponerlo en marcha. Alba, fascinada por la roulotte, había dicho: –Sería estupendo tener una casa así, transportable... Hubo también que trabajar con las ruedas, por supuesto, pero el vehículo disponía de una bomba de aire y los neumáticos, excepto uno, que tuvieron que cambiar, lo retenían. Acabaron de llenar el depósito con la gasolina del depósito del otro coche, donde además había dos bidones, y a las once, al terminar, reanudaron la marcha hacia la capital, la muchacha delante, con el tractor, y Dídac detrás, al volante del nuevo vehículo. No estaban seguros de conseguir llegar con él hasta Barcelona. (11) Y lo consiguieron. Tantos enfrentamientos con todo tipo de obstáculos los había vuelto pacientes e ingeniosos y, alguna vez, cuando las cosas se presentaban demasiado difíciles y era cuestión o de abandonar la roulotte o de exponerse, Alba no dudó en embestir los coches que, por la carretera, les molestaban. Tan sólo una vez tuvieron que renunciar, al encontrarse con dos camiones de los más grandes que habían quedado el uno al lado del otro, en direcciones opuestas, sin que entre ellos o por los lados hubiera espacio suficiente para maniobrar. Por suerte, uno de los camiones iba lleno de tablones, y descargaron unos cuantos para improvisar una especie de puente que permitió a la roulotte bajar a la finca de abajo y volver a salir a la carretera un kilómetro más arriba, donde había un camino. (12) Y a las siete y media, se hallaban detenidos a las puertas de Barcelona, al principio de la amplia perspectiva de la Diagonal, inmersa en unas tinieblas que no quisieron penetrar más allá de los jardines que precedían a la ciudad universitaria, de cuyo paisaje habían desaparecido todos los edificios altos mientras se conservaban algunos otros, más modestos, que resultaban vagamente visibles al escaso resplandor de una luna escondida tras unas nubes transparentes. Por ningún lado brillaba la menor luz ni se oía ningún rumor. De la ciudad ascendía un silencio más denso y angustioso que el de los campos o el de los pueblos y aldeas, quizá porque sabían que aquí habían vivido dos o tres millones de personas. Era una especie de quietud que impresionaba. De pie al lado de la roulotte, Dídac preguntó con voz temerosa: –¿Qué haremos aquí, Alba? ¿Nos quedaremos? Pero ella tampoco lo sabía, aún. (13) Y seguía sin saberlo al día siguiente, cuando abandonaron la roulotte y, con el tractor, fueron bajando por la gran avenida bordeada de escombros y con el asfalto cuarteado en más de un lugar, como si la falta de contacto con las gomas de los coches hubiera perjudicado su cohesión normal. Y poco a poco y rodeados por el mismo silencio tétrico de la víspera, que apenas les había dejado dormir, entraron sin dificultad hasta la plaza del Turó, donde la avenida se estrechaba y las construcciones habían sido más imponentes. Los paseos laterales estaban cubiertos de escombros que se esparcían hasta la calzada central, pese a que las casas, como en Benaura y las demás poblaciones que habían atravesado, debían haberse aplastado sobre sí mismas. Eran demasiado altas, sin embargo, como para que no se produjera un gran esparcimiento de materiales. Por encima de todo ello, las copas de los árboles que no habían resultado arrancados mostraban unas ramas desnudas y secas, como de esqueleto. La ciudad era una orgía de chatarra, de piedras, de cadáveres sorprendidos en todas las posiciones, de cristales rotos... Todo lo que veían parecía estarles gritando: ¡no viviréis aquí! (14) Y gracias al tractor, que era capaz de trepar casi por cualquier terreno, si bien con peligro de volcar, penetraron hasta la parte superior del paseo de Gracia donde, quizá porque había habido edificios relativamente más bajos, la entrada del metro era practicable. Bajaron, pero salieron de estampida inmediatamente, ahuyentados por el hedor a descomposición que impregnaba los corredores, en algunos lugares casi repletos de cadáveres. El de la taquillera había caído de frente contra el cristal de su garita, que permanecía indemne. Fuera, siguieron hasta la plaza de Cataluña, donde los escombros habían respetado el espacio central; multitud de esqueletos con las ropas hechas jirones se sentaban solemnemente en las sillas dispuestas en hileras bajo los árboles muertos o vivos, ya que algunos habían reverdecido. Fue allí donde Alba contestó definitivamente a la pregunta que Dídac le había hecho la noche antes: –No, no nos quedaremos. (15) Y puesto que la pared de escombros, en la embocadura de las Ramblas, era demasiado alta para que el tractor pudiera escalarla, volvieron a subir el paseo, donde se encontraron con la boca de un aparcamiento subterráneo al cual pudieron bajar con el vehículo. Estaba lleno de coches alineados y solamente supieron ver siete u ocho cadáveres, demasiado pocos para que el local oliera a muerte. Además, había una buena ventilación. Entre los coches descubrieron un jeep de ruedas compactas, y, de pronto, Alba creyó que valdría la pena llevárselo. De modo que Dídac, una vez más, tuvo que entretenerse en restablecer las conexiones del motor y ponerlo en condiciones de funcionar. Lo hizo más aprisa esta vez, y al cabo de dos horas ya volvían hacia donde les esperaba la roulotte. (16) Y aquel mismo día, sentados cara a la ciudad muerta que se extendía a sus pies como un paisaje apocalíptico, esbozaron el plan de su vida futura. Puesto que no podían vivir allí, debido a que les resultaría difícil procurarse alimentos de unas tiendas en general enterradas bajo montañas de escombros y, por otra parte, les convenía comer cosas frescas, era necesario buscar un lugar donde hubiera tierra cultivable, de riego, pero no tenía que ser muy lejos de Barcelona, ya que Alba se proponía salvar todo aquello que fuera recuperable de las bibliotecas que fueran descubriendo y concentrar los libros en un gran depósito seguro para que sus descendientes pudieran disponer de ellos. Añadió: –Y nosotros también, Dídac. Hemos de estudiar mucho, ya lo sabes. –¿Pero podremos hacer todo lo que dices? –Lo intentaremos. (17) Y al día siguiente, a primera hora de la tarde, su primer viaje de exploración por los alrededores de la ciudad los llevó hasta el mar. Dídac, que no lo había visto nunca, se quedó inmóvil y con la boca abierta, casi en una actitud de reverencia ante aquella vastedad de agua que, en el horizonte, se unía al cielo; pero Alba, que ya había estado algunas veces en la playa, se quitó los shorts y la camisa y, desnuda, corrió hacia las olas que rompían como de mala gana en la arena, y gritó: –¡Ven! Él dijo que no con la cabeza y se sentó, mirándola, mirando el mar. La muchacha se adentró con precaución, nadó veinticinco o treinta metros, se sumergió, volvió a reaparecer y retrocedió hacia la playa. Se echó a reír. –¡He estado a punto de pescar un pez! Dídac seguía mirando al mar, mirándola a ella. –¿Te has quedado mudo? –No... ¡Es tan hermoso! Y tú también, Alba... Y, tendiendo la mano, le acarició tiernamente la nalga y el muslo, que chorreaban agua. (18) Y hasta al cabo de mucho rato, cuando también él ya se había bañado, no se les ocurrió que en toda aquella extensión de arena no había ningún cadáver. Supusieron que, en dos años, se los debía haber llevado algún temporal, o las arenas, ya que era difícil creer que en el momento del desastre, en pleno día, la playa estuviera desierta, sin ningún bañista. Después, Dídac sacó sus conclusiones: –También resulta extraño que no se salvara nadie, si había bañistas. Alguno debía nadar bajo el agua. Si esto fue lo que nos salvó a nosotros... –No lo sabemos, Dídac; es una suposición. De hecho, sin embargo, ambos estaban convencidos de ello. Y era intrigante, pues, que en ningún lugar hubieran visto a nadie. (19) Y al cabo de dos días de explorar, ahora siempre con el jeep, que era más manejable, escogieron, no sabían si provisionalmente, unos bancales de tierra de cultivo, donde había habido verduras y hortalizas, en un lugar a caballo entre el Hospitalet y el Prat, como supieron por los indicadores que aún se conservaban. A lo largo de la finca, en uno de cuyos extremos había tres sauces y un eucalipto muy alto, una amplia acequia, que casi parecía un pequeño canal, les aseguraba el agua procedente del Llobregat, y el lugar ofrecía la ventaja de que, a su alrededor, se alzaban grupitos de árboles frutales, muchos de ellos cargados aún de frutos tardíos. También había una casa, no muy grande y parcialmente derruida, pero no tenían intención de utilizarla. Habían decidido vivir en la roulotte. (20) Y vieron que, un poco como en el pequeño huerto de la masía, aquí también había plantas que se habían ido reproduciendo espontáneamente al caer sus semillas; pero eran pocas, y dedicaron los días siguientes a localizar algún establecimiento de granos, que forzosamente tenía que existir en aquellas localidades relativamente campesinas. Pero no encontraron ninguno. En cambio, en otra casa de campo, una construcción casi totalmente de barro que había resistido bien, desenterraron unos cuantos sacos de garbanzos, judías y habas y, en una habitación-despensa, dos jamones en buen estado y unos cuantos embutidos tan secos que era difícil hincarles el diente. Lo cargaron todo en el jeep, y a la mañana siguiente empezaron a limpiar una buena franja de tierra que sembraron seguidamente, sin preocuparse, tampoco ahora, de si era la estación adecuada. Respetaron, de paso, todas las matas de verduras que encontraron entre la jungla de hierbas silvestres. (21) Y al terminar, fueron a buscar un camión vacío y provisto de toldo que habían visto en su deambular de un lado para otro y, con el tractor, lo remolcaron hasta la finca para que les sirviera de despensa. Lo limpiaron escrupulosamente, aserraron varias maderas para hacer estanterías y, entonces, se apresuraron a recoger los frutos de los árboles vecinos, que eran casi todos perales y manzanos. También había melocotoneros, pero los melocotones ya habían caído de las ramas y acababan de pudrirse en el suelo. Pudieron aprovechar, en cambio, porque era el momento, la última floración de seis higueras de higos negros, como las que había habido en el huerto de los padres de Alba. Al dar el trabajo por terminado, porque ya no les cabía nada más en los estantes, tenían fruta suficiente como para comer de ella todo un año sin necesidad de racionarla. (22) Y entre una cosa y otra, pasó más de un mes antes de que decidieran volver a la ciudad, donde tuvieron que registrar unos cuantos coches antes de que en uno de ellos, curiosamente de matrícula extranjera, hallaran lo que buscaban: una guía que les ayudara a localizar las bibliotecas públicas. Querían empezar por la de la Universidad, pero allí había habido un derrumbamiento tan masivo que, si bien consiguieron penetrar en el edificio por la parte de los jardines, no pudieron llegar hasta donde estaban los libros. Más afortunados fueron en la Biblioteca de Cataluña, buena parte de la cual quedaba a la intemperie. El desparramamiento de volúmenes era impresionante y, aunque algunos habían protegido a otros, la mayor parte de ellos no eran aprovechables. De todos modos, quedaban aún los suficientes a cubierto como para asegurarse un buen botín. Tendrían trabajo para años. (23) Y mientras esperaban a que las plantas germinasen bajo tierra y se decidieran a salir, se trasladaron cada día a Barcelona donde, antes de almacenar los libros, fueron efectuando el recorrido por todas las bibliotecas que indicaba la guía; pero el gran descubrimiento lo hicieron, por casualidad, en una librería quizás especializada en publicaciones técnicas, casi todas inmaculadas, como salidas de la imprenta, ya que el techo del establecimiento había resistido con firmeza el impacto de la caída de los pisos de encima. Había también allí, con gran alegría de Alba, una buena cantidad de textos de medicina, muchos de los cuales se llevó a la roulotte, si bien de momento no los podría leer porque de día bastante trabajo tenían y por la noche existía el problema de la luz, al cual hasta entonces habían dedicado poca atención. (24) Y las plantas ya empezaban a asomar la nariz, quizá favorecidas por un final de otoño y principio de invierno benignos, cuando una mañana entraron el primer cargamento de libros al subterráneo del paseo de Gracia, donde, sin muchos lugares entre los cuales escoger, decidieron reunir todos los volúmenes salvados de la hecatombe. Como no había estanterías y el local estaba lleno de coches, empezaron a apilarlos en el interior de los vehículos. En la parte exterior de los parabrisas pegaban un papel que especificaba el contenido de la «biblioteca». (25) Y fue por aquellos días cuando, un mediodía, al regresar a casa más pronto que de costumbre, porque llovía, fueron a pasar cerca de donde había un camión cargado de botellas de butano. Al comprobar que muchas estaban llenas, acabaron de desescombrarlo, puesto que estaba medio cubierto de cascotes y, con el jeep, hicieron tres viajes para llevárselas todas. Ahora les faltaba un quinqué y una estufa, y no pararon hasta que en la misma ciudad del Hospitalet encontraron una tienda donde las había de muchas marcas, y también cocinas, neveras y lavadoras. Pero estas dos últimas eran eléctricas y no les servían. Cogieron, pues, lo que andaban buscando, el quinqué, la estufa, una cocina y un montón de tubos de goma que Alba ya sabía cómo funcionaban, porque en su casa habían utilizado butano. Aquel día, al volver a la roulotte, se sentían bien preparados para enfrentarse al invierno y a todo lo que pudiera pasar. De un solo golpe habían solucionado dos problemas importantes: calefacción y luz. (26) Y no les desanimó en absoluto el que, de hecho, casi no consiguieran nada del huerto pese a la primera promesa de las plantas. De momento, la comida no les preocupaba. A las frutas y a las conservas, si bien de estas últimas muchas salían deterioradas, podían añadir aquel par de jamones ahora colgados del techo del camióndespensa, y muchas otras cosas que les proporcionaban sus viajes de exploración. Por aquel entonces disponían de aceite, de vino, de sal, de pastas, de arroz, y de una buena cantidad de productos del cerdo. Algunos de éstos, sin embargo, estaban rancios, y otros, como las moscas debían defecar sobre ellos, estaban picados. También estaban las judías, los garbanzos y las habas. No se morirían de hambre. (27) Y poco a poco, superado el traumatismo de aquella tragedia que los había dejado solos, fueron dándose cuenta de que, en cierta manera, eran felices. Los dos congeniaban mucho, y llevaban una vida demasiado activa como para que les quedara tiempo de pensar sobre el pasado, el cual, ahora, tan lejos de los lugares familiares, tendía a borrarse. Sólo de tarde en tarde tenían el uno o el otro un momento de melancolía, y para estas recaídas siempre estaba el compañero que reconfortaba al apesadumbrado con su sola presencia. Por eso, a veces, se decían, se repetían: –¡Fue una suerte que quedáramos los dos! Y se abrazaban, se besaban, con un sentimiento amistoso de bienestar que quizá, sin saberlo ellos, empezaba a hacerse amoroso. Dídac, a sus once años, ya tenía la apariencia de un apuesto adolescente, y a Alba le parecía que, desde aquel día en la playa, ya la veía como a una mujer. (28) Y el frío, aquel año, no se dejó sentir hasta bien entrado el invierno, cuando una mañana, al salir de la roulotte, vieron que los campos estaban cubiertos de una fina capa de escarcha. El brusco cambio de temperatura, sin embargo, no alteró sus costumbres; siguieron trasladándose casi cada día a la ciudad y amontonando libros en el aparcamiento hasta que, a la mañana siguiente de una noche que había llovido a cántaros, lo encontraron medio inundado de agua. Tuvieron que interrumpir entonces aquella tarea y, durante una semana, trabajaron entre los escombros para abrir un desagüe hacia una boca de alcantarilla que les costó descubrir y limpiar. Con todo ello, ambos convinieron en que quizá no habían escogido el lugar más adecuado para convertirlo en biblioteca; de momento, sin embargo, no se les ocurría otra solución. (29) Y la encontraron una mañana en que, en las Ramblas, donde habían entrado por la parte de abajo, Dídac se metió por un agujero, siguió por un pasadizo, bajó unos escalones y, al final, desembocó en una sala donde había un escenario y un montón de mesitas y sillas; debía haber sido una sala de fiestas, probablemente un cabaret, y no se veía ningún cadáver. Por aquellas horas, cuando se produjo la acometida de los aviones, debía estar vacío. El techo resistía bien y, pese a la reciente lluvia, no se notaba ninguna señal de humedad. Con cuidado, ensancharon el agujero exterior, apuntalaron con maderos la entrada y una parte del pasadizo, donde el techo se arqueaba con una cierta comba sobre las polvorientas fotos de chicas casi desnudas que colgaban de una pared, y amontonaron las mesas y las sillas a un lado. No era una sala muy grande, pero podían caber en ella miles de libros, y allí no se mojarían. (30) Y mientras iban trabajando, Alba, a la que siempre le habían gustado las reproducciones de cuadros y estatuas de los libros escolares y de las revistas, pensó que con los libros no había suficiente, que también valía la pena preocuparse de las obras artísticas que debía haber en los museos. Subieron pues a Montjuic, donde el Palacio Nacional, pese a que no era un edificio alto, estaba totalmente derruido, quizá porque se hallaba en la parte más alta de la montaña, y al día siguiente se abrieron paso hasta el de la Ciudadela, el cual, a la inversa del otro, seguía en pie, si bien la techumbre había sufrido en algunos lugares y algunas telas, por culpa del agua, parecían muy deterioradas. Empezaron a trasladarlas todas hacia los rincones que ofrecían más seguridad, pero al cabo de un rato Dídac dijo: –Si lo hacemos así, lo empezaremos todo y no terminaremos nada, Alba. La muchacha comprendió que era una observación con sentido común y, como le parecía que, al fin y al cabo, los libros tenían prioridad, dejaron para más adelante aquel trabajo. Era una lástima, reflexionó, que no dispusieran de más manos. (31) Y un día que pasaban con el jeep por un lugar donde no habían ido nunca, hacia la parte del Hospitalet, Dídac, que conducía, frenó bruscamente el vehículo, ya que frente a ellos, entre dos palos largos clavados en los escombros, un trozo de ropa blanca, probablemente una sábana, les cortaba el paso con un rótulo pintado con letras negras, gruesas: «Aquí hay supervivientes». En la parte inferior, una flecha mal dibujada señalada hacia los escombros de la izquierda. Durante uno o dos minutos permanecieron totalmente inmóviles, como si fueran de piedra, puesto que aquella era la primera señal que encontraban de la existencia de alguien más como ellos. Después, saltaron del jeep y, gritando, se metieron por entre los escombros, sin pensar siquiera que era muy extraño que nadie hubiera salido al oír el ruido del coche. Tampoco sus gritos atrajeron ninguna presencia, pero eso, de momento, no les desanimó. Quizá los desconocidos vivían en un sótano, bajo tierra, y las voces no les llegaban... Exploraron, pues, a conciencia toda aquella parte de la calle, hasta donde había estado la calle de atrás, buscaron entradas subterráneas y penetraron en habitaciones de techumbres peligrosas, pero en ningún lado supieron ver rastros de ocupación humana. Nada, aparentemente, había turbado aquellos alrededores desde el día del cataclismo. Finalmente, la llegada de la noche les obligó a interrumpir su búsqueda. (32) Y como sea que aún no estaban satisfechos, volvieron a la mañana siguiente por si el día antes aquellos supervivientes estaban fuera de donde solían vivir, en alguna expedición, pero tampoco hubo respuesta a sus voces y nadie se manifestó ni cuando decidieron disparar los máusers, que se oían desde lejos. No fue hasta el mediodía cuando Alba observó un montón de latas arrinconadas en un saliente de pared, pero estaban al otro lado de donde señalaba la flecha. Pese a todo, aquella acumulación era lo suficientemente extraña como para que valiera la pena subir hasta el muro, y así lo hicieron. Eran latas de conserva, abiertas y vacías, y había docenas de ellas, quizás incluso un centenar. No podía dudarse de que alguien vivía, o había vivido, por aquellos alrededores. Dispararon de nuevo, gritaron otra vez y, luego, fueron recorriendo los edificios vecinos o lo que quedaba de ellos, sin ver nada ni a nadie que saliera a su encuentro. El lugar estaba desierto. Dídac dijo: –Debieron marcharse, y no pensaron en quitar la sábana. (33) Y al cabo de un momento, cuando ya no esperaban nada, resultó que no era así. El propio Dídac descubrió, en los bajos de un edificio, un agujero muy bien disimulado por una puerta que no le pertenecía y tras la cual había unos peldaños. El interior se perdía en la oscuridad y, antes de aventurarse, gritaron otra vez. Después bajaron, débilmente iluminados por el encendedor que llevaba Alba y los fósforos que de vez en cuando encendía el muchacho. El lugar, un sótano, era muy profundo y, a medida que iban metiéndose en él, sintieron un cierto hedor que, al primer momento, atribuyeron a la falta de ventilación. Sólo al llegar abajo comprendieron que procedía de un cadáver. El cuerpo, en el cual apenas se observaban las primeras señales de descomposición, era el de una mujer de unos treinta años y estaba tendido en el suelo, a los pies de su catre, como si no hubiera tenido fuerzas suficientes para subirse a él o hubiera caído durante la agonía. No podían saber de qué había muerto, por supuesto, pero la defunción era reciente, quizá cinco o seis días como máximo. Fuera como fuese, la muerte no era debida al hambre, ya que en el sótano había comida suficiente como para sobrevivir de dos a tres años, y la mujer había sabido organizarse bien. Disponía, como ellos, de una cocina, de un quinqué, de una estufa, y en un rincón no faltaban las reservas de butano. Sobre una mesilla había un cuaderno escrito, que Alba se llevó. Afuera, volvieron a colocar la puerta tal como la habían encontrado. (34) Y el cuaderno, que leyeron aquella noche, era una especie de diario con el cual la mujer había entretenido su soledad, ya que eso era lo primero que decía, que se había quedado sola. Las anotaciones, que no eran diarias, hablaban de su peregrinación de un lado a otro, ya que tenía hermanos casados y otros parientes a cuyas casas acudió para encontrarlas derruidas. Había pensado en suicidarse, pero le había faltado valor y, poco a poco, se adaptó a aquella situación que, decía, «nunca dejaré de creer provisional». Evocaba a menudo a un prometido o amante y se refería, con una crudeza desacostumbrada para Alba, a sus necesidades sexuales; debía haber sido una mujer de mucho temperamento. Lo más importante para ellos dos; sin embargo, era aquella página en la cual describía el espectáculo con el que se encontró, en la playa, al salir del agua. No era necesario que dijera, porque se comprendía, que había estado sumergida. No mencionaba para nada a los aviones, y Dídac se lo hizo notar a la muchacha. Ella explicó: –Es natural. Le pasó como a ti. Cuando salió del agua, ya estaban lejos. (35) Y durante un montón de días volvieron a especular a menudo acerca de cómo era posible que no se hubieran salvado más personas, porque por las playas debía de haber como mínimo un buen número de pescadores submarinos, a buen seguro hundidos a mayor profundidad que no ellos dos y la mujer. A Dídac se le ocurrió: –Quizá se salvaron y después los aviones les dieron caza. Quiero decir aviones como aquellos que vimos en la masía. –Sí, que efectuaban un vuelo de reconocimiento... Y, naturalmente, al oírlos la gente debía salir de donde estaba, quizá para correr hacia el agua si relacionaron ambas cosas. Dídac se mostró preocupado: –¿No convendría que nos fuéramos a vivir a la playa, por si vuelven? –No podemos vivir allí. Siempre necesitaremos cosas que nos obligarán a abandonarla, en un momento u otro. El muchacho concluyó: –Vivimos muy expuestos, entonces. (36) Y durante unas cuantas semanas volvieron a sentirse realmente expuestos, como antes, cuando incluso decidieron no encender fuego para que el humo no les delatara, y otra vez miraban constantemente al cielo con desconfianza, temerosos de la amenaza que podía surgir de allí. Día tras día, sin embargo, el cielo continuaba limpio de aparatos, ahora muy bajo y oscuro, puesto que hubo un mes de nubes de tormenta que, de vez en cuando, descargaban auténticas cortinas de agua. Más debía llover sin embargo en la montaña, en la fuente de los ríos, porque después, de cara a la primavera, el Llobregat se desbordó e inundó las tierras bajas, incluido aquel campo donde vivían y del que tuvieron que salir huyendo a toda prisa una madrugada, cuando el agua ya subía más de dos palmos. Se dirigieron hacia la parte alta del Hospitalet, con el jeep y la ropa que llevaban encima, sin tiempo ni ganas de llevarse nada al verse rodeados por aquella capa líquida que, en apariencia, cubría kilómetros enteros. (37) Y mientras duró el mal tiempo, vivieron en los bajos de un corredor de casitas miserables, con comedor-cocina y una habitación, que no se habían derrumbado en absoluto, pese a estar construidas con ladrillo común. Escogieron la única en la que no encontraron ningún cadáver, y tuvieron que proveerse como pudieron en las tiendas de la vecindad. No disponían de agua, de modo que sacaron un barreño, para que lo llenara la lluvia, pero siempre caía tan poca dentro que la tuvieron que racionar. Lucharon contra el frío con una gran hoguera que fue consumiendo los escasos muebles de la barraca y, cuando era necesario, se iluminaban con las velas que desenterraron del fondo de un pequeño armario. Ambos coincidieron en que, después de la catástrofe, nunca habían pasado por un momento tan amargo. (38) Y al cabo de un tiempo que les pareció muy largo, cuando el sol se decidió a brillar otra vez con continuidad, bajaron nuevamente a aquel lugar que llamaban su casa, pero aún no pudieron acercarse a ella; toda la explanada era un lago de fango en el que patinaban las ruedas del jeep, y los pies se hundían demasiado como para que fuera prudente aventurarse en ella. Por tanto, se desviaron hacia Barcelona y provisionalmente se instalaron en la misma sala donde acumulaban los libros. Ahora había ya muchos miles de ellos, pero aún quedaban más fuera, esparcidos por las bibliotecas públicas y privadas de la urbe. Algunos, que databan de tres o cuatro siglos atrás, tenían las hojas tan amarillas que Dídac, un día, preguntó: –¿Cuánto tiempo debe tardar un libro en estropearse? –¿Quieres decir que no se pueda leer? Supongo que miles de años. Confío en que, antes de que éstos sean ilegibles, ya habrá gente que pueda volver a hacer ediciones. –¿No valdría la pena intentar salvar también una imprenta? –Sí. Una imprenta, y otras máquinas. Un día lo haremos. (39) Y cuando el fango se hubo secado y pudieron volver a la roulotte, vieron que los daños eran escasos. El agua no debía haber subido mucho más de cuando escaparon, puesto que no había llegado a penetrar en los vehículos y, dentro, todo estaba seco. La tierra, en cambio, y en particular el huerto, daba pena verla. Las plantas que quedaban estaban aplastadas contra el suelo, que las aprisionaba bajo una capa de barro, y la división en tablas y caballones ya no existía. Dedicaron buena parte de la primavera a rehacerlo y a sembrar de nuevo; pero lo hacían sin demasiado entusiasmo, como si se dieran cuenta de que, al fin y al cabo, no servían como campesinos y hortelanos. Se reanimaron cuando, más adelante, les salieron unas habas espléndidas y unas judías exuberantes. Lo atribuyeron, más que a sus méritos, al abono que había supuesto la riada. (40) Y aquel año pudieron aprovechar todos los albaricoques y melocotones que tuvieron tiempo de recolectar, quizás incluso demasiados, porque sufrieron unas diarreas tan fuertes que ambos pensaban que iban a morirse. Las combatieron con unas pastillas del almacén de fármacos que había reunido Alba y con una dieta seguida y rigurosa de arroz hervido; pero salieron de aquello tan débiles que tuvieron que renunciar, durante una temporada, a sus actividades habituales. Leían mucho, Alba casi siempre medicina, y ahora ya sabía perfectamente en qué lugar del cuerpo se hallaba cada órgano, cada hueso, cada músculo o cada nervio. Pero era un conocimiento teórico sobre el que nunca podría profundizar con una práctica obligada con cadáveres. En ningún lugar debía quedar ninguno entero. En cambio, en cuanto a huesos... (41) Y un día Alba se decidió. En una finca de más arriba, cerca de la cual pasaban a menudo, había un esqueleto caído, al pie de un muro sin terminar, en la construcción del cual debía haber estado trabajando aquel hombre el día de la hecatombe. Pero, con gran sorpresa de Alba, resultó que, de hecho, era una mujer. Las características diferenciales de la pelvis lo decían bien claro, como se lo mostró a Dídac, admirado de sus conocimientos. Le dijo: –Hay cosas que tendría que comparar con otro esqueleto, para estar segura. Pero ¿ves esos orificios? Se les llama isquipubianos... Los hombres los tenéis ovalados, y esos son triangulares. Y el arco púbico también es muy abierto, como lo tienen la mujeres. –¿Y qué es lo que hace que haya estas diferencias? A mí me parece que todos los esqueletos deberían ser iguales. –Tiene una explicación muy fácil. La pelvis de la mujer ha de ser más amplia que la del hombre, por los hijos. Dídac no estaba seguro de ello. –Pese a todo, sigo viéndolo muy estrecho. –Te lo parece. Y, en el momento del parto, todo se ensancha, incluso los huesos. Ya lo verás. –¿Yo? –Sí, cuando tenga un hijo tuyo. Me tendrás que ayudar a parir. ¿Acaso no querrás hacerlo? El muchacho asintió, y entonces, inesperadamente, preguntó: –¿Tendremos que esperar mucho? –Creo que no, Dídac. Pero esperemos, ¿eh? (42) Y aquel verano fueron muchas veces a la playa, donde al muchacho, más que nadar, le gustaba quizá contemplar el mar, al principio desde la arena y luego, cuando una tarde encontró un patín, desde el agua que les acunaba entre las débiles olas en las cuales llameaba el sol para encenderlas y apagarlas en un vaivén ininterrumpido, siempre idéntico y siempre diferente. Su silueta oscura y la de Alba, más clara pese a lo mucho que se había atezado, iban cambiando a medida que el sol avanzaba hacia el cenit y desde allí iniciaba su descenso, ya que cuando iban a la playa se pasaban horas, sin temor a las insolaciones, hechos como estaban a la vida al aire libre. Desde que hacía buen tiempo, en la roulotte únicamente dormían, y aún no siempre; a menudo las noches eran tan hermosas, tan estrelladas, que preferían quedarse fuera, bajo los sauces y el eucalipto que perfumaba el aire. (43) Y a veces se dedicaban también a pescar o a cazar cangrejos, con los cuales Alba, o el propio Dídac, cocinaban unas sopas espesas, de pasta, quizá las últimas que se comían, ya que cada vez les era más difícil encontrar algunas que no estuvieran rancias o picadas. Había días que se quedaban a comer en la propia playa, al cobijo de los pinos, ya que ahora habían descubierto un lugar, antes de llegar a Castelldefels, donde el bosque casi rozaba el agua. Allí debía haber habido una urbanización de casas no muy altas y donde los escombros, por lo tanto, eran pocos, y más de cuatro veces penetraron en los apartamentos a registrar un poco y, si convenía, a llevarse cosas que les podían servir. Todas estaban llenas de electrodomésticos y de muebles de tipo funcional, y en casi todas había juguetes. Fue allí donde empezaron a recuperar discos, pese a que no podían escucharlos por la falta de electricidad; los había por todas partes. También había libros, pero pocos; principalmente eran novelas policíacas. Alba, que no había leído nunca ninguna, empezó con una y muy pronto se aficionó. (44) Y fue allí donde, un día, Dídac sacudió a una Alba adormilada por el calor de las primeras horas de la tarde y, casi mudo de emoción, le señaló una jibosidad extraña en el horizonte, donde por la mañana no estaba. Corrieron al jeep, en el que tenían los prismáticos y, después de haber mirado, los dos coincidieron en que parecía un barco. Por si lo fuera, improvisaron inmediatamente todo tipo de señales con trozos de ropa sacados de los apartamentos y, con maderas y muebles, prendieron una gran hoguera en la playa, la cubrieron con mantas por consejo de Dídac y obtuvieron así, durante un rato, una gran columna de humo que desde el barco tenían que ver forzosamente. Al anochecer, sin embargo, la nave continuaba aproximadamente en el mismo lugar; sin haberse acercado en absoluto, y al hacerse totalmente oscuro no supieron distinguir en ella ninguna luz. Como dudaban en irse, hicieron noche bajo los pinos, con uno de ellos vigilando, por turno, y cuidando de alimentar la hoguera que iluminaba las tinieblas. A la mañana siguiente, al hacerse de día, el barco seguía aún en el horizonte, como si estuviera anclado allí. (45) Y se quedaron aún un par de días, pero a la tercera mañana, al despertarse, vieron que durante la noche el barco se había acercado. Se pasaron horas enteras con los prismáticos a los ojos, sin sacar ninguna conclusión concreta de las maniobras a las que debía dedicarse. Estaban seguros de que la hoguera, ininterrumpidamente encendida con trozos de muebles que cada vez tenían que ir a buscar más lejos, no les podía pasar inadvertida. ¿Qué estarían haciendo? Dídac dijo: –Quizá tienen miedo... Sustituyeron todos los trozos de ropa que no eran blancos por sábanas, en señal de paz, pero eso no dio la menor prisa a la gente de la nave. Al cabo de horas y horas apenas se había desplazado, y aún parecía que estuviera alejándose. (46) Y la espera duró más de una semana, hasta que un mediodía tuvieron la embarcación lo suficientemente cerca como para que con los prismáticos pudieran distinguir la cubierta, de cuyos extremos colgaban unos bultos que debían ser barcas con fundas de lona. Aparentemente estaba desierta. –¿Te apuestas algo a que no hay nadie? Y así debía ser, puesto que ninguna señal del muchacho y de la muchacha obtuvo respuesta y, al cabo de otros dos días de remolonear, como indecisa, la nave fue derivando hacia el sur, quizás ayudada por el viento. En ningún momento habían oído el menor rumor de máquinas, pero eso no quería decir nada; nunca se había acercado lo suficiente a la playa como para que pudieran oírlas, si funcionaban. Llegaron a la conclusión de que la embarcación viajaba sola, arrastrada por las corrientes marítimas, desde el día del ataque. Seguro que transportaba un cargamento de cadáveres. (47) Y fue como consecuencia de este episodio que Alba pensó en la conveniencia de aprender el alfabeto Morse, por si en alguna ocasión volvían a encontrarse en, una situación por el estilo. Recordaba haber visto un libro de Morse, pero como ya no sabía dónde lo habían dejado, tuvieron que estar removiendo volúmenes durante días antes de encontrarlo. Emprendieron ambos el estudio y más adelante, cuando ya empezaban a dominarlo, se comunicaban a menudo desde lejos, con banderas improvisadas, o desde cerca, uno a cada lado de la pared de la roulotte, a fin de practicar. Alguna vez también lo hicieron con espejos, con lo cual alcanzaban una mayor distancia. Hacia finales del verano, ya se comprendían perfectamente. Pero no habían visto más barcos, ni confiaban en realidad en ver ningún otro. (48) Y, mientras tanto, habían seguido yendo a la playa y entreteniéndose con registrar otras urbanizaciones vecinas o torres aisladas, donde a veces saltaba la sorpresa, como aquel día en que descubrieron un escondrijo de armas, probablemente de alguno de los grupos que, según se decía antes, estaban disconformes con el gobierno y se preparaban. Había un poco de todo, principalmente armas largas y metralletas. Se llevaron un par de ellas, y municiones, y las probaron contra una veleta que aún presidía un tejado. Hacían mucho ruido y disparaban rápido, una bala detrás de otra, pero no se podían comparar, naturalmente, con aquella pequeña esfera que no necesitaba ser alimentada con nada y no se agotaba nunca, porque de vez en cuando Alba quería asegurarse de que continuaba funcionando, y cada vez calcinaba aquello que se le ponía por delante. Era muy misterioso. Más aún que el aparato recogido en el bosque, que debía ser una especie de termómetro/barómetro, ya que las agujas cambiaban de posición según el día o las estaciones. Pese a todo, sin embargo, eran incapaces de interpretarlo, como tampoco comprenderían jamás, probablemente, el significado de la tarjeta que llevaba la criatura con la bolsa marsupial. (49) Y otro día, encontraron a alguien que también había sobrevivido a la destrucción, pero que no había sabido resignarse. Era un cadáver tendido en una habitación de niños, y, entre los descarnados dedos, conservaba aún el revólver con el que se había suicidado. En la cuna había otro esqueleto, muy pequeño, y dos más en una cama. Todo parecía indicar que el hombre, porque era un hombre, los había reunido antes de matarse. No se veía, en cambio, rastro de ninguna mujer. Pese a aquel endurecimiento inevitable en un mundo reducido a cementerio, los dos salieron de la habitación impresionados por una escena pretérita, que jamás presenciaron pero que vivían con la imaginación: el padre, salvado por milagro, que recogía uno tras otro los dos hijos mayores, quizá caídos en la playa, o en el jardín del chalet, los llevaba al lado del pequeño y, a continuación, los acompañaba en el gran viaje. Dídac pregunto: –Y la madre, ¿dónde debía estar? Era un detalle, un simple e insignificante detalle perdido en una destrucción a nivel planetario, pero durante algunos días les preocupó. Señal, dijo finalmente Alba, de que aún somos humanos. (50) Y una tarde, ahora en el pueblo, cuando se hallaban en un estanco al que habían entrado para proveerse de tabaco, al ver, cuando pasaban por delante, que los escombros no tapaban la puerta, se encontraron con que, dentro, comunicaba con otra tienda por un agujero, y que esta otra tienda era un establecimiento de material fotográfico. Había una gran cantidad de aparatos, y aún debía haber más enterrados en la parte correspondiente al escaparate, sepultado por un trozo de techumbre. Dídac tomó uno de ellos, se lo llevó a la cara, hizo funcionar el dispositivo con un clic y, riendo, dijo: –¡Te he hecho una foto! Pero Alba, que se había quedado seria, reflexionó: –Sería interesante que pudiéramos fotografiar todo esto, las casas caídas, las ruinas, las ciudades destruidas... O filmarlo. ¿Cómo no lo hemos pensado? –Quizá porque no entendemos de eso. –No es razón. (51) Y puesto que no lo era, hicieron una requisa en forma: dos cámaras cinematográficas, tres fotográficas, cintas de negativo y carretes, dispositivos de flash, y un montón de libros sobre fotografía. También se llevaron una máquina de proyectar pese a saber que, sin electricidad, jamás podrían ver ninguna película, si llegaban a rodarlas. Aquella misma noche estudiaron las instrucciones que acompañaban a los aparatos de simple fotografía y empezaron a hojear los manuales que con el tiempo les enseñarían la forma de revelarlas. Eran totalmente ignorantes en aquella materia, pero en los libros había una gran cantidad de esquemas que les ayudarían. Una vez en la cama siguieron hablando de ello, soñando ya en un gran documental que mostraría a las futuras generaciones la devastación de la tierra. Antes de dormirse, Dídac dijo: –Tendré que pensar un poco en eso de la electricidad. Porque si filmamos ese documental, quiero verlo. (52) Y resultó que en uno de los libros de instrucciones se hablaba de unas cámaras que revelaban automáticamente las fotografías, pero no eran unos modelos como los que ellos tenían. De modo que volvieron a la tienda, donde no había, o estaban enterrados. Tuvieron, pues, que localizar otros establecimientos del ramo en los cuales les fuera posible penetrar, y en esa búsqueda perdieron cuatro o cinco días. Finalmente encontraron una en el estudio de un fotógrafo, donde entraron sin demasiada confianza y, más que nada, porque era un local al que podía accederse fácilmente. Y aún encontraron más, puesto que la habitación donde evidentemente revelaba los negativos, una estancia estrecha y larga que antes debía haber sido una cocina, al lado de un patio interior, se conservaba muy bien, y únicamente sería necesario retirar unos cuantos trozos de yeso caídos del techo. De momento, sin embargo, no tocaron nada. (53) Y aquella misma tarde se fotografiaron mutuamente delante de la roulotte donde vivían, pero las pruebas, que eran en color, no salieron demasiado claras, quizá porque los negativos eran demasiado viejos y estaban pasados, o por culpa de la luz. A la mañana siguiente vieron que era eso último. Las fotografías, hechas al mediodía y teniendo en cuenta la posición del sol, mostraban una muchacha alegre y de expresión decidida, vestida únicamente con unos shorts, porque no se le había ocurrido ponerse una blusa para cubrirse los pechos, y un adolescente de facciones bien dibujadas y ojos grandes que ponía una cara ligeramente asustada. Después se hicieron otras, pero aquellas dos, que consideraron las primeras, las clavaron en una pared de la roulotte. (54) Y casi inmediatamente estuvieron en el otoño, cuando los días se acortaban con rapidez y disponían por tanto de más horas para estudiar y conversar tranquilamente a la luz del quinqué de butano, colocado en mitad de una mesa arrinconada contra la pared de la derecha, donde primitivamente había habido una litera que ellos habían acondicionado al lado de la de la izquierda, para hacer así una cama más amplia y poder dormir juntos como habían hecho desde el primer día. Excepto que ahora ya no era exactamente lo mismo; el niño de años atrás se iba convirtiendo en un adulto que ya tenía plena conciencia de dormir con una mujer y, a menudo, la tocaba con un latente deseo, demasiado maravillado por la calidez de su piel y la dulzura del cuerpo femenino como para que la caricia no fuera aún ingenua, inocente. Y ella asistía, complacida, a su maduración. Como si lo hubiera escogido ella y no el azar, quería a aquel adolescente. Cuaderno del viaje y del amor TT/4 (1) Alba, una muchacha de diecisiete años, virgen y morena, entró cargada de libros en la sala donde los guardaban y casi tropezó con Dídac, que salía, excitado, con un volumen en las manos. El muchacho se detuvo y le dijo: –Mira lo que he encontrado... El título era Manual del piloto, y en su interior había páginas y páginas con gráficos de motores de aviación. Ella lo hojeó. –¿Qué tiene de particular? –Podríamos aprender a volar. –¿Y de qué nos serviría? –¿No me dijiste, una vez, que en el Prat hay un campo de aviación? –Sí. –Y que debe haber allí aviones en buen estado, y muchos coches... ¿Por qué no vamos a verlo? (2) Y fueron a la mañana siguiente, un poco a ciegas, ya que la muchacha no sabía exactamente dónde se hallaba; solamente había oído hablar de él, en el pueblo. Lo localizaron antes del mediodía. Los vestíbulos, relativamente poco destruidos, estaban llenos de cadáveres y de maletas; pero ellos pasaron por una puerta exterior y penetraron en el campo, donde había cinco aviones en las pistas y otro estrellado cerca del edificio; debía estar despegando cuando se presentaron los platillos volantes. También uno de los que se veían enteros debía haber estado a punto de emprender el vuelo, ya que casi en todos los asientos había un esqueleto retenido por un cinturón de seguridad; pero los otros cuatro aparatos estaban vacíos. Aunque la larga permanencia a la intemperie, sin que nadie cuidara de ellos, había perjudicado su aspecto, todos parecían en buen estado. (3) Y el proyecto, o el sueño, murió allí mismo. Un instante de reflexión hizo ver a Alba los peligros a que se exponían si un día conseguían volar. Y dijo: –Nos lo jugaríamos todo en una sola aventura. Esto no es un coche, que si se estropea te quedas parado y ya está. No basta con hacer funcionar los motores; hay que saber dirigir el vuelo y, después, cómo aterrizar. Entre los conocimientos teóricos y la práctica hay mucha diferencia, Dídac. Nadie ha volado nunca solo, sin un instructor, la primera vez. El muchacho opuso tímidamente: –Al primer aviador no le entrenó nadie, Alba. –Es cierto; pero entonces aquellos aparatos eran más sencillos y no debía costar tanto dominarlos. ¿Te has fijado en las enormes bestias que son? Dídac asintió. –Y piensa que, si nos matamos, se habrá terminado absolutamente todo. –¿Te parece, pues, que lo dejemos correr? –Sí, Dídac; es mejor. (4) Y, pesarosos pese a todo, ya que aquello les hubiera permitido, de una manera definitiva, comprobar si la destrucción era general o si en algún lugar quedaban todavía criaturas vivas, se dedicaron a la tarea de registrar cinematográficamente los efectos del paso de aquellos aparatos extraterrestres. Gracias a los libros, ya tenían una idea de cómo había que proceder, al fin y al cabo, no se trataba de hacer ninguna obra de arte, sino simplemente de ofrecer unas imágenes fieles a la realidad para que, tal como había ocurrido con las civilizaciones antiguas de las que hablaban los libros escolares, los hombres del mañana no tuvieran que hacer conjeturas sobre el fin de un mundo en las postrimerías de aquello que se había dado en llamar el siglo XX. Fue entonces cuando Alba, con la entusiasta aprobación de Dídac, al que le hacía gracia encontrarse en un comienzo, decidió instaurar una nueva cronología que bautizó con el nombre de Tiempo Tercero y que regiría, retrospectivamente, desde la mañana del cataclismo. (5) Y dedicaron un mes largo en recorrer la ciudad de punta a punta a fin de recoger, a veces en amplias panorámicas y otras en primeros planos, una imagen cuanto más completa mejor de aquel paisaje alucinante, de pesadilla, que para ellos era ya habitual. Subieron al Tibidabo, a Vallvidrera, a la Montaña Pelada, a Montjuüc y, desde allí, los objetivos de sus cámaras captaron, como si lo hicieran desde el aire, kilómetros y kilómetros de escombros sin solución de continuidad. En los días de sol, la atmósfera siempre era clara, sin perturbaciones procedentes de la industria del hombre, más o menos como debía ser en un tiempo primitivo y que ellos jamás habían conocido. Bajaron también al puerto y, desde Can Tunis hasta el Campo de la Bota, donde subsistía una población de chabolas, rodaron multitud de imágenes casi idílicas de naves y barcas inmóviles y de aguas tranquilas que contrastaban con las visiones que las mismas cámaras daban de la ciudad. (6) Y fue en uno de aquellos días, al filmar en la Barceloneta, cuando nació el segundo gran proyecto, también en el cerebro de Dídac, que hizo notar a su compañera: –Escucha... Un yate sí que podríamos tripularlo, ¿verdad? –¿Supones que no sería tan peligroso como un avión? –Exacto. Y con él podríamos también dar la vuelta al mundo. –Con tiempo... –Claro, con tiempo. ¿No es una buena idea? Alba asintió, e incluso aceptó visitar algunas de las pequeñas naves, casi todas extranjeras a juzgar por los nombres de los puertos de matrícula, amarradas entre los muelles del Dipósit y del Rebaix. También habían sido marcadas por el tiempo, y algunas tenían maderas podridas y filtraciones de agua que las iban hundiendo; pero otras, quizá mejor calafateadas, probablemente les servirían si conseguían, de alguna manera, poner en marcha los motores. La muchacha dijo: –Verás, hagamos una cosa... Esperemos a que vuelva el buen tiempo, cara al verano, y así tendremos tiempo de prepararnos. Mientras tanto, continuaremos con el documental. (7) Y una vez que creyeron tener ya una visión bastante completa de Barcelona, empezaron a realizar excursiones a los pueblos de tierra adentro, filmando las carreteras donde miles de coches y de camiones se convertían lentamente en chatarra, puentes caídos por haber resultado dañados en algún punto flaco de su estructura metálica, campos con tractores y máquinas agrícolas tripulados por cadáveres, caminos devorados por la hierba, asfaltos que el sol y las heladas agrietaban, villorrios de casas bajas donde los escombros eran pocos, pueblos aplastados que también acabarían cubriéndose de vegetación... No quisieron perderse los despeñamientos de Montserrat y, con paciencia, en jeep y a pie, dieron la vuelta a la montaña antes de ascender como dos cabras a fin de obtener, desde arriba, metros y más metros de película que registraban las poblaciones vecinas, los bosques que se disponían a invadirlas, las líneas de tren que se oxidaban, los riachuelos en los cuales el agua saltaba de piedra en piedra como lo había hecho siempre. A menudo hacían noche fuera y dormían en el mismo jeep. (8) Y como fuera que cada vez se alejaban más, un día se decidieron y, aproximadamente por los mismos caminos y carreteras que les habían llevado a la ciudad, regresaron a Benaura. Esta vez se metieron por las calles y subieron también al cerro de los depósitos del agua, totalmente vacíos, a fin de empezar con una larga panorámica seguida por otras panorámicas más cortas que precedían a las visiones parciales de esqueletos ahora anónimos, de establecimientos reventados, de paredes hundidas, de rincones donde aún se veían vigas o fragmentos de techumbre en equilibrio. Se entretuvieron más en llegar a las dos casas contiguas donde habían vivido y que, pasajeramente, resucitaron en ellos una emoción fácil de contener, porque ahora ya no eran aquellas dos criaturas que, de pronto, lo habían perdido todo, sino un muchacho y una muchacha entonces inexistentes, cuya historia empezaba en el momento en que se decidieron a ser origen y no final. No pudieron entrar en casa de Margarida, ya que se había acabado de desplomar, ni en algunas de las tiendas en las cuales se habían aprovisionado; pero sí pudieron penetrar aún en la gasolinera de las afueras, donde Alba se dirigió directamente a los servicios y completó el reportaje cinematográfico con la imagen de la muchacha, que había sido amiga de su hermana, derrumbada sobre la taza del wáter. Quizá la otra vez se había emocionado más de lo que creía, porque ahora se sentía cruel. (9) Y fueron a la cueva del bosque, donde durmieron aquella noche, y a la masía, de la que les había ahuyentado la presencia de aquel ser de aspecto porcino. Su tumba seguía intacta y la casa estaba, también, tal como la habían dejado, excepto que dentro del cobertizo se veían muchos nidos de golondrinas, ahora alejadas por el otoño. Tanto la cueva del bosque con su cascada cercana como la masía se incorporaron al documental. Por un momento pensaron incluso en desenterrar a la criatura alienígena, pero la idea les repugnaba un poco y renunciaron a ella. A esas alturas debía estar medio podrida y tampoco podrían captar, con la cámara, las características que más les interesaban. Al día siguiente emprendieron el viaje de vuelta, ahora más lento, porque por el camino fueron filmándolo todo hasta que se quedaron sin película. (10) Y ya de nuevo en Barcelona, hicieron aquello que Alba llamó un «cursillo de repaso» de revelado y, en la cámara oscura de aquel estudio donde habían conseguido la máquina con la cual obtuvieron la primera fotografía, estropearon unos cuantos centenares de metros de película antes de salvar un par de docenas que, una vez secos y mirados a contraluz, les hicieron saltar de alegría. Si todo el documental había salido como aquella muestra, se podían dar por satisfechos; casi no había ninguna imagen borrosa. Almacenaron todas las cintas en cajas de hojalata bien cerradas y con una capa de cera que protegía las ranuras, y las llevaron a la sala-biblioteca. Según cálculos aproximados de Alba, allí debía haber material para una proyección de quince a veinte horas. Mientras lo pensaba, dijo: –Debe ser la película más larga que se haya hecho jamás. (11) Y durante aquel invierno se dedicaron a hacer un examen a fondo de todas las embarcaciones que les parecieron suficientemente manejables amarradas al puerto de la ciudad. Eliminaron desde un principio aquellas que eran demasiado grandes o exigían un exceso de reparaciones. Se concentraron, pues, en las más pequeñas y mejor conservadas, y ya habían escogido dos, entre las que dudaban, cuando tropezaron con un remolcador que, por lo que decían la lona tendida sobre él y los dos salvavidas que llevaba, formaba parte de los servicios oficiales del puerto. Se balanceaba ligeramente en una punta de lo que, según el plano, era el muelle de Sant Beltrá y, al retirar la tela, vieron que no había sufrido ningún daño. A bordo no había nadie. Alba consideraba que era demasiado pequeño y dijo: –Piensa que, si hacemos un viaje largo, vamos a tener que llevarnos un montón de cosas. Y aquí no cabe nada. Pero Dídac, que a veces parecía tener un conocimiento misterioso de cosas acerca de las cuales no hubiera debido saber ni un ápice, opinó: –Nos conviene, porque tiene poco calado. Si costeamos, como tendremos que hacer, con una embarcación como esta no estaremos expuestos a embarrancar. Alba insistió: –Y de todo lo que tenemos que llevarnos, ¿qué? Él se rascó la cabeza, y reflexionó un momento. –¡Ya lo tengo! Ataremos a popa una barca de remos, y pondremos en ella todo lo que no quepa en el remolcador. Después se les ocurrió que no tan sólo era una buena idea, sino que así tenían una embarcación de reserva por si naufragaban o se quedaban sin combustible. (12) Y sin dejar a un lado las demás tareas acostumbradas, se fueron preparando para aquella salida aún lejana. En primer lugar, acudieron a la antigua Escuela Náutica, donde había muchos textos sobre navegación que les permitirían familiarizarse un poco, teóricamente, con el manejo de un barco y los rompecabezas de una expedición marítima. Resultó que muchas cosas no las entendían, porque eran demasiado técnicas, pero al fin y al cabo ya tenían bastante con unos conocimientos básicos que, de todos modos, pondrían a prueba antes de emprender la aventura. Hubo también el asunto del motor, el cual, como ya imaginaban, no funcionaba. Tampoco funcionó más adelante, después que Dídac se hubiese pasado un montón de días desmontándolo, volviendo a montarlo y examinándolo con una paciencia y una minuciosidad que no pasaba nada por alto. Por suerte tenían a mano otros dos remolcadores del mismo modelo y, si bien el motor de uno de ellos se mostró rebelde, el otro se puso en marcha casi en seguida. (13) E inmediatamente calafatearon la embarcación con una buena capa de brea que la dejó, exteriormente, como nueva. Limpiaron también el interior, que estaba muy sucio, y en la proa pintaron el nombre que llevaría el remolcador: «Benaura». Entonces se hicieron con una barca pequeña y ligera que descolgaron de un yate de matrícula nórdica, la bajaron al agua para que se rehinchara y, una vez eliminadas las filtraciones, la calafatearon y, con una cuerda nueva, sacada de unos almacenes, la amarraron al muelle, cerca del remolcador. A partir de aquel momento, una vez a la semana volvían al puerto a engrasar el motor y a asegurarse de que seguía funcionando. Con Alba o con Dídac al timón, porque a ambos les interesaba el manejo de la pequeña nave, salían por la escollera y se encaminaban dos o tres kilómetros mar adentro si el agua estaba calmada. Lo estaba casi siempre, puesto que aquel invierno fue suave, con lluvias tranquilas y vientos ligeros. (14) Y todas estas actividades y proyectos hicieron que un día Dídac dijera: –Cuanto más pienso en ello, más seguro estoy de que ya no queda ningún superviviente. Los pocos que hubo deben haber muerto... Porque esto de la barca o del avión también se les tendría que haber ocurrido, ¿no te parece? –Quizá se les ocurrió, pero no tenían ni barcas ni aviones... –Tampoco los teníamos nosotros, al principio, y nos hemos apañado. –También pueden haber volado o navegado hacia otros lugares. El que nosotros no los hayamos visto no quiere decir nada. –Quizá no... ¿Y qué haríamos, si encontráramos a alguien? –Eso depende también de ellos. Y se quedaron reflexionando sobre el asunto, porque también era posible que a aquellos otros, si existían, la destrucción que habían presenciado y la ingrata lucha de cada día en unas condiciones hostiles les hubiera hecho enloquecer; eso si no se habían convertido en puras bestias, dominadas únicamente por el instinto de conservación... Cierto que ellos habían sabido preservar su cordura y se habían adaptado, pero eran dos y eran muy jóvenes, un factor que también tenía su importancia. Añadió: –Por suerte, tenemos armas. (15) Y ahora, en parte porque era invierno y en parte porque pronto se irían, empezaron a despreocuparse del huerto y de las pequeñas satisfacciones que les había dado últimamente. También contribuía a su desinterés el que las provisiones aumentaran en vez de disminuir; siempre que salían de expedición volvían cargados y, por aquel tiempo, localizaron un almacén lleno de pilas de sacos de arroz y de azúcar; también había café en grano, y eso les obligó a buscar un molinillo que no fuera eléctrico. Curiosamente, lo encontraron en la trastienda de un establecimiento de confección donde habían entrado a renovar sus prendas de vestir. Allí Alba tuvo el primer capricho femenino que se permitía desde que se habían quedado solos: se enamoró de un bikini blanco, breve como un pañuelo, que al probárselo resultó que le iba como hecho a la medida. Durante todo el verano solamente lo abandonaría unas horas de vez en cuando, para lavarlo. (16) Y fue también entonces cuando, dado que los libros que se iban llevando a casa por un motivo u otro les ocupaban ya un espacio que necesitaban, se decidieron a remolcar otra roulotte al campamento a fin de convertirla en biblioteca. Habían descubierto un lugar de camping, cerca de Esplugues, donde las había a docenas, y se quedaron con la mayor de todas, un vehículo de forma exterior ovalada, que debía haber pertenecido a gente aficionada también a la lectura, puesto que en ella encontraron más de veinticinco volúmenes de poesía en una lengua que no entendían y un texto manuscrito, aparentemente inacabado; quizás había vivido en él un poeta. Vaciaron la roulotte por completo, colocaron estantes con tablones nuevos sacados del muelle, donde había verdaderas montañas, instalaron una amplia mesa, dos sillas, un quinqué y una estufa, y durante aquel fin de invierno les sirvió de gabinete de estudio. (17) Y cuando los árboles ya estaban floridos y empezaban a dejarse sentir los primeros calores de la primavera, pese a que las noches aún eran frescas, iniciaron los últimos preparativos que precederían al viaje. Puesto que sería largo, calculaban unos cuantos meses, cargaron en la embarcación dos cestitos de manzanas arrugadas, un jamón, una caja de latas de conserva que parecían en buen estado, un saquito de arroz y otro de judías y un queso redondo, casi tan grande como las ruedas de los carretones con los que habían huido de Benaura, y muy duro. Añadieron unas garrafas de agua y un botiquín bien surtido, sin olvidar las armas y las municiones. También pensaron en los aparejos de pesca, en una provisión suficiente de tabaco, en los utensilios de cocina indispensables y en las dos cámaras cinematográficas, para las cuales ya volvían a tener película. La barquita la llenaron de combustible. Durante aquella expedición, tan aventurada, querían ser autosuficientes. (18) Y cuando lo tuvieron todo a bordo, Dídac dedicó aún otro día completo a revisar a fondo el motor. A últimas horas de la tarde, a fin de comprobar cómo navegaba con la carga, le ataron la barquita y él solo atravesó el puerto de parte a parte. Alba, desde el muelle, lo vio evolucionar con la línea de flotación lo suficientemente alta como para que no tuvieran problemas en aquel aspecto; pero el muchacho, al volver, mostraba un semblante preocupado. Dijo: –Somos unos pasmarotes. ¡No hemos pensado que quizá necesitemos piezas de recambio! Las escogió al día siguiente, de los motores desechados, y, una vez cargadas, pusieron por última vez el remolcador a prueba. Esta vez, con los dos a bordo, salieron del puerto y navegaron hasta las cercanías de Gavá. La embarcación, a la cual el lastre parecía dar aún más estabilidad, demostró que era capaz de llevarles hasta donde fuera necesario. (19) Y al cabo de tres días, porque al día siguiente y al otro no hizo sol y querían salir en un día muy claro, cubrieron la parte de atrás del camión que les hacía las veces de despensa con una tela gruesa que habían hecho suya con esa intención, cerraron las puertas y las ventanas de las roulottes para que no entraran ni insectos ni pájaros y, con el jeep, volvieron a Barcelona. Dejaron el vehículo en un almacén del muelle y, bajo un sol brillante y ya casi de mediodía, porque se habían entretenido más de lo que pensaban, abandonaron la protección de la escollera y Dídac, que estaba enormemente excitado, puso rumbo al nordeste. Una vez a dos kilómetros de tierra mantuvo una dirección paralela a la costa, a lo largo de la cual fueron sucediéndose inmediatamente toda una serie de pueblos y de ciudades que Alba, con ayuda de un mapa, iba identificando en voz alta: Badalona, El Masnou, Premiá y Vilassar de Mar, Cabrils, Mataró... Por todas partes donde las casas eran un poco altas, un paisaje de ruinas, casi uniforme, contrastaba con las manchas de vegetación que avanzaban hacia las carreteras y con la belleza de las playas totalmente solitarias, como si en ellas jamás hubiera habido ningún bañista, ningún pescador, y aquel mundo no hubiera estado habitado por criaturas como ellos. En el puerto de Arenys había multitud de yates y otras embarcaciones pequeñas, y en muchas playas se veían barcas caídas en la arena, y en algún lugar, también, inmensas redes que los pescadores desaparecidos debían haber extendido para remendarlas. Era un espectáculo más triste incluso que las ruinas, quizá porque aquello era una novedad. (20) Y hacia la altura de Tossa, no supieron resistir a la atracción de una costa atormentada por masas de rocas en las que se alineaban una serie de rincones cerrados al interior, abiertos únicamente al mar que no se atrevía a penetrar muy adentro y lamía los bajíos con sus lenguas azules. Con precaución, para no encallar, se acercaron a cincuenta metros de una calita pequeña como un puño, anclaron y, con la barca, prosiguieron hasta la playa, mucho antes de llegar a la cual Alba ya se había lanzado al agua cálida y se confiaba a las olas que la arrastraban a la bahía. Como deslumbrados por la maravilla del lugar, se revolcaron como dos cachorrillos por la arena que ardía, volvieron al agua y se atiborraron de sol y de espuma hasta el anochecer, cuando decidieron quedarse a dormir allí. (21) Y aquella noche, entre dos mantas que habían ido a buscar al remolcador y que extendieron en el lugar más resguardado de la calita, contra las rocas, Dídac acercó su boca al oído de la muchacha y murmuró: –Alba, ¿no crees que ya soy un hombre? Ella abrió los ojos que había entrecerrado, apartó la manta que la cubría y susurró a su vez: –Sí, Dídac. Lo abrazó en el momento en que él se incorporaba y se deslizó bajo él, mirándolo con el rostro iluminado por el resplandor de las estrellas; él también la miraba, y dijo: –Te quiero, Alba... Ella le tomó una mano y se la apretó fuertemente mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. Y entonces se alzó hacia él para que la penetrara. Al acabar, tuvieron que correr, perseguidos por la marea que ya les mojaba los pies. (22) Y a la mañana siguiente, el mar era más azul y el cielo más resplandeciente, aunque los dos convinieron que quizás habían cometido una imprudencia, puesto que no convenía que ella se quedara embarazada cuando apenas se hallaban al principio del viaje. Sin embargo, se sentían demasiado felices como para preocuparse demasiado por ello y, sin darse cuenta ni proponérselo, se hallaban constantemente el uno al brazos del otro, enardeciéndose con palabras que nadie les había enseñado y que por la noche, o de día incluso, en playas anónimas y abandonadas, les llevaban a amarse entre la soledad del mar y la soledad de la tierra. A lo largo de jornadas sin prisa, fueron subiendo hacia el golfo de León y por la Costa Azul en medio de un silencio que tan sólo turbaban ellos, con sus palabras, o el tuf–tuf monótono del motor de la embarcación que surcaba las aguas libres con la misma destreza con que años antes guiaba los barcos dentro del puerto. En algunas playas profundas aún había esqueletos donde las mareas no habían llegado, y ellos fotografiaban aquellas presencias y la de los edificios, al fondo, caídos sobre los paseos y entre el verdor, si eran altos, o aún en pie, poco perjudicados, si las construcciones eran únicamente de planta baja. Entre aquello y el lugar de donde venían, no había ninguna diferencia. (23) Y ya estaban a la altura de Niza cuando Alba, una mañana, se despertó con el bikini manchado de sangre y, a la vez, se alegró y sintió pena, ya que en el fondo no le hubiera sabido mal quedar embarazada y, al ver que no lo estaba, temió, secretamente que ella o Dídac pudieran ser estériles. Pero había leído ya muchos libros sobre temas sexuales y sabía que los primeros contactos no daban fruto tan a menudo como creía, o le habían hecho creer cuando era más jovencita. También podía atribuirse a la edad del muchacho. Dídac, al que no le dijo nada de sus pequeños temores, le sonrió. (24) Y al cabo de otros dos días de una navegación tranquila, siempre acompañados, de día, por un sol progresivamente más ardiente que incendiaba el mar, estaban ya más allá de La Spezia, con sus grandes jardines al borde del agua y las casas de Manarola aplastadas, con roca incluida, como un juego de cartas, cuando distinguieron una figura solitaria en la playa. Era la primera persona viva que veían desde hacía tanto tiempo, y lo esperaban tan poco, que se miraron más amedrentados que eufóricos. Los prismáticos les aseguraron que no se habían engañado, que era realmente un hombre; pero entonces, al enfocarlo, ya solamente lo vieron de espaldas; él, gritando, corría como si huyera hacia unas construcciones pegadas a los árboles. Desapareció entre ellas cuando ya giraban el rumbo de la embarcación a fin de acercarse a la costa, en la que desembarcaron dos minutos más tarde, armados, y Alba discretamente cubierta con una camisa que se abrochó sobre los pechos. (25) Y una vez en la playa, esperaron aún un rato, indecisos y con el convencimiento de que el hombre volvería; pero el tiempo pasaba y él no se dejaba ver de nuevo. Quizá les tenía miedo. Finalmente avanzaron hacia donde había desaparecido, y ya estaban cerca de una especie de barraca cuando una voz gritó unas palabras que ellos no comprendieron desde detrás de un parapeto de piedras. Pero el sentido de lo que decía era claro, puesto que allí había tres hombres que les apuntaban con armas de fuego. Dado que no tenían donde refugiarse y les habrían matado antes de poder servirse de los máusers, los dejaron caer a sus pies y permanecieron inmóviles en su sitio, Alba con la pequeña esfera mortífera disimulada en la palma de la otra mano. Su corazón galopaba desbocado, y de pronto se dio cuenta de que habían caído en una trampa. (26) Y los desconocidos, dos hombres como de unos treinta años, muy barbudos, y otro más joven que tenía una expresión como idiotizada, los tres sin una pizca de ropa, salieron del refugio del parapeto y se les acercaron, sin preocuparse de esconder la excitación que les provocaba la presencia de una muchacha como Alba; más bien al contrario, puesto que el más joven se masturbába. Los otros dos, casi con violencia, intercambiaron unas palabras mientras miraban a Dídac. Resultaba claro que tenían la intención de matarlo antes de lanzarse sobre la muchacha, y ella no lo pensó ni un instante: alzó rápidamente el brazo y el abanico de rayos que brotó bruscamente de su mano los calcinó a los tres antes de que tuvieran tiempo de darse cuenta de que morían. Recuperaron los máusers y, sin entretenerse, volvieron a la barca y al remolcador. (27) Y Alba se pasó quizá cinco o seis horas quieta, sin decir nada ni cuando Dídac le hablaba. Después, sin avisar, se arrojó al agua y nadó un largo rato mientras el muchacho, que había reducido inmediatamente la marcha, la seguía a pocos metros de distancia. Al subir de nuevo a la embarcación, dijo: –Volvamos a casa, Dídac. –No quiero tener que matar a nadie más. El muchacho argumentó: –Quizá no sea necesario, otra vez. Puede haberlos que ya tengan mujer. Ella lo miró, por primera vez sarcástica. –Y también puede haber mujeres que no tengan hombres. Entonces les molestaré yo. Dídac calló. (28) Y aquella noche, pese a que era poco probable que por allí viviera alguien más, durmieron por turno y vigilaron por turno, sin desembarcar. El remolcador se balanceaba quizás a un kilómetro de la costa, con el motor parado bajo el cielo oscuro y ante una tierra aún más oscura que, al hacerse de día, les ofreció nuevamente su desolación. Alba, que a aquella hora estaba de guardia, contempló las rocas y las playas que emergían de la noche, y se sintió tan terriblemente desgraciada que le dolía el corazón. Rodeada de agua y con el muchacho durmiendo envuelto en una manta, a sus pies, le parecía haber pasado por otro anonadamiento del cual quizá ni él podría salvarla. Pero después, cuando Dídac se despertó con aquella expresión tierna y como iluminada que tenía desde la noche en que se amaron por primera vez, la tristeza que la afligía se hizo más dulce, soportable; de hecho, había matado para salvar a su macho. (29) Y aquel pensamiento la dejó tan vulnerable, como para que, al cabo de un rato, a Dídac le fuera fácil persuadirla de que, habiendo llegado tan lejos, obrarían mal no prosiguiendo. Le dijo: –Y si vemos a alguien, o señales de que hay alguien, no es necesario que nos acerquemos. Hagámoslo solamente por el viaje, Alba. ¿No te gusta vivir en el mar, navegar?... Pero también la atraía la tierra firme, pese a los peligros que quizá les esperaban, si bien no se atrevió a hablar de ello hasta que estuvieron cerca de Nápoles, al cabo de una semana; y ella, con cierta sorpresa por parte del muchacho, lo aceptó, quizá porque su madre, un año, le regaló un álbum geográfico donde había unas cuantas fotografas de la ciudad, entre ellas, recordaba, la de un castillo que le gustó mucho. (30) Y el castillo, que era el de l'Ovro, aún existía, pero no exactamente el de la foto, ya que se había derrumbado una torre, cuyos restos cubrían parcialmente varias barquitas que debían haber estado amarradas cerca de las murallas, donde se veían unas cuantas grietas que perjudicaban su solidez. Temerariamente, sin embargo, se subieron a las ruinas para contemplar desde más arriba el Vesubio y las islas vecinas. Después, recorriendo al azar la ciudad, se encontraron con un museo del cual se derramaban piezas de bronce, mosaicos y, sobre todo, una gran cantidad de muebles antiguos triturados. Se llevaron una estatuilla femenina que quizá fuera una Venus. Cerca de allí, en un entrepaño de una casa colgaba una placa que llevaba el nombre de la calle: Michelangelo. Alba pensó melancólicamente en todas aquellas riquezas y en tantas otras que se perderían sin remedio. Después del hombre, desaparecería su patrimonio. (31) Y al salir del golfo, se desviaron hacia Ischia, donde solamente querían hacer noche y se quedaron cuatro días explorando las calas, las menudas islas satélites, los cerros cubiertos de viña, las extensiones de naranjos y los pequeños bosques de pinos entre los cuales terminaron de olvidar la desgraciada aventura de La Spezia. El agua de las bahías era rabiosamente azul y tan transparente que los peces parecía que nadasen tras un cristal purísimo. Se los veía tan libres y confiados que no se atrevieron a lanzar el anzuelo, si bien los asustaron más de cuatro veces con sus inmersiones y los gritos con los que se perseguían, se abrazaban, como embriagados por aquel prodigio de intensos colores, por la armonía establecida entre el cielo, el mar y la tierra. (32) Y aún embriagados, siguieron descendiendo a lo largo de la bota hasta el estrecho de Messina, donde se detuvieron en una playa entre Gioia Tauro y Palmi, sin saber qué hacer: si proseguir hacia el mar Jónico o poner rumbo a la costa de Sicilia. Ella pensaba en Venecia, cuyos canales, que había visto a menudo en el cine, la atraían; pero el mapa indicaba que caía muy arriba, en el arco del Adriático. Si se alejaban tanto, quizá les sorprendería el otoño, quién sabe si incluso el invierno... Finalmente atravesaron el estrecho y navegaron hasta Taormina, desde donde se veía la cima del Etna, aún nevado. Los viejos monumentos apenas habían sido castigados, y las ruinas del teatro griego debían ser las que ya había antes del ataque de los platillos volantes. Se instalaron en la ladera, entre unos cipreses, de donde no se movieron durante una semana. También aquí el azul del cielo y del mar eran implacables, y la belleza de la tierra exultaba una vez más con una especie de delirio que se apoderaba del espíritu. El paisaje, la estación, la soledad, el lujurioso estallido de las aguas, todo invitaba a un desbocamiento pagano de los sentidos que forzosamente había que obedecer. No sentían el menor deseo de negarse. (33) Y al abandonar Taormina la estación ya estaba suficientemente avanzada como para que la prudencia les aconsejara desandar camino hacia Barcelona. En dos jornadas tranquilas y bien calculadas fueron costeando para no separarse de la tierra firme hasta Capri, donde fueron metiéndose por rincones, calas y grutas y descubrieron un inmenso arco natural, de roca, como jamás habían visto ninguno. Más tarde desembarcaron en una playita menuda, bajo el camino de Anacapri, donde había gran número de estrellas de mar y, como por todas partes, una enorme cantidad de pájaros, las únicas criaturas ruidosas, con ellos dos, en un paisaje que descansaba como suspendido en el tiempo. Tanta belleza casi constreñía el corazón y Alba, con un acento extraño, dijo: –¡Y pensar que de no haberse producido este cataclismo, no lo hubiéramos visto nunca! Dídac opinó: –Quizá sí, cuando hubiéramos sido mayores. Pero ella pensó que, de mayores, Dídac hubiera sido un pobre asalariado, quizás un médico, y ella... ¿qué hubiera sido ella? Le angustiaba la monstruosa certeza de que eran felices sobre una montaña de cadáveres. (34) Y más adelante, cuando estaban ya cerca de Tarquinia, la primera tempestad que les sorprendió les obligó a refugiarse cuarenta y ocho horas en una cala en la cual estuvieron a punto de quedarse sin embarcación cuando las olas, que luchaban con el motor, la embarrancaron. Novicios como eran en los incidentes de la navegación, se les ocurrió clavar estacas en la arena a fin de sujetarla, y tuvieron la suerte de que resistiese; pero después, al amainar el temporal, quedó tan alta que no podían devolverla al agua. Hasta la mañana siguiente no vieron que la marea lo hacía por ellos. Tuvieron que descargarla y poner sus posesiones a secar, ya que todo estaba empapado. Pero en ningún momento llegaron a asustarse; en el transcurso del viaje habían visto tantas embarcaciones que, aunque fuera a remo y por pequeñas etapas, sabían que, de uno u otro modo, volverían a casa. (35) Y como que estaban casi al lado, Alba creyó que valía la pena visitar la necrópolis etrusca, a una veintena de kilómetros si la escala del mapa era exacta; pero no pasaron del museo, donde se les hizo de noche mientras, embobados, recorrían el lugar donde había también tumbas reconstruidas y muchos sarcófagos y vasos grabados que la destrucción había respetado; de hecho, el museo se conservaba sin más daño que unas cuantas grietas tan superficiales que no llegaban a separar las paredes. Durmieron en una especie de nicho, y a la mañana siguiente regresaron al mar; les daba un poco de angustia dejar tantas horas el remolcador abandonado. Alba, como había hecho en Nápoles, no supo resistir la tentación de llevarse un modesto botín, esta vez dos losetas en las cuales los etruscos habían grabado centauros y otros animales fabulosos. (36) Y a la altura de Piombino, al día siguiente, dejaron la costa para acercarse a la isla de Elba, que Alba asociaba a la historia de Napoleón Bonaparte... Casi todas sus remembranzas eran de sus lecciones de historia, en el colegio; pero el recuerdo de un emperador allí confinado se borró de su mente al ver, una vez en tierra, que aquí se repetía un poco el prodigio de Ischia o de Taormina. Visitaron un pueblecito de pescadores, donde las casitas se conservaban, pero pasaron aprisa porque el lugar estaba lleno de esqueletos. Únicamente había dos, en cambio, en una iglesia pintoresca y de aspecto muy viejo. Al día siguiente por la mañana, cuando se marchaban después de haber pasado la noche en un bosquecillo, a nivel del agua, de Porto Azurro, Alba, que filmaba, se quedó sin película. (37) Y cuando ya habían pasado de nuevo La Spezia y se acercaban a Génova, se dieron cuenta de que los víveres no les alcanzarían ya que, durante el temporal, las olas les habían arrebatado una gran parte de sus reservas. Atracaron, pues, en un puerto aún lleno de embarcaciones intactas, y se adentraron por un amontonamiento de cascotes como aplastados contra el suelo, sin encontrar, en ningún lugar, un agujero por el cual meterse en una tienda; era como si no hubiera habido ninguna. Pero aquello que les negaban los establecimientos se lo proporcionó un palacio de la via Garibaldi, un edificio imponente del que tan sólo había caído la fachada y una parte de la techumbre que se apoyaba en ella. En la parte de atrás, que correspondía a una cocina inmensa, necesitaron retirar dos cadáveres que impedían la entrada a una habitación dividida en dos piezas desiguales. La más pequeña contenía una buena cantidad de botes de conservas de frutas y mermeladas de fabricación casera, y en la otra, las estanterías estaban generosamente llenas de tarrinas de foie-gras, jarras de manteca como las que Alba había visto en su casa, quesos, paquetes de pasta, pastillas de mantequilla, embutidos envueltos en papel de aluminio... No todo era aprovechable, sin embargo. Con las sábanas de una cama improvisaron una especie de alforjas en las cuales metieron las provisiones en buen estado, y al día siguiente hicieron aún otro viaje para llevarse las conservas. (38) Y en el palacio, que registraron de arriba a abajo, sin dejar cajón por ver ni armario por consultar, había una biblioteca con unos cuantos miles de libros, algunos de ellos muy antiguos, en pergamino e iluminados como lo hacían antes los frailes, y otros, ya de los tiempos de la imprenta, con láminas extrañas e inquietantes, de brujos, demonios, mujeres despeinadas y personajes contrahechos que participaban en ceremonias infernales. Se veían tan antiguos, y aquellos grabados eran tan sugestivos, que a Alba le dolía dejarlos. Tomó la decisión de llenar con ellos dos cestos rectangulares, de mimbre, que debían haber servido para poner ropa, y al vaciar los estantes se encontró, detrás, con otra biblioteca que, al hojear los primeros volúmenes, la dejó sin respiración. Eran cerca de un centenar de obras eróticas, maravillosamente encuadernadas, impresas en papel de calidad y, todas, con ilustraciones increíbles en las cuales los dibujantes se habían dejado arrastrar, según su temperamento, por la fantasía más desbordada o por un afán de realismo que no retrocedía ante ningún detalle. Inmediatamente comprendió que, en aquel género, eran obras valiosas y, con la ayuda de un Dídac más asombrado aún que ella, llenó dos cestos más. Al terminar, y cuando empezaban el traslado, en cuatro viajes, se echó a reír al pensar que estaban salvando para el futuro los libros prohibidos del pasado. (39) Y al salir del palacio con el último cargamento, se encontraron de pronto con una mujer vestida con una especie de camisa de dormir, larga, sucia y tan hecha jirones que casi exhibía todo su seno, dos pechos vacíos y caídos que causaban repugnancia. Iba sola y no se la veía armada, pero ellos dejaron caer inmediatamente el cesto que llevaban entre los dos y tomaron los máusers que colgaban de sus hombros. La mujer, como si no observara aquel gesto amenazador, pronunció una palabra, bambina, les sonrió con una expresión entre amistosa y extraviada, como si ignorase que sonreía, alargó una sarmentosa mano hacia Alba y entonces, sin llegara tocarla, su expresión cambió, dio media vuelta y echó a correr sin decir nada más. La siguieron, un poco separados y con las armas siempre apunto por si salía alguien más, pero ella saltó detrás de una montaña de piedras y, cuando llegaron, había desaparecido. Luego la oyeron cantar. Estaba en una especie de cueva que formaban los mismos cascotes, donde tan sólo había una yacija de ropas desordenadas y una cuna que ella mecía mientras canturreaba. Dentro de la camita se distinguían unos cuantos huesos; eran tan pequeños que debían haber pertenecido a una criatura de un par de años como máximo. Alba y Dídac dieron la vuelta sin molestarla; estaba muy claro que la mujer se había vuelto loca. (40) Y creían que no volverían a verla, pero entonces ocurrió que, al salir del puerto, el motor del Benaura les falló unas cuantas veces, como si tosiera para librarse de una obstrucción, y finalmente se paró. Lo revisaron allí mismo, de momento sin poder descubrir qué era lo que se había estropeado, y cuando al cabo de dos horas seguían hallándose en la misma situación, aún empeorada porque tan sólo les quedaban un par de horas o no mucho más de luz, decidieron regresar a tierra, donde hicieron noche. Al día siguiente, a media mañana, Dídac había solucionado el problema, al fin y al cabo muy sencillo, puesto que se trataba simplemente de una pieza gastada cuyo juego fallaba, y necesitó únicamente sustituirla por otra de las que llevaban de recambio para que todo funcionara otra vez normalmente. Una vez hubieron comido, estaban a punto de reemprender el viaje cuando Alba se dio cuenta de la presencia de la mujer, quizás a cincuenta metros; se lo hizo notar a Dídac, el cual se volvió y dijo, inseguro: –¿Te parece que querrá algo? ¿Quizá que la llevemos con nosotros? –No lo sé... Le hicieron señas de que se acercara, pero ella seguía sin moverse, mirándoles, hasta que Alba dijo: –Vayamos nosotros... (41) Y la mujer, al ver que avanzaban hacia ella, retrocedió y echó a andar por entre los escombros, pero esta vez lentamente, como si quisiera, precisamente, que la siguieran. De vez en cuando se volvía, para asegurarse de que continuaban detrás de ella. Los condujo hasta la misma cueva donde la habían visto el día anterior y, cuando ellos llegaron, ya mecía los huesecillos. Al cabo de un momento se interrumpió, se dirigió hacia Alba, la tomó de la mano y medio la arrastró hasta cerca de la cuna. Entonces, con un suave gesto, le sujetó un pecho. La muchacha retrocedió bruscamente, mientras Dídac preguntaba: –¿Qué quiere? La mujer repitió el gesto, pero ahora no pudo tocarla, por que Alba se había dado vuelta y se dirigía hacia la salida de la cueva con una expresión que Dídac no había visto nunca en ella. La siguió afuera e insistió: –¿Qué quería? –¿No lo has entendido? ¡Que les diera el pecho a los huesecillos! Dídac, asombrado, la miró, volvió a mirar al interior. La mujer, al lado de la cuna, la mecía. (42) Y al cabo de una hora volvían a estar en el mar, con un apesadumbrado Dídac al timón. Le costaba mucho creer que alguien pudiera enloquecer hasta el extremo de querer dar de mamar a una criatura muerta hacía más de tres años. –¿Estás segura, Alba? –¿Por qué me cogió el pecho, si no?. ¿Por ganas de tocarme? –No, claro... Di entonces que, de normales, solamente debemos quedar nosotros. La muchacha, que se sentía de un humor quebradizo, contestó: –No, ni nosotros. ¿A ti te parece normal que, a los doce años, duermas con una mujer? ¿Y que yo quiera dormir contigo? Dídac aseguró, sin ninguna vacilación: –¡Sí; absolutamente! No es la edad lo que cuenta, Alba. Y la muchacha tuvo que darle la razón; al fin y al cabo, era la misma reflexión que se había hecho ella. (43) Y ya en las costas francesas, tuvieron que detenerse seis días en Tolón por culpa de otro temporal. Esta vez, sin embargo, habían sabido captar las señales precursoras de la tempestad, muy elaboradas, y cuando los elementos se desencadenaron, con un despliegue delirante de rayos y truenos, ellos ya se habían refugiado en el puerto. Se resguardaron en un edificio que debía haber sido unas dependencias oficiales, pero no escogieron muy bien, puesto que al anochecer se desprendió un ángulo del techo, hinchado por el agua, y un trozo de yeso hirió a Alba en la sien. Dídac, bajo una lluvia densa y enfurecida, corrió al remolcador y volvió con el botiquín. Se trasladaron a otra habitación del mismo edificio y, una vez hubo desinfectado la herida, que era extensa pero superficial, se la protegió con una gasa y un esparadrapo. Después, con trozos de muebles, encendieron un fuego sobre las baldosas del suelo, porque el muchacho estaba empapado y desnudo, y hacía frío. Ya no dejaron que se apagara hasta que la tempestad se alejó. (44) Y fue mientras esperaban cuando los dos se convencieron de que el viaje, tan decepcionante en ciertos aspectos, no había sido totalmente inútil. Ahora sabían que no podían contar con nadie. Si bien quedaba demostrado que no eran los únicos habitantes de la tierra, nada de lo que habían visto les invitaba a asociarse con los supervivientes de la catástrofe. Alba dijo: –De modo que vamos a tener que proceder como si no hubiera nadie más. Seguiremos haciendo lo que hacíamos. –Pero eso no debe impedirnos volver a salir, el verano próximo. Me parece bonito, ir de un lado para otro... Ella asintió, un poco reticente, como distraída; pero el muchacho no le hizo caso, porque ya sabía que Alba no era tan nómada como él. (45) Y puesto que el tiempo no se prestaba a salir y a explorar la ciudad, se pasaron prácticamente los seis días en aquel caserón oficial. Lo visitaron de uno a otro extremo, eso sí; pero era un lugar sin sorpresas, y se cansaron de él antes de que amainara el temporal. Lo hizo casi inesperadamente, una tarde, cuando el chaparrón cesó y por las ventanas sin cristales entró una claridad dorada que lamió la hoguera y a ellos les hizo correr al exterior, donde el aire era terriblemente húmedo y, en el horizonte, un sol, ahora liberado de las nubes, avanzaba hacia su ocaso. Un inmenso arco iris atravesaba el firmamento como un puente entre dos mundos. Entre los escombros brillaba una multitud de fragmentos de vidrio y abajo, en el muelle, el remolcador era una barquita insignificante que chorreaba agua. Era demasiado tarde para irse, y aquella noche aún durmieron cerca de la protección del fuego. (46) Y hacia la madrugada, Dídac supo que la reticencia de Alba, días atrás, no tenía nada que ver con su falta de espíritu nómada. Ambos se habían despertado, como les pasaba a menudo a aquellas horas, cuando la hoguera, consumida, ya no desprendía calor, y el muchacho se alzó para reavivarla. Al volver al lado de Alba, la acarició y, cuando la joven lo abrazó, se deslizó sobre ella. Fue entonces cuando la muchacha susurró: –¿Quieres saber una cosa? –Sí. –Me parece que estoy embarazada. Él casi se apartó, impresionado. –¿Desde cuándo? –Tú no te has dado cuenta, pero hace más de dos semanas que hubiera debido tener la regla... Y le besó, con los labios henchidos de excitación, antes de repetir: –Me has embarazado, Dídac... (47) Y a la mañana siguiente, ya en el mar, el muchacho no dejaba de mirarle el vientre pese a que ella, riendo, le había dicho: –Aún no se puede ver, tan pronto. Pero a él le fascinaba el que allí, en aquellas entrañas, germinara una criatura que sería suya, que él había engendrado. Era muy distinto a hablar de ello como de un proyecto futuro, como habían hecho durante tanto tiempo. El hijo crecía ya, oculto en el vientre todavía liso, y eso lo cambiaba todo. La miraba, pues, con ansia y maravilla, casi sorprendido de que ella dijera: –¡Sí, soy la misma, Dídac! –¡Oh, no! –¿Por qué? –No lo sé... Porque, ahora que es verdad, no puedo imaginarme que te haya hecho un hijo. Ella volvía a reír: –Pues me lo has hecho. ¡Y me harás más, muchos más, Dídac! (48) Y estaban tan terriblemente contentos, inmersos en ellos mismos, que casi no se daban cuenta de por donde pasaban. Quisieran o no, la conversación volvía siempre a aquel hijo, y a veces se referían a él con gravedad, como cuando el muchacho dijo: –Ahora tendrás que cuidarte mucho; no te dejaré hacer ningún trabajo pesado. Y otras veces su alegría se traducía en comentarios que después eran motivo de carcajadas, aunque contuvieran un fondo de verdad, como cuando Alba exclamó: –¡Hemos de poblar la tierra! ¿Te das cuenta del trabajo que tenemos todavía? –Por supuesto; ¡si apenas empezamos! –Afortunadamente nos gusta, ¿no? Él la abrazaba. –¡Es lo que más me gusta, Alba! (49) Y puesto que no todo debían ser alegrías ni consideraciones juiciosas, también hubo alguna discusión por motivos ridículos, como cuando una mañana Alba se encontró con que el muchacho le prohibía nadar a fin de no perjudicar a la criatura. Le dijo: –Báñate un poco en la playa, si quieres. Ella se burló: –¿Un poco? ¿Los pies, quizá? Dídac se enfadó de que se lo tomara tan a la ligera y le recordó que al fin y al cabo él era el padre y que, por lo tanto, tenía una responsabilidad. Ahora fue Alba quien se molestó: –Naturalmente, soy una irresponsable, ¿verdad? Se lanzó al agua sin esperar su respuesta y al volver, al cabo de veinte minutos, cuando él le hizo más reproches, se quejó: –En el pueblo decían que los hijos unen, pero al parecer a nosotros nos pasa al revés, muchacho. Pero después se enterneció al recordar lo que él había dicho, acerca de la responsabilidad que tenía, y ella misma quiso hacer las paces. (50) Y ahora el tiempo cambiaba ya decididamente, o al menos así lo parecía; el sol no calentaba tanto, los días eran ucho más cortos, y, excepto las horas del mediodía, tenían que ir vestidos. A menudo amenazaba lluvia; había montones de castillos de nubes sucediéndose en manadas de horizonte a horizonte, y aquello les engañaba. Más de una vez se precipitaron a tierra cuando el cielo se ennegrecía demasiado y cada día, por precaución, amarraban antes de la puesta del sol en algún lugar al abrigo. El viaje, pues, era ahora más lento de lo que se habían propuesto, pero tampoco les preocupaba demasiado. Se habían aficionado realmente al mar, y lo que más lamentaban de que entrasen en el otoño era que, una vez en Barcelona, ya no podrían bajar a la playa. (51) Y una de aquellas noches sufrieron un sobresalto cuando oyeron ladrar, a no mucha distancia, con una insistencia feroz y de mal augurio. Los dos, que dormían, se alzaron con la mano instintivamente tendida hacia las armas que siempre dejaban cerca. Dídac cuchicheó: –Parece un perro, ¿verdad? Desde aquel día de la catástrofe no habían visto nunca ninguno que no estuviera muerto y, quizá por eso, se inclinaban a creer que la especie estaba extinguida. Ahora, aquellos ladridos lo desmentían, si realmente eran caninos. La noche era demasiado negra como para que la vista distinguiera nada más allá de la pequeña planicie de tierra que les separaba, como habían visto al anochecer, de una carretera, y en la oscuridad no se atrevían a abandonar su refugio provisional. Se limitaron a esperar, pues, al acecho, pero el animal tampoco parecía decidido a acercárseles, en el supuesto de que los hubiese olido. Siguió ladrando, entre breves silencios, hasta poco antes de amanecer, cuando calló definitivamente y debió irse, puesto que la pequeña batida que efectuaron al salir el sol no dio ningún resultado. Tampoco se dejó oír, ni ver, más tarde, cuando ya navegaban cerca de la costa y con los ojos atentos a cualquier forma que se moviera. No podían creer, sin embargo, que aquello fuera un engaño de los sentidos; los ladridos los habían oído los dos, y duraron demasiado rato como para haberlos imaginado. Dídac dijo, y seguramente tenía razón: –A buen seguro debe haber quedado un poco de todo; animales esparcidos, como los hombres, aunque sean pocos... (52) Y no volvieron a detectar otra presencia viva en todo lo que restaba del viaje. Ahora se hallaban más allá de Séte y descendían hacia lo que había sido la frontera. Ahora no había ninguna en ninguna parte y, pensando en ello, a Alba se le ocurrió una idea marginal que la hizo reír: –¿Sabes, Dídac, que somos unos indocumentados? Él no comprendió lo que quería decir, quizá porque nunca había tenido ningún documento; aún era demasiado joven cuando existían las autoridades que los confeccionaban. (53) Y fue al atardecer, al disponerse a acampar, cuando a Alba todavía se le ocurrió otra cosa también relacionada con lo que había dicho: –Nuestro hijo no figurará en ningún registro... ¿Qué te parece si, cuando nazca, empezamos uno? Pero él tampoco sabía lo que era un registro, y se lo tuvo que explicar. La muchacha añadió: –Y le pondremos el nombre que nos guste, sin que nadie pueda decir nada. Porque en la tierra donde habían nacido únicamente se aceptaban nombres de santos, y nadie era libre de inventarse ninguno. –¿Has pensado en alguno? Pero no, Dídac aún no había pensado en ello. (54) Y la idea debía rondarle el cerebro, ya que al día siguiente, hacia mediodía, cuando navegaban perezosamente bajo un sol que volvía a quemar, como si el tiempo hubiera retrocedido y estuvieran de nuevo en mitad del verano, dijo: –¿Podemos ponerle el mismo nombre, tanto si es niño como si es niña? –Supongo que sí. –A ti, ¿qué te parece que será? –¿Cómo quieres que lo sepa, Dídac? ¡Quizá sea niño y niña! Él la miró, y luego sonrió. –¡Oh, pues estaría bien, tú! Pero ella no lo creía, porque en su familia nunca había habido gemelos. Preguntó: –¿Qué nombre has pensado? –Mar. Alba lo encontró acertado; además de ser bonito, en su idioma era a la vez masculino y femenino. (55) Y dos jornadas más les llevaron otra vez a Tossa, un hito en su vida ya que, como recordó ella, hacía cuatro meses habían desembarcado allí como unos niños y, al embarcar de nuevo, eran hombre y mujer. Se detuvieron en el momento en que el sol estaba más alto, y también esta vez Alba quiso hacer su entrada a la playa nadando. El tiempo seguía siendo bueno y el agua, a aquella hora, estaba tibia. Dídac amarró la barca y se reunió con ella para nadar juntos o dejarse flotar, ahora sin protestar de que la muchacha se librase a aquel ejercicio; desde la disputa de días atrás había reflexionado que nadie podía saber mejor que Alba lo que le convenía o no le convenía: era ella quien llevaba al hijo. En la playa, le quitó el bikini y le tocó el vientre con el delicado gesto con que siempre lo hacía; le preguntó: –¿Todavía no lo notas? La muchacha le sonrió, negando, y él se separó un poco, mirándola, tendida en la arena y con la piel llena de gotas de agua que iban deslizándose hacia sus inmóviles costados o surcaban la redondez de sus pechos. Después le dijo: –Hoy es como un aniversario, ¿no? Ella asintió, silenciosa y con una sonrisa que cambiaba. Dídac se inclinó sobre ella, arrodillado, y besó los labios que se entreabrían y parecía que se hincharan, como siempre que le esperaba. Pero tardó mucho rato en hacerle el amor. Cuaderno de la vida y de la muerte TT/5 (1) Alba, una mujer de dieciocho años, morena y embarazada, saltó del remolcador en el extremo del muelle de Sant Beltrá, de donde ella y Dídac habían salido poco antes del verano, y encontró el lugar triste y lóbrego, ya que la tarde era gris. Ella misma amarró el Benaura mientras Dídac recogía la cuerda que sujetaba la barquita y la empujaba hacia el muelle, donde lo descargaron todo y lo cargaron acto seguido en el jeep que les esperaba y que les costó poner en marcha. Tuvieron que confesarse que, curiosamente, no se sentían en absoluto en casa, quizá porque aún guardaban en sus retinas la imagen de aquellas tierras que habían recorrido y de un mar sin límites aparentes, abierto al latido del verano. Ahora volvían a la vida cotidiana. (2) Y antes de la noche ya estaban en el campamento, donde el camión-despensa seguía cubierto y las dos roulottes cerradas y con una apariencia más descuidada que de costumbre, o quizás a ellos se lo parecía, ya que durante aquellos pocos meses no podían haber cambiado mucho. Dentro había polvo, pero todo tenía un aire acogedor que aún lo fue más cuando encendieron el quinqué y la claridad del gas expulsó el mundo exterior y restituyó al lugar su antigua intimidad. Hasta entonces no sintieron que sí, que habían vuelto a casa. Una vez en la cama, sin embargo, antes de dormirse, no hablaron de las tareas que habían de reemprender, sino aún del viaje; el deslumbramiento proseguía. (3) Y al despertarse al apuntar el día, arrancados del sueño por la algarabía de los pájaros, cada vez más y más numerosos ahora que debían salvar todas las crías, salieron a lavarse en el agua fría de la acequia y vieron que del huerto prácticamente no quedaba nada; las aves lo habían destrozado todo. Se animaron un poco al descargar el jeep y emprender la tarea de ordenar los libros que traían en la roulotte-biblioteca. Pasaron toda la mañana y toda la tarde en aquella tarea, entretenidos en examinar con detalle, por primera vez, las láminas de los volúmenes de brujería y demonología, casi todos fechados en el siglos XVII y XVIII, y las ilustraciones de las obras eróticas, cuyos textos no podían leer porque estaban en otros idiomas. Uno de los tratados de ciencias ocultas, sin embargo, sí que les era accesible, y decidieron dejarlo de lado, puesto que llamaba su curiosidad un tema como aquel, tan desconocido para los dos. (4) Y después Alba se arrepintió de ello, porque al cabo de unos cuantos días, cuando ya habían vuelto a la vida «normal», una noche Dídac dijo: –Mira, aquí explica cómo invocar al demonio. Y no parece muy complicado. ¿Por qué no lo probamos? Ella se quedó sorprendida y, después, preguntó: –¿Quizá quieres pedirle algo? –No lo sé... Para verlo, simplemente. La muchacha hojeó el volumen. –¿No te has fijado que dice que hay que creer en él? Y nosotros no creemos, ¿verdad? –¿Quieres decir que no existe? –Para los que creen en él, sí. Se lo hacen ellos. –No me lo explicaban así, cuando era pequeño... –Pero ahora ya no lo eres, Dídac. Todo eso era para darle miedo a la gente, para hacer que obedeciera, para que se resignara... –¿A qué? –A muchas cosas. Los que eran muy pobres, por ejemplo, a que los hubiera muy ricos. Ahora eso ya no es necesario. Aquel mundo ha desaparecido y vivimos en otro donde, por ahora, no puede haber injusticia. ¿No te parece que vale la pena vivir sin supersticiones para no exponernos a transmitírselas a nuestros hijos? ¿Te gustaría que ellos creyeran en el diablo? Dídac apenas se lo pensó: –No; por supuesto que no. (5) Y pese a la respuesta, la conversación le hizo comprender a Alba que aquellos libros podían constituir un peligro. ¿Qué hambriento de poder o de inmortalidad del futuro no podía extraer de ellos los elementos de otra doctrina sobrenatural? Pero se dijo que no tenía derecho a destruirlos, que para los hombres del futuro serían también una fuente de conocimiento de sus antepasados. De hecho, no tenía derecho a destruir nada, puesto que, si lo hacía, caería en aquella categoría de fanáticos, a menudo aludida por su padre, que quemaban todo aquello que no les gustaba y contrariaba sus opiniones; una gente que no creía lo suficiente en sí misma como para respetar, a la hora de combatirlas, las ideas de los demás. Conservaría los libros, pues. Y se alegró de haber tenido un padre como el suyo, que había estado en prisión para que ella, hoy, pudiera decidir como decidía. (6) Y aquella conversación tuvo también la virtud de hacerle ver que Dídac ya tenía suficiente edad como para rehuir evasivas o respuestas poco satisfactorias cuando se referían, aunque fuera raramente, a temas que una diferencia de educación hacía conflictivos. En lugar de evitarlos, pues, ahora fue buscando ocasiones de ir hasta el fondo de su pensamiento, y mientras llevaban libros de un lado para otro o se ocupaban de tareas de una utilidad más inmediata, libraban pequeñas discusiones sobre problemas trascendentales, a menudo, pensaba Alba con una cierta ironía, expuestos de una forma tan ingenua que hubieran hecho reír a una persona realmente instruida. O quizá ni siquiera eran discusiones, al fin y al cabo; para Dídac, aquel mundo en el cual se creía en todo aquello que no creía la muchacha, resultaba más remoto que para ella, y, por otra parte, quizá no había tenido tiempo de delimitarlo totalmente. Y también había aquellos años intermedios, tan atareados, vividos en un mundo inhabitual, y precisamente con Alba por toda compañía. Una muchacha, por si fuera poco, mayor que él y que siempre le había tratado con amor, como una hermana al principio y ahora como una amante que le hacía sentirse hombre quizás antes de hora... De hecho, Alba se dio cuenta en seguida, le gustaba que le hablase como le hablaba. A sus años, y con el amor de la muchacha, su mundo era demasiado inmediato y concreto como para que quisiera oscurecerlo. (7) Y con el paso del tiempo, el vientre de Alba empezó a perder aquella lisura adolescente y una leve curva confirmó la futura maternidad. Dídac se dio cuenta de ello incluso antes que ella, un mañana que lo palpaba con su oscura mano, y dijo: –Ya se nota, Alba. La hizo levantarse para mirarla de perfil y volvió a recorrer aquel espacio que conocía tanto o más por el tacto que por la vista, y confirmó: –Sí, se nota. Ahora deberá ir más de prisa, ¿verdad? –Creo que sí. Él abrazó sus muslos, apoyó la cabeza en su vientre, y la muchacha le acarició la mejilla. –Pareces contento... –¡Oh, sí! ¡No creía que me hiciera tanta ilusión haberte embarazado! ¿Te imaginas, Alba? A los doce años... –Casi trece, Dídac. –Pero aún no los tenía. Era como si pusiera en ello una punta de orgullo. (8) Y Alba, que ya había seleccionado previamente unos cuantos textos, se puso a estudiar ginecología y obstetricia a fin de estar bien preparada en el momento del parto, que sería hacia finales de primavera. También Dídac decidió estudiarla y, si bien al principio lo hacía más que nada por un sentimiento del deber, después se fue aficionando a ella, fascinado, sobre todo, por los procesos de germinación, de transformación y de crecimiento del feto. Quedaba maravillado cuando leía que hasta al cabo de cinco o seis semanas de la fecundación no se decide el sexo de las criaturas, el cual hasta entonces es siempre femenino. Tirando del ovillo, fue preocupándose por cuestiones de genética y, con gran regocijo de Alba, pronto empezó a especular sobre genes dominantes y genes recesivos. Un día le dijo: –Yo querría que fuera de un color como el que tienes tú durante el verano, cuando nos toca tanto el sol; de un moreno muy oscuro, sin llegar a negro. Pero las probabilidades son de que sea blanco; al fin y al cabo, yo solamente tengo una mitad de herencia negra. ¡Y quién sabe si no estará ya mezclada! ¿Tú no sabes nada de mi padre? –No. Margarida debió hablar de ello a los de casa, quiero decidir a mi madre, pero yo era demasiado joven como para que me dijeran algo. –Lástima. Y volvió a sumergirse en el estudio de las leyes de Mendel. (9) Y al cabo de tres meses, cuando la barriga ya se le redondeaba francamente, Alba, que hasta entonces se había encontrado siempre bien, empezó a sufrir náuseas y vómitos, sobre todo por la mañana, cuando se levantaba, pero ni el uno ni la otra se preocuparon, porque era una cosa prevista y, según los textos, muy generalizada. Eso, por otra parte, no la privaba de llevar una vida activa, recomendada por los tratados que leían, y por lo tanto seguía saliendo con Dídac y ayudándole en la tarea de recoger libros, si bien ahora se lo tomaba con más calma, para no cansarse indebidamente. De todos modos, él procuraba sustituirla en muchas cosas que hasta entonces siempre había hecho la muchacha, como era la comida, puesto que algunos olores la repugnaban. Como ella decía: –Me estoy volviendo melindrosa. (10) Y después pasó por una etapa de melancolía y de lágrimas. Sin causa aparente, los ojos se le humedecían y, si bien procuraba contenerse, a veces sufría grandes accesos de llanto. Dídac asistía a aquellas alteraciones iimpotente, sin saber qué hacer ni cómo distraerla. Y más le desconcertaba el que evocara, como hacía a veces, a su madre, la cual, lloriqueaba, le hubiera hecho compañía y dado consejo. Estaba tan desamparada... –Me tienes a mí, Alba. En aquellos momentos, sin embargo, la presencia del muchacho no le era de ningún consuelo, y él, que se sentía rechazado, se entristecía hasta el punto de faltarle las palabras. Mudo, tenía que esperar a que ella se desahogara. (11) Y había otros días, en cambio, en los que se despertaba muy lánguida y tierna, devorada por una absorbente sensualidad, como si toda ella fuera una zona erógena sin solución de continuidad que vibraba con una fiebre sostenida y voluptuosa. Entonces le abrazaba y le llenaba de besos. Dídac se preocupaba un poco ante aquellos ojos que brillaban como deslumbrados por una claridad interior y ante aquella desazón que, al fin y al cabo, se le contagiaba porque Alba, incluso con un hijo en su vientre, era cada día más y más hermosa, y él la amaba. Y en aquellos momentos el amor se convertía en una llama devoradora que Alba, sin proponérselo, por una necesidad instintiva de expresarse, alimentaba con sus susurros, con sus suspiros de hembra que se realiza en una vocación de la carne. (12) Y también había días en los que se levantaba terriblemente malhumorada y todo lo encontraba mal y le gritaba y le miraba con una expresión hostil, como si fuera culpable de algo, y solamente lo fuera él. Era capaz de quedarse horas enteras en un rincón de la roulotte, irritada y entonces tan quieta que Dídac, temeroso de una explosión, prefería desaparecer discretamente. Era como si en su persona hubiera tres Albas diferentes que se iban sucediendo sin orden y de una forma tan imprevisible que el comportamiento de la víspera no era ninguna garantía del comportamiento del día siguiente. Pero él lo aceptaba sin hacerle recriminaciones, como si una sabiduría que no provenía de él, sino de la raza, le hubiera preparado para todos aquellos cambios. Ella volvería a ser la que había sido y aquella era, simplemente, la prenda que pagaban por el hijo que mientras tanto iba madurando. (13) Y fue pasando el invierno y vino la primavera. Ahora Alba ya estaba de seis meses y cada día se examinaba las piernas por si se le hinchaban. Sabía que en un mundo normal hubiera debido hacerse analizar la orina y, ahora, ella misma lo hubiera hecho si hubiese encontrado algún libro con una descripción suficiente de la técnica que había que emplear, pero los textos de que disponían solamente aludían a aquello, sin detallarlo. Por suerte, solamente se le hinchaba el vientre; los pechos aún no habían sufrido cambio alguno, lo cual no dejaba de preocuparla, porque le parecía que, a esas alturas, ya hubiera debido tenerlos un poco más grandes. Alguna vez, pues, se quejaba: –Con tal de que no me falte leche... (14) Y como previsión, por si se confirmaban aquellos malos presagios, Dídac dedicó muchas horas y muchos esfuerzos a la búsqueda de biberones y de botes de leche que no se hubiesen hinchado, señal ésta de que el producto se había estropeado. No cometió el error de ir a Barcelona, sino que dedicó sus esfuerzos a los pueblos de los alrededores donde, gracias a la modestia de una buena parte de los edificios, era más fácil encontrar tiendas poco derruidas, si bien los años transcurridos habían hecho que se desplomaran los techos y muros que, en un primer momento, habían resistido. Buscaba en tiendas de alimentación y en farmacias, y al cabo de casi un mes había reunido una cincuentena de botes, cuya concentración habría que rebajar, y media docena de biberones, un número más que suficiente, decidió Alba, para cubrir todo el período de lactancia. (15) Y al mismo tiempo, Dídac buscaba espéculos y sondas por si el parto presentaba alguna complicación y había que intervenir. Algunos libros de obstetricia advertían de la posibilidad de que, a veces, quedara un fragmento de placenta en el interior, y de la necesidad de limpiarla inmediatamente a fin de evitar hemorragias que podían ser fatales. Todo esto, aunque pareciera muy sencillo, preocupaba mucho a Dídac; no veía como, sin ningún tipo de práctica, podría salirse de todo aquello sin lesionar ningún órgano de la muchacha. Comentaba: –Es todo tan delicado... Ella le tranquilizaba: –Lo parece más de lo que es, ya lo verás. O no lo verás, porque a buen seguro todo irá bien. Para las mujeres, dar a luz es una cosa natural. Pero el muchacho no estaban tan convencido. Es decir, podía ser natural, pero los libros enumeraban una cantidad tan grande de problemas posibles que bastaban para atemorizarse de verdad. (16) Y ahora Alba ya no le acompañaba en sus salidas por miedo a perjudicar a la criatura con las sacudidas constantes del vehículo, ya que, una vez en los pueblos, siempre circulaban sobre escombros y no había, como quien dice, un palmo de terreno llano. Se quedaba en casa, donde para entretenerse, si estaba animada, recomenzó una vez más el cultivo del huerto. Sabía, de todos modos, que difícilmente medraría ninguna verdura. Los insectos y las aves eran demasiado abundantes como para que sirviera de nada perseguir a los primeros y poner espantapájaros para ahuyentar a los segundos. Y, al cabo de unas cuantas pruebas, también se convenció de que era inútil combatirlos con la esfera mortífera; cierto que caían a docenas, pero al cabo de dos minutos los árboles volvían a estar llenos de ellos. No había la menor duda de que, de momento al menos, ellos habían heredado la tierra. (17) Y un buen día se dieron cuenta de que, desde hacía meses, de hecho desde que sabían que estaba embarazada, no hablaban casi de nada más que de la criatura y de todo aquello que se relacionaba con su próximo nacimiento. Y es que para ellos, como dijo Alba, era un acontecimiento histórico a nivel personal y a nivel colectivo. Y sobre todo, existía el hecho de que estaban solos, desprovistos de toda asistencia profesional; era natural que hicieran un castillo de todo ello, pese a haber querido aquel embarazo y aquel hijo. Y reflexionaban: –Con los otros que vendrán después será distinto; ya nos habremos acostumbrado. Por otra parte, Alba estaba contenta de haber quedado embarazada en el momento en que lo estuvo, ya que así la criatura nacería de cara al verano, con cinco o seis meses de buen tiempo por delante. En las condiciones en que vivían, aquello era importante. (18) Y tan pronto como los días fueron un poco más cálidos, bajaron a la playa, donde una mañana Dídac trajo la barquita con el Benaura, si bien condujo inmediatamente el remolcador al muelle, a donde durante todo el invierno había acudido de vez en cuando a fin de mantenerlo en buen estado; un día u otro volverían a navegar. Escogieron un rincón relativamente abrigado y, como había hecho el día de la tempestad, cuando costeaban la península italiana, clavó unas cuantas estacas en la arena, esta vez bien profundas y sólidas, a fin de que las mareas no se llevaran la menuda embarcación. Le gustaba remar un rato, sin alejarse demasiado, pero Alba, en su estado, prefería quedarse en la playa, y solamente en días particularmente tranquilos, cuando casi no había olas o eran muy mansas, entraba en el agua, que allí era muy poco profunda. Desnuda, sin ni siquiera un simple bikini, a ella misma le resultaba difícil reconocerse en aquella masa de carne que, aún conservando un torso delicado y grácil, se desparramaba en el abdomen formando un bulto que, según ella, le daba un aspecto grotesco. Pero Dídac, que no era del mismo parecer, le decía: –A mí me gustas. Y se lo probaba. (19) Y no fue mucho después de iniciar aquellas salidas a la playa cuando los dos observaron como se le llenaban los pechos; fue una transformación que tuvo lugar casi de un día para otro y que en seguida se acentuó. Pronto los tuvo tan hinchados que le dolían y un día, tocándoselos, incluso se desprendió una gota de leche. Dídac se echó a reír pensando en aquel acaparamiento tan laborioso de botes y de biberones, y dijo: –¡El pequeño va a tener más de la que necesita! Y ella, que tanto había sufrido por ello, ahora se lamentaba: –Me voy a quedar como una ama de cría... (20) Y durante aquellos últimos tiempos no tan sólo le habían pasado todas las molestias físicas de meses atrás, sino que ya no tenía tampoco aquellos bruscos cambios de humor que la llevaban del llanto a la ira. Confesaba, un poco sorprendida, que nunca se había sentido tan bien, y un día añadió casi seriamente que estar embarazada la probaba. –Lo cual es una buena suerte, porque me pasaré así toda la vida. –Toda la vida quizá no, Alba. Solamente podrás tener hijos hasta los cuarenta y tantos años, según he leído. –¿Y te parece poco? Echa cuentas... A hijo, digamos cada año y medio, podemos tener una veintena. ¿Qué dices a eso? Dídac se echó a reír. –Digo que, cuando tengamos los últimos, los primeros ya habrán empezado por su cuenta... (21) Y cuando entraron en el último mes, hicieron un repaso de las cosas que necesitaban, y les pareció que no les faltaba nada. Durante sus correrías, Dídac se había procurado también, y espontáneamente, sin que la muchacha se lo tuviera que decir, una cuna y un montón de prendas de ropa infantil que, de todos modos, de momento no serían apenas aprovechables; de una farmacia había traído un gran cargamento de gasas y de algodón hidrófilo en paquetes donde decía «esterilizado», y de un almacén de ferretería recogió un barreño y una tina que Alba calificó de reliquias, porque eran de cinc. Fue casi a última hora cuando cayeron en la cuenta de un olvido: ¡no tenían polvos de talco! Pero no fue problema; ahora Dídac estaba tan familiarizado con una extensa geografía de farmacias que, al cabo de una hora de haberse dado cuenta, ya volvía con un cajón lleno de botes. Divertidos, dijeron que tendrían al menos para los cinco primeros hijos. (22) Y tan sólo con seis días de retraso sobre la fecha prevista, a la muchacha se le presentaron una noche los primeros dolores. Sabían que podían durar horas, pero Dídac, que desde hacía una semana conservaba una hoguera encendida día y noche no muy lejos de la roulotte, le añadió un gran manojo de leña seca y puso a hervir olla tras olla de agua que después echaba en la tina y, cuando la tuvo llena, en el barreño. Sacó el botiquín donde guardaban los instrumentos médicos y, sujetándolos con unas tenazas por los extremos, los esterilizó directamente al fuego antes de dejarlos en un cacharro de aluminio en el que quemó una cuarta parte de una botella de alcohol. Cuando lo tuvo todo listo, extendió una sábana limpia, sin estrenar, entre dos piedras escogidas con anterioridad, y a continuación acercó la cuna. Abrió un paquete de gasas y otro de algodón, y se le veía tan atareado que Alba, de pie y desnuda al lado de la roulotte, porque no sabía estar sentada, aún tuvo el suficiente humor como para hacerle observar que únicamente le faltaba una bata blanca para parecer un médico a punto de abrir a alguien. (23) Y como que ahora ya era totalmente oscuro, el muchacho sacó el quinqué de la roulotte y lo colocó cerca de las piedras, ya que el fuego estaba demasiado lejos y su resplandor era demasiado caprichoso como para iluminar aquel lugar del modo que él quería. Entonces volvió al lado de Alba, la cual, pese a que no llevaba ni una pizca de ropa, estaba empapada en sudor de la cabeza a los pies; la noche era muy calurosa, sin un soplo de aire, y eso se añadía a su malestar, puesto que, aunque se jactara de valiente, se la veía sufrir y de vez en cuando se contorsionaba bajo el dolor que laceraba su vientre. El muchacho sujetó su mano, se la apretó, y le besó la mejilla. –¿Crees que va a tardar mucho? (24) Y aún transcurrió casi una hora antes de que, habiendo roto aguas, le pidiera que la acompañara hasta las piedras, entre las cuales se acuclilló, sostenida por él. Había leído en un texto escrito por un tocólogo que la posición más natural para dar a luz era agachada, con los muslos bien abiertos, y que así solían parir las mujeres hasta el siglo XVI, cuando, para comodidad de los médicos, comenzaron a hacerlo tendidas boca arriba. Y entonces, un poco románticamente, había pensado en tenerlo fuera, sobre la tierra, como un fruto más de ella, que les alimentaba. Pero ahora resultó que las piedras en las cuales pensaba apoyarse más bien le molestaban, de modo que Dídac tuvo que apartarlas y ella se abrió más de piernas, casi arrodillada y con las manos planas apoyadas en el suelo, delante suyo. (25) Y casi en seguida, gimió y dijo: –¡Ahora! Dídac, fascinado y con el corazón tan desbocado que le dolía, asistió a las convulsiones y vio como la vulva se dilataba como si fuera de goma y se abría en un salvaje arco para dar paso a la cabeza de una criatura que resbalaba fácilmente entre las paredes que la expulsaban. Alargó las manos, aprisa, mientras ella volvía a gemir, y la recogió antes de que tuviera tiempo de tocar el suelo. Era una cosa gelatinosa y repugnante, sujeta por el cordón umbilical a la invisible placenta, retenida en el interior. Alba gimió otra vez, con las piernas temblándole, y el muchacho, sin soltar al recién nacido, con la otra mano abierta presionó a ambos lados del pubis; la masa oscura, como sanguinolenta, se desprendió con un plof, y la muchacha, exhausta, cayó de rodillas. (26) Y Dídac, que sudaba tanto como ella y casi estaba mareado de angustia, se apoderó de las tijeras, cortó el cordón para hacerle el nudo del ombligo y, alzándose, giró boca abajo a la criatura y le administró unos golpecitos en las nalgas; la criatura lloró. Era un niño. Dídac, como si tuviera envidia, estalló también en sollozos. (27) Y Alba, que le había dicho que no se ocupara de ella hasta después de haber lavado y empolvado al pequeño, siguió un rato a cuatro patas, respirando fuertemente y con la vista alzada hacia el muchacho y su hijo; pero casi no los veía, impresionada aún por aquello que acababa de ocurrirle y que no sospechaba que fuera posible. Ahora sabía algo que no le había dicho nadie, que jamás había leído en ningún texto especializado: que, en el momento de ser madre, una mujer puede conocer un gran éxtasis voluptuoso. Estaba aturdida y, a la vez, era intensamente feliz. (28) Y cuando él dijo, con voz aún estrangulada, que era un macho, la muchacha sonrió, sin contestar, y fue tendiéndose sobre la sábana, donde se quedó hasta que Dídac la ayudó a incorporarse y la condujo hasta la roulotte. Ahora le fallaban las piernas, pero se sentía terriblemente bien en aquel cuerpo suyo que ya no pesaba, y se tendió con gesto lánguido una vez el muchacho la hubo lavado superficialmente, tan sólo con agua. Entonces dijo: –Tráemelo. Dídac salió a buscarlo y, cuando volvió, con cuna y todo, Alba se había dormido. (29) Y el niño, que parecía robusto y tenía un rostro del todo arrugado, era del color exacto que el muchacho había deseado, ni blanco ni negro, sino de un moreno de sol que seducía. Se orientó muy aprisa hacia el pecho de Alba y, sin tener que monear mucho, acertó el pezón, que empezó a mamar casi por sí mismo, tan llena de leche estaba la muchacha. Dídac, sentado a los pies de la cama, contemplaba a la madre y al hijo, unidos en un abrazo, ya que el pequeño también había alzado débilmente las manos hacia el seno, y ahora le parecía más increíble todavía que antes que fueran tres. (30) Y a la mañana siguiente, cuando Alba quiso levantarse y reemprender la vida normal porque, como decía ella, aquello no le había costado nada y había dado a luz con una facilidad de animal, tomó un cuaderno que tenía preparado, escribió en él el nombre de Dídac y el suyo, seguidos de la fecha de nacimiento según el calendario bajo el cual habían vivido hasta el día del cataclismo, trazó una línea y, un poco más abajo, puso «Mar», y entonces se detuvo al oír a Dídac que decía: –Ponle tu apellido. Y cuando ella lo miró, sorprendida, ya que nunca se le había ocurrido alterar una norma que le parecía natural, por no haber conocido ninguna otra, el muchacho le explicó: –Esta noche he pensado mucho en esto. Los hijos tendrían que llevar el nombre de la madre. –¿Lo dices porque tú llevas los de la tuya? No es lo mismo. –No, no es por eso. Es porque eres tú quien lo ha llevado nueve meses y lo has parido. Ella objetó: –¡Pero es de los dos! –Por supuesto. Ponle tu apellido, y después el mío. A continuación de Mar, pues, escribió «Clarés y Ciuró». Y entonces, por primera vez, puso la fecha del nuevo calendario: TT/5. (31) Y el vientre de Alba, que se había vuelto fláccido, como si le sobrara piel por todos lados, fue recuperando la lisura de antes del embarazo, y al cabo de poco tiempo su cuerpo volvía a ser tan armonioso que nadie hubiera dicho que acababa de dar a luz. Lo delataban tan sólo los pechos, más amplios y de un balanceo reposado y contenido cuando se desplazaba de un lado para otro. Dídac decía: –¡Y pensar que antes yo veía a todas las madres como viejas! –Entonces eras pequeño. –Debe ser eso. Y tampoco las veía desnudas. Y de pronto preguntó: –¿Crees que nos tendríamos que vestir, cuando sea un poco mayor? –¿Por qué? Más vale hacer como ahora, que nos vestimos cuando tenemos frío, y basta. –Y, para amarnos, ¿nos ocultaremos? Alba reflexionó unos segundos, mirando al niño. –No sé qué decirte, Dídac. Ya que tenemos ocasión de empezar de nuevo, más valdría hacerlo sin hipocresías; es un acto natural, ¿no? Pero... pero me temo que me sentiría cohibida. ¿Y tú? –Sí, yo también. (32) Y ahora sustituyeron otra vez las lecturas, y de los libros de ginecología y obstetricia pasaron a los de puericultura; pero naturalmente resultó que estaban escritos para una gente que vivía en una civilización ahora desaparecida y muchas de las cosas que decían no les servían y casi les hacían reír. Acabaron por centrarse únicamente en las partes o capítulos que se referían a enfermedades infantiles, sobre las cuales, de todos modos, Alba tenía ya una preparación. Confiaba, sin embargo, en que no necesitaría tener que poner a prueba su ciencia en nada grave, puesto que llevaban una vida sana, al aire libre, y el peligro de las mismas infecciones procedentes de la putrefacción de tantos cadáveres hacía ya tiempo que había pasado, y el pequeño no asistiría jamás a ninguna escuela ni jugaría con otros niños. Era así, leía, como se transmitían antes muchos gérmenes y se difundían algunas epidemias. El peligro de un contagio de persona a persona quedaba, pues, prácticamente anulado. (33) Y tan pronto como les pareció que podían hacerlo, a los quince días del nacimiento del pequeño, volvieron a bajar a la playa, deseosos de no perderse ni un ápice de aquel verano que ahora empezaba. De un chalet, Dídac recogió un magnífico parasol con unas prolongaciones de tela por los lados que permitían cerrarlo como una caseta y lo plantó casi a la orilla del agua, pero después ocurrió que lo utilizaban poco, ya que cuando les apetecía la sombra preferían situarse entre los pinos, donde también Mar parecía más contento, quizá porque se distraía más allí cuando no dormía, que era casi siempre, con el leve movimiento de las ramas que le servían de dosel. Alba se pasaba casi todo el tiempo a su lado, vigilando que una rendija entre el ramaje no hiciera incidir demasiado sol en sus ojos, o jugando con él y dándole el pecho a horas regulares, como recomendaban los textos, pero de vez en cuando emergía de aquella penumbra y atravesaba la arena envuelta en aquel bikini que ahora volvía a llevar, coquetamente, y Dídac, que la esperaba al borde de las olas, la arrastraba hacia el mar o la abrazaba y la hacía caer para rodar con ella, y, alguna vez, arrancarle aquella prenda blanca que la muchacha se dejaba arrebatar riendo antes de besarle con una embriaguez que les hacía recordar los días de Capri, de Taormina... (34) Y como se encontraban tan bien en aquel lugar, al cabo de unos días decidieron instalarse allí hasta el otoño. Escogieron un chalet edificado en terreno llano, que era el mejor conservado, ya que tan sólo tenía unas cuantas goteras como vieron el primer día que llovió, lo limpiaron, sin olvidar los dos cadáveres que había en él, para que fuera más habitable y, dos veces a la semana, Dídac volvía al campamento a buscar agua, ya que allí no la había que fuera potable. En una de sus salidas por el vecindario descubrió, al pie de la carretera, un supermercado que les aprovisionó de muchas cosas durante aquel tiempo, pero ahora cada vez encontraban más botes hinchados o que el abrirlos olían mal. Se daban cuenta de que, por abundantes que fueran aún los productos alimenticios a su alcance, aquella fuente de provisiones acabaría por agotarse y deberían, por lo tanto, hacer un esfuerzo más serio que hasta entonces cultivando la tierra. De momento, sin embargo, como al fin y al cabo les sobraba fruta, lo iban aplazando hasta la otra estación. (35) Y fue precisamente por aquel entonces, poco después de instalarse cerca de la playa, cuando Dídac se convirtió en cazador. A menudo habían pensado en la caza, pero nunca habían sabido encontrar ninguna escopeta, ya que había pocas armerías y dos que habían visto en Barcelona estaban demasiado derrumbadas como para intentar entrar en ellas. Ahora, sin buscarla, el muchacho descubrió una en el antiguo pueblo de Gavá, donde le fue posible apoderarse no sólo de un par de armas de aquel tipo, sino de una buena cantidad de cartuchos de perdigones con los cuales comenzó a entrenarse disparando contra las gaviotas que se acercaban a la playa y los pájaros que poblaban el bosque de la urbanización. Él y Alba, al fin y al cabo criados en una población de tierra adentro, pensaban en perdices y codornices, que eran el tipo de caza que allí abundaba, pero en la costa no las había y sabían que si querían cazarlas tendrían que internarse tierra adentro. También lo dejaron para el otoño. (36) Y ahora, en días de bonanza especial, hacían también alguna salida al mar, sin alejarse demasiado. En esas ocasiones se trasladaban con el jeep a Barcelona, embarcaban en el remolcador y terminaban dirigiéndose hacia alguna cala particularmente atractiva, donde se quedaban hasta media tarde. Al pequeño debía gustarle navegar, ya que, cuando entraban en el mar, nunca lloraba. Dídac encontraba extraordinariamente hermoso ver a Alba sentada en la popa, con el hijo en brazos, sobre todo cuando la criatura se le colgaba a los pezones. Más de cuatro veces los fotografiaba entre el aire y el agua a fin de hacer duradera la imagen de aquella madre tan joven, apenas salida de la adolescencia, gravemente inclinada sobre el bebé que mamaba sin dejarse distraer por el clic de la máquina. (37) Y el muchacho aprovechaba esas salidas para visitar los pueblos cerca de los cuales desembarcaban, si es que había alguno, cosa que casi siempre sucedía, en aquella costa donde los pueblos casi se tocaban, y fue así como una tarde volvió a la playa con una gallina. No habían vuelto a ver ninguna desde que dejaron la comarca natal, pero en otros lugares debían haber quedado algunos ejemplares, y ahora allí tenían la prueba. La había oído cacarear antes de verla, y estuvo a punto de escapársele, o quizá se le escapó, de hecho, porque el animal, al huir, le condujo hasta otro lugar donde había al menos una docena; pudo acorralar a una de ellas, la de antes u otra, en un pequeño terreno mal cerrado por una pared que debía haber sido la de un huerto, al lado mismo de una casa baja, en la cual debían dormir las aves porque estaba llena de excrementos. Alba le preguntó: –¿No has visto ningún gallo? No se había fijado, pero cabía suponer que sí, que había alguno; sin gallos, a aquellas alturas ya no habría gallinas. La que ellos llamaban la generación de la catástrofe no podía haber sobrevivido tantos años. (38) Y al cabo de dos días, después de haber preparado una especie de jaula provisional, volvieron al pueblecillo con una red de pescador y los tres, porque no podían dejar al niño, se encaminaron hacia el huertecillo. Esta vez, sin embargo, las gallinas, que estaban dispersas, no se dejaron coger y, para no acabar de asustarlas, decidieron retirarse y esperar a la noche, cuando fueran a cobijarse. Prácticamente a oscuras, consiguieron atrapar a tres en la red y, cuando las tuvieron seguras, se dedicaron a un registro que les proporcionó ocho huevos. Después vieron que eran animales jóvenes, y que las tres no eran gallinas; entre ellas había un gallo agresivo e indignado, que les plantaba cara como un chulo. (39) Y las metieron en una jaula provisional mientras iban a buscar otra más grande que tiempo atrás habían visto en una masía cerca del campamento. Era de maderas alistonadas, y debía haber sido de palomos, pero en ella cabían holgadamente una docena de gallinas. Olvidando momentáneamente la playa, reclavaron los listones que flojeaban o se habían desprendido y, a media altura, fijaron otras maderas para que las aves pudieran trepar. Mientras tanto, el gallo, nervioso, no dejaba de montar a las gallinas y, puesto que éstas seguían poniendo, se prometieron una nidada de pollitos, si la una o la otra se decidía a ponerse clueca. (40) Y ahora volvieron a quedarse en el campamento a fin de cuidarlas y salvar todos los huevos, que recogían. Pero al cabo de una semana Alba pensó que, si hasta entonces habían ido naciendo pollitos sin ayuda de nadie, quizá valiera la pena no tocarlos y dejarlo todo al instinto de las gallinas. Y acertó, puesto que casi en seguida, cuando los animales estuvieron un poco aclimatados a la jaula, una de ellas empezó a mostrarse un poco extraña, como inquieta, y al cabo de tres días ya incubaba cuatro huevos. La muchacha, como quien no hace nada, le metió otros tres debajo del culo. El pobre animal estaba tan enfebrecido que ni siquiera se movió. Puesto que no iban a poder tener tantos animales en aquella jaula, donde estarían demasiado apretados por grande que fuera, Dídac, renunciando casi definitivamente a la playa, acudió a la ferretería que ya conocía, sacó de ella unos rollos de alambre y, después de haber escogido el lugar, a continuación del huerto, clavaron estacas a fin de construir un cercado. Con la intención de que las gallinas tuvieran un lugar donde resguardarse, decidieron que colocarían la jaula de palomos dentro, ya que tenía techo. (41) Y todos aquellos trabajos, que para ellos no eran sencillos, les ocuparon tantos días que, poco después de haber terminado, ya nacieron los pollitos. Solamente les falló un huevo, que quizá no había sido fecundado. Y entonces empezó el auténtico trabajo. Alba sabía que, en el pueblo, les daban moyuelo amasado, pero ellos no tenían, de modo que tuvieron que triturar maíz con unas piedras y mezclarlo, con agua, con sémolas de las que habían recogido hacía tiempo. Y al ver que se lo comían y después empezaban a dar pequeños golpecitos con el pico en el suelo, quisieron hacer una prueba y, un día, dejaron la puerta del cercado abierta. Todo fue tal como habían imaginado; la clueca salió, con los polluelos desplegados detrás suyo y, fuera por eso, fuera porque los animales adultos ya se habían acostumbrado a aquel ambiente, ninguno de ellos intentó huir. El gallo ni siquiera llegó a separarse más de dos metros del corral; aparentemente, había descubierto un nido de gusanos, del que seguidamente tuvo que expulsar a una otra gallina, que se lo disputaba. (42) Y ahora cada mañana les despertaba el canto del gallo, que era muy escandaloso. El primer día que ocurrió se alzaron de la cama con la impresión, inmediatamente disipada, de que salían de una pesadilla y se hallaban en el pueblo, en la cama de su casa. ¡Hacía tantos años que no oían ningún gallo! Quizá por eso, al cabo de un rato se pusieron a hablar de la vida de antes, en Benaura; o más bien habló de ella la muchacha, porque Dídac pronto se quedó silencioso y después, cuando ella se lo hizo notar, dijo: –Pensaba que si no hubiera ocurrido todo esto, no serías mi mujer. Claro que supongo que entonces no me hubiera importado, pero ahora, pensando en ello... –¿Volverías atrás, si pudieras? –No lo sé, Alba, no lo sé. Ya sé que es una enormidad eso que digo, pero... no, no volvería. La miró casi tímidamente. –Te debe parecer que soy un monstruo, ¿verdad? –No, Dídac... O, en todo caso, lo somos los dos. (43) Y fue al cabo de dos días de aquel primer despertar al canto del gallo cuando Dídac descubrió y pudo entrar en una casa donde se habían vendido herramientas agrícolas ligeras, sobre todo de horticultura y de jardinería, y encontró una gran cantidad de sobres con simientes de flores, de legumbres y de especias. Los recogió todos, y después volvió a las roulottes con el jeep tan cargado que incluso llevaba cosas entre las piernas. Alba se quedó maravillada y, durante un montón de días, no hizo más que clasificarlos y leer las instrucciones, impresas en cada sobrecito. Decían cuándo se habían de plantar, si querían sol o no, si se habían de regar mucho, y cuáles abonos eran más convenientes. Y aunque en cada sobre había pocas, entre todos tenían suficientes como para plantar dos veces toda la extensión de aquel terreno que llamaban el huerto. Ahora sólo faltaba que no hubieran perdido el poder de germinar, siendo tan viejas. (44) Y empezaron a plantar en seguida aquellas que más encajaban con la estación en la cual estaban o podían plantarse en cualquier tiempo, y ahora, aunque no confiasen mucho en ello, porque estaban escarmentados, extendieron de lado a lado del huerto una auténtica red de cordeles y colgaron de ella, a intervalos más o menos regulares, muchos harapos que el aire hacía mover. Procuraron también hacer una limpieza de pájaros a base de perdigonadas, y a muchos de ellos los colgaron como advertencia, si querían hacer caso, para los supervivientes. También prepararon una buena cantidad de maleza seca a todo su alrededor con la intención de prenderle fuego cuando las plantas salieran; confiaban que la humareda ayudaría a ahuyentar a los intrusos. (45) Y cuando lo tuvieron todo listo, como fuera que el verano terminaba, quisieron aprovechar que el cielo seguía limpio y claro para bajar otra vez a la playa, donde les esperaba una sorpresa. Además de su barca, bien varada, había otra encallada en la arena. Pese a que no se veía a nadie, se escondieron de nuevo inmediatamente entre los pinos, donde se pasaron unas horas espiando y escuchando. No se oía ningún rumor sospechoso ni se notaban señales de personas extrañas, pero la barca no estaba antes y era difícil creer que hubiera llegado hasta allí por casualidad. Cuando al final decidieron examinarla desde más cerca, salió solamente Dídac y Alba se quedó oculta, con una metralleta en las manos y la esfera mortífera entre la piel y la camisa que se había puesto. Pero nadie interceptó el paso del muchacho ni le impidió mirar la embarcación desde todos lados. Era vieja y dentro no había nada, excepto un remo; se veía claramente que hacía agua, y lo más admirable era que hubiera podido llegar a la playa. Pese a todo, y para tranquilidad propia, se quedaron hasta que ya fue oscuro; nadie se dejó ver. (46) Y a la mañana siguiente la barca continuaba en el mismo sitio, como si la marea no hubiera sido capaz de arrancarla de la arena donde se había incrustado, de modo que no se preocuparon más por ella, y tampoco les inquietó el hecho de que, al cabo de cuatro días, ya no estuviera; aquella noche se había levantado el viento y las aguas, agitadas, debían habérsela llevado mar adentro, o quizá a una playa como la de donde la había sacado antes. Hoy hacía un poco de fresco, como si en algún lugar hubiera habido temporal, y solamente se quedaron hasta después del mediodía, sin saber, cuando se marchaban, que aquel verano ya no volverían allí, ya que por la noche llovió un poco y al día siguiente, aunque hiciera sol, era pálido, y de vez en cuando las nubes lo cubrían. La lluvia se repitió en la madrugada del día siguiente, se hizo más intensa, disminuyó de nuevo, y entonces, lenta y persistente, los mantuvo dos días aislados en el campamento. (47) Y Dídac y Alba, que recordaban la anterior inundación y temían que pudiera repetirse, no quisieron que esta vez les cogiera de improviso y se preocuparon, pues, de cargar en el jeep un montón de cosas que necesitarían si tenían que huir. No querían quedarse sin fuego, sin luz y prácticamente sin comida como la otra vez; ahora estaba el pequeño que, si bien crecía fuerte y robusto, no estaba acostumbrado a pasar dificultades como ellos. Durante aquellos dos días, y también los dos días que siguieron al temporal, siempre hubo uno de ellos vigilando por la noche la posible subida de las aguas, pero ahora no subieron; apenas hubo un ligero aumento del caudal que circulaba por la acequia. El huerto, sin embargo, estaba tan empapado que, de momento, no se podía entrar en él. (48) Y poco después, como fuera que la tierra se apelmazaba y cuarteaba y eso, según Alba, podía impedir que las plantas salieran, se pusieron los dos a entrecavar las tablas y los caballones, vigilados por las gallinas y los gallos, puesto que en la pollada también había un gallito de lo más vivaracho y que muy pronto, por lo que se veía, le haría la competencia a su padre. Alba dijo: –Dentro de unos pocos meses vamos a tener que separarlos. –¿Por qué? –Siempre oí decir que en un gallinero no puede haber dos gallos. Dídac se sentó, con la azadilla entre las piernas, y miró a las aves como si las viera por primera vez. A Alba le hizo gracia su expresión, y preguntó: –¿Qué te ocurre? El muchacho desvió los ojos hacia ella y le sonrió: –Nada... Pensaba que también a mí me gusta ser el único gallo. (49) Y aquella noche, cuando al coger un libro le cayó entre las manos aquel Manual del piloto, que tiempo atrás les había hecho recorrer el Prat, lo abrió, lo cerró, y ya iba a guardarlo cuando lo abrió de nuevo, como si alguna cosa hubiera llamado su atención. Dijo: –Escucha, Alba... ¿Verdad que con un motor podríamos fabricarnos electricidad? –Oh, no lo sé. ¿Por qué? –Dije que lo estudiaría, pero... Se me ha ocurrido que, si es posible, quizá nos servirían los motores de los aviones; son más potentes que los de los coches. –Sí, supongo... Pero antes de ir a sacarlos es mejor que leas un poco como funcionan esas cosas. –Tan pronto como acabemos de ablandar la tierra iré a buscar libros; sé que hay algunos entre los que encontramos en aquella librería técnica. ¿No crees que vale la pena? –Sí, siempre estaría mejor que esto del gas. Por cierto, tendrás que ir a buscar, se nos están terminando las bombonas. Dídac asintió. –Aprovecharé el viaje; lo haré a la vuelta. (50) Y listo ya el trabajo del huerto, que les llevó aún otros dos días, porque era cansado para ellos ya que no estaban acostumbrados a trabajar agachados, Dídac, después de desayunar, tomó el jeep y se alejó hacia Barcelona, de donde calculaba volver a la hora de comer, si bien Alba lo dudaba, ya que tenía la impresión de que aquellos libros de electricidad estaban muy enterrados bajo otros volúmenes. Por eso no le extraño en absoluto cuando a primera hora de la tarde aún no estaba en casa. Se había pasado la mañana jugando con el niño, contenta porque, mientras entrecavaban, el día antes, habían visto que algunas plantas ya estaban a punto de brotar; si todo iba bien, pronto tendrían que hacer otra limpieza de pájaros y quemar los matojos para protegerlas mientras aún eran tiernas. Incluso estaba dispuesta a perder horas vigilándolas. Así pues comió sola, le dio el pecho a Mar, y después se sentó con un libro en las manos hasta que sintió un ligero dolorcillo en la parte baja del abdomen y, en seguida, una cosa cálida y húmeda entre los muslos. Era la regla; siempre se le presentaba así, ahora, desde que había tenido al niño. No le sorprendió tampoco, puesto que ya sabía que las probabilidades de volver a quedar embarazada durante los primeros meses posteriores a un parto son escasas, sobre todo cuando la mujer le da el pecho al hijo; confiaba, de todos modos, en volver a quedar encinta antes del invierno. Se levantó, calentó un poco de agua, se lavó, se colocó un apósito y, encima, se puso el bikini; sólo cuando hubo acabado con todo aquello pensó que Dídac se estaba entreteniendo demasiado. (51) Y al cabo de dos horas más, cuando la luz ya estaba muy baja, aquello que había sido un pensamiento pasajero se convirtió en inquietud, puesto que el muchacho seguía ausente. Tenía tiempo de sobra de haber hecho lo que quería hacer y, por otra parte, siempre que se tenía que marchar volvía antes de la noche; por experiencia sabían que no era cómodo circular a oscuras por un mundo lleno de escombros. Pero aún había luz suficiente, de modo que tampoco era para preocuparse; de un momento a otro, estaba segura de ello, oiría el ruido del jeep... Siempre se oía desde lejos. Salió afuera, con el niño que se había despertado de una larga siesta, y se sentó en una piedra, bajo el eucalipto. Pero estaba demasiado nerviosa como para quedarse allí mucho rato y, al cabo de unos minutos, cruzó hacia la parte de atrás de la roulotte y dio unos pasos por el lado de la acequia; ahora ya casi no se veía nada. (52) Y cuando ya no se veía nada en absoluto, retrocedió de nuevo hacia la roulotte, dejó al niño en la cuna y encendió el quinqué. Lo sacó afuera y, sentada al lado de la luz, siguió esperando. El pequeño la obligó a levantarse y acudir de nuevo a la roulotte; se había orinado y estaba dormido, pero lloraba. Aquello le pareció una señal de mal agüero y tuvo que hacer un esfuerzo para dominar sus nervios. El que Dídac aún no estuviera allí no quería decir nada. Podía haber sufrido una avería, como les había ocurrido otras veces, y en ocasiones lo suficientemente graves como para necesitar horas para repararlas. Y si no la había podido reparar a oscuras, quizá volvía a pie... (53) Y si venía andando, la avería debía haber ocurrido muy lejos, porque a medianoche el muchacho seguía ausente. Puesto que el niño había vuelto a dormirse profundamente y no corría el riesgo de asustarle, se le ocurrió tomar un máuser y hacer unos cuantos disparos. Quizás él, que también iba armado, como siempre, no había tenido esa idea... Disparó dos veces y escuchó. Al no oír ninguna respuesta, disparó otra vez, hizo una pausa, y repitió. La noche, después de cada disparo, parecía más silenciosa, como si incluso las hojas de los árboles se inmovilizaran temerosamente. Tan sólo su corazón martilleaba. (54) Y apenas había un asomo de claridad cuando Alba se aseguró de que no quedaba ningún fuego ni ninguna luz encendida y, dejando al. niño, que ahora volvía a dormir, encerrado en la roulotte, puso en marcha el tractor y, bien armada, emprendió el camino que normalmente seguían para ir a la ciudad. Pero no llegó a ella. Antes, como asaltada por una premonición, se desvió hacia el lugar de donde ahora, desde que habían agotado las del camión, se proveían de bombonas de butano. En seguida vio el jeep, parado delante del almacén y con la portezuela abierta, tal como Dídac debía haberla dejado al saltar del vehículo. Él, sin embargo, no estaba. Tampoco había cargado ninguna bombona, porque dentro únicamente vio media docena de libros sobre electricidad, depositados en el asiento delantero. Se volvió y empezó a llamarlo. (55) Y Dídac no contestaba, ni le encontró en el almacén, donde entró a continuación. Volvió a salir y, desorientada y angustiada, miró a su alrededor. Ahora, la luz era ya más intensa, pero ella estaba demasiado desconcertada como para identificar como una pierna aquella extremidad donde posó los ojos y que sobresalía de un amontonamiento de piedras, quizás a cuarenta o cincuenta metros de donde se había detenido. Cuando finalmente el cerebro captó el mensaje de la vista, la muchacha dio un salto, disparada por los nervios, y echó a correr hacia el montón de escombros, al cual ya llegó llorando. Era Dídac, sepultado hasta las rodillas. En el momento de entrar en unos bajos, por una razón que ella nunca llegaría a saber, el techo le había caído encima. (56) Y frenéticamente, con las manos, empezó a sacar cascotes mientras sollozaba y lo llamaba. Había gran cantidad, y al cabo de un rato las manos le sangraban. Pero ella no se permitió ni un solo minuto de reposo hasta que, al cabo de una o dos horas, o quizá más, porque había perdido la noción del tiempo, emergieron el tronco y la cabeza. En aquel momento ya sabía que estaba muerto, porque el cuerpo se había enfriado y estaba rígido, de modo que no tuvo ninguna sorpresa, pero sí aumentó su desconsuelo al ver que tenía todo el pecho hundido y el cráneo abierto bajo los cabellos blancos de yeso. Bajó su rostro hasta el de él, en nada desfigurado, ya que tan sólo estaba surcado por una herida delgada y larga, desde la oreja hasta la base de la nariz, y descansó sobre él sin palabras, apretando aquel cuerpo con unos dedos agrietados y que habían perdido el tacto. (57) Y ya era casi mediodía cuando volvió a alzarse y, con un esfuerzo que la hacía tambalearse, lo cargó a su espalda y lo llevó al jeep, donde lo sentó sobre los libros, apoyado contra la portezuela cerrada. Puso en marcha el motor como un autómata y, poco a poco, porque le costaba enfocar la vista, condujo el vehículo hasta más allá de los escombros, hacia el camino que llevaba al campamento, pero antes de llegar a él tuvo que detenerse un par de veces, porque había momentos en los que no distinguía nada, como si fuese ciega. (58) Y al llegar a casa, el llanto del niño, que debía tener hambre, la ayudó a serenarse un poco. Pero no quiso darle de mamar, ya que estaba convencida de que, con el disgusto, la leche se le debía haber agriado. Lo alimentó con unas cucharadita de azúcar que puso en un pañuelo húmedo y atado, para que lo chupase, y salió otra vez al exterior. Tendió el cadáver de Dídac sobre una sábana, lo desnudó y lo lavó de cabeza a pies con una esponja, hasta que quedó completamente limpio, sin rastro de sangre ni de yeso. Entonces lo cubrió con otra sábana a fin de protegerlo de los insectos, y escogió un lugar entre dos sauces. Inmediatamente se puso a cavar. (59) Y hacia media tarde se sentó en el suelo, al lado del muchacho, y tomó una de sus manos entre las de ella. Durante dos horas permaneció quieta, únicamente con los labios moviéndose silenciosamente a medida que iba recordando, y recordándole, una historia común de esfuerzo y de amor. No se movió hasta cerca de la puesta del sol, cuando se arrodilló e, inclinándose sobre él, besó sus labios, fríos y calentó su piel con sus últimas lágrimas. (60) Y con los últimos rayos del sol, volvió a cargarlo otra vez entre sus brazos y, ahora sin que las piernas le vacilaran, lo llevó hasta los sauces y lo bajó a la tumba. Su ánimo desfalleció por un segundo en el momento de tomar la pala, pero se rehizo y fue cubriéndolo hasta que estuvo bien tapado. Con las manos, niveló la tierra, que quedaba un poco más alta, y donde al día siguiente plantaría flores. Ya era oscuro cuando lo dejó y volvió a la roulotte. (61) Y yo, Alba, una madre de dieciocho años, miré a Mar, que lloraba en la cuna, y pensé que apenas sería una mujer de treinta años cuando él cumpliera los doce. Y en el fondo de mi corazón deseé fervientemente que fuera tan precoz como Dídac, su padre; si lo era, aún podría tener unos cuantos hijos de mi hijo... ¿Es Alba la madre de la humanidad actual? Como algunos lectores ya saben y otros ignoran, el primer ejemplar del Mecanoscrito del segundo origen fue descubierto hace ahora cuatro mil doscientos dieciocho años por un erudito hoy prácticamente olvidado, Eli Raures, el cual lo retuvo, sin publicarlo, hasta que al cabo de treinta y cuatro años una segunda copia de la obra cayó en manos de Olguen Dalmasas, un marchante de antigüedades que, poco antes, lo había adquirido en un lote de objetos procedente de la liquidación de los bienes de una familia campesina. Contra el parecer general, quiso ver en él una crónica, diario o memorias de uno de los escasos supervivientes de la gran catástrofe que, por motivos por aquel entonces desconocidos, había estado a punto de aniquilar totalmente la vida humana de nuestro planeta. Raures, que cuando se produjo este segundo hallazgo ya debía tener ochenta años, sostenía que se trataba de una de tantas obras de aquello que los antiguos llamaban ciencia ficción, con la única particularidad de que ésta nos había llegado de forma mecanoscrita; el autor, argumentaba, había intentado resucitar un género que en aquellos momentos ya no tenía aceptación. Según él, el procedimiento Brau/Sorfa de datación, al cual se había sometido el mecanoscrito (papel, tinta, tipo de letra), demostraba que el texto no era anterior a TT/ 1200. Durante la controversia entre los dos hombres, Damasas sostuvo, a), que la divisón del mecanoscrito en cuadernos hacía pensar que se trataba de la transposición de una obra anterior, probablemente manuscrita; en este caso, las fechas que proporcionaba la datación Brau/Sorfa no afectaban a la antigüedad del texto; b), que el texto pretendía fundar de una manera suficientemente específica la denominación cronológica que ahora es la nuestra; c), que la escritura era demasiado ingenua a todos los niveles como para pertenecer a un profesional, y... d), que se recogían, en forma actual histórica, una serie de hechos que, más o menos desnaturalizados, nuestra civilización conserva en forma de leyendas o mitos. Eli Raures, que dejó de lado el argumento de la datación, quizá porque también le pareció lógico el hecho de que aquella división de los capítulos hacía mención a un texto más antiguo, escrito a mano en distintos cuadernos, fue capaz de citar toda una retahíla de obras de ciencia ficción tan ingenuas, o más, y se alzó de hombros antes los otros dos argumentos; el autor, decía, no tenía ningún mérito «fundando» una datación que ya existía, y de la cual únicamente pretendía dar una explicación fantasiosa, ni buscando un origen arbitrario a aquellos mitos y leyendas sobre el origen que nutren nuestro folklore. Este criterio, quizá porque el texto ofendía a algunos tabúes de nuestra sociedad que aún hoy conservan su fuerza, fue el que prevaleció. Y es así como, bajo la etiqueta de «novela de ciencia ficción», el Mecanoscrito del segundo origen ha pasado a nuestros manuales y se ha editado, a intervalos espaciados, once veces más. Pero ahora, en TT/7138, estamos mejor informados. Lo estamos concretamente, desde el año pasado, cuando los galaxonautas de nuestro último programa Alfa 3 descubrieron un planeta, ahora bautizado como Volvia, totalmente desierto y en el cual aún quedan rastros de una civilización de tipo humanoide altamente evolucionada. Nuestros científicos han encontrado allí fragmentos de máquinas que podrían corresponder perfectamente a los platillos volantes o aviones mencionados en el mecanoscrito; y, más importante y decisivo, han recogido allí unas placas de un metal prácticamente indestructible idénticas a la que encontramos citada en nuestro texto. Igualmente importante es la existencia, en Volvia, de extensos archivos conservados en hojas del mismo metal, escritos según un llamémosle alfabeto que únicamente conocía varias formas de líneas y de puntos. Todo esto es del dominio público. En cambio, no lo es el que los primeros resultados, aún parciales y sujetos a revisión, del trabajo de descifrado al que se dedican nuestros hombres de ciencia parece que señalan, entre otras cosas, dos puntos que nos interesan particularmente en relación al mecanoscrito: una enfermedad epidémica de origen desconocido, que los médicos de Volvia no podían controlar, se iba extendiendo hace unos 8.000 años por el planeta y amenazaba con exterminar a todos sus habitantes, los cuales, y éste es el segundo punto a señalar, emprendieron una exploración ultragaláctica con vistas a localizar otro planeta que reuniera unas condiciones ambientales semejantes al de ellos a fin de emigrar allí y, si podían, salvar la raza. Y siempre según esta interpretación, que no es definitiva, lo repetimos, encontraron tres; uno de ellos, no hay duda, era la Tierra. Pero estos planetas, o al menos el nuestro, estaban habitados, y necesitaban limpiarlos antes de instalarse en ellos. El procedimiento, que confirma los datos de nuestro texto, nos es muy familiar desde el conflicto bélico de TT/6028–30, cuando por vez primera uno de los contendientes descubrió y utilizó el sistema Grac/D, desde entonces prohibido, gracias al cual aniquiló simultáneamente dos ciudades, Romana y Nuclis. Resulta claro que los habitantes de Volvia disponían ya de él unos cuantos miles de años antes, si bien no lo debían tener tan perfeccionado, puesto que las vibraciones microestructurales que utilizaron no eran lo bastante potentes como para destruir los edificios de raíz; lo eran, en cambio, para provocar el conocido colapso cardíaco que, en Romana y Nuclis, no dejó ni a una persona con vida. Por otra parte, es sabido que estas vibraciones únicamente pueden propagarse en un medio de una densidad más o menos homogénea y, por lo tanto, no pueden comunicarse, por ejemplo, del aire al agua. Los volvianos, hemos dicho, querían instalarse en la Tierra. Pero no lo hicieron. ¿Por qué? Ahora entramos en el terreno de las conjeturas. Una de dos: o bien la epidemia progresó más aprisa de lo que habían previsto, o bien prefirieron, en último extremo, emigrar a otro de los planetas que tenían en perspectiva. Si es esto último, un día lo sabremos; es inevitable que, antes o después, nuestros galaxonautas habrán de encontrarles. Todos estos datos, ignorados, naturalmente, cuando el erudito y el marchante de antigüedades discutían entre sí, tienden a dar al Mecanoscrito del segundo origen la proyección histórica que, con una intuición tan acertada, pretendía Olguen Dalmasas. Es cierto que nunca se han encontrado ni los supuestos cuadernos originales ni el arma mortífera arrebatada a una criatura ajena a la Tierra, pero esto no puede sorprendernos; no es un argumento contra la autenticidad del mecanoscrito. Como tampoco es una prueba a favor el que actualmente perdure, todavía, el apellido Clarés. La obra, pues, fue escrita probablemente por unos de los pocos supervivientes del ataque de los habitantes de Volvia, por esa Alba que, con su compañero, pensó en seguida en salvar los archivos del saber humano, los libros, y asegurar la continuidad de nuestra especie. Es hora, nos parece, de preguntarse seriamente si Alba no es la madre de la humanidad actual. Nosotros nos inclinamos a afirmarlo. Tenía que ser alguien de este temple. El Editor. FIN