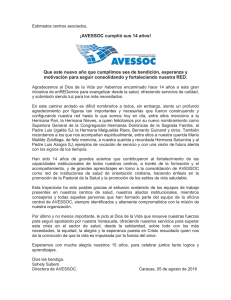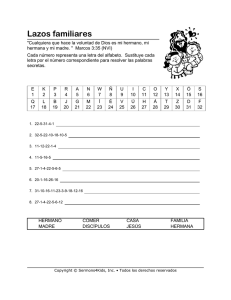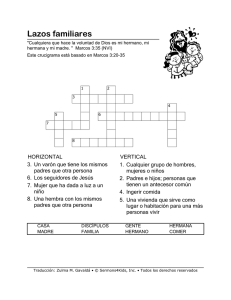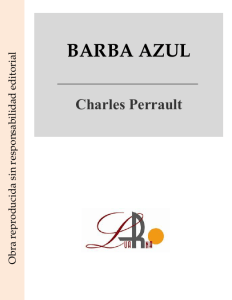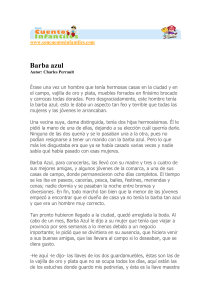la mujer de barba azul
Anuncio

LA MUJER DE BARBA AZUL E n el pueblo, de antigua edificación portuguesa, con techos de teja y ventanas enrejadas, no había más que una sola casa de dos pisos, que en el vértice de su tejado tenía una veleta que era un gallo de metal herrumbroso. Daba a la plaza, con un gran zaguán de piedras rectangulares y un laurel rosa ante la puerta. Todo el mundo pasaba frente a ella con absoluta indiferencia. A mí me estremecía. La habitaba una señora que nunca iba de paseo y a quien llamaban simplemente “la viuda”, antonomasia que parecía indicar que en aquel pueblo dichoso era la única mujer que no conservaba su marido. Jamás se asomaba a la calle, nunca abría sus ventanas y creo que tampoco recibía visitas. Una jaula con un canario, suspendida por un alambre del complicado encaje de hierro de uno de los balcones, dejaba caer sus trinos, todos los días de sol, sobre el cuadrilongo umbroso y callado de la plaza. En mi diario pasaje para la escuela, en vez de cortar camino por el sendero que la cruzaba en diagonal, yo iba por las veredas laterales para pasar por la casa de “la viuda”. Y siempre al enfrentarme a ella, repetía mentalmente el diálogo clásico: –Ana, hermana mía, ¿no ves nada? –Veo que el sol arde y la hierba verdea. –Ana, hermana mía, ¿no ves nada? –Veo una nubecita de tierra en la parte más lejos del camino. –Ana, hermana mía, ¿ves algo ahora? –Sí, veo dos jinetes cuyas armaduras brillan a la luz y cuyos caballos corren hacia aquí como centellas. – ¡Oh, Ana, agita tu pañuelo para que se apresuren! ¡Son nuestros hermanos! Un día me apercibí de que en el tronco del viejo laurel había antiguas desgarraduras. –Aquí -me dije- debieron atar sus corceles, cuando llegaron, los hermanos de Ana. Y ella debió estar en aquel balcón de la esquina. Descubriendo la silogística, yo pensaba que en mi pueblo era el único del mundo y que esa casa, la única de dos pisos que existía en él, también 1 debió ser por esta circunstancia la que ocupó Barba Azul… Su mujer esperaría rezando al pie de la escalera que yo atisbaba al pasar, en el zaguán profundo, el aviso de que se aproximaban para salvarla los hermosos capitanes del rey. Y la hermana Ana, desde su balcón dominante vigilaría el camino agitando su blanco pañuelo de bordadas puntas. Así, poco a poco, el cuento de Barba Azul fue siendo para mí un episodio real, ocurrido en mi pueblo. La mujer desobediente y curiosa vivía allí, tras aquellas paredes, esperando al príncipe con quien se casó luego y que había marchado a la guerra a conquistar tesoros y tierras. Vestiría un traje de larga cola con mangas abullonadas y cuello de encaje. Su collar de perlas le caería en tres vueltas hasta las rodillas. Las caravanas de esmeraldas rozarían la piel de sus hombros níveos y redondos. Era rubia, dulce, hermosa y aun tendría en los ojos, una gota de espanto. Yo confiaba en que habría de verla un día, cuando fuese a subir a su carroza para ir a buscar a su esposo, malherido por los “mamelucos” de Río Grande do Sul, de quien oyera contar horrores. Acariciaba la esperanza de animarme entonces a decirle: –Señora, ¿quiere usted que la acompañe? Sé curar heridas, como mamá, con yerba-mercurio machacada y agua de baldrana. La ficción se me volvía realidad palpitante y secreta. Empecé a creer que nadie en el pueblo hablaba de ese episodio por miedo a los fantasmas de Barba azul y sus siete mujeres decapitadas. Y entré en la general confabulación de silencio, temiendo yo también despertar las sombras sangrientas con interrogaciones que fuesen como un conjuro. Sólo una vez le dije a mi madre: –Mamita, ¿Barba Azul vivió en la casa del gallo de fierro? Me miró sorprendida: – ¡Qué ocurrencia Susana! ¿Por qué preguntas eso? Y ya nunca más volví a preguntar nada sobre eso. Los niños saben callar mejor y más inteligentemente que los grandes. Una tarde mi madre se puso su vestido de seda negra y se colgó del pecho el relojito de oro con una rosa de esmalte en la tapa, que llevaba, sostenido por un prendedor en forma de lira, cada vez que iba a hacer una visita de etiqueta. Un suave aroma de alcanfor me envolvió entera cuando se inclinó hacia mí para anudar en mis trenzas el infalible lazo de cinta azul. – ¿Adónde vamos, mamita? –Vamos a visitar a “la viuda” que ha perdido una hermana. Pórtate bien, Susana, y no digas tonterías. 2 Me sentí sofocada, con el corazón latiéndome como una golondrina presa contra el pecho. ¡Había muerto la hermana Ana! Dentro de minutos entraría yo, de la mano de mi madre, a la casa de Barba Azul. Iba a conocer a su mujer, a penetrar, tal vez, en la sala roja de las decapitadas, a vivir horas memorables en el escenario mismo de los sucesos apasionantes y terribles. Cruzamos la plaza en silencio, contra mi costumbre de ir preguntándolo todo. Siento, como si fuera ahora, el rumor de la falda de moaré de mi madre al rozar contra las piedrecitas del balasto, el ruido del viento entre el follaje de los naranjos llenos de frutas pintonas y hasta el silencio, que estos rumores hacían más profundo y resonante en la inmensa tarde del pueblo. Creo que estaba pálida cuando mi madre levantó el llamador de bronce y sus golpes menudos resonaron en la oquedad del gran zaguán embaldosado. Una limpia mulata de delantal de percal nos acompañó por la escalera hasta la planta alta. La mano me temblaba sobre la barandilla de hierro y cuando mi madre se hizo la señal de la cruz ante la hornacina del rellano, donde amarilleaba un Cristo sobre su negro madero, no atiné a imitarla, yo que siempre me aplicaba a copiar todos sus gestos cuando la acompañaba en sus visitas. Una pulcra viejecita de luto nos salió al encuentro, apoyándose en un bastón y tanteando la pared con el gesto peculiar de los ciegos. –Misia Felicitas –dijo mi madre- siento mucho la muerte de Petronita. Y agregó, guiando asta mi cabeza la mano amarilla y seca que la señora agitaba en el aire, buscándome para su caricia: –Aquí está mi Susana. Sentí en la mejilla la sensación poco agradable de los labios marchitos. Una ansiedad imposible de describir me oprimía el pecho. Inconscientes del drama mínimo que estaba, invisible y silencioso, desarrollándose a su lado, ellas siguieron hablando de cosas familiares hasta que llegamos a la sala. Nada en aquella habitación respondía tampoco a mi fantástica concepción de la casa. Pesados muebles de caoba, cortinados de damasco amarillo, viejos cuadros y viejas cosas pulcras. Sobre la cómoda, bajo un fanal de vidrio, un rollizo niño Jesús sostenía en sus manecitas apenas visibles entre las mangas recamadas de lentejuelas, un mundo minúsculo como un carozo de butiá. Dentro de un jarrón de loza blanca y dorada, un manojo de laurel bendito erguía sus secas ramas agudas, recuerdo de algún lejano Domingo de Ramos en que tal vez la misma dueña de casa, con luz en los ojos todavía, lo trajese por sí misma de la iglesia. 3 Todo allí tenía esa pátina de placidez casi inocente que imprime la vida a las cosas que jamás han sido testigo de ninguna borrasca. Imposible encontrar un rastro de lucha, una seca gota de sangre, una huella trágica. La voz de “la viuda” era, como la de mi abuela, cascada y tranquila. La realidad más desconcertante iba embistiendo a mi mundo de imaginería, tan nutrido de elementos vitales, que dentro de mí había cobrado contornos de formidable autenticidad. Cuando salimos de nuevo a la calle, una desilusión tan grande que después muchas veces en la vida me ha servido de filosófico consuelo comparándola con otras, me oprimía la garganta como si fuese a ahogarme. Se me derrumbaba mi cuento maravilloso. Perdía mi ilusión, la quimera que me iluminó los días era ya un frío puñado de cenizas. Tuve la sensación de que me empujaban al vacío, donde ya no era dueña de ninguna imagen ni de ningún héroe. No pude más y apoyando la cara contra el brazo de mi madre, estallé en sollozos. Ella se detuvo alarmada. – ¿Qué tienes, Susanita? Y yo, disimulada y cobarde como una mujer que ha sufrido un desengaño, contesté, sabiendo que luego tendría que soportar complicadas curas de enjuagatorios con agua de amapolas y aplicaciones de fuertes esencias en alguno de mis anchos y resplandecientes caninos recién mudados: – ¡Ay, ay, mamita, cómo me duele un diente! Juana de Ibarbourou (1892 – 1979) Extraído de: “Chico Carlo” (1944) 4