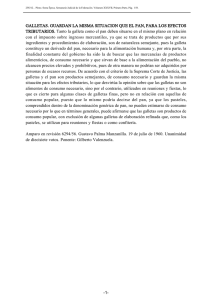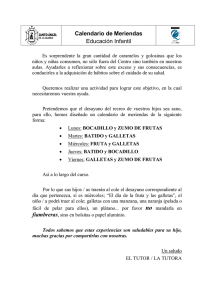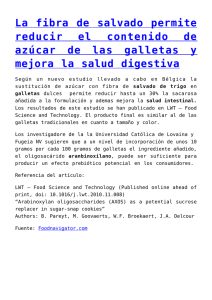Los niños de las galletas - Corporación Viva la Ciudadanía
Anuncio

Este artículo es una publicación de la Corporación Viva la Ciudadanía Opiniones sobre este artículo escribanos a: semanariovirtual@viva.org.co www.viva.org.co Los niños de las galletas Víctor Negrete Barrera Centro de Estudios Sociales y Políticos – Universidad del Sinú Cuentan las versiones de los pobladores que sucedió en la vereda Pueblo Cedro, corregimiento Santa Marta del municipio de Tierralta en marzo de 2002. La vereda hizo parte del área de la llamada Zona de Ubicación donde hubo la negociación entre el Gobierno y las Autodefensas Unidas de Colombia durante los años 2003 – 2006. Como todas las comunidades de la zona era pobre y abandonada, bajo el control férreo de los paramilitares. No contaba con los servicios básicos, apenas con una luz eléctrica pálida y momentánea, rodeada de haciendas ganaderas, con vigilancia armada para espantar intrusos y jornaleros en busca de trabajo. No sólo les negaban trabajos también les restringían el acceso a la leche y la carne. Esta última la consumían cada quince o veinte días cuando el matarife lograba reunir el total de lo fiado de la res anterior. El pueblo tenía entonces más de medio centenar de casas dispersas, muchas de ellas situadas a lo largo del camino de herradura por donde entraban y salían a hacer diligencias y visitas. En la mitad estaba la plaza que hacía las veces de cancha de futbol rodeada de la iglesia evangélica, la tienda de abarrotes y la escuela elemental. A un lado el árbol de mango con su enorme sombra dando frescura a personas y animales agobiados por los soles y calores de los veranos de principio de año y del otro lado la quebrada generosa que proporcionaba peces y agua para distintos usos. Era un pueblo con autoridad y disciplina paramilitar con presencia esporádica de policías y militares. Todos conocían las reglas y normas de obligatorio cumplimiento, las sanciones contemplaban advertencias, desplazamiento, confinamiento, trabajos forzados, maltrato físico y verbal y hasta la muerte. El hecho de convivir tantos años con los grupos armados ilegales convirtió el abuso en rutina y la ilegalidad en aspiración. La tarde de los hechos, como era costumbre numerosos niños con edades entre diez y doce años jugaban fútbol en la plaza. La algarabía que producían la escuchaban en medio pueblo. Todos descalzos, con pantalonetas y sudorosos lucían cansados y felices. A determinada hora el dueño del balón dijo que ya estaba bien, pararon el juego y poco a poco regresaron a sus casas. Cuatro de ellos permanecieron en la cancha, hablaron un rato y decidieron comprar galletas y dulces en la tienda. Cuando llegaron llamaron al propietario varias veces sin obtener respuesta. Ante la oportunidad decidieron tomar algunas galletas y salir sin pagarlas. Al parecer nadie los vio y ellos no pensaron haber cometido una falta grave. Temprano al día siguiente, ya en clases, llegó a la escuela el paramilitar encargado de las relaciones con la comunidad. Uno a uno y con nombre propio los fue sacando de los salones. ¡Vamos a la plaza! les dijo. Los profesores y compañeros guardaron silencio. Nada ni nadie podía interceder. Muchos salieron a ver lo que sucedería. El paraco, así les decían a los miembros del grupo ilegal, en una esquina de la plaza los colocó uno detrás de otro y les ordenó trotar con el siguiente estribillo: ¡Somos los ladrones, nos robamos las galletas!, ¡somos los ladrones, nos robamos las galletas!, ¡somos los ladrones nos robamos las galletas! Los padres y familiares, angustiados no sabían qué hacer. En varios momentos trataron de ayudarles cuando los veían desfallecer, pero los llamados de atención del paramilitar los frenaban en seco. Agotados, los niños oyeron otra orden ¡Sigan por el camino hasta la hacienda sin dejar de gritar!, se refería al lugar donde tenían el puesto de mando, situado a casi un kilómetro de distancia. Todos enmudecieron presintiendo lo peor. Los padres de inmediato empezaron a buscar los contactos necesarios para llegar hasta los jefes, únicos que podían solucionar el problema. Mientras, por el largo camino que debían recorrer los niños la gente salía a verlos con emociones y sentimientos diversos: ¡aguanten muchachos! les pedían algunos; Dios los ampare, suplicaban otros; los ojos de muchos se nublaron o en silencio musitaron una plegaria. Alguien dijo después que cuando llegaron a la hacienda los hicieron pasar por un predio lleno de pringamoza, el arbusto cubierto de pelusas urticantes que produce una rasquiña desesperante sólo calmada con orina o arena calientes. Los niños vieron la playa de la quebrada cerca y sin pensarlo se arrojaron desesperados a la arena frotándose con fuerza las piernas y brazos durante un buen rato hasta dejarlos rojos y ampollados por el maltrato. Esa noche no hubo noticias de los niños. En el pueblo todos comentaban, hacían conjeturas, daban consejos y recomendaciones, calmaban a los padres e informaban de diligencias particulares que estaban adelantando, en especial el pastor de la iglesia. La mayoría no durmió tranquilo, la incertidumbre no los dejó en paz. En los días siguientes la escuela y la plaza permanecieron calladas. En voz baja los comentarios decían que los habían visto haciendo oficios, que los llevaron a otros sitios, que estaban enfermos, que pensaban reclutarlos. Gracias a los buenos oficios del pastor al cuarto día los padres recibieron la noticia que podían ver a sus hijos de acuerdo con el procedimiento de visitas: el pastor recogía a los niños cada tres o cuatro días, los conducía hasta la plaza de la vereda Flórez, próxima a la hacienda, donde se encontraban con los padres, allí conversaban y les entregaban mudas de ropa y alguna comida o detalle especial; luego el pastor los devolvía al campamento. Así pasaron veinte días. Al momento de la entrega la alegría de los padres fue inmensa: les preguntaban, los abrazaban y besaban, los registraban. La de los niños fue menos emotiva. Cuando les dijeron bueno, regresemos a casa, los gestos no fueron de aceptación plena. Entendiendo que algo había pasado en ellos los padres preocupados hablaron más fuerte: ¿qué pasa?, ¡nos vamos para la casa ahora!. Ya en el hogar, pasados los abrazos, lamentaciones y aclaraciones, solos, el padre le preguntó ¿por qué no querían volver al pueblo a estar con sus familias? El niño, sin pensarlo mucho respondió con naturalidad: allá tomábamos leche y comíamos carne todos los días. Edición N° 00411 – Semana del 8 al 14 de Agosto – 2014