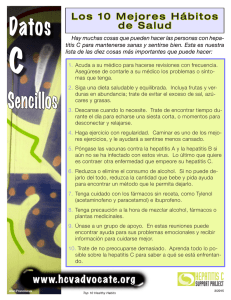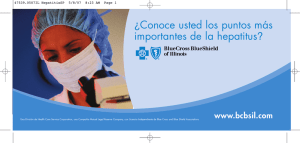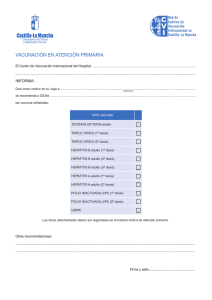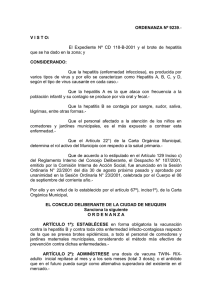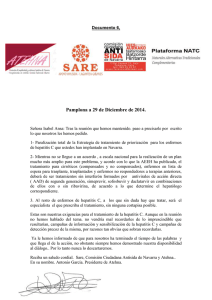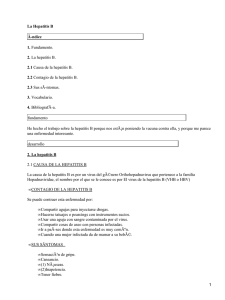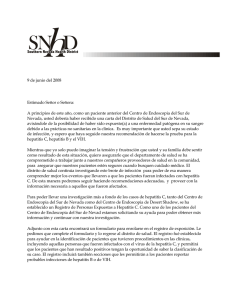lesiones penetrantes y transfixiantes en los traumatismos abiertos
Anuncio
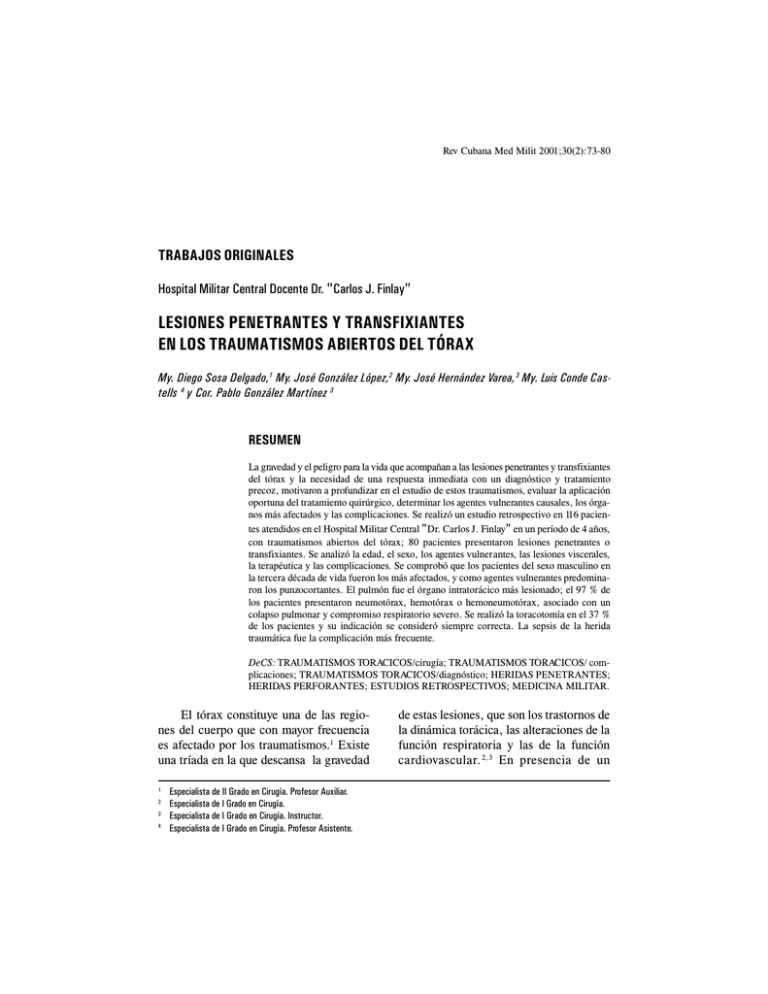
Rev Cubana Med Milit 2001;30(2):73-80 TRABAJOS ORIGINALES Hospital Militar Central Docente Dr. "Carlos J. Finlay" LESIONES PENETRANTES Y TRANSFIXIANTES EN LOS TRAUMATISMOS ABIERTOS DEL TÓRAX My. Diego Sosa Delgado,1 My. José González López,2 My. José Hernández Varea, 3 My. Luis Conde Castells 4 y Cor. Pablo González Martínez 3 RESUMEN La gravedad y el peligro para la vida que acompañan a las lesiones penetrantes y transfixiantes del tórax y la necesidad de una respuesta inmediata con un diagnóstico y tratamiento precoz, motivaron a profundizar en el estudio de estos traumatismos, evaluar la aplicación oportuna del tratamiento quirúrgico, determinar los agentes vulnerantes causales, los órganos más afectados y las complicaciones. Se realizó un estudio retrospectivo en 116 pacientes atendidos en el Hospital Militar Central " Dr. Carlos J. Finlay" en un período de 4 años, con traumatismos abiertos del tórax; 80 pacientes presentaron lesiones penetrantes o transfixiantes. Se analizó la edad, el sexo, los agentes vulnerantes, las lesiones viscerales, la terapéutica y las complicaciones. Se comprobó que los pacientes del sexo masculino en la tercera década de vida fueron los más afectados, y como agentes vulnerantes predominaron los punzocortantes. El pulmón fue el órgano intratorácico más lesionado; el 97 % de los pacientes presentaron neumotórax, hemotórax o hemoneumotórax, asociado con un colapso pulmonar y compromiso respiratorio severo. Se realizó la toracotomía en el 37 % de los pacientes y su indicación se consideró siempre correcta. La sepsis de la herida traumática fue la complicación más frecuente. DeCS: TRAUMATISMOS TORACICOS/cirugía; TRAUMATISMOS TORACICOS/ complicaciones; TRAUMATISMOS TORACICOS/diagnóstico; HERIDAS PENETRANTES; HERIDAS PERFORANTES; ESTUDIOS RETROSPECTIVOS; MEDICINA MILITAR. El tórax constituye una de las regiones del cuerpo que con mayor frecuencia es afectado por los traumatismos.1 Existe una tríada en la que descansa la gravedad 1 2 3 4 de estas lesiones, que son los trastornos de la dinámica torácica, las alteraciones de la función respiratoria y las de la función cardiovascular. 2,3 En presencia de un Especialista de II Grado en Cirugía. Profesor Auxiliar. Especialista de I Grado en Cirugía. Especialista de I Grado en Cirugía. Instructor. Especialista de I Grado en Cirugía. Profesor Asistente. 73 traumatismo torácico, la posibilidad de una insuficiencia cardiorrespiratoria debe ser valorada de inmediato para su tratamiento precoz.1-3 Los traumatismos torácicos abiertos se clasifican en no penetrantes, penetrantes y transfixiantes. Estos últimos no solo penetran en la cavidad torácica sino que la atraviesan, y presentan un orificio de entrada y otro de salida casi siempre de mayor tamaño; se les denomina también perforantes o terebrantes. El sufrimiento respiratorio en los pacientes con lesiones penetrantes, es el consecutivo al shock grave o al hemoneumotórax; el dolor constituye uno de los síntomas más frecuentes que puede estar circunscrito a la región afectada o irradiarse hacia el abdomen, cuello, hombro o brazo, al igual que la disnea y taquipnea, inespecíficas y también ocasionales por angustia o dolor consecutivo a otras lesiones.4 Las lesiones penetrantes son causadas por fuerzas distribuidas sobre una pequeña área, como en heridas por armas de fuego (HPAF), por armas punzocortantes, cuchillo, punzón (HPAB) o por caídas sobre objetos puntiagudos. En este tipo de lesión cualquier estructura u órgano de la cavidad torácica puede ser lesionado. Todas las lesiones penetrantes constituyen un alto riesgo para la vida, por el daño de los órganos intratorácicos que pueden producir, la ponen en peligro de forma inmediata: el neumotórax abierto, el taponamiento cardíaco, el tórax flotante, el neumotórax a tensión y la embolia gaseosa. Otras entidades ponen en peligro la vida de forma relativa, como la rotura del árbol traqueobronquial, la contusión pulmonar, la rotura o heridas del diafragma, la perforación esofágica, la contusión miocárdica y la lesión penetrante de los grandes vasos.3-5 Las lesiones torácicas constituyen la segunda causa de muerte entre los pacientes traumatizados, sin embargo, el 85 % 74 de ellos pueden ser tratados fuera del quirófano. La mortalidad en un traumatismo torácico grave oscila entre el 4 y 12 %, si se acompaña de lesión en otra parte aumenta del 12 al 15 % y si hay lesión multiórgano se eleva entre el 30 y 35 %.1,3,4 En los traumatismos penetrantes es del 13,4 % y en los cerrados, del 20,4 %.6 Otros autores informan el 9 % por proyectiles de alta velocidad;7 se eleva al 34 % si hay lesiones de los vasos subclavios,8 y al 36,8 % si existe lesión de la arteria pulmonar.9 Teniendo en cuenta la gravedad y el peligro para la vida que implica el no cumplimiento estricto de un tratamiento precoz como respuesta inmediata ante los traumatismos penetrantes y transfixiantes del tórax, es que este trabajo tiene como objetivo evaluar la aplicación oportuna del tratamiento quirúrgico, así como determinar los agentes vulnerantes, órganos más afectados y las complicaciones. MÉTODOS Se realizó un estudio retrospectivo para lo cual fueron revisadas 142 Historias Clínicas de pacientes egresados del Hospital Militar Central "Dr. Carlos J. Finlay", y fueron útiles para el trabajo 116 de lesionados con traumatismos abiertos del tórax. Se analizó un período de 4 a, desde enero de 1995 hasta diciembre de 1998. Se clasificaron los traumatismos abiertos en 3 grupos: no penetrantes, penetrantes y transfixiantes; se tuvieron en cuenta los indicadores siguientes: la edad, el sexo, el agente vulnerante causal, las lesiones viscerales y sus manifestaciones clínicas, la terapéutica empleada y las complicaciones. En la presentación de los datos se utilizaron medidas de tendencia central (media y mediana), medias de dispersión (mínimo y máximo) y se construyeron las distribuciones de frecuencia de las variables analizadas. RESULTADOS En la muestra estudiada pudo apreciarse que las lesiones abiertas del tórax fueron más frecuentes en la tercera década de la vida; el 81 % de los pacientes estaban comprendidos entre los 20 y 39 a de edad, con una media de 26,6 a. El 97 % de esta serie correspondió al sexo masculino. Las HPAB fueron mucho más frecuente (85 %) que las HPAF (15 %) (tabla 1). Las lesiones penetrantes por HPAB se encontraron en el 66,6 % mientras que las penetrantes y transfixiantes por HPAF se comprobaron en el 82,34 % de todas las heridas provocadas por este agente; entre ellas 6 pacientes sufrieron heridas transfixiantes para el 35,3 % (tabla 2). TABLA 1. Agentes vulnerantes Punzocortantes Agentes vulnerantes No. Arma de fuego No. AB Punzón Cerca − 94 4 1 − 12 3 1 1 Total Pistola−revolver Fusil Perdigones Lapicero 99 (85 %) 17 (15 %) Hubo 49 pacientes con lesiones en el pulmón, víscera esta más afectada del tórax (tabla 3). Sufrieron daño vascular 12 traumatizados y predominaron los vasos intercostales, como lesión aislada, aunque también se encontraron asociados con lesiones pulmonares. El diafragma fue afectado en 10 pacientes, el miocardio en 6 y las fracturas costales en 4. Tanto en los traumatismos penetrantes como en los transfixiantes del hemitórax izquierdo presentó la mayor incidencia en lesiones recibidas. El hígado fue la víscera abdominal más afectada. Como diagnóstico principal de las lesiones penetrantes y transfixiantes se encontró hemotórax (36 %) hemoneutórax (31 %), neumotórax (30 %) y taponamiento cardíaco (3 %). El enfisema subcutáneo lo presentaron 9 heridos, generalmente asociado con otras lesiones (hemotórax, hemoneumotórax y neumotórax). Entre los factores desencadenantes de las lesiones producidas por HPAB, se consideró que la ingestión de bebidas alcohólicas contribuyó a que se produjera la agresión a los pacientes. De los 99 lesionados con traumatismos abiertos, producidos por estos agentes, solamente en 28 afectados se consignó este dato, es decir, en el 28,2 %; se consideró baja esta cifra ya que no se recogió este hecho de forma sistemática en el interrogatorio. TABLA 2. Tipo de traumatismo según agente vulnerante Agente punzocortante No penetrantes % Penetrantes AB Arma de fuego AF 33 33,3 66 3 17,6 14* Total 36 − 80 % Total % 66,6 99 100 82,35* 17 100 116 − − * 6 pacientes sufrieron heridas transfixiantes, 35,3 %. 75 TABLA 3. Lesiones viscerales Tórax No. Pulmón Vasculares Intercostales Mamaria interna Hemiácigos Diafragma Miocardio Fractura costal Pericardio 49 9 2 1 10 6 4 1 En esta serie, 22 lesionados se trataron por posibles lesiones toracoabdominales, penetrantes en tórax 14 y en abdomen 20, y predominó la HPAB por cuchillo y punzón como agente vulnerante. Las vísceras abdominales más lesionadas fueron el hígado y el estómago. De los 80 pacientes afectados por lesiones penetrantes, 6 de ellos presentaron heridas transfixiantes para el 5 % de la muestra estudiada, es decir, con orificio de entrada y de salida en tórax, y en su totalidad eran HPAF. El hemitórax izquierdo resultó el más afectado. Una de estas lesiones transfixiantes fue bilateral y el orificio de entrada estaba en el lado izquierdo. Además, se revisaron en otros 2 pacientes con HPAF que presentaron orificio de entrada y de salida pero no fueron penetrantes en tórax. Se realizaron 3 toracotomías por lesiones pulmonares y en uno de ellos se acompañó de una pericardiotomía, se les practicó 3 pleurotomías bajas en 2 lesionados, ya que fue bilateral en uno de ellos, y además una pleurotomía alta. Uno de estos 6 lesionados presentó una herida toracoabdominal con lesión concomitante del diafragma, estómago y bazo. El 95 % de los heridos llegó al servicio de urgencia antes de la ½ h de ocurrida la lesión torácica. La pleurotomía con sonda se realizó en el 63 % de los traumas 76 Lesiones viscerales Abdomen Hígado Estómago Bazo Intestino delgado Colon Mesenterio − − No. 4 3 2 2 2 2 penetrantes , es decir, en 50 pacientes, 30 fueron bajas y 20 altas; se siguió esta conducta precoz en los hemotórax, hemoneumotórax y neumotórax, que no requerían la toracotomía. Esta se realizó en 33 pacientes y fueron de urgencia inmediata en 30 afectados de traumatismos penetrantes para el 37 % (tabla 4). TABLA 4. Tratamiento de las lesiones penetrantes y transfixiantes Proceder FA FR Pleurotomía Toractomía inmediata Toracotomía mediata* 50 30 3 63 % 37 % Total 80 100 % * 3 pacientes que previamente se les realizó una pleurotomía. Veintiséis pacientes presentaron grandes hemotórax o hemoneumotórax acompañándose de estado de shock profundo, 2 heridos con taponamiento cardíaco y los 2 afectados restantes, sospecha de daño miocárdico (tabla 5). Las 3 toracotomías realizadas de forma mediata a los 8,10 y 25 d respectivamente fueron: por neumotórax persistente (neumotórax cerrado a válvula), para extraer cuerpo extraño (segmento de lapicero disparado por HPAF), y por empiema y una fístula broncopleurocutánea; precedidos estos 3 lesionados por pleurotomías inmediatas. TABLA 5. Indicaciones de la torocotomía de urgencia Indicaciones Inmediata al shock Mediata Causas Grandes hemoneumotórax (hemotórax-neumotórax) Taponamiento Cardíaco ¿Daño del miocardio? Neumotórax persistente Cuerpo extraño (punta de lapicero) Empiema (fístula broncopleurocutánea) Total FA FR 26 2 2 1 1 1 78,8 6,1 6,1 3 3 3 33 100 TABLA 6. Tratamiento de las lesiones viscerales de urgencia Proceder FA Neumorrafia Resección pulmonar Cardiorrafia Ligadura intercostal Ligadura mamaria interna Ligadura hemiácigos 15 4 5 6 2 1 33 AB - 27 FR FA 55,5 14,8 18,51 22,22 7,40 3,70 − 3 2 1 3 − − 9 El tratamiento quirúrgico de las lesiones viscerales fue el siguiente: en el pulmón, la víscera más afectada, se realizaron 24 intervenciones, 18 neumorrafias y 6 resecciones (de segmentos lesionados y atípicas), causadas en su mayoría por HPAB. Se efectuaron 5 cardiorrafias. Fue necesario la ligadura de los vasos intercostales en 9 pacientes, bien como lesión aislada o acompañando a lesiones pulmonares. En 2 heridos se realizó la ligadura de la mamaria interna y en otro de la vena hemiácigos (tabla 6). Un total de 18 lesionados reportaron complicaciones para el 15,5 %; de ellos 16 con complicaciones sépticas para el 13,8 % y predominaron entre ellas la sepsis de la herida traumática. Los 2 pacientes restantes presentaron una parálisis radial y el otro una hernia incisional. El 37 % de toracotomías realizadas a los lesionados se considera elevado. AF-26 FR FA 50 33,33 16,66 50 − − − 18 6 6 9 2 1 42 Total 33 FR 54,5 18,1 18,1 27,2 6 3 − DISCUSIÓN Los traumatismos abiertos del tórax se presentan con mayor frecuencia en el hombre joven, entre los 20 y 35 a de edad, aspecto que concuerda con esta revisión.1,5-7 Las heridas de partes blandas (no penetrantes) del tórax la presentaron 36 pacientes, en raras ocasiones causan morbilidad y mortalidad importantes; pero orientan hacia la presencia de lesiones no manifiestas y que sí pueden poner en peligro la vida. Al igual se pudo comprobar que en la práctica civil las HPAB son las que predominan, 1,3,4-7 constituyen el 75 % de las lesiones penetrantes. En esta revisión se encontró que el 85 % de los pacientes presentaron lesiones por HPAB, cifra un poco más elevada que la reportada por otros autores.1,3-5 La mortalidad de los lesionados por 77 estos agentes es inferior a las heridas producidas por HPAF. En la muestra estudiada sólo 4 pacientes presentaron fracturas costales, ya que a esta entidad se le reporta muy frecuente en los traumas contusos.1,3-6 Coincidimos en nuestra revisión en que el hemitórax izquierdo se lesiona con mayor frecuencia que el derecho9 y que el hígado es la víscera abdominal que más se afecta en los traumatismos toracoabdmominales.4-6 El tiempo máximo que se señala para el tratamiento inmediato en los servicios de urgencia, con una alta probabilidad de supervivencia es de ½ h, después de ocurrido el accidente.10 El 95 % de los pacientes llegaron al servicio de urgencia antes de ese tiempo. El hemotórax masivo se produce por lesión del arco aórtico, hilio pulmonar o de los vasos sistémicos como la mamaria interna a los intercostales. El pulmón es el órgano más afectado y ocurre de inmediato una fuga de aire y de sangre; el neumotórax, hemotórax o hemoneumotórax resultante se acompañará del colapso pulmonar,9 lo presentaron el 97 % de los pacientes estudiados. Solo al 10 % de estos lesionados se le realizará la toracotomía y al resto una punción o pleurotomía con sonda conectada a un equipo de aspiración o a un sello de agua, será el tratamiento adecuado.1,3,4,6,7 La evacuación precoz del hemotórax y la toracotomía en los grandes hemotórax y sangramientos incontrolables es norma; algunos autores señalan buenos resultados con el empleo de agentes fibrinolíticos intrapleurales en el tratamiento del hemotórax coagulado;11 otros preconizan el utilizar con éxito la embolización como medida terapéutica de los sangramientos intratorácicos.12 Aunque la toracotomía se practicó en un porcentaje elevado de los pacientes si 78 se compara con la de otros autores,1,3-8 su indicación fue precisa y correcta en los grandes hemotórax, shock profundo y daño del miocardio (hemopericardio). Ya que el pulmón es la viscera intratorácica que más se afecta en los traumatismos penetrantes, en esta serie 49 pacientes presentaron lesiones pulmonares, algunos señalan que la resección limitada da mejores resultados que la sutura en las HPAF,13 el uso de la sutura mecánica es un método rápido y efectivo para controlar la hemorragia y el escape de aire en las lesiones pulmonares.14 Actualmente se emplea con éxito la toracoscopia asistida con video, como diagnóstico y terapeútica, en lesiones endotorácicas en especial, las del parénquima pulmonar.15,16 La contusión pulmonar, en las lesines penetrantes, es el resultado de los proyectiles de alta velocidad que pasan a pocos centímetros del pulmón.3,4 El hematoma del pulmón es una alteración muy grave del tejido pulmonar provocado por una extravasación de sangre localizada a un lóbulo o a uno o más segmentos, en caso de complicaciones la técnica resectiva es lo indicado.3,4 La lesión del parenquima pulmonar o del aparato traqueobronquial generan un enfisema, que se hará evidente, al producirse un orificio en la pleura parietal. Las lesiones del miocoardio y de la aorta tanto en las lesiones penetrantes como en los traumas cerrados son muy graves y de una alta mortalidad. La presencia de 150 a 200 mL de sangre en el saco pericárdico puede ser suficiente para originar un taponamiento cardiaco,3 la irrupción súbita de 250 mL en el pericardio puede causar la muerte del paciente. Al aumentar el volumen de sangre intrapericárdica aumenta su presión y disminuye el gasto cardíaco. La conducta que se debe seguir es la cardiorrafia inmediata y queda la pericariocentesis como método diagnóstico o medida terapéutica temporal.17,18 Esta fue la norma frente a estas lesiones, que la presentaron 5 pacientes, evolucionando todos favorablemente. Se informa por otros autores que la sutura mecánica es más eficiente, porque es más rápida y tiene igual mecanismo de resistencia que la cardiorrafia convencional, es preferible su empleo durante la resucitación emergente,19 las lesiones miocárdicas tienen una alta letalidad; para disminuirla se debe tener un alto índice de sospecha, resucitación precoz y una cirugía inmediata. El ultrasonido es una prueba sensitiva rápida y específica en el diagnóstico de un hemotórax o un hemopericardio;20 estos autores señalan que es la modalidad inicial para evaluar a los pacientes con heridas penetrantes precordiales.21 La lesión diafragmática es más fácil de diagnosticar en las lesiones penetrantes, se puede sospechar por la presencia de un hemotórax o la trayectoria del agen- te vulnerante a travéss o cerca del diafragma.22 La embolia gaseosa es común en los traumatismos penetrantes y rara en los contusos, indica una fístula entre un bronquio y una vena pulmonar y pone en peligro la vida de manera repentina, lo cual no se reportó en esta serie. Por todo lo anterior se concluye que no hubo diferencia con la literatura revisada en la distribución etárea y el sexo; se debe tener en cuenta por el cirujano para su reparación inmediata en caso que lo requiera, que en los traumas penetrantes y transfixiantes el pulmón es la víscera más afectada en tórax y el hígado en los traumas toracoabdominales. La toracotomía inmediata se realizó en el 37 % de los pacientes, su indicación se consideró siempre correcta, y la complicación séptica de la herida traumática fue la de mayor incidencia. En esta serie el 95 % de los lesionados llegaron antes de la ½ hora de ocurrido el traumatismo al Servicio de Urgencia, lo cual mejoró considerablemente el pronóstico de estos lesionados. SUMMARY The severity and danger for life caused by the penetrating and transfixing chest injuries and the need of an immediate response with an early diagnosis and treatment, motivated us to go deep into the study of these traumas, to evaluate the timely application of the surgical treatment, to determine the causal injuring agents, the most affected organs and the complications. A retrospective study of 116 patients with open traumas of the chest that were attended at "Dr. Carlos J. Finlay" Military Central Hospital during 4 years was conducted. 80 patients had penetrating or transfixing injuries. Age, sex, the injuring agents, the visceral injuries, the therapeutics and the complications were analyzed. It was proved that male patients were the most affected during the third decade of life. It was also observed a predominance of puncturing and cutting agents. The lung was the most injured intrathoracic organ. 97 % of the patients had pneumothorax, hemothorax or hemopneumothorax., associated with a collapse of the lung and severe respiratory compromise. Thoracotomy was performed in 37 % of the patients and its indication was always considered as correct. The sepsis of the traumatic wound was the commonest complication. Subject headings: THORACIC INJURIES/surgery; THORACIC INJURIES/complications; THORACIC INJURIES/diagnosis; WOUNDS, PENETRATING; WOUNDS, STAB; RETROSPECTIVE STUDIES; MILITARY MEDICINE. 79 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 1. Jones KW. Traumatismo en tórax. Clin Quir Norteam 1981;41:959-83. 2. Salas PR, Díaz de Villegas DL, Alemán LS. Preparación médico militar. La Habana: Editorial Pueblo y Educación, 1982;t2:210-29. 3. Soler VR. Traumatismos. La Habana: Centro de Información para la Defensa, 1993;part 3:13-20. 4. Tintinalli JE, Ruiz E, Krome RL. Traumatismo torácico. En: Medicina de urgencia. México, DF: Mc GrawHill, Interamericana, 1998;t2:1418-47. 5. Lewis FR. Traumatismo torácico. Clin Quir Norteam 1982;1:97-103. 6. Karev DV. Combined lesions of the chest and abdomen. Klin Khir 1998;(11):30-1. 7. Inci C, Ozcelik C, Tacyildiz I, Nizam O, Eren N, Ozgen G. Penetrating chest injuries, unusually high incidence of high velocity gunshot wounds in civilian practice. World J Surg 1998;22(5):438-42. 8. Demetriades D, Chahwan S, Gomez H, Peng R, Velmahos G, Murray J. Penetrating injuries to the subclavian and axillary veins. J Am Coll Surg 1999;188(3):290-5. 9. Babatasi G, Massetti M, Bhoyroo S, Le Page O, Khayat A. Pulmonary following thoracic gunshot wound. Eur J Cardiothorac Surg 1999;15(1):87-90. 10. Frezza EE, Mezghebe H. Is 30 minutes the golden period to perform emergency room thoracotomy (ERT) in penetrating chest injuries? J Cardiovasc Surg (Torino) 1999;40(1):147-55. 11. Inci C, Ozcelik C, Tacyildiz I, Nizam O, Eren N, Ozgen G. Intrapleural fibrinolytic treatment of traumatic clotted hemothorax. Chest 1998;114(1):8-15. 12. Carrillo EH, Heniford BT, Senler SO, Dykes JR, Maniscalco SP, Richardson TD. Embolization theraphy as an alternative to thoracotomy in vascular injuries of the chest. Am Surg 1998;64(12):1142-6. 13. Karen CV, Imai H. The advantages of limited resection vs suture in the primary management of penetrating lung war wounds. Vognosanit Pregl 1998;55(6):583-90. 14. Velmahog GC, Baker C, Demetriades D, Goodman J, Murray JA, Asensio JA. Lung sparing surgery after penetrating trauma using toracothomy, partial lobectomy and pneumorrhaphy. Arch Surg 1999;134(2):186-9. 15. Briusov DG, Kuritsyn AN. The operative thoracoscopy in rendering emergency surgical care, in penetrating gun shot chest wounds. Voen Med Zh 1998;319(2):21-6. 16. Hsu NY, Hsieh MJ. Video assisted thoracoscopic surgery for spontaneous hemopneumothorax. World J Surg 1998;22(1):23-6. 17. Asfaw I, Arbulu A. Lesiones penetrantes del pericardio y corazón. Clin Quir Norteam 1977;57(1):39-43. 18. Mittal V, Mc Aleese P, Young S, Cohen M. Penetrating cardiac injuries. Am Surg 1999;65(5):444-8. 19. Mayrose J, Jehle DV, Moscati R, Lerner CB, Abrams BJ. Comparison of staples versus suture in the repair of penetrating cardiac wounds. J Trauma 1999;46(3):441-4. 20. Rozycki GS, Feliciano DV, Davis TP. Ultrasound as used in thoracoabdominal trauma. Surg Clin North Am 1998;78(2):295-310. 21. Rozycki GS, Feliciano DV, Oschner MG, Knudson MH, Hoyt DS, Davis F. The role of ultrasound with possible penetrating cardiac wounds a perspective multicenter study. J Trauma 1999;46(4):543-52. 22. Shackleton KL, Stewart E, Taylor AJ. Traumatic diaphragmatic injuries spectrum of radiographic findings. Radiographies 1998;18(1):49-59. Recibido: 2 de noviembre del 2000. Aprobado: 8 de diciembre del 2000. My. Diego Sosa Delgado. Hospital Militar Central Docente "Dr. Carlos J. Finlay". Avenida 31 y 114, Marianao, Ciudad de La Habana, Cuba. 80 Rev Cubana Med Milit 2001;30(2):81-6 Instituto Superior de Medicina Militar "Dr. Luis Díaz Soto" EXPERIENCIA DE 20 AÑOS DE TRABAJO CON EL EMPLEO DE LA FIJACIÓN EXTERNA Dr. Vladimir Calzadilla Moreira,1 Tte. Cor. Gilberto Pons Mayea,2 My. Ibrilio Castillo García,1 My. Jorge Álvarez González1 y My. Arturo González Pacheco1 RESUMEN Se realizó un estudio descriptivo mixto de 646 pacientes tratados mediante la fijación externa en el Instituto Superior de Medicina Militar "Dr. Luis Díaz Soto", para la solución de afecciones traumáticas o sus secuelas, en el período comprendido desde 1978 hasta 1998. Se emplearon 7 modelos de fijadores externos. Hubo una significativa incidencia del sexo masculino en las décadas de mayor actividad física. La tibia fue la diáfisis más afectada en 346 casos, mientras que en las articulaciones, la muñeca en 76 oportunidades. Predominó la fractura abierta en 248 ocasiones. El objetivo para el cual se empleó el fijador se logró en el 89,3 %. Las secuelas funcionales no impidieron la reincorporación laboral en la mayoría de los pacientes. Se muestran las bondades del método y se analizan de manera exhaustiva las complicaciones. DeCS: EPIDEMIOLOGIA DESCRIPTIVA; FIJADORES EXTERNOS/efectos adversos; FIJADORES EXTERNOS/utilización; FIJACION DE FRACTURA; FRACTURAS EXPUESTAS/cirugía; FRACTURAS DE LA TIBIA/cirugía; TRAUMATISMOS DE LA MUÑECA/cirugía; MEDICINA MILITAR. Desde que en 1902 Albin Lambotte diseña y aplica el primer fijador lineal verdadero, múltiples variantes tecnológicas se han introducido en relación con los dispositivos externos en todo el mundo.1-3 Importante función desempeñó la escuela soviética en este sentido, fundamentalmente desde 1951 con las modificacio- 1 2 nes y principios establecidos por el profesor Ilizarov.2-4 A partir de 1978 un grupo de destacados ortopedistas cubanos introdujeron esta metodología en el país y su empleo se extendió rápidamente. En la década de los 80 el profesor Álvarez Cambras diseñó un novedoso sistema de fijación externa Especialista de I Grado en Ortopedia y Traumatología. Especialista de II Grado en Ortopedia y Traumatología. 81 denominado RALCA (Álvarez Cambras R. Presentación de un sistema cubano de fijación externa. Tesis Doctoral. La Habana, 1984.) y los profesores Ceballos y Balmaseda han desarrollado el fijador CIMEQ.3-5 La utilización de los fijadores externos constituyen uno de los pilares fundamentales sobre el que se sustentan la cirugía ortopédica y la traumatológica. El presente trabajo está dirigido a mostrar nuestra experiencia en la utilización efectiva de la fijación externa y el análisis de las complicaciones derivadas de su empleo en los últimos 20 a en el Instituto Superior de Medicina Militar "Dr. Luis Díaz Soto". Finalmente a partir de los datos primarios obtenidos en las historias clínicas, se realizaron tablas y figuras que facilitaron la presentación, análisis y discusión de los resultados obtenidos; se profundizó en el comportamiento de las complicaciones y sus causas para lo cual se empleó el método porcentual. RESULTADOS Predominaron los pacientes en las décadas de la vida de mayor actividad física; el 92 % correspondió al sexo masculino y el 8 % al femenino (tabla 1). TABLA 1. Distribución de los pacientes según la edad y el sexo MÉTODOS La muestra de este estudio estuvo constituida por 646 pacientes atendidos en el Servicio de Ortopedia y Traumatología a partir de 1978, en los que se utilizó el fijador externo por presentar diferentes afecciones en sus extremidades, como tratamiento primario o de forma secundaria al fracasar otros tipos de tratamientos, fueran conservadores o quirúrgicos. Se utilizaron diferentes aparatos de fijación y otras técnicas afines de acuerdo con las características de la afección. La evolución clínica y radiográficas de estos pacientes y su evaluación final se realizó a los 13,3 meses como promedio. Las variables analizadas fueron: edad, sexo, tipos de afecciones, localización de las lesiones, circunstancias en que se produjeron, fijador empleado, procederes adicionales, complicaciones, logro de objetivos del tratamiento y grado de invalidez al alta. No se adoptó patrón alguno para la evaluación final por la extensión de la casuística y la diversidad de afecciones que fueron tratadas en estos años. 82 Grupo de edad Sexo Masculino Femenino Total Porcentaje Menos de 20 21−30 31−40 41−50 51−60 Más de 60 126 152 175 70 48 23 6 13 26 4 3 132 165 201 74 51 23 20,4 25,6 31,1 11,4 7,9 3,6 Total 594 52 646 100,0 En cuanto a las circunstancias en que se produjeron las lesiones se observó que los accidentes del tránsito (51,3 %) presentaron mayor incidencia; les siguieron los ocasionados por armas de fuego (26,7 %), los accidentes del trabajo (14,8 %) y por otras causas (7,2 %), lo que se corresponde con la literatura consultada. 4,6-8 El comportamiento de las lesiones para las cuales se empleó la fijación externa se representa en la figura 1; la fractura abierta fue la más frecuente. Hubo 534 afecciones diafisarias y 115 articulares, 3 pacientes tuvieron lesiones bilaterales. La tibia fue la diáfisis más afectada en 346 casos y en las articulaciones, la muñeca en 76 oportunidades (tabla 2). 8 Rigidez articular 31 Fractura cerrada Osteomielitis crónica 98 99 Fractura articular 248 Fractura abierta Pseudoartrosis 83 Retardo de consolidación 44 Artrodesis 26 12 Alargamiento 0 50 100 150 200 250 FIG. 1. Afecciones en las que se utilizó el fijador. TABLA 2. Localización de las lesiones Localización No. Porcentaje Tibia Fémur Húmero Cúbito y radio Clavícula Subtotal Articulación Muñeca Tobillo Rodilla Codo Pelvis Subtotal 346 102 52 31 3 534 53,3 15,7 8,0 4,7 0,4 82,2 76 22 8 5 4 115 11,7 3,4 1,2 0,7 0,6 17,8 Total 649 100,0 Se utilizaron 7 modelos de fijadores externos (tabla 3). En la primera experiencia se emplearon los alambres finos en el 79 % y el de Ilizarov fue el más usado en 262 ocasiones; mientras que el 21 % utilizó alambres gruesos, de ellos 78 pacientes con el fijador cubano RALCA. En los últimos años se combinan alambres finos y gruesos en los montajes. La forma monopolar se empleó en 103 pacientes, fundamentalmente en el miembro superior, donde obtuvo mejores resultados en cuanto al surgimiento de complicaciones, en comparación al bipolar, similar a otros reportes.8-11 TABLA 3. Fijadores externos utilizados Fijador No. Porcentaje Ilizarov Volkov Kalnberz RALCA Hoffman Charnley Orthofix 262 176 75 78 37 18 3 40,3 27,2 11,5 12,2 5,7 2,7 0,4 Total 649 100,0 La tabla 4 muestra las complicaciones con la utilización del método; es de señalar que no se produjeron complicaciones 83 generales, lo que concuerda con otros trabajos similares.7,8,10 TABLA 4. Complicaciones durante el tratamiento Tipo No. Porcentaje Infección en el trayecto del alambre Atrofia muscular Rigidez articular Retardo de consolidación Trastornos vasculonerviosos Osteítis de los alambres Sepsis profunda No consolidación Sudeck Acortamiento mayor de 2 cm Amputación Refracturas Ruptura del alambre Inadaptación al fijador Desviación del fragmento óseo 598 492 247 83 67 59 44 37 28 21 11 9 8 8 4 92,5 76,0 38,2 12,8 10,3 9,1 6,8 5,7 4,3 3,2 1,7 1,3 1,2 1,2 0,6 Un grupo de procederes terapéuticos que influyeron en el logro de los objetivos y para el tratamiento de las complicaciones se presentan en la tabla 5. otros medios de osteosíntesis por inadaptación o fallo del fijador, y se logró en el 89,3 % los objetivos del tratamiento. El grado de invalidez se representa en la figura 2; la mayoría volvió a realizar su trabajo al no tener o presentar alguna limitación, en 44 pacientes fue necesario un cambio de actividad laboral por la envergadura de la invalidez. "" % 279 (43 %) Ninguna limitación 323 (50 %) Alguna limitación Severa limitación FIG. 2. Grado de invalidez del miembro al alta. TABLA 5. Procederes terapéuticos adicionales Proceder No. Porcentaje Antibioticoterapia Quinesioterapia Alta frecuencia Oxígeno hiperbárico Procederes sobre partes blandas Clisis continua Fasciotomía Láser de baja potencia Ozonoterapia Magnetoterapia Bloqueo simpático Estímulo eléctrico 646 646 621 448 100,0 100,0 96,1 69,3 221 199 107 105 93 52 39 36 34,2 30,8 16,5 16,2 14,3 8,0 6,0 5,6 No tuvieron alta incidencia las secuelas permanentes: amputaciones, rigidez articular, acortamiento y trastornos vasculonerviosos, así como el empleo de 84 DISCUSIÓN La principal complicación fue la relacionada con los alambres transfixiantes, en cualquiera de sus formas, lo que concuerda con otros reportes.7,8,12-14 Todos los pacientes tuvieron en algún momento reacción inflamatoria alrededor de los alambres. Infección con exudación se presentó en el 92,5 % y osteítis solo en el 9,1 %. No se encontró relación en cuanto al grosor del alambre (roscado o liso) y la incidencia de osteítis, como resultado de inadecuada técnica de transfixión, no retensar los alambres finos, pobre higienización e inestabilidad del montaje. La atrofia del cuadricep femoral y algún grado de rigidez articular se reportan con frecuencia, 7,8,11,13,15 fundamentalmente durante el alargamiento y transportaciones óseas. Ambas complicaciones son provocadas por factores biológicos, dolor en los sitios de penetración de los alambres, contracturas, distracción excesiva y sobre todo inadecuada rehabilitación de la extremidad. Los trastornos de la consolidación ósea son ocasionadas por la envergadura de las lesiones de partes blandas, pérdida de sustancia ósea, sepsis, interposición de tejido e inestabilidad del montaje entre otras, por lo que es necesario prolongar la fijación, compresión-distracción, injertos, colgajos, campo magnético, estímulo eléctrico y emplear otros medios de osteosíntesis. En nuestra experiencia no son frecuentes las lesiones neurovasculares producidas durante la transfixión. De producirse es necesario retirar el alambre e inmediata reparación. La infección profunda como resultado de fracturas abiertas, requiere de curetajes, secuestrectomías, antibioticoterapia, colocación de histoclisis continuas y amputaciones. En los últimos años se utilizó la técnica de transportación ósea para la solución de pacientes con extensa necrosis ósea postraumática, con resultados muy favorables. La refractura a nivel del trayecto de los alambres o en el foco de fractura primario, es invariablemente ocasionada por una insuficiente protección enyesada o mala evaluación de la consolidación ósea. La intolerancia al fijador externo en ocho pacientes puede deberse a la estimulación de puntos acupunturales16 o por inadaptación psíquica al equipo, lo que ocasiona dolor. La tensión excesiva o la mala calidad de los alambres finos puede provocar la ruptura de estos, así como la desviación de los fragmentos óseos en transportación, lo que requiere su sustitución o el uso de alambres de tope. Por los resultados obtenidos en dos décadas de trabajo en diversas afecciones, se plantea que la fijación externa es excelente en la mayoría de los pacientes y se emplea universalmente en lesiones complejas articulares, metafisarias y diafisarias como un método quirúrgico multipropósito, de elección ante las fracturas abiertas severas, con atención a principios inviolables y que requieren de un seguimiento continuo y especializado. La experiencia ha demostrado su eficacia cuando fallan otros medios de osteosíntesis. El fijador externo es una alternativa eficiente y actual en el tratamiento de los defectos óseos segmentarios de cualquier causa y en especial en el manejo de la osteomielitis crónica. En su forma monopolar es de elección en las lesiones del miembro superior que requieren de su empleo. Sus fracasos y complicaciones no dependen del método en sí, si no de errores en su indización y empleo y la envergadura de las lesiones tratadas. SUMMARY A mixed descriptive study of 646 patients treated with external fixation at "Dr.Luis Díaz Soto" Higher Institute of Military Medicine to solve traumatic affections or their sequelae from 1978 to 1998 was conducted. 7 models of external fixators were used. There was a significant incidence of males in the decades of higher physical activity. The tibia was the most affected diaphysis in 346 cases. As regards joints, the wrist was affected 76 times. The open fracture predominated in 248 occasions. The use of the external fixator was successful in 89.3 % of the 85 cases. The functional sequelae did not hinder the reincorporation to work of most of the patients. The advantages of this method are shown and the complications are exhaustively analyzed. Subject headings: EPIDEMIOLOGY, DESCRIPTIVE; EXTERNAL FIXATORS/adverse effects; EXTERNAL FIXATORS/utilization; FRACTURE FIXATION; FRACTURES,OPEN/surgery; TIBIAL FRACTURES/surgery; WRIST INJURIES/surgery; MILITARY MEDICINE. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 1. Ceballos Mesa A. La fijación externa de los huesos. 2 ed. La Habana: Editorial Científico Técnica, 1983:3-59. 2. Ilizarov GA. Osteosíntesis por compresión distracción: recomendaciones metodológicas. Ministerio de Salud Pública, Kurgan, 1975. 3. Ceballos Mesa A. Fijación externa en fracturas expuestas. Rev Cubana Cir 1967;4:38-42. 4. Claiborne AC. Tratamiento de las fracturas. En: Campbell. Cirugía ortopédica. 9 ed. Madrid: Harcourt Brace, 1998;t3:2018-30. 5. Álvarez Cambras R, Ceballos Mesa A. Los fijadores externos en traumatología. En: Álvarez Cambras R, Ceballos Mesa A, Murgadas Rodríguez R. Tratado de cirugía ortopédica y traumatológica: traumatología. La Habana: Editorial Pueblo y Educación, 1989;t1:429-38. 6. Labeev F, Pasvch M, Toussaint P, Van Erps S. External fixation in war traumatology: report from the Rwandese war. J Trauma 1996;40(3):223. 7. Escarpanter Buliés JC. Fijación externa ósea: resultados y evaluación crítica de las complicaciones. Rev Cubana Ortop Traumatol 1995;9(1-2):40-7. 8. Escarpanter Buliés JC, Molina González U, Alamo AR, González JA. Complicaciones y resultados de la fijación extrafocal. Rev Cubana Ortop Traumatol 1989;3(3):70-9. 9. Helland P, Boe A, Molster AO. Open tibial fractures treated with the Ex-Fi-Re External fixation system. Clin Orthop 1996;326:209. 10. Escarpanter Buliés JC, Cruz Sánchez PM, Álvarez González JL. Tratamiento quirúrgico de las fracturas de la tibia: análisis de los resultados. Rev Cubana Ortop Traumatol 1996;10(1):34-8. 11. Gaudinez Mallik AR, Szporn M. Hybrid external fixation of comminuted tibial plateau fracture. Clin Orthop 1996;328:203. 12. Checketts RG, Otterburn M, Mac Earchern G. Pin track infection: definition, incidence and prevention. Int J Orthop Traumatol 1993;3(3):14-7. 13. Olson SA. Open fractures of the tibial shaft: current treatment. J Bone Joint Surg 1996;78A (9):1420-37. 14. Norris BL, Kellam JF. Soft tissue injuries associated with high energy extremity trauma: principles of management. J Am Acad Orthop Surg 1997;5(1):37-46. 15. Lutfi Orantes J, Ibietatorremendis BA, Rodríguez Triana JA, Lorie GR, García Alfonso M, González GS. Fijación externa en traumatología infantil. Rev Cubana Ortop Traumatol 1994;8(1-2):23-9. 16. Norkovic V, Kaila Z, Hudec M. Problems of the transfixion for external fixation. Klinika Traumatologiju. Zagreb, Jugoslavija, 1987. Recibido: 2 de noviembre del 2000. Aprobado: 8 de diciembre del 2000. Dr. Vladimir Calzadilla Moreira. Instituto Superior de Medicina Militar "Dr. Luis Díaz Soto". Avenida Monumental, Habana del Este, CP 11700, Ciudad de La Habana, Cuba. 86 Rev Cubana Med Milit 2001;30(2):87-93 Instituto Superior de Medicina Militar "Dr. Luis Díaz Soto" ARTRODESIS TRIESCAFOIDEA POR MÍNIMO ACCESO My. Francisco Leyva Basterrechea 1 RESUMEN Se realizó una artrodesis triescafoidea por mínimo acceso a 16 pacientes diagnosticados de inestabilidad del carpo tipo III y IV por artroscopia. El promedio de edad fue de 37 años; 11 sujetos correspondieron al sexo masculino y 5 al femenino. En todos los casos hubo mejoría del dolor y desapareció totalmente en el 43,7 %. El rango de movilidad articular posoperatorio no afectó la función habitual de los pacientes. Hubo mejoría en la fuerza de prensión de la mano en 15 casos, con un promedio de 4,5 %. La consolidación de la artrodesis se logró totalmente en 14 pacientes. Se obtuvo el 87,5 % de buenos resultados. Se concluye que la artrodesis triescafoidea por mínimo acceso permite obtener resultados satisfactorios, elimina los riesgos de la cirugía abierta, es menor la disponibilidad de recursos materiales y constituye una buena opción de tratamiento para el paciente y el médico. DeCS: ARTRODESIS; ARTROSCOPIA/métodos; PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS MINIMAMENTE INVASIVOS; INESTABILIDAD DE LA ARTICULACION/cirugía; MUÑECA/cirugía; MEDICINA MILITAR. La cirugía en los últimos decenios se ha visto revolucionada por los procederes endoscópicos. La cirugía ortopédica no ajena a ello, ha desarrollado este proceder a punto de partida de las artroscopias por ser precisamente las articulaciones, cavidades anatómicas que permiten el acceso endoscópico. Estas se realizaban hace algunos años en la rodilla pero el perfeccionamiento de los equipos e instrumentales ha permitido extender este proceder a otras articulaciones como el hombro, codo, muñeca, cadera y tobillo.1 1 Los cirujanos ortopédicos no se han conformado con los esclarecimientos diagnósticos obtenidos por las artroscopias, sino que han ido más allá, tratando de buscar soluciones terapéuticas por mínimo acceso, que antes requerían de una gran exposición a cielo abierto con mayor riesgo para el paciente de contraer sepsis, largos períodos de inmovilización hasta la cicatrización por la gran divulsión de tejidos en los abordajes quirúrgicos y mayor tiempo de reposo hospitalario, que se ven minimizados con la aplicación de Especialista de I Grado en Ortopedia y Traumatología. Profesor Asistente. 87 estos procederes.2 De ahí la importancia que tiene el conocimiento de las técnicas quirúrgicas por mínimo acceso, pues permite la recuperación pronta del personal además de la capacidad física para el cumplimiento de las misiones encomendadas. La artroscopia de la muñeca que se realiza en el Servicio de Ortopedia y Traumatología a partir de 1996, ha abierto un gran campo en el conocimiento de las afecciones que interesan a esta articulación y es precisamente a lo concerniente en el reconocimiento de las inestabilidades del carpo que tienen lugar, al lesionarse los ligamentos que mantienen unidos y congruentes a los huesos del carpo, donde se considera que la artroscopia ha hecho su mayor aporte al diagnosticar y poder tratar algunas de ellas.3-5 El propósito del siguiente trabajo es dar a conocer un procedimiento quirúrgico mediante el cual por mínimo acceso y ayuda artroscópica se logra la artrodesis intercarpal, que es uno de los pilares en los que se basa el tratamiento de estas inestabilidades carpales y contribuir en alguna medida a la solución de esta problemática. MÉTODOS Se estudiaron a 16 pacientes atendidos en el Servicio de Ortopedia y Traumatología del Instituto Superior de Medicina Militar "Dr. Luis Díaz Soto", en el período comprendido desde julio de 1997 a julio de 1999, los que aquejaban en alguna medida molestias, dolor e incapacidad en una de sus muñecas. Luego de la evaluación clínica y radiográfica de rutina, se diagnosticó inestabilidad del carpo en todos los pacientes, que se confirmó al realizarle la artroscopia diagnóstica en los grados III y IV (anexo); los pacientes con 88 inestabilidad carpal grado I y II, y a los que esta no interesara la columna radial del carpo no se incluyeron en el estudio. La artrodesis realizada interesó a la articulación triescafoidea. Durante la artroscopia y luego de comprobada la inestabilidad grado III ó IV, se procedió a corregir la subluxación del escafoides, la que clínicamente se verifica por vistas radiográficas y visión artroscópica; al mismo tiempo se localiza el espacio triescafoideo con una aguja. Se traza una incisión longitudinal de 1 cm aproximadamente en la piel, se separan por disección roma los vasos, nervios y tendones extensores hasta exponer la cápsula articular. Seguidamente se coloca un trócar de 3 mm de diámetro en el interior de su vaina, al retirar el mandril se inserta el artroscopio para controlar la ubicación en la articulación, se retira el lente endoscópico y se introduce una broca acoplada a un transfisor que escarificará las superficies articulares hasta exponer el hueso subcondral. Al retirar e irrigar con suero fisiológico se extraen las virutas de cartílago y hueso, y al reinsertar el artroscopio se puede comprobar la denudación ósea. A través de la cánula se injerta hueso esponjoso obtenido del extremo distal del radio o de la porción proximal de la ulna (fig. 1). Luego se introduce por vía percutánea alambres de Kirschner que fijan el escafoides a los huesos vecinos del carpo que mantienen su posición anatómica. Se sutura la herida con 1 ó 2 puntos de piel al igual que los abordajes artroscópicos, se cubre con apósito estéril y se coloca un yeso antebraquial que incluya el pulgar en posición funcional. A las 8 semanas se retiran los alambres y la inmovilización; se puede indicar una muñequera y se comienza la rehabilitación; si desde el punto de vista clínico no se está seguro de la fusión articular, se puede mantener la inmovilización por 2 semanas más. o ninguna mejoría en la fuerza de prensión, fusión articular. − Malo: no hay mejoría del dolor, mantiene la disfunción articular, no se logró la artrodesis. RESULTADOS FIG. 1. La zona sombreada corresponde a la articulación triescafoidea, que se denuda hasta exponer el hueso subcondral y luego rellenada con injerto de hueso. Los pacientes estudiados tuvieron un seguimiento mínimo de 6 meses, en los que se evaluó el dolor, movimiento articular y fuerza de prensión y se compararon con los valores preoperatorios. La evaluación de los resultados se realizó según los criterios siguientes: − Excelente: ausencia de dolor, más de 45 ° de extensión y más de 30 ° de flexión de la muñeca, 5 kgf de prensión o más con respecto al valor preoperatorio, fusión articular. − Bueno: dolor ligero evidente a los grandes esfuerzos o movimientos extremos, extensión entre 30 y 45 ° con menos de 30 ° de flexión de la muñeca, menos de 5 kgf de prensión y fusión articular. − Regular: dolor moderado que permite realizar las actividades diarias y en menor cuantía que el dolor preoperatorio, movimiento articular que no impida realizar las labores habituales, poca De los 16 pacientes a los que se les aplicó el proceder, 11 correspondieron al sexo masculino (68,2 %), 5 al femenino (31,3 %). Las edades oscilaron entre 28 y 49 a, con un promedio de edad de 37 a. En todos los casos hubo una mejoría del dolor, desapareció totalmente en 7 pacientes (43,7 %) y persistió en 9 (56,3 %), solo relacionado con grandes esfuerzos de la mano y con los movimientos extremos de flexoextensión de la muñeca. El rango de extensión mayor de 45 ° y de flexión de 30° se logró en la mitad de los pacientes (50 %); el resto de los casos tuvo un rango de movimiento menor pero no impidió realizar las actividades habituales. Con respecto a la fuerza de prensión en 15 pacientes fue mayor que en los valores preoperatorios y en 6 casos sobrepasó los 5 kgf. El promedio de mejoría en la fuerza de prensión de la mano fue de 4,5 kgf. La consolidación de la atrodesis se logró totalmente en 14 pacientes (87,5 %), en un caso no hubo evidencia radiológica de fusión ósea, no obstante como no recidivo la subluxación del escafoides se consideró como lograda la artrodesis (tabla). Finalmente los resultados del tratamiento fueron los siguientes: Excelentes: 7 pacientes (43,75 %) Buenos: 7 pacientes Regular: 1 paciente (6,25 %) Malo: 1 paciente 89 TABLA. Resultados de los pacientes Caso No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Edad (años) Sexo Dolor Fuerza de prensión (kgf) 36 29 41 46 39 28 37 43 38 49 36 38 34 48 31 30 M M F M M M M M F F M F F M M M − L − L − − L L L L − L L − − L +6 +7 +3 = +5 +9 +3 +6 +2 +3 +6 +4 +2 +5 +7 +4 Mov. art. Flex.−ext. (en grados) 30 45 35 20 25 40 30 45 30 20 40 45 45 35 47 40 Fusión articular 47 49 45 32 35 49 29 40 42 44 52 50 49 40 50 44 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Resultados E E E M B E R B B B E B B E E B L = leve; +n = kgf ganados con respecto al valor preoperatorio. Fuente: Historias Clínicas. DISCUSIÓN Según Taleisnik 6 el primer reporte de una artrodesis intercarpal corresponde a Thornton en 1924, y otros autores7 atribuyen a Sutro en 1946 el haber realizado la primera artrodesis entre el escafoides, trapecio y trapezoide, pero no es hasta la década de los 80 en que Watson8 la revitaliza y la denomina artrodesis triescafoidea. El objetivo primordial de una artrodesis intercarpal es proporcionar una muñeca estable, indolora y que permita algún movimiento que afecte lo menos posible la función de la mano;6,9,10 para ello se invocan 3 principios que enuncia Green:9 primero la artrodesis no debe alterar otras articulaciones vecinas; segundo, se debe aplicar injerto para mantener las dimensiones del carpo y tercero, utilizar una osteosíntesis como fijación adicional hasta la consolidación. De las artrodesis intercarpales, la triescafoidea la reportan varios autores8,10-12 90 como la de mejores resultados, y destacan la desaparición o alivio del dolor en todos los casos y una recuperación del movimiento articular entre el 70 y 80 %. Estos resultados coinciden con los de esta casuística, en la que todos los pacientes tuvieron un alivio o desaparición del dolor, en el caso de la movilidad articular, aunque los rangos de movimientos logrados no fueron tan amplios (tabla). La mayoría de los pacientes con resultados excelentes y buenos (87,5 %) no presentaron limitaciones para sus actividades habituales. Con respecto a la fuerza de prensión, Marcizzi y otros10 señalan el 70 % de mejoría en sus pacientes. En nuestra casuística solo un paciente no mejoró la fuerza de prensión de la mano y se observó un incremento de esta entre 2 y 9 kgf en los 15 pacientes restantes (4,7 kgf como promedio). Condicionando que estos casos fueron evaluados a los 6 meses de operados, se considera que se puede esperar un incremento de la fuerza de prensión con un seguimiento a largo plazo. Algunos autores13 no han reportado buenos resultados al tratar las inestabilidades del carpo con artrodesis intercarpales. Fortin y Louis7 siguieron a 14 pacientes durante 62 meses con artrodesis triescafoideas y atribuyeron los malos resultados a la no reducción del escafoides en el momento de la artrodesis. Otros autores10,11 concuerdan con lo anterior y llaman la atención en este sentido. En los pacientes de este estudio, como se ha descrito al hacer referencia a la técnica quirúrgica, se controla la reducción del escafoides por visualización endoscópica y radiológicamente al desaparecer los signos del "anillo" y de "Terry Thomas" que se evidencian al subluxarse el escafoides (figs. 2, 3 y 4). Como ya se ha señalado se obtuvo el 87,5 % entre excelentes y buenos resultados con esta técnica, comparable con los obtenidos por Watson,8 Marcizzi y otros,10 Mc Auliffe11 y Srinivasan y Matthews.12 Todos coinciden en señalar que aunque esta artrodesis pudiera significar una alteración en la biomecánica carpal, el hecho de la desaparición o alivio del dolor con la preservación de un rango de movimiento funcional y la posibilidad de realizar las actividades diarias de rutina, sugieren que la artrodesis triescafoidea es compatible con buenos resultados, incluso a largo plazo. La artrodesis triescafoidea por mínimo acceso permite obtener tan buenos resultados como por la técnica tradicional; sin embargo, al ser mínima la disrupción de los tejidos las complicaciones propias de la cirugía abierta se reducen, la cicatriz es pequeña y estéticamente más aceptable, se acorta el tiempo quirúrgico, y la disponibilidad de recursos y materiales gastables es mucho menor; por lo tanto constituye una buena opción para el paciente y el médico. FIG. 2. Radiografías preoperatorias. Obsérvese el espacio entre el escafoides y semilunar (signo de Terry Thomas). En la vista lateral el ángulo entre el escafoides y semilunar es casi de 90 °. 91 FIG. 3. Vista anteroposterior posoperatoria. Se corrigió la subluxación del escafoides y se fijó con alambres de Kirschner percutáneos. FIG. 4. Vista lateral posoperatoria. El ángulo entre el escafoides y semilunar es casi de 40 ° (normal). ANEXO. Clasificación artroscópica de las inestabilidades del carpo Grado Descripción I Hemorragia del ligamento interóseo visto desde el espacio radiocarpal. No hay incongruencia articular. Alineación normal Inmovilización con yeso II Hemorragia ligamentaria. Ligera incongruencia vista desde el espacio medio carpal. El explorador identifica la lesión, pero no penetra en el espacio Fijación con alambres de Kirschner percutáneos y yeso III Incongruencia articular vista desde los espacios medio y radiocarpal. El explorador penetra en el espacio entre ambos huesos Igual al grado II o artrodesis intercarpal a cielo abierto IV Igual al grado III, con inestabilidad a la manipulación. El artroscopio de 2,7 mm puede penetrar entre ambos huesos Reducción y artrodesis intercarpal a cielo abierto Tomado de Geissler et al. Technique of wrist arthroscopy. JBJS. 1999;81-A(8):1184-97. 92 Tratamiento SUMMARY 16 patients who were diagnosed type III and IV carpus instability underwent triscaphoid arthrodesis. The average age was 37. 11 patients were males and 5 females. The pain released in all cases and it totally disappeared in 43.7 %. The range of postoperative joint mobility did not affect the habitual function of the patients. The strength of the pressure of the hand improved in 15 cases, with an average of 4.5 %. The consolidation of arthrodesis was completely attained in 14 patients. 87.5 % of the results were good. It is concluded that the triscaphoid arthrodesis by minimally invasive surgical procedures allow to obtain satisfactory results, eliminate the risks of open surgery, less material resources are needed and it is a good treatment option for patients and doctors. Subject headings: ARTHRODESIS; ARTHROSCOPY/methods; SURGICAL PROCEDURES, MINIMALLY INVASIVE; JOINT INSTABILITY/surgery; WRIST/surgery; MILITARY MEDICINE. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 1. Miller GK. Operative arthroscopy into the next century. Compr Ther 1998;24(8):383-7. 2. Sandelin J. Endoscopy surgery in Orthopaedics. Ann Chir Gynecol 1994;83(2):149-54. 3. Sennwald GR, Fischer M, Zdravcovic V. The value of arthroscopy in the evaluation of carpal instability. Bull Hosp J Dis 1996;54(3):186-9. 4. SavoieIII FH, Grondel RJ. Arthroscopy for carpal instability. Orthop Clin North Am 1995;26(4):731-8. 5. Geissler WB, Freeland AE, Weiss APC, Choww JCY. Technique of wrist arthroscopy. Instructional course lectures. J Bone Joint Surg 1999;81-A(8):1184-97. 6. Taleisnik J. Subtotal arthrodesis of the wrist joint. Clin Orthop 1984;187(4):81-8. 7. Fortin PT, Louis DS. Long-term follow-up of scaphoid-trapezium-trapezoid arthrodesis. J Hand Surg 1993;18-A(4):675-81. 8. Watson HK, Ryu J, Akelman E. Limited triscaphoid intercarpal arthrodesis for rotatori subluxation of the scaphoid. J Bone Joint Surg 1986;68-A(3):345-9. 9. Green DP. Dislocation and ligamentous injuries of the wrist. En: Mc Collister E, ed. Surgery of the musculoeskeletal systems. 2 ed. Chicago: Curchill Livingstone, 1990;vol 1:449. 10. Marcizzi A, Cristiani G, Castagnini L, Caroli A. Preliminary experiences on triscaphoid arthrodesis. Minerva Chir 1996;51(7-8):537-45. 11. Mc Auliffe JA, Dell PC, Jaffe R. Complications of intracarpal arthrodesis. J Hand Surg 1993;18-A(6):1121-8. 12. Srinivasan VB, Matthews JP. Results of scaphotrapeziotrapezoid fusion for isolated idiopathic arthritis. J Hand Surg 1996;21-B(3):378-80. 13. Cruz ER, Tam R, Marrero LO, Miranda TA. Diagnóstico y tratamiento del síndrome de inestabilidad postraumática del carpo. Rev Cubana Ortop y Traumatol 1997;11(1-2):15-24. Recibido: 2 de noviembre del 2000. Aprobado: 8 de diciembre del 2000. My. Francisco Leyva Basterrechea. Instituto Superior de Medicina Militar "Dr. Luis Díaz Soto". Avenida Monumental, Habana del Este, CP 11700, Ciudad de La Habana, Cuba. 93 Rev Cubana Med Milit 2001;30(2):94-8 Hospital Militar Central Docente "Dr. Carlos J. Finlay" HIPERTENSIÓN ARTERIAL ASOCIADA CON OTROS FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR My. Reinerio Trujillo Fernández,1 Dr. Roberto Mozo Larrinaga 2 y Dr. David Néstor Oquendo 3 RESUMEN Se realizó un estudio longitudinal con el objetivo de conocer la relación de la hipertensión arterial con la obesidad, las hiperlipoproteinemias y la hiperglucemia. La muestra estuvo constituida por 218 pacientes. Se correlacionaron los niveles de glucemia y de lípidos en los hipertensos y normotensos. El método estadístico utilizado fue el de la prueba t de Student (p ≤ 0,005 con significación estadística). Los hipertensos obesos y los no obesos tuvieron mayores niveles de glucemia y de lípidos que los normotensos obesos y no obesos (p < 0,005). El 77,2 % de los hipertensos presentó al menos un factor de riesgo cardiovascular asociado. Se concluyó que los niveles de glucemia y de lípidos son mayores en los hipertensos que en los normotensos, independientemente de la presencia de obesidad o no, y que la hipertensión arterial se asocia frecuentemente con otros factores de riesgo cardiovascular. DeCS: ESTUDIOS LONGITUDINALES; HIPERTENSION/etiología; OBESIDAD; HIPERLIPOPROTEINEMIA; HIPERGLICEMIA; FACTORES DE RIESGO; METODOS Y PROCEDIMIENTOS ESTADISTICOS. La hipertensión arterial (HTA) constituye uno de los más importantes factores de riesgo cardiovascular. La obesidad, las hiperlipoproteinemias (HLP) y la hiperglucemia se asocian frecuentemente con ella, aumentando el efecto aterogénico en el paciente hipertenso.1,2 Esta asociación parece tener una base patogénica común en la que la resistencia a la insulina 1 2 3 Especialista de I Grado en Medicina Interna. Profesor Asistente. Especialista de I Grado en Medicina Interna. Especialista de I Grado en Bioestadística. 94 desempeña una función muy importante.3 En nuestro medio es de suponer que la relación de la HTA con otros factores de riesgo cardiovascular se presente de forma similar a la informada en otros países. Sin embargo, no hemos encontrado publicaciones nacionales en este sentido. Por lo tanto, es de interés conocer esta asociación en nuestros pacientes hipertensos para es- tablecer una óptima estrategia profiláctica y terapéutica en ellos. En este trabajo el objetivo fue determinar la frecuencia de la hipertensión arterial en la muestra estudiada, así como la asociación por separado y la correlación de la hipertensión arterial con la obesidad, las hiperlipoproteinemias y la hiperglucemia. MÉTODOS Se realizó un estudio prospectivo longitudinal en una población de 218 pacientes que asistieron consecutivamente en un período de 45 d, desde septiembre hasta octubre de 1998, a un examen médico de control de salud. Fue considerado hipertenso el paciente que presentó cifras de tensión arterial sistólica (TAS) y/o diastólica (TAD) iguales o mayores que a 140 y 90 mmHg respectivamente.4 El primero y el último ruidos de Korotkoff correspondieron a la TAS y la TAD respectivamente. También se clasificó como hipertenso al que presentara cifras de la tensión arterial (TA) normales con tratamiento antihipertensivo. Las mediciones de la TA se realizaron en el paciente sin haber este fumado ni haber tomado café al menos una hora antes, en posición sentada con un esfigmomanómetro aneroide y en el brazo derecho. 5 Se clasificó como obeso al que presentara un índice de masa corporal (IMC) igual o mayor que 27, el cual se determinó por la fórmula peso (kg)/talla (m2). La HLP fue considerada presente si el índice beta/prebeta era igual o mayor que 0,5. Los valores de glucemia en ayunas iguales o mayores que 7 mmol/L se consideraron como hiperglucémicos. Las variables que se tuvieron en cuenta fueron la TA, la obesidad y el índice beta/prebeta. Se determinó en estas 2 últimas la media y la desviación estándar (DE). Se correlacionaron estas variables y se utilizó el método estadístico de la prueba t de Student para muestras independientes. Se consideró una p ≤ 0,05 como significativa estadísticamente. RESULTADOS De los 218 pacientes 139 (63,8 %) fueron normotensos y 79 (36,2 %) hipertensos. La obesidad predominó en los hipertensos sobre los normotensos para el 62 % (n = 49) y 20,9 % (n = 29) respectivamente. La HLP estuvo presente en el 31,6 % (n=25) de los hipertensos y solo en el 1,4 % (n=2) de los normotensos. La hiperglucemia se presentó en el 36,7 % (n=29) de los hipertensos y en el 7,19 % (n=10) de los normotensos. Los hipertensos obesos tuvieron niveles de glucemia y lípidos ligeramente superiores a los hipertensos no obesos, pero estos resultados no fueron estadísticamente significativos (p=0,4454 y p=0,4774 respectivamente). Los hipertensos obesos mostraron mayores niveles de glucemia y lípidos que los normotensos obesos, diferencia esta estadísticamente significativa (tabla 1). De igual forma los hipertensos no obesos tuvieron niveles de glucosa y lípidos significativamente mayores en relación con los normotensos no obesos (tabla 2). Los hipertensos no obesos presentaron niveles de glucemia y de lípidos significativamente mayores que los normotensos obesos (tabla 3). De los 79 hipertensos, el 77,2 % (n=61) tenía uno o más factores de riesgo cardiovascular asociados (tabla 4). 95 TABLA 1. Correlación entre hipertensos y normotensos obesos, glucemia e índice beta/prebeta Variables Hipertensos obesos n = 49 Media DE Normotensos obesos n = 29 Media DE Glucemia Índice beta/prebeta 6,4755 0,4271 4,7237 0,2737 1,9363 0,1386 1,5539 0,798 p 0,00001 0,00001 p < 0,005 significativa estadísticamente; DE: desviación estándar. TABLA 2. Correlación entre hipertensos y normotensos no obesos e índice beta/prebeta Variables Glucemia Índice beta/prebeta Hipertensos no obesos n = 30 Media DE 6,140 0,4046 1,8531 0,1338 Normotensos no obesos n = 110 Media DE 4,7172 0,2616 1,25578 0,0850 p 0,0003 0,00001 p < 0,005 significativa estadísticamente; DE: desviación estándar. TABLA 3. Correlación entre hipertensos no obesos y normotensos obesos, glucemia e índice beta/prebeta Variables Hipertensos no obesos n = 30 Media DE Glucemia Índice beta/prebeta 6,14 0,4046 1,8531 0,1338 Normotensos obesos n = 29 Media DE 4,7237 0,2737 1,5539 0,0798 p 0,0023 0,00001 p < 0,005 significativa estadísticamente; DE: desviación estándar. TABLA 4. Factores de riesgo cardiovascular presentes en los pacientes hipertensos Factores de riesgo (FR) No. de pacientes Porcentaje Con 1 FR Con 2 FR Con 3 FR Subtotal Sin otro FR 32 16 13 61 18 40,5 20,3 16,5 77,2 22,8 Total 79 100 DISCUSIÓN En el país existe entre el 25 y 30 % de hipertensos según el Programa Nacio- 96 nal de Hipertensión (MINSAP. Programa Nacional de prevención, diagnóstico, evaluación y control de la hipertensión arterial. La Habana, 1998). La cifra ligeramente superior obtenida en este estudio pudiera estar en relación con el tamaño de la muestra. La relación entre HTA y obesidad está bien establecida. Stamleer y otros encontraron en un estudio de pesquisaje que los obesos tenían un mayor riesgo de ser hipertensos que los delgados.6 También el estudio NHANES II concluyó que los obesos tenían 2,9 veces más probabilidades de padecer de HTA que los sujetos con un peso corporal normal.7 Al relacionar la TA con la obesidad los resultados fueron similares a los de estos autores. La HTA se asocia frecuentemente con las HLP. Esta asociación parece estar basada en una relación patogénica y no es una asociación casual (Aranda P. Hipertensión arterial y arteriosclerosis. Liga Epañola para la liga contra la hipertensión arterial. Monografía. Madrid. 1995:44 - 65). En este estudio, la HLP predominó en los hipertensos caaaaaon respecto a los normotensos. Por otro lado, la mayor frecuencia de la hiperglucemia en los hipertensos en relación con los normotensos coincide con lo descrito en la literatura. La hiperglucemia es un factor de riesgo importante aún siendo esta moderada e inclusive sin que exista una diabetes mellitus.9,10 Es evidente que existe una relación estrecha entre HTA, obesidad, hiperglucemia y HLP. En este estudio, la ausencia de significación estadística al correlacionar los niveles de glucemia y de lípidos de los hipertensos obesos y no obesos pudiera explicarse por la presencia de otros factores, tanto genéticos como ambientales, que no se tuvieron en cuenta y que pudieran tener una influencia en el metabolismo lipídico e hidrocarbonado.11 Sin embargo, cuando se compara a los hipertensos con los normotensos con obesidad y sin obesidad, e inclusive a los hipertensos no obesos con los normotensos obesos, los hipertensos siempre presentaron mayores niveles de glucemia y de lípidos que los normotensos. Por lo tanto, la presencia de HTA parece tener una función preponderante en el trastorno del metabolismo lipídico y glucídico independientemente de que esté presente la obesidad o no.3 En el hipertenso, la presencia de hiperglucemia se explica por una resistencia de los tejidos periféricos a la acción de la insulina. Esta anomalía puede presentarse inclusive en hipertensos con un peso corporal ideal.12 Por otra parte, la coexistencia de varios factores de riesgo cardiovascular, como la encontrada en el estudio, aumenta notablemente el riesgo global.11 En conclusión, la obesidad, la HLP y la hiperglucemia son factores de riesgo cardiovascular frecuentemente asociados con la HTA. La obesidad fue el factor de riesgo más común. Por otro lado, en los individuos hipertensos existen significativamente mayores niveles de glucemia y de lípidos que en los individuos normotensos, independientemente de la presencia de obesidad o no. Se requieren estudios con un mayor número de casos para determinar de manera más precisa la presencia de otros factores de riesgo cardiovascular en la población hipertensa. SUMMARY A longitudinal study was conducted aimed at knowing the relation of arterial hypertension with obesity, the hyperlipoproteinemias and hyperglycemia.The sample was composed of 218 patients. The levels of glycemia and lipids in the hypertensive and normotensive were correlated. The statistical method used was the t of Student test (p ≤ 0.005 with statistical significance). The obese and non-obese hypertensive had higher levels of glycemia and lipids than the obese and non-obese normotensive (p<0.005). 77.2 % of the hypertensive had at least an associated cardiovascular risk factor. It was concluded that the levels of glycemia and lipids are higher in the hypertensive than in the normotensive independently of the presence or not of obesity, and that arterial hypertension is frequently associated with with other cardiovascular risk factors. Subject headings: LONGITUDINAL STUDIES; HYPERTENSION/etiology; OBESITY; HYPERLIPOPROTEINEMIA; HYPERGLICEMIA; RISK FACTORS; STATISTICAL METHODS AND PROCEDURES. 97 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 1. Kannel WB. Hypertension and other risk factors in coronary heart disease. Am Heart J 1987;114:918-25. 2. . Some lessons in cardiovascular epidemiology from Framingham. Am J Med 1976;37:269-82. 3. De Fronzo RA, Ferranini E. Insuline resistance: a multifaceted syndrome responsible for NIDDM, obesity, hypertension, dyslipemia and atherosclerotic cardiovascular disease. Diabetes Care 1991;14:173-94. 4. The sixth report of the Joint National Committee on Detection, Evaluation and Treatment of High Blood Pressure (JNC VI). Arch Intern Med 1997;157:2413-44. 5. Trujillo R. Factores esenciales en la medición clínica de la tensión arterial. Rev Cubana Med Gen Integr 1997;13(4):359-63. 6. Stamler R, Stamler J, Riedlinger WY. Weight and blood pressure. Findings in hypertension screening of 1 million Americans. JAMA 1978;240:1607-10. 7. Van Itallie TB. Health implications of overweight and obesity in the United States. Ann Intern Med 1985;103:983-8. 8. Pyörala K, Laakso M, Utsitupuga M. Diabetes and atherosclerosis. An epidemiologic view. Diabetes Metab Rev 1987;3:463-524. 9. Donahue RP, Orchard TJ. Diabetes mellitus and macrovascular complications: an epidemiologic perspective. Diabetes Care 1992;15:1141-55. 10. Lifton RP. Molecular genetics of human blood pressure variation. Science 1996;272(5262):676-80. 11. Vázquez C, Brito O, Agüero R, Lozano H. Resistencia a la insulina: factor etiológico de la hipertensión arterial esencial y la cardiopatía coronaria. Gac Med Méx 1993;129(5):339-45. Recibido: 26 de diciembre del 2000. Aprobado: 29 de enero del 2000. My. Reinerio Trujillo Fernández. Hospital Militar Central Docente "Dr. Carlos J. Finlay". Avenida 31 y 114, Marianao, Ciudad de La Habana, Cuba. 98 Rev Cubana Med Milit 2001;30(2):99-105 Hospital Militar Provincial Clinicoquirúrgico "Manuel Fajardo Rivero" REPERCUSIÓN DE LA BRONCONEUMONÍA EN LA MORTALIDAD HOSPITALARIA Dra. Martha Abascal Cabrera,1 Dr. Rafael González Rubio,2 Dr. Alberto La Rosa Domínguez 3 y Dr. Félix Ulloa Quintanilla1 RESUMEN Se realizó un estudio prospectivo y longitudinal de la mortalidad por bronconeumonía en el Hospital Militar Provincial Clinicoquirúrgico "Manuel Fajardo Rivero" de Santa Clara, durante el período comprendido entre enero de 1997 y octubre de 1999. Fallecieron con bronconeumonía 342 pacientes. El 21,9 % adquirió la bronconeumonía en el hospital. Entre los principales factores de riesgo se encontraron el uso de catéter intravenoso, sonda nasogástrica, ventilación mecánica y enfermedades como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), la insuficiencia cardíaca y bronconeumonía extrahospitalaria. Las enfermedades a las que se asoció la bronconeumonía fueron: la EPOC (13,5 %), accidentes vasculares encefálicos (13,2 %), diabetes mellitus (10,8 %), enfermedad diarreica aguda (10,5 %). El mayor porcentaje de fallecidos se ubicó en el grupo de edades de 81 a 90 años (28,6 %). La bronconeumonía extrahospitalaria constituyó la causa directa de la muerte en el 66,7 %, y en el 31,8 %, la causa intermedia. El nosocomio se consideró como el responsable de la causa directa de la muerte en el 72 %, mientras que en el 21,3 %, la causa intermedia. En ambos tipos de bronconeumonía es más frecuente que esta sea la causa directa que la intermedia, lo cual se presenta más marcado en las intrahospitalarias. La bronconeumonía fue causa directa o intermedia de la muerte en el 97,4 % de los 342 pacientes fallecidos por esta causa. DeCS: ESTUDIOS LONGITUDINALES; BRONCONEUMONIA/mortalidad; BRONCONEUMONIA/patología; INFECCION HOSPITALARIA; AUTOPSIA; FACTORES DE RIESGO. La bronconeumonía constituye una causa importante de mortalidad hospitalaria y una de las primeras 5 causas de muerte en muchos países incluida Cuba.1-3 1 2 3 La neumonía adquirida en la comunidad muchas veces plantea problemas diagnósticos y terapéuticos y se presenta en personas por lo demás sanas.2 Especialista de I Grado en Medicina Interna. Profesor Instructor. Doctor en Ciencias Médicas. Profesor Titular. Especialista de I Grado en Medicina General Integral y Cirugía. 99 La población sobre la que incide la neumonía adquirida en la comunidad (NAC) cada vez está más envejecida, con mayor número de personas en hogares de ancianos y con un incremento en la inmigración y de la población flotante. Además la vida de los pacientes con enfermedades crónicas, neoplasias, así como otros tipos de inmunodeficiencias (enfermos con trasplantes, VIH) se ha prolongado al aumentar el promedio de vida.2,4 Países como Canadá reportan una incidencia de NAC de 1/1 000 habitantes por año, mientras en sujetos mayores de 75 la incidencia fue de 12/1 000 habitantes.2 La bronconeumonía intrahospitalaria constituye una de las primeras causas de sepsis nosocomial; en España y México ocupan el tercer lugar mientras que en EE.UU., solo están precedidas por la sepsis urinaria.5,6 Muchos autores consideran la bronconeumonía responsable de más del 15 % de las infecciones del hospital y la causa más común de mortalidad asociada con esta.6,7 En Cuba se aprecia un comportamiento similar y ocupa el foco principal de sepsis nosocomial en las salas de terapia, y contribuye a aumentar las pérdidas humanas y elevar los costos hospitalarios.8,9 MÉTODOS Se realizó un estudio prospectivo, descriptivo y longitudinal de las muertes por bronconeumonías en el Hospital "Manuel Fajardo Rivero", durante el período comprendido entre 1997 y 1999. Se seleccionaron las personas que reunían como requisito ser egresados fallecidos con necropsia y diagnóstico anátomo-patológico de bronconeumonía. Se analizaron las historias clínicas de estos pacientes, se relacionaron con los hallazgos necrópsicos y 100 se confeccionaron 2 grupos según el origen de la infección. Se define la presencia de bronconeumonía intrahospitalaria cuando después de 48 a 72 h del ingreso en el paciente aparece un infiltrado pulmonar nuevo con fiebre, leucocitosis, esputo purulento o hemocultivo positivo o radiografía de tórax con cavitación o evidencia histológica de neumonía. Una vez agrupados los pacientes según el origen de la infección se determinaron las principales causas que motivaron el ingreso de estos pacientes y se analizó otro grupo de variables como la edad, tipo de causa de muerte (directa o intermedia), enfermedades asociadas y factores de riesgo. Finalmente se realizó un riguroso proceso estadístico, al comparar las muertes por bronconeumonía extrahospitalaria con las intrahospitalarias. Se utilizó la prueba chi cuadrado, además se calculó la significación a partir de una técnica de Monte Carlo que permite simular 10 000 muestras aleatorias con igual distribución que la dada y obtener una significación promedio mucho más exacta y con un intervalo de confianza del 99 %. Al analizar las principales enfermedades a las que se asoció la bronconeumonía se comparan las 3 más frecuentes con el resto, para lo que se utilizó la prueba de Monte Carlo. Esta prueba también resultó útil para el análisis de los principales factores de riesgo en los pacientes con bronconeumonía intrahospitalaria. Se determinaron los grupos de edades con mayor número de muertes según la técnica de Monte Carlo y la prueba de chi cuadrado. La prueba exacta de Fisher y la prueba chi cuadrado de Pearson permitieron el análisis de la relación existente entre la bronconeumonía y la causa de muerte. RESULTADOS TABLA 1. Principales enfermedades a las que se asoció la bronconeumonía Entre enero de 1997 y octubre de 1999 fallecieron en el Hospital "Manuel Fajardo Rivero" de Villa Clara 548 pacientes, de estos 342 con bronconeumonía (62,4 %). Al analizar el origen de la infección se obtuvo que 267 (78,1 %) de las neumonías eran extrahospitalarias y el nosocomio fue el responsable del 21,9 % (75 casos) de estas, con una significación estadística de 0,000 < 0,01 (fig. 1). Las principales enfermedades a las que se asoció la bronconeumonía de los pacientes fueron: EPOC con el 13,5 %, la enfermedad cerebrovascular (13,2 %) y la diabetes mellitus con el 10,8 %. Lo cual fue significativo (Monte Carlo de 0,015 < 0,05), seguidas con un menor porcentaje por enfermedad diarreica aguda, enfermedades malignas, cardiopatías y otras (tabla 1). En el grupo de pacientes con bronconeumonía intrahospitalaria los factores de riesgo más frecuentes fueron Enfermedades N EPOC Enfermedades cerebrovasculares Diabetes mellitus Enfermedad diarreica aguda Neoplasias malignas Cardiopatías Hipertensión arterial Anemia Fractura de cadera Alcoholismo Sepsis urinaria 46 45 37 36 35 25 24 17 15 10 10 600 500 Porcentaje 13,5 13,2 10,8 10,5 10,2 7,3 7 5 4,4 2,9 2,9 Fuente: Historia Clínica. Hospital Manuel Fajardo Rivero, Santa Clara, Villa Clara, 1999. Comparación de prinicipales enfermedades asociadas: EPOC, enfermedades cerebrovasculares y diabetes mellitus versus las restantes enfermedades Principales enfermedades sociadas con la bronconeumonía Chi-Square df Asymp. Sig Monte Carlo Sig. 6,453 1 ,011 Sig. ,015 99 % Confidence Lower Bound,012 Interval Upper Bound ,018 548 400 342 300 267 200 75 100 0 Total de fallecidos BN BNE BNI Comparación de mortalidad por bronconeumonía extrahospitalaria LAHIKI intrahospitalaria Bronconeumonía Chi-Square df Asymp. Sig. Monte Carlo Sig. FIG. Mortalidad por bronconeumonía. Sig. 99% Confidence Interval Lower Bound Upper Bound 107,789 1 ,000 ,000 ,000 ,000 BN: bronconeumonía; BNE: bronconeumonía extrahospitalaria; BNI: bronconeumonía intrahospitalaria. Fuente: Comité de mortalidad hospitalaria. Hospital Manuel Fajardo Rivero, Santa Clara, Villa Clara. 1999. 101 instrumentaciones como el uso de catéter intravenoso (32 %), sonda nasogástrica (30,6 %) y la ventilación mecánica (20 %) y enfermedades como la EPOC (24 %), insuficiencia cardíaca (20 %) y bronconeumonía extrahospitalaria (17,3 %); no existieron diferencias significativas entre estas instrumentaciones ni entre las enfermedades (significación 0,338 > 0,05) (tabla 2). TABLA 2. Principales factores de riesgo presentes en los pacientes con bronconeumonías intrahospitalarias Factores de riesgo Instrumentaciones Enfermedades Catéter intravenoso Sonda nasogástrica Ventilación mecánica EPOC Insuficiencia cardíaca Bronconemonías extrahospitalarias N Porcentaje 24 23 15 18 15 32 30,6 20 24 20 13 17,3 Fuente: Historia Clínica. Hospital Militar "Manuel Fajardo Rivero", Santa Clara, Villa Clara, 1999. Al relacionar la edad el mayor porcentaje de neumonía se concentra en las edades comprendidas entre 61 y 90 a. Hubo una significación estadística (chi cuadrado 0,000 < 0,01), el 28,6 % correspondió a pacientes de 81- 90 a, el 24 % tenía entre 71 y 80 a y el 22,8 % de 61-70 a. (tabla 3). TABLA 3. Distribución de los pacientes fallecidos por grupos etáreos Grupos etáreos 20 30 31 40 41 50 51 60 61 70 71 80 81 90 91 o más N 1 3 15 37 78 82 98 28 Chi-Square df Asymp. Sig. Monte Carlo Sig. Sig. 99 % Confidence Lower Bound Interval Upper Bound 2,355 2 ,308 ,338 ,326 ,350 Posible diferencia entre los 3 factores de riesgo (enfermedades) encontrados con más frecuencia Factores de riesgo (enfermedades) Chi-Square df Asymp. Sig. Monte Carlo Sig. 102 Sig. 99 % Confidence Lower Bound Interval Upper Bound ,826 2 ,662 ,690 ,678 ,702 0,3 0,9 4,4 10,8 22,8 24 28,6 8,2 Fuente: Historia Clínica. Hospital "Manuel Fajardo Rivero", Sata Clara, Villa Clara, 1999. Comparación de las muertes en pacientes de 61 90 a con respecto a los restantes grupos etáreos Posible diferencia entre los 3 factores de riesgo (instrumentaciones) encontrados con más frecuencia Factores de riesgo (instrumentaciones) Porcentaje Rangos de edades Chi-Square df Asymp. Sig. Monte Carlo Sig. Sig. 99 % confidence Interval Lower bound Upper Bound 88,526 1 ,000 ,000 ,000 ,000 Referente a la causa de muerte (tabla 4) en los 267 pacientes fallecidos con bronconeumonía extrahospitalaria, esta constituyó la causa directa de la muerte en el 66,7 %, causa intermedia en el 31,8 % y figuró como otro diagnóstico en el 1,5 %. De los 75 pacientes (21,9 %) fallecidos con bronconeumonía nosocomial, esta constituyó la causa directa de muerte en el 72 %, causa intermedia en el 21,3 % y apareció como otro diagnóstico en el 6,7 % de los casos. De forma general, las bronconeumonías constituyeron causa directa TABLA 4. Función de la bronconemonía como causa de muerte. Tipo de bronconeumonía Bronconeumonía extrahospitalaria Bronconeumonía intrahospitalaria Totales N 178 54 232 Causa directa Causa intermedia Otro diagnóstico N % N 66,7 85 31,8 4 1,5 267 78,1 72 16 21,3 5 6,7 75 21,9 101 29,5 9 2,6 342 67,8 % N Total % % 100 Fuente: Registros del Comité de Mortalidad Hospitalia.Hospital "Manuel Farjardo Rivero", Santa Clara, Villa Clara, 1999. Tipo de bronconeumonía versus causa de muerte Pearson Chi-Square Fishers Exact Test N of Valid Cases Value df 8,376 7,616 342 2 de la muerte en el 67,8 %, causa intermedia en el 29,5 % y figuró como otro diagnóstico en el 2,6 % de los casos. DISCUSIÓN La bronconeumonía constituye una causa importante de morbilidad y mortalidad hospitalaria; en nuestro estudio el 62,4 % de los pacientes fallecidos presentaron bronconeumonía, esto se corresponde con lo revisado en la literatura que la señala como causa frecuente de mortalidad en el hospital.1-3,10 La bronconeumonía nosocomial desempeñó una importante función entre las neumonías en general, responsable del 21,9 %de estas, lo cual es razonable si tenemos presente que representan el 15 % de las infecciones intrahospitalarias, algunos autores como Nierderman le señalan el 46 % de estas sepsis.6,10 Asymp. Sig. (2-sided) ,015 Monte Carlo Sig. (2-sided) 99 % Confidence Interval Lower Upper Sig Bound Bound ,014 ,018 ,011 ,015 ,017 ,022 En los pacientes estudiados la bronconeumonía se asoció a enfermedades como la EPOC, enfermedades cerebro-vasculares y diabetes mellitus. Entre los factores de riesgo más frecuentemente encontrados en los pacientes con bronconeumonía nosocomial figuran el uso de catéter intravenoso, sonda nasogástrica y ventilación mecánica, todos responsables de la exposición del tracto respiratorio inferior a la inoculación de bacterias; en ellos también estuvieron presentes enfermedades como los accidentes vasculares encefálicos que cuando comprometen la conciencia del paciente permiten la broncoaspiración de bacterias del tracto superior o del tubo digestivo o la presencia de enfermedades que deprimen inmunológicamente al paciente como la insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, diabetes mellitus, así como la presencia de intervenciones quirúrgicas.11-17 El mayor porcentaje de fallecidos con bronconeumonía pertenece al grupo de 103 edades de 81-90 a, esto se corresponde con lo descrito por otros autores,18 ya que después de los 70 a de edad el riesgo de padecer una infección del tracto respiratorio inferior se cuadriplica. La edad se asocia con muchas alteraciones de los mecanismos de defensa del huésped, existen alteraciones fisiológicas como la dimsinución del reflejo tusígeno, eliminación de secreciones, elasticidad bronqueolar alterada, cambios en la motilidad mucociliar e inmunológicos como el deterioro de la inmunidad celular,19 todo lo cual junto a las enfermedades de base hacen al anciano más vulnerable a la sepsis respiratoria.1,2 El 5,5 % de los pacientes con bronconeumonía tenían 50 a o menos y correspondió en su mayoría aquellos en los que su diagnóstico inicial motivó su estancia en salas de terapia o presentaban enfermedades que constituyen factores de riesgo o agravantes para las neumonías. La bronconeumonía extrahospitalaria fue la causa directa o intermedia de la muerte en el 98,5 % de los pacientes falle- cidos con este tipo de neumonía. En este grupo hubo influencia de enfermedades asociadas como diabetes mellitus, enfermedades respiratorias crónicas, insuficiencia cardíaca, alcoholismo, por lo que consideramos al igual que otros autores 17,19 que no es importante solamente la hospitalización a la hora de valorar la función de los cambios de la flora orofaríngea, también hay que analizar las características de cada huésped ya que las enfermedades citadas anteriormente favorecen la colonización orofaríngea por gérmenes gramnegaitvos; además debe recordarse que el 2-8 % de las personas sanas tienen estos gérmenes en la orofaringe. Las bronconeumonías intrahospitalarias son la causa de muerte más frecuentemente asociada con infección hospitalaria,5,6 lo que se corroboró en el estudio realizado. Estas infecciones aumentan de forma importante los costos hospitalarios en relación con el aumento de la estadía y gastos en antibioticoterapia fundamentalmente.20,21 SUMMARY A prospective and longitudinal study of the mortality from bronchopneumonia registered at "Manuel Fajardo Rivero" Clinical and Surgical Provincial Military Hospital of Santa Clara from January, 1997, to October, 1999, was conducted. 342 patients died of bronchopneumonia. 21.9 % caught bronchopneumonia at the hospital. The use of intravenous catheter, nasogastric tube, mechanical ventilation and diseases such as chronic obstructive pulmonary disease (COPD), heart failure and extrahospital bronchopneumonia were among the main risk factors. Bronchopeumonia was associated with COPD (13.5 %), cerebrovascular accidents (13.2 %), diabetes mellitus (10.8 %) and acute diarrheal disease (10.5 %). The highest percentage of deaths occurred in the age group 81-90 (28.6 %). Extrahospital bronchopneumonia was the direct cause of death in 66.7 % , whereas in 31.8 %, it was the intermediate cause. The hospital was considered as the responsible for the direct cause of death in 72 % and as the intermediate cause in 21.3 %. In both types of bronchopneumonia it is more frequent the direct cause than the intermediate, which is more significant in intrahospital bronchopneumonias. Bronchopneumonia was the direct or intermediate cause of death in 97.4 % of the 342 deaths from this cause. Subject headings: LONGITUDINAL STUDIES; BRONCHOPNEUMONIA/mortality; BRONCHOP-NEUMONIA/pathology; CROSS INFECTION; AUTOPSY; RISK FACTORS. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 1. Alfagame Michavila I, Muñoz Mendez J, Cruz Morón I de la. Neumonía comunitaria. Epidemiología. Factores de riesgo y pronóstico. Arch Bronconeumol 1998;34(supl 2):17-24. 104 2. Harrison TR. Principios de la Medicina Interna. México, DF: McGraw-Hill, 1991;t2,vol2:1230-5. 3. Delgado Rodríguez N. Nosocomial infection surgical patients: comparison of two measures of intrinsic patients risk. Inf Control Hosp Epidemiol 1997;(18):19-23. 4. Zolacain R, Camino J, Cabriada V. Neumonía en el anciano. Arch Bronconeumol 1998;34(supl 2):63-7. 5. Morales Suárez M, Varela M. Estudio comparativo de la prevalencia de infección intrahospitalaria en un hospital comunal valenciano. Rev Enferm Infecc Microbiol Clin 1995;7(13):23-32. 6. Ronald NJ. Impact of changing pathogens and antimicrobial susceptibility patterns in the treatment of serious infections in hospitalized patients. Am J Med 1996;100(6 A):3S-12S. 7. Vaqué Rafart J, Monge V, García J. Evaluación de la prevalencia de infecciones nosocomiales en los hospitales españoles. EPINE 1990-1991-1992. Todo Hosp 1994;4(105):15-22. 8. Soler Rodríguez M, Soneira Pérez J, Fragoso López R, Rivero López JC, Pérez Delgado S. Cuidados intensivos. Rev Cubana Med 1993;32(2):77-84. 9. Prat A, Asenjo MA. Las infecciones nosocomiales como indicador de la calidad de la asistencia hospitalaria. Repercusión económica de las infecciones nosocomiales. Todo Hosp 1994;4(105):45-9. 10. Niederman MS. Nosocomial pneumonia in the elderly. En: Respiratory infection in the elderly. New York: Raven, 1990:207-33. 11. Vincent JL, Bihari TJ, Suter JM, Bruining HA. The prevalence of nosocomial infection in intensive care units in Europe. Results of the European prevalence of infection in intensive care (EPIC) study EPIC international. Advisory Committee 1995. JAMA 1995;274(2):639-44. 12. Craven DE. Gastric colonization and nosocomial pneumonia in the mechanically ventilated patients update. Intensive Care 1989;7(1):173-82. 13. González Agulera JC, Arias Ortiz A. Neumonía nosocomial en la unidad de cuidados intensivos. Rev Cubana Med 1997;36(2):100-5. 14. Georges DC. Epidemiology of nosocomial ventilator associated pneumonia. Infect Control Hosp Epidemiol 1993;14(3):163-9. 15. Chung Kai. Nosocomial pneumonia in medico-surgical intensive care unit. J Korean Med Su 1992; 7(3):241-50. 16. Boix A. Neumonía intrahospitalaria. Farmacéutico 1996;(163):53-5. 17. Limeback H. Implications of oral infection on systemic diseases in the institutionalized erlderly with a special focus on pneumonia. Am Peridontol 1998;3(1):262-75. 18. Barraza Villar J. Incidencia anual y mortalidad asociada a infecciones intrahospitalarias del tracto respiratorio inferior en un hospital comarcal. Rev Clin Esp 1994;40:282-7. 19. Torres Martí A. Neumonía intrahospitalaria. Medicine 1985;(31):1292-8. 20. Monge MV, Celal MR de la, Cisterna R, Rio A. Informe sobre infección hospitalaria. Todo Hosp 1994;(105):51-8. Recibido: 26 de diciembre del 2000. Aprobado: 30 de enero del 2001. Dra. Martha Abascal Cabrera. Hospital Militar Provincial Clinicoquirúrgico " Manuel Fajardo Rivero". Santa Clara, Villa Clara, Cuba. 105 Rev Cubana Med Milit 2001;30(2):106-12 TRABAJOS DE REVISIÓN Instituto Superior de Medicina Militar "Dr. Luis Díaz Soto" HEPATITIS VIRAL AGUDA DESDE LA PERSPECTIVA DE LA MEDICINA MILITAR My. Mirtha Infante Velázquez1 RESUMEN Se realizó una revisión sobre los antecedentes históricos de la hepatitis viral aguda vinculados a los distintos conflictos bélicos en los que ha estado involucrada la humanidad. Se hizo una síntesis actualizada de los aspectos más importantes acerca de los virus, la clínica, la epidemiología y el diagnóstico de la hepatitis viral aguda. Se mostraron los elementos más relevantes referentes al comportamiento y manejo de la entidad para la medicina militar contemporánea. DeCS: HEPATITIS VIRAL HUMANA/diagnóstico; HEPATITIS VIRAL HUMANA/epidemiología; HEPATITIS VIRAL HUMANA/historia; PERSONAL MILITAR; MEDICINA MILITAR. El estudio y actualización constante de los aspectos concernientes a las hepatitis virales constituye una necesidad para los oficiales médicos de los ejércitos, si aceptamos que esta enfermedad se relaciona de manera muy íntima con las actividades de las tropas tanto en tiempo de paz como en la guerra. Los fenómenos clínicos y epidemiológicos vinculados con esta afección incluyen de manera decisiva en el aseguramiento médico, no solo de las acciones combativas sino en la estabilidad del 1 Especialista de I Grado en Gastroenterología. 106 fenómeno salud-enfermedad en el teatro de operaciones militares en tiempos de paz. El presente trabajo indica el trasfondo histórico de la preeminencia de la hepatitis viral en circunstancias militares y brinda un resumen de importantes aspectos relacionados con los virus que causan dicha afección conocidos hasta el momento. Por último, se ofrece una visión actualizada relacionada con la morbilidad y las principales estrategias preventivas más importantes que adoptan en nuestros días los principales ejércitos del mundo. ANTECEDENTES HISTÓRICOS La aparición de casos de ictericia de forma epidémica en los ejércitos de ocupación se conoce desde la antigüedad. El primer brote fue descrito por Cleghorn en 1745 durante la ocupación inglesa en Menorca, que afectó a más de 700 000 soldados.1 Serguéi Petróvich Bótkin, inspector médico general de las tropas del Zar reportó la existencia de la "enfermedad ictérica de las grandes concentraciones de tropas" y la aparición de numerosas epidemias sobre todo durante la guerra francoprusiana. La prolija descripción de sus características clínicas llevó a reconocer el término de enfermedad de Solkin para identificarla.2 Otros conflictos bélicos en la también denominada "ictericia de campaña" que diezmaron a los efectivos participantes fueron las campañas napoleónicas, la guerra de seseción en los Estados Unidos, la guerra de los Bóer y la I Guerra Mundial.3 Durante la II Guerra Mundial se llevaron a cabo numerosos estudios que permitieron establecer de manera muy clara la existencia de 2 tipos de hepatitis, denominadas infecciosa y séricas.4 Esta última afectó a más de 60 000 efectivos norteamericanos que fueron vacunados contra la fiebre amarilla. Años más tarde se demostró que fue ocasionada por el virus de la hepatitis B.5 En la guerra de Corea, esta afección constituyó un importante problema de salud. La existencia de numerosos enfermos permitió al ejército norteamericano llevar a cabo importantes investigaciones relacionadas con el efecto del reposo y la actividad física, así como de diferentes regímenes dietéticos y su influencia en el curso clínico de la enfermedad. Estos estudios continuaron adelante en la guerra de Viet Nam donde se presentó la hepatitis en forma de brotes. En los últimos años se han producido importantes cambios políticos que han desembocado en conflictos bélicos. Paralelamente, se ha producido una explosión de conocimientos en la hepatitis vírica como entidad clínica, se han podido identificar sus agentes causales, se cuenta con eficientes herramientas para el diagnóstico causal y en algunos casos, es posible la prevención utilizando vacunas. Sucintamente se expondrán a continuación los aspectos más notables referentes a la enfermedad. VIRUS DE LAS HEPATITIS El denominado "alfabeto de las hepatitis virales" está compuesto por los virus A, B, C, D y E. De acuerdo con su mecanismo de transmisión y la posibilidad de producir daño crónico o no en el hígado se pueden clasificar en 2 grandes grupos: los virus A y E comparten la ruta de infección orofecal y no producen hepatitis crónica, mientras que los virus B, C y D se transmiten fundamentalmente a través de una exposición parenteral y están involucrados en la aparición de hepatitis crónica activa, cirrosis hepática y cáncer de hígado (anexo 1). A pesar de la variabilidad, todos estos virus ocasionan un síndrome clínico similar, en el que predominan la ictericia, coluria, acolia y hepatomegalia como principales signos.6 También es posible que produzcan hepatitis fulminante, forma clínica extremadamente grave y con una mortalidad elevada. Otro elemento común es la posibilidad de producir manifestaciones extrahepáticas (artralgias, vasculitis, glomerulonefritis, etc.). Para hacer el diagnóstico de certeza se cuenta con el auxilio de marcadores serológicos que permiten 107 identificar al agente causal y el período clínico en que se encuentra la enfermedad (anexo 2). La aparición de casos de hepatitis A y E se relaciona estrechamente con las condiciones de higiene personal y del medio, la calidad del agua y los alimentos. Por tanto, su incidencia está muy vinculada con el status socioeconómico de cada país. En las regiones endémicas se producen epidemias recurrentes a intervalos de tiempo variables.7 Los brotes involucran a decenas de miles de casos que causan considerable morbilidad, lo cual se convierte en un verdadero problema de salud.8 Están expuestos a riesgo de infección por los virus B, C y D aquellos individuos que reciben transfusiones de sangre y hemoderivados, los drogadictos, hemofílicos, sometidos a procederes dialíticos y otras exposiciones parenterales. También se incluye el personal sanitario en contacto con la sangre y otros fluidos corporales. El virus B se transmite además por vía sexual, por lo que las conductas sexuales no convencionales entrañan un riesgo de contagio.9 Una particularidad del virus de la hepatitis D es que es un virus incompleto, por lo que necesita del B para infectar. Se denomina coinfección a la entrada simúltanea de ambos agentes, mientras que la superinfección ocurre cuando un portador crónico del virus B se infecta por el D.10 La prevención por vacunas es posible hasta el presente para los virus A y B, aunque se trabaja para la obtención de las correspondientes a los virus C y E.11 También se conoce de la existencia de otros agentes involucrados en el desarrollo de la hepatitis viral, muchos de los cuales han salido a la luz gracias al empleo de novedosas técnicas de biología molecular.12 Pero los informes acerca de dichos agen- 108 tes son preliminares o incompletos y no han sido reconocidos por el Comité Internacional para la Taxonomía de los Virus, por tal motivo no se incluyen en esta revisión. IMPORTANCIA DEL CONOCIMIENTO DE LA ENFERMEDAD La hepatitis viral aguda continúa siendo una causa importante de morbilidad entre el personal militar de las instituciones armadas de todo el mundo. Su comportamiento en los últimos años ha estado influido por 2 elementos fundamentales: la existencia de métodos más precisos para el diagnóstico causal y la posibilidad de medidas de profilaxis efectivas para algunos virus. Todo ello enmarcado en el proceso de profundización del conocimiento sobre la entidad que viene produciéndose en el mundo. La característica concentración de grandes cantidades de personas en las instituciones militares se convierten en un elemento que condiciona la posibilidad de aparición de casos de hepatitis. En tiempos de paz, fundamentalmente en zonas endémicas, tienen lugar diferentes brotes epidémicos y se diagnostican otros casos en relación con situaciones de alto riesgo. En las instituciones armadas de los países altamente desarrollados ha venido produciéndose una notable disminución de la incidencia de casos de hepatitis. Por ejemplo, en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos se reporta una reducción significativa de la cantidad de ingresos por hepatitis, si se compara la morbilidad de distintos períodos de observación.13 Informes de otros países muestran resultados similares.14-16 Estos cambios guardan relación directa con el nivel socioeconómico alcanzado por esas naciones, que ha facilitado el mejoramiento de las infraestructuras sanitarias y de las condiciones de vida y alojamiento de sus tropas. Por otro lado, la adopción de estrategias preventivas, incluida la inmunoprofilaxis contra la hepatitis A, -de hecho la causa más frecuenteha contribuido también a estos resultados.17 De acuerdo con las experiencias de las Fuerzas de Defensa de Israel, con una alta endemicidad para la hepatitis A, la inmunoprofilaxis preexposición con la utilización de gammaglobulina hace posible reducir el número de brotes y el número de casos cada año.18,19 Toda esta política, incluida la profilaxis activa (vacunas), está sustentada por los resultados de importantes estudios de prevalencia de anticuerpo en sus poblaciones, valoración del costobeneficio y enfoque de riesgo.20 En tiempos de guerra, cuando las condiciones higiénico-sanitarias se deterioran, es predecible un alza en la incidencia de la enfermedad con la consecuente repercusión negativa sobre la capacidad combativa de los contendientes. La tendencia actual de la formación de contingentes multinacionales que actúan bajo el mando de la ONU en misiones de restablecimiento de un supuesto "orden perdido", significa muchas veces el desplazamiento de efectivos provenientes de zonas de baja o escasa endemicidad de la enfermedad, hacia zonas endémicas con los consecuentes cambios en el patrón epidemiológico.21 Todas estas características operacionales de movimientos de tropas obligan a revisar desde el punto de vista conceptual y práctico las medidas de protección médica que sobre ellas se ejecutan. Se puede aseverar que la idea del aseguramiento médico multilateral tiene que modificarse cualitativamente cuando intervengan contingentes que cumplan estos requisitos epidemiológicos y geográficos. Lo expresado con anterioridad no debe conducir al pensamiento simplista de que las medidas encaminadas a controlar la infección producida por el virus A abarcan completamente la solución de la enfermedad. Para ilustrar lo anterior hay que considerar la aparición bien documentada, de casos de hepatitis E que comienza a ser reportada en algunos escenarios militares (Somalia, Egipto, Chad).22-25 La forma de ejecutar las accciones ofensivas por parte de los ejércitos que disponen de medios sofisticados y masivos de destrucción, hace que el contacto entre contendientes sea escaso o al menos no característico en el combate contemporáneo. La casuística de bajas sanitarias de estos conflictos, revela una gran cantidad de heridos por diferentes modalidades de empleo de la artillería y la aviación de combate, con la emergencia de lesiones que determinan la necesidad de estabilización hemodinámica del herido con un conjunto de fluidos parenterales, antes de proceder a su evacuación hacia lugares determinados. En esas circunstancias es requisito tener que prevenir la eventual contaminación con los virus de la hepatitis de transmisión parenteral de la sangre y los hemoderivados.26,27 Se disponen de evidencias de las consecuencias de la infección por virus de hepatitis en el herido de guerra.28 En el caso de la hepatitis A ocurre un acortamiento del período prodrómico y aumentan las posibilidades de una evolución clínica severa con consecuencias fatales. En contraposición la infección por el virus B es menos expresiva desde el punto de vista clínico, pero las posibilidades de evolución hacia la cronicidad superan el 10 % de los casos. Resulta útil recordar que el personal médico y sanitario que trabaja en dichas condiciones debe ser inmunizado y cumplir otras medidas de protección para estas eventualidades.29 De todo lo anteriormente expuesto puede afirmarse que la hepatitis viral 109 aguda sigue constituyendo un problema que incide en la competencia y el desempeño del oficial médico contemporáneo. A pesar de las medidas de control y profilaxis efectivas, el problema de la hepatitis persistirá como una amenaza potencial para la estabilidad del teatro de operaciones militares en cualquier lugar geográfico incluido nuestro país. Es por ello que reafirmamos la concepción inicial expresada en la primera parte de esta revisión, de que el cúmulo de conocimientos ya atesorados y aún por atesorar en relación con la hepatitis, constituye un patrimonio irrenunciable de la medicina militar. AGRADECIMIENTOS A las compañeras Aurea Ramos Bock y Teresita Ziehenhirt Lamelas del Centro de Información de Medicina Militar por su valiosa cooperación en la actualización bibliográfica necesaria para elaborar este trabajo. ANEXO 1. El alfabeto de las hepatitis virales Genoma ARN (27 nm) ADN (42 nm) ARN (32 nm) ARN (36 nm) cubierta HBsAg ARN (34 nm) Período de incubación Vía de transmisión Forma fulminante Hepatitis 2 − 6 semanas Fecal−oral Sí (0,1 %) No 6 semanas a 6 meses Parenteral Sexual Vertical Parenteral Sí (1 %) Sí (5 − 10 %) Rara Similar al virus B Similar al virus B Sí Sobreinfección B− D :20 % 2 − 9 semanas Fecal−oral Alta en 3er trimestre embarazo Sí (80 − 90 %) Coinfección 5 − 10 % Sobreinfección Más del 90 % No 5 − 7 semanas ANEXO 2. Diagnóstico serológico de las hepatitis virales Virus Marcador A anti-HVA IgM anti-HVA IgG HbsAg HbeAg anti HBe anti HBc IgM anti HBc IgG anti HBs anti HVC anti D IgM anti D IgG HD Ag anti HVE IgM Anti HVE IgG B C D E 110 crónica Significado Infección aguda actual, reciente o convalescencia. Infección aguda actual o previa. Convalescencia. Infección aguda o crónica. Infección viral activa. Replicación. Replicación baja o nula. Transmisibilidad baja. Infección activa. Enfermedad aguda actual. Contacto (pasado/actual). Inmunidad. Contacto con el virus. Infección. Replicación vírica activa. Inmunidad. Infección aguda. Infección aguda actual. Infeccción actual. Inmunidad. SUMMARY A review of the history of acute viral hepatitis linked to the different wars in which humanity has been involved is made. An up-to-date synthesis of the most important aspects of the virus, the clinic, the epidemiology and the diagnosis of acute viral hepatitis is also included. The most important elements concerning the behaviour and management of the entity for contemporary military medicine are shown. Subject headings: HEPATITIS, VIRAL, HUMAN/diagnosis; HEPATITIS, VIRAL, HUMAN/history; MILITARY PERSONNEL; MILITARY MEDICINE. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 1. Pedro Pons A. Historia de las hepatitis virales. En: Patología y Clínica Médicas. 2 ed. Barcelona: Salvat, 1955:583-4. 2. Melnick JL. History and epidemiology of hepatitis A virus. J Infect Dis 1995;171:2-8. 3. Farreras-Rozman P. Hepatitis víricas. En: Medicina Interna. Madrid: Editora Marín, 1974:241. 4. Chalmers TC. Hepatitis vírica aguda. En: Bockus HL. Gastroenterología. 3 ed. La Habana: Editorial Científico-Técnica, 1980:268-90. 5. Seeff LB, Beebe GW, Hoofnagle JH, Norman JE, Buskell-Bales Z, Waggoner JG, et al. A serological followup of the 1942 epidemical post-vaccination hepatitis in the United States Army. N Engl J Med 1987; 316:965-70. 6. Arús E. Clínica y terapia de las hepatitis virales. En: Padrón GJ, ed. Bases moleculares para el estudio de las hepatitis virales. La Habana: Elfos Scintiae, 1998:43-78. 7. Koff RS. Hepatitis A (Seminar). Lancet 1998;351:1643-8. 8. Kamili MS, Zafrullah M, Jameel S. Hepatitis E. En: Padrón GJ, ed. Bases moleculares para el estudio de las hepatitis virales. La Habana: Elfos Scintiae, 1998:213-57. 9. Lee MW. Hepatitis B virus infection. N Eng J Med 1997;337(24):1733-45. 10. Sagnelli E, Marrocco C, Scolastico C. El virus de la hepatitis delta. En: Padrón GJ, ed. Bases moleculares para el estudio de las hepatitis virales. La Habana: Elfos Scintiae, 1998:196-204. 11. Lemon SM, Thomas DL. Vaccines to prevent viral hepatitis. N Engl J Med 1997;336:196-204. 12. Jameel S, Zafrullah M, Kamili MS. Los virus de las hepatitis no A, no E. En: Padrón GJ, ed. Bases moleculares para el estudio de las hepatitis virales. La Habana: Elfos Scintiae, 1998;259-80. 13. Stout RW, Mitchell SB, Parkinson MD, Warner RD, Miles RE, Franz BD, et al. Viral hepatitis in the US Air Force: 1980-89: an epidemiological and serological study. Aviat Space Envirom Med 1994;65(Suppl 5):A66-70. 14. Stroffolini T, DAmelio R, Matricardi PM, Chionne P, Napoli A, Rappicetta M, et al. The changing epidemiology of hepatitis A in Italy. Ital J Gastroenterol 1993;25(7):372-4. 15. Hesla PE. Hepatitis A in Norwegian troops. Vaccine 1992:10 (Suppl 1):S80-1. 16. Cumberland NS, Masterton RG, Green AD, Sims MM. Prevalence of immunity to hepatitis A in recruits to the British Army and Royal Air Force. J R Army Med Corps 1994,140:71-5. 17. Hyams KC, Struewing JP, Gray GC. Seroprevalence of hepatitis A, B and C in a United States military recruit population. Milit Med 1992;157:530-2. 18. Lerman Y, Shohat T, Askenazi S, Almong R, Heering SL, Shemer J. Efficacy of different doses of inmune serum globulin in the prevention of hepatitis A: a three. year prospective study. Clin Infect Dis 1993;17:411-4. 19. Heering SL, Shohat T, Lerman Y. Thirty teers years of experience with infectious hepatitis prevention in the Israel Defense Forces. Milit Med 1992;157:530-2. 20. Buma AH, Beutels P, van Damme P, Thormans G, van Doorslaer E. Leentvaar-Kuijpers A. An economic evaluation of hepatitis A vaccination in Dutch military personnel. Milit Med 1998;163:564-7. 21. Gambel JM, Drabick JJ, Seriwatana J, Innis BL. Seroprevalence of hepatitis E virus among United Nations Mission in Haiti (UNMHI) peacekeepers, 1995. Am J Trop Med Hyg 1998:58:731-6. 22. Alecci A, Bonciani M, Tola T. Prevalence of anti-HEV among Italian soldiers sent in East Africa for Restore Hope´Mission (letter). Eur J Epidemiol 1997;13:735. 23. Coursaget P, Crawczynski KK, Buisson Y, Nizou C, Molinie C. Hepatitis E and hepatitis C virus infection among French soldiers with non-A, non-B hepatitis. J Med Virol 1993;39163-9. 111 24. Drabick JJ, Gamble JM, Gouvea VS, Caudil JD, Sun W, Hoke CH, et al. A cluster of acute hepatitis E infection in United Nations Bangladeshi peacekeeper in Haití. Am J Trop Med Hyg 1997;57:449-54. 25. Buisson Y, Coursaget P, Bercion R, Anne D, Debord T, Roue R. Hepatitis E virus infection in soldiers sent to endemic regions (letters). Lancet 1994;334:1165-6. 26. Brancoft WH, Kelley PW, Takafuji ET. The military and hepatitis E. Vaccine 1990;8 (Suppl):S30-3. 27. Farghaly AG, Barakat RM. Prevalence, impact and risk factors of hepatitis C infection. J Egypt Public Health Assoc 1993;68:63-79. 28. Liasenko I, Leshchenko IG, Bratijchuk AN, Zhdanov KV. Viral hepatitis in wounded patients. Voen Med Zh 1996;317:48-52. 29. Cumberland NS, Slass JM, Green AD, Masterton RG. Inmunization of Armed service personnel against hepatitis B infection. J R Army Med Corps 1995;141(2):78-81. Recibido: 8 de diciembre del 2000. Aprobado: 16 de enero del 2001. My. Mirtha Infante Velázquez. Instituto Superior de Medicina Militar "Dr. Luis Díaz Soto". Avenida Monumental, Habana del Este CP 11700, Ciudad de La Habana, Cuba. 112 Rev Cubana Med Milit 2001;30(2):113-9 Instituto Superior de Medicina Militar "Dr. Luis Díaz Soto" EMPLEO DE ADHESIVOS CIANOACRÍLICOS EN CIRUGÍA VASCULAR Lic. María Elena Cañizares Graupera1 y My. Juan Mariano Carral Novo 2 RESUMEN Se presentan algunos métodos descritos en la literatura para el selle de heridas vasculares mediante el uso de adhesivos con base cianoacrílica, y los resultados más significativos de estos experimentos para ejemplificar las posibilidades y ventajas que puede representar la aplicación de tales materiales. DeCS: ADHESIVOS TISULARES/uso terapéutico; CIANOACRILATOS/uso terapéutico; CIANOACRILATOS/efectos adversos; PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS VASCULARES; PERROS/cirugía; ANIMALES DE LABORATORIO; CEMENTOS PARA HUESOS/uso terapéutico. Se han puesto de moda en las últimas décadas el uso de adhesivos de muy diversos tipos en las intervenciones quirúrgicas con el objetivo de sustituir el método de sutura con puntos y agujas, para mejorar la estética de la cicatriz y evitar las punciones que requieren las suturas clásicas. En general se conocen 3 grupos de estos adhesivos: goma de fibrina o cola biológica, goma de gelatina-resorcinol-formaldhehído y goma o adhesivos con base cianoacrílica. La goma de fibrina está compuesta fundamentalmente por fibrinógeno, que es un precursor de la fibrina, este posee 3 1 2 fracciones peptídicas que los hacen repelerse en estado nativo. Cuando empieza el proceso para la coagulación, una enzima, la trombina, hidroliza esos péptidos, y el resto de la molécula, la fibrina, comienza a a gregar se debido a interacciones hidrofílicas. El fibrinógeno tiene una concentración entre 1,5 y 3 mg/mL en el plasma humano normal.1 Este material ha caído un poco en desuso debido a la posible contaminación con enfermedades que portan los sueros de donde se extraen, como el SIDA y la hepatitis sérica. Este adhesivo tiene además otras desventajas que hacen que su uso no Licenciada en Química. Investigadora Auxiliar. Centro de Biomateriales. Universidad de La Habana. Especialista de I Grado en Cirugía General. 113 sea tan predilecto por los cirujanos, como es su forma de preparación, que requiere de un dispositivo especial, donde se mezclan 2 componentes con calentamiento previo a la aplicación. Esta adhesión no soporta grandes presiones, por lo que no se recomienda su uso en la reparación de venas, arterias y anastomosis intestinal, pero tiene la ventaja de ser poco rechazada por el organismo por ser un componente natural.2 La goma de gelatina-resorcinol-formaldehído es más burda, se utiliza por algunos especialistas,3,4 pero no es dispensada comercialmente. Requiere de calentamiento y mezclado previo al uso, pero, además, impregnar el tejido afectado con formaldehído comercial antes de aplicar la goma. El formaldehído resulta un elemento bastante tóxico e irritante a la piel y contiene metanol como preservante.5 Las gomas o adhesivos con base cianoacrílica se comenzaron a utilizar desde los años 57, cuando sus descubridores conocieron de sus propiedades de un modo casual, ya que al medir el índice de refracción de la nueva sustancia, los prismas del refractómetro de Abbe quedaron fuertemente adheridos el uno al otro sin poderse despegar.6 Se comenzaron a desarrollar investigaciones con la serie homóloga de cadenas superiores, con estudios más profundos tanto desde el punto de vista químico como farmacológico y clínico, y se pudo comprobar que los monómeros de alto peso molecular eran bien tolerados por el tejido, ganando en aplicación el nbutilo, el isobutilo y el n-octilo.7 CIRUGÍA VASCULAR CON ADHESIVOS En condiciones de combate o emergencias en masas, se requiere la anasto- 114 mosis arterial de forma rápida. Se describen varios métodos por diferentes autores que demuestran la posibilidad de usar adhesivos cianoacrílicos para las reparaciones angiológicas. Un reporte amplio lo constituye sin duda el estudio realizado en perros: 8 Reparaciones de incisiones longitudinales: La incisión longitudinal fue realizada en la aorta torácica (3 perros), la arteria carótida bilateral común (6 perros) y la vena cava inferior (6 perros). La reparación de los vasos sanguíneos se efectuó por aplicación directa del adhesivo en la zona de la incisión y uniendo los 2 muñones por aplicación del adhesivo con cinta de dacrón y cubriendo la circunferencia. Anastomosis término-terminal de arterias pequeñas: La arteria carótida bilateral de 93 perros fue sujeta a la anastomosis término-terminal por procedimientos diferentes. Método de forro: Se insertó una férula de gelatina dentro de la lámina vascular de tal foma que el extremo de la arteria se unió junto a él. Se aplicó una pequeña cantidad de adhesivo a la cinta de dacrón con lámina de polietileno. El sitio de la anastomosis fue rodeado con esta cinta. Un minuto más tarde, el polietileno fue retirado del dacrón así como las grampas. Método de invaginación: Se insertó una férula de gelatina dentro de la luz del muñón proximal, la superficie de la íntima fue revertida y atada en el lugar con una ligadura de dacrón 6-0. El adhesivo fue aplicado en el sector revertido. El muñón próximal se introdujo dentro del distal. Sutura fija con férula: Se insertó una férula en la misma forma que en el método de forro. Los muñones se aproximaron con 3 suturas interrumpidas. Se aplicó una cantidad mínima de adhesivo para sellar el sitio de la anastomosis. Sutura fija sin férula: Los muñones fueron aproximados por aplicación directa en la zona de la incisión o por aplicación del adhesivo de dacrón y cubriendo la circunferencia. Anastomosis término-lateral: Se realizó una transección a la carótida común derecha y se ligó el muñon distal. Se hizo un pequeño hueco lateral en las paredes del vaso de la arteria carótida derecha común, y el muñón proximal de esta fue ligado con 4 suturas. El adhesivo se aplicó en la manera que se describe como sutura fija sin férula. Anastomosis término-terminal de una vena: Esta se realizó bilateralmente en la vena yugular externa. Se requieren 4 suturas fijas para mantener el sitio de la anastomosis. El método de aplicación del adhesivo fue el mismo que para la sutura sin férula. Anclaje de la íntima descortezada: La íntima de la aorta abdominal se arrancó en un área de 0,7 x 0,7 cm y fue anclada en la túnica media por aplicación directa del adhesivo. Anastomosis de prótesis: Se implantó una prótesis vascular de dacrón dentro de la aorta torácica descendente, y se usó el método de forro. En la primera parte del experimento, se utilizó el Eastman 910 (cianoacrilato de metilo) como agente adhesivo en 16 perros, y en la última parte del experimento, 21 perros se operaron con Arón α s-2. Sutura normal de rutina: A las arterias que se les realizó la transección fueron reunidas y se usó una sutura de dacrón 6-0 continua una sobre otra. Este grupo sirvió de control. RESULTADOS Se usó la férula de polietileno en la mayoría de los grupos formados y el separador soluble se empleó en el último grupo. No se utilizó heparinización durante o luego de la cirugía en los animales de experimentación. Reparación de las incisiones longitudinales: Todas las incisiones longitudinales permanecieron y no se encontró hemorragia hasta el sacrificio. Anastomosis término-terminal de las arterias: Los mejores resultados fueron del 88,2 % para la sutura sin férula por 3 d y el más bajo fue del 15,4 % por el método de forro; no se encontraron residuos de separador de gelatina en el sitio de la anastomosis y no se manifestó signo de embolismo en ninguno de los grupos en los cuales se usó gelatina. Anastomosis de la arteria término-terminal: Las 5 anastomosis se mantuvieron, no se observó hemorragia en ninguno de los casos. Anastomosis de vena término-terminal: El éxito de este grupo fue del 83,3 %. Tres venas ocluidas se complicaron por contaminación bacteriana. Anclaje de la íntima expuesta: Esto fue realizado fácilmente con recuperación perfecta en los 6 perros. Anastomosis en prótesis vascular: De los 16 perros operados con adhesivo de cianoacrilato de metilo, 4 murieron de shock hemorrágico, otros 4 de trombos en la aorta, y 5 de piotórax. Los 3 restantes en condiciones saludables fueron sacrificados entre los 7 y 14 d. En todas las experiencias, los estudios hísticos revelan que el Arón α no interfiere en el proceso de coagulación de los casos de vasos seccionados. El adhesivo fue identificado en adventicias, túnica media e incluso en íntima, disperso como capa. La apariencia del polímero de etilcianoacrilato cambia entre el 7mo. y 385 d, aunque el crecimiento fibrótico aumentó con el tiempo. El adhesivo de cianoacrilato de metilo tuvo éxito en 115 anastomosis de pequeños vasos o implantaciones de prótesis vascular con una variedad de técnicas modificadas. Para la anastomosis de pequeños vasos la mejor recuperación fue de 88,25 que se obtuvo con la sutura estable sin separadores. Este método combina favorablemente la sutura y el adhesivo. La primera asegura la resistencia a la tensión y el último resistencia a la presión. Las incisiones longitudinales fueron suturadas incluso por aplicación directa del adhesivo a los bordes de la incisión o aplicación del adhesivo a la cinta de dacrón y recubrimiento de la porción incidida con esta cinta. La anastomosis término-terminal fue realizada también presillando luego de la inserción de un separador de gelatina dentro de la luz del vaso. Otra anastomosis fue efectuada por invaginación o por aplicación de sutura estable, usando forro y aplicando adhesivo para sellar el lado de la anastomosis. Otra sutura fija fue sellada con adhesivo sin usar forro. Como controles, se realizó la anastomosis convencional usando sutura continua de dacrón 6 - 0. En el momento de la auptosia, todos los vasos incididos longitudinalmente fueron firmes. La relación de resultados luego de la anastomosis término-terminal de las arterias varió con el método usado. Luego de usar sutura fija sin forro, 60 arterias de las 68 anastomosis restantes resistieron durante un período de 180 d, incluso en varias se efectuó la anastomosis término-terminal, 15 de 18 anastomosis se mantuvieron satisfactoriamente por un período de 180 d. El adhesivo también fue útil para el anclaje de la íntima expuesta a la media arterial. La histología reveló que el adhesivo de etilo no interfirió con el proceso de coagulación de cabos vasculares finales secundarios. Otros autores9 describen un estudio en conejos para el tratamiento de aneurismas 116 comparando los cianoacrilatos de metilo y de isobutilo. Los resultados histológicos demostraron una menor toxicidad para el isobutilo, se muestra además una pinza especial para la aplicación del material que facilita el afrontamiento de los bordes a pegar. En otro estudio10 se efectuaron 66 anastomosis de la arteria femoral en ratas con cianoacrilato de isopropilo para una restauración del 95 %. Se realizó el estudio mediante microscopia electrónica y de luz. Según sus autores, el método que se describe resulta mejor y más rápido que el término-terminal. En otro estudio descrito se emplea el isobutilcianoacrilato para la reparación de la arteria carótida en ratas.11 El estudio duró 28 d, no se encontró necrosis ni diferencias significativas en el tejido durante el proceso. Otros grupos de investigadores12 recomiendan el método sin sutura en la anastomosis arterial como útil para prevenir la hiperplasia neointimal. Se implantó un extensor de 5 mm de diámetro y 2 cm de largo de politetrafluoretileno en la aorta abdominal de perros mongoles y se compararon 3 métodos diferentes. EMBOLIZACIONES El éxito de las embolizaciones vasculares está muy relacionado con las características anatómicas y fisiológicas del flujo vascular, así como del tipo de agente embolizante utilizado. En este trabajo13 se logra la radiopacidad necesaria para monitorear fluoroscópicamente la inyección mezclando el cianoacrilato de n-butilo con lipiodol ultrafluido, Byk-Gulden, Konstanz, FRG, en una relación 1:3. Esta concentración retarda la polimerización enre 4 y 7 s. Si se adiciona acético glacial en un rango de 3,7 a 7,1 % se prolonga el período de polimerización hasta 7,8 s. También se logra excelente radiopacidad cuando se adiciona polvo de tántalo u oxido de tántalo (1,0 mL de cianoacrilato y 2 g de tántalo). Por la rápida polimeración se produce daño del catéter pegándose al molde intravascular y las paredes de los vasos. Es necesario usar un catéter coaxial para la inyección del BCN. Se emplean catéteres de polietileno 3F (Polyplast) con guía de 0,014 0,018 pulgadas. La mezcla embolizante captura los elementos de la sangre formando un molde intravascular radiopaco. En la embolización de tumores renales se usan microcatéteres coaxiales, los cuales se introducen a través de un catéter renal selectivo. Se trataron 5 pacientes con una evolución de posembolización normal. Se detectó la aparición de fiebre de 39 °C en uno de los pacientes, por lo que el tratamiento lleva el suministro de corticoides y antibióticos antes de la embolización. Se han publicado algunos casos de recanalización de la vena a través del molde intravascular. Esto es debido probablemente a la acción de los macrófagos que hacen degradable este material. En relación con esta técnica tenemos nuestras reservas, según las experiencias que hemos desarrollado en nuestro laboratorio, ya que sabemos perfectamente que la mezcla de monómero con la sangre provoca una intensa reacción exotérmica que ocasiona la necrosis del tejido circundante. A nuestro juicio, esta técnica puede ser mejorada si la mezcla se efectúa extracorpórea y se inyecta el polvo que se origina de esta reacción. Embolización para el tratamiento de malformaciones de galeno14 Se trataron 43 pacientes por embolización con n-butil cianoacrilato. El 47 % de los niños resultaron totalmente ocluidos, lo que se comprobó por angiografía. El 52,9 tuvo un desarrollo normal o algún trastorno cardíaco ligero, sin síntomas neurológicos o trastornos mentales. Todos los pacientes tenían menos de 16 a. Ocurrieron 2 defunciones, una por trastornos multiórganos, y otra por pobre timing de la embolización en el período inmediato posoperatorio (3 d). Dos pacientes se reportaron clínicamente normales luego de 1 y 4 a de seguimiento. La aproximación transversal presenta una morbilidad y mortalidad de 10 a 20 veces mayor que la reportada para las embolizaciones. RECHAZOS ALÉRGICOS A LOS ADHESIVOS En cuanto a los efectos alérgicos que se pueden tener a los adhesivos, se recoge en la literatura el caso de una mujer que presentó dermatitis periungueal y distrofia de las uñas de la mano, de causa desconocida. Se reveló que el problema comenzó cuando ella usó un adhesivo de cianoacrilato para pegar uñas postizas a sus uñas. El ensayo realizado fue negativo a las 48 h, pero mostró una reacción positiva 3+ a las 72 h, la cual persistió durante una semana.15 Otro caso manifestó alergia ocupacional de un aprendiz de zapatero en forma de dermatitis cutánea. Se describe muy bien 2 métodos para diagnosticar la alergia e incluso mediante diferentes diluciones del medicamento.16 Otro caso descrito reveló asma bronquial por exposición ocupacional al Arón α que ocurrió durante el transcurso de una reunión quirúrgica. La exposición prolongada induce inmediatamente respuesta asmática. El alquil cianoacrilato parece actuar como alérgeno o irritante, y ocasionar asma. 17 117 Los cianoacrilatos en general se reconocen como irritantes del tracto respiratorio, por lo que se recomienda su uso en lugares ventilados donde no se cocentren sus vapores, muy en especial como protección al cirujano que los aplica constantemente. En concentraciones de los vapores entre 50 y 60 p.p.m., producen marcada irritación de los ojos y nariz.7 En esta experiencia profesional no se han presentado casos que verifiquen esta afirmación, a pesar que ha sido uno de los parámetros que se han controlado en todos los protocolos. Finalmente se reporta un caso de neuropatía periférica por exposición profesional de un carpintero durante 20 a a los cianoacrilatos comerciales. SUMMARY Some of the methods described in literature for sealing vascular wounds by using tissue adhesives with cyanoacrylic base are dealt with in this paper. The most significant results of these experiments are given to show the possibilities and advantages that the application of these materials may represent. Subject headings: TISSUE ADHESIVES/therapeutic use; CYANOACRYLATES/therapeutic use; CYANOACRYLATES/adverse effects; VASCULAR SURGICAL PROCEDURES; DOGS/surgery; ANIMALS, LABORATORY; BONE CEMENTS/therapeutic use. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 1. McGilvery RW. Biochemistry a funcional approach. Philadelphia: Saunders, 1970:647. 2. Giordino R, Fini M, Giavarei G, Martini L, Morroen G. Wound Healing and Fibrin glue an experimental comparative study. Update and future trends in fibrin sealing in surgical and non-surgical fields. Abstract Book 1992;14.30-18.30. 3. Benichaux R, Marchal C, Thibaut G. Spleno-hepatoplasty using crosslinked gelatin adhesive. International Symposium of cyanoacrylates, Viena, 1986:97-9. 4. Lemperle VG, Kohnlein HE, Lindenmaier L. Tierexperimentelle Untersuchungen mit einen neuer GelatineResorzin-Formaldehyd-Klebstoff International Symposium of cyanoacrylates, Viena, 1986:21-7. 5. Cooper CW, Grode GA, Falb RD. Surgical adhesives International Symposium of cyanoacrylates, Viena, 1986:15-7. 6. Petrov C, Serafinov B, Kotsev DL. Strength, deformation and relation of join bonded with modified cyanoacrylate adhesives. Int J Adhesive 1988;4:207-10. 7. Kotzev D, Kabaivanov VS. Improvement and diversification of cyanoacrylate adhesive. Amsterdam: Elsevier Applied Science, 1987:102. 8. Ota K, Mizuno K, Uero A, Inou I. Experimentel Vascular Surgery utilizing ethyl 2-cyanoacrylate adhesive International Symposium of cyanoacrylates, Viena 1986:151-7. 9. Troupp H. A comparison of methyl 2-cyanoacrylate monomer and isobutyl cyanoacrylate monomer in experimental vascular surgery. International Symposium of cyanoacrylates, Viena, 1986:68-173. 10. Casanova R, Herrera GA, Vasconez H, Velasquez C, Grotting JC. Microarterial sutureless sleeve anastomosis using a polimeric adhesive: an experimental study. J Reconstr Microsurg 1987;3(3):201-7. 11. Celik H, Caner H, Tahta K, Ozcan O, Erbergi A, Onol B. Nonsuture clouse of arterial defect by vein graft using isobutyl-2-cyanoacrylate as a tissue adhesive. J Neurosurg Sci 1991;35(2):83-7. 12. Takenaka H, Esato K, Ottara M, Tempo N. Sutureless anastomosis of blood vessels using cyanoacrylate adhesives. Jpn J Surg 1992;22:46-54. 13. Krajina A, Hlava A, Vacek Z, Podrabsky P, Steinhart L. Cyanoacrylates: an ideal agent for intravascular embolotherapy. Shor. ved. Ptaci LF UK Hradec Kralove, 1991;34:403-14. 14. Lasjaunias J, Garciamonaco R, Rodesch G, Ter Brugge K, Zerah M, Tardieu M, et al. Vein of Galen malformacion. Endovascular management of 43 cases. Chids Nerv Syst 1991;7:360-7. 118 15. Shelley ED, Shelley WB. Nail distrophy and periungueal dermatitis due to cyanoacrylate glue sensitivity (letter). J Am Acad Deontol 1989;19(30):574-5. 16. Bruze M, Bjorker B, Lepaittovin JP. Occupational allergic contact dermatitis from ethyl cyanoacrylate. Contact Dermatitis 1995;32:156-9. 17. Nakazagua T. Occupational Asthma due to al cyanoacrylate. J Occupat Med Surg 1990;132(8):709-10. 18. Hanft JR, Kashuk KB, Torey ME, McDonald D. Peripheral neuropathy as a result of cyanoacrylate toxicity. J Am Podiatr Med Assoc 1991;81(12):653-6. Recibido: 26 de diciembre del 2000. Aprobado: 31 de enero del 2001. Lic. María Elena Cañizares Graupera. Instituto Superior de Medicina Militar "Dr. Luis Díaz Soto". Avenida Monumental, Habana del Este, CP 11700, Ciudad de La Habana, Cuba. 119 Rev Cubana Med Milit 2001;30(2):120-4 Instituto Superior de Medicina Militar "Dr. Luis Díaz Soto" CLASIFICACIÓN DEL HERIDO POR QUEMADURAS EN CONDICIONES NORMALES Y SITUACIONES DE CONTINGENCIA My. Abraham Beato Canfux,1 My. Jesús Borbón Mendoza,2 Tte. Cor. Gema González Planas 3 y My. Juan A. Mariño Fernández 2 RESUMEN Se realizó una revisión bibliográfica de las clasificaciones de pronóstico de vida del herido por quemadura en condiciones normales y situaciones de contingencia. Se analizó de forma particular la clasificación cubana de pronóstico que tiene un aval de más de 25 años de aplicación en el Servicio de Caumatología del Instituto Superior de Medicina Militar "Dr. Luis Díaz Soto" y se tuvo en cuenta el criterio de experto, con la fundamentación referida se propuso 2 clasificaciones, una para situaciones de contingencia en 3 tipos de pacientes quemados: leves, moderados y graves, así como las prioridades para la evacuación. Para tiempo de paz la clasificación se establece en 2 grupos: grupo 1- herido por quemadura hasta el 4 % y grupo 2- herido por quemadura de más de 4 %. Estas clasificaciones que se basan en la extensión, permiten un flujo más adecuado para la atención del paciente según los niveles de prioridad. DeCS: QUEMADURAS/clasificación; QUEMADURAS/cirugía; CIRUGIA PLASTICA; GUERRA QUIMICA; DESASTRES; MEDICINA MILITAR. Las heridas por quemaduras, con el desarrollo que han alcanzado las armas modernas, son una de las afecciones que más frecuentemente se presentan en el teatro de las acciones combativas. Ello ha provocado que en algunos países desarrollados se haya considerado la atención al paciente quemado entre los planes estratégicos nacionales.1 1 2 3 Actualmente la organización mundial de la salud (OMS), promueve conjuntamente con el sistema de Naciones Unidas un programa global de prevenciones denominado Salud para Todos, en el que se establecen políticas de acción y desarrollo, dirigidas a la prevención de los desastres ocasionados por el fuego.2-5 Especialista de I Grado en Cirugía Plástica y Caumatología. Profesor Asistente. Especialista de I Grado en Cirugía Plástica y Caumatología. Doctora en Ciencias Médicas. Especialista de II Grado en Cirugía Plástica y Caumatología. Profesora Auxiliar. 120 En publicaciones que analizan los resultados del conflicto bélico en el Golfo Pérsico en 1991, se ha insistido en que aunque no se prevean cifras extraordinarias de bajas sanitarias durante un combate, hay que estar preparados para recepcionar gran cantidad de lesionados.6-8 Como parte del necesario y continuo perfeccionamiento de la atención a heridos y enfermos, tanto en tiempo de paz como en tiempo de guerra, se ha planteado en el Instituto Superior de Medicina Militar Dr. Luis Díaz Soto, hacer una revisión de las clasificaciones de los lesionados por quemaduras, para de esta forma obtener un método que asegure, de forma ágil y simple, el tránsito de este tipo de herido a través de los diferentes niveles de tratamiento y evacuación. En el presente trabajo se propone una clasificación del herido por quemaduras en tiempo de paz y otras para situaciones de contingencias: bélicas naturales y accidentes masivos. Para elaborar el trabajo se realizó una revisión de la bibliografía internacional sobre las principales y más usadas clasificaciones existentes con respecto al herido por quemaduras. Se analizó de forma particular, la clasificación cubana de pronóstico9 que tiene un aval de más de 25 a de aplicación en el Servicio de Caumatología del Instituto Superior de Medicina militar "Dr. Luis Díaz Soto" con resultados satisfactorios. Como elemento fundamental, en la clasificación que se presenta se utilizó solamente el valor correspondiente a la extensión de la superficie corporal quemada. El cálculo de la extensión está basado en la regla de 3. Paralelamente se tuvo en cuenta el criterio de expertos con más de 25 a de experiencia en el Servicio de Caumatología del Instituto Superior de Medicina Militar "Luis Díaz Soto". Clasificaciones para el pronóstico del paciente quemado Son múltiples las clasificaciones que realizan un pronóstico de vida, diferenciadas una de otras por las variables que utilizan. Existen clasificaciones pronósticas que utilizan la profundidad y extensión de las quemaduras, a este grupo pertenece la clasificación cubana de pronóstico y la clasificación integral de las quemaduras de Kirschbaum.9,10 Otras clasificaciones que pueden considerarse más complejas, son las de Arts y Reiss, que a la extensión y la profundidad le añaden las quemaduras específicas, otras afecciones y zonas especiales.11 Benain por su parte, autor bastante difundido en la actualidad, además de la extensión y la profundidad de las quemaduras, utiliza las zonas especiales.10-12 Una clasificación sencilla como la de Beaux o Regla de los 100 realiza el pronóstico en atención a la edad del paciente y porcentaje de las quemaduras.11 La Asociación Americana de Quemaduras, expone una clasificación de gravedad en la cual se tienen en cuenta 3 grupos clasificados de acuerdo con la extensión, profundidad, zonas especiales, quemaduras específicas y lugar de tratamiento.13 Para el dominio de las lesiones más complejas se necesita un especial adiestramiento. Clasificación del paciente quemado bajo situaciones complejas Bajo situaciones de contingencias bélicas o accidentales es necesario tener en cuenta que la clasificación de los heridos es uno de los pasos más importantes en el sistema de atención, para evitar 121 una muerte segura a un paciente con posibilidades de supervivencia y poder dedicarle el tiempo y los recursos disponibles. A pesar de los estudios realizados, resulta difícil en la práctica, la clasificación de las quemaduras de acuerdo con su profundidad por el personal médico y paralítico no especializado. Por esta razón se recomienda bajo circunstancias complejas emplear la extensión como indicador principal de la clasificación, ya que propicia una mayor facilidad y rapidez en la evaluación (puede determinarse a simple vista). La clasificación cubana de pronóstico9 de los pacientes con quemaduras, formula que los lesionados leves, menos graves y graves son salvables en el 100 % excepto complicaciones inesperadas. Los muy graves tienen el 75 % de probabilidad de vida, los críticos el 25 % y que el daño recibido en los críticos extremos es incompatible con la vida. Bajo situaciones de desastre o en tiempo de guerra la formulación del pronóstico se modifica; en los pacientes leves, menos graves y graves se comporta igual excepto en los lesionados con heridas combinadas. En los muy graves la supervivencia es del 50 % y en los críticos las probabilidades de vida son mínimas, del 10 al 15 %. Basándose en lo expresado anteriormente se ha propuesto para las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) (González Planas G. Quant Fernández N. y otros. Organización de un servicio de caumatología en condiciones de desastre. La Habana, ISMM "Dr. Luis Díaz Soto", 1987), la clasificación siguiente: − Quemado leve: presenta quemaduras de hasta el 9 % de la superficie corporal. Ejemplo: uno de los miembros superiores. − Quemado moderado: presenta quemaduras hasta el 18 % de la superficie cor- 122 − poral. Ejemplo: ambos miembros superiores o un miembro inferior completo. Quemado grave: presenta quemaduras mayores del 18 % de la superficie corporal. Ejemplo: los 2 miembros inferiores o un miembro inferior y la parte anterior del tronco. En el uso de la clasificación habría que ser muy ágil y preferir errar por exceso y no por defecto, y se evita así la aparición de complicaciones. Si el herido fue vendado en la etapa anterior, la valoración se hará de acuerdo con las zonas que presentan vendajes. Es de suma importancia determinar con la mayor precisión si el herido es un "quemado puro" o si por el contrario es un quemado combinado. En este último caso debe seguirse lo normado para cada tipo de lesión. Prioridades en el sistema de evacuación de los pacientes con quemaduras − Primera prioridad: quemados graves − − (puros o combinados) Segunda prioridad: quemados moderados (puros o combinados) Tercera prioridad: quemados leves (puros o combinados) Clasificación del paciente quemado en tiempo de paz Para garantizar en las condiciones actuales de paz el manejo del herido por quemaduras debe existir, de forma generalizada en los Servicios Médicos de las FAR, una clasificación que garantice el flujo y tratamiento médico adecuado de estos pacientes en cada uno de los niveles de aten- ción, así como la utilización efectiva de los recursos de que disponen. Los niveles de atención establecidos para tiempo de paz son los siguientes: − Nivel básico de atención − − − Puesto Sanitario Puesto de Salud Puesto Médico de Salud Hospitales de tropas Hospitales de ejército Hospitales militares centrales • • • Cada uno de los elementos del sistema de atención médica cuenta con los recursos materiales y humanos acordes con sus funciones. Con el presupuesto teórico adquirido y partiendo de una vasta experiencia en la Clasificación Cubana de Pronóstico de Vida, vigente en el país, se utilizaron los valores de índice pronóstico de dicha clasificación y se dividieron entre la constante K correspondiente. Como resultado se obtuvo que el 4 % de superficie corporal fue el margen superior permisible en el cual no existió riesgo para la vida del paciente. Se adicionaron situaciones específicas que pudie- ran determinar la necesidad de atención médica especializada. Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, pudiera aplicarse la clasificación siguiente: − Grupo 1: herido por quemadura hasta − el 4 % de superficie corporal quemada. Se excluyen: quemaduras en zonas especiales (cara, manos, genitales); quemaduras circulares; quemaduras por agentes específicos (electricidad, químicos o fuego directo). Grupo 2: herido por quemaduras de más del 4 % de superficie corporal quemada y los pacientes excluidos del grupo 1. Los pacientes del grupo 1 se evacuarían hacia los hospitales de tropas y ejército y los del grupo 2 hacia los hospitales con Servicio de Caumatología. La clasificación del herido por quemaduras en condiciones normales y situaciones de contingencia, así como las prioridades de evacuación que se proponen cuentan con un sólido aval en el tratamiento de más de 3 500 pacientes ingresados con quemaduras en nuestro Instituto, por lo que su aplicación permitirá un flujo más adecuado en la atención de estos lesionados. SUMMARY A bibliographic review of the classifications of the prognoses of life of the wounded as a result of burns under normal conditions and contingencies is made. The way used in Cuba to classify the prognosis, which has been applied at the Burns Service of "Dr. Luis Díaz Soto" Higher Institute of Military Medicine for more than 25 years, was particularly analyzed and the critreria of experts were taken into account to propose 2 classifications, one for contingencies into 3 types of burned patients: mild, moderate and severe, including the priorities for evacuation, and the other to be used in times of peace with 2 groups of patients: group 1) the wounded by burns affecting up to 4 % of the body surface, and group 2) the wounded by burns affecting more than 4 % of the body surface. These classifications that are based on the burn size allow a more adequate flow to give attention to the patient according to the levels of priority. Subject headings: BURNS/classifications; BURNS/surgery; SURGERY, PLASTIC; CHEMICAL WARFARE; DISASTERS; MILITARY MEDICINE. 123 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 1. Zapata R, Nieto C, Fariñas N, Zerpa R. Centro especializado de atención al paciente quemado de las Fuerzas Armadas Nacionales. En: Zapata R, Reguero A del. Actualización en el tratamiento de las quemaduras II. Caracas: Ateproca C.A,1997:133-8. 2. World Health Organization, Health in emergencies, Geneva, 1998;t1:7. 3. Kadry M. Cooperation in the Mediterranean area in fire disasters. Ann Burns Fire Disasters 1997;10(2):67-71. 4. Brucek S, Hruba J, Suobodova K, Blha J, Singerova H. Which personality should lead the burn team? Ann Burns Fire Disasters 1996;9(4):229-31. 5. Gunn SWA, Masellis M. The World Health Organization Center for prevention and treatment of burn and fire disasters: The Mediterranean Club for burns. Ann Burns Fire Disasters 1998;11(3):100-3. 6. Roth M. Hospitales estadounidenses: nuestro trabajo no está concluido. Washington: Army Times, 1991. 7. Wintermeyer SF, Pina JS. Experiencias en un centro médico de apoyo al combate del ejército de los EE.UU. durante períodos de combate y de calma en el Golfo Pérsico. Milit Med 1994;159:746-51. 8. Boatman J. Crisis en el Golfo planificado para lo peor. Washington: Janes Defence Weekly, 1991. 9. Borges H, García R. Manual de procedimiento y diagnóstico en caumatología. La Habana: Editorial Pueblo y Educación, 1984:30-2. 10. Kirschbaum MS. Quemaduras y cirugía plástica de sus secuelas. La Habana: Editorial Científico-Técnica, 1979:17-26 (Edición Revolucionaria). 11. Mir L. Fisiopatología y tratamiento de las quemaduras y sus secuelas. Barcelona: Editorial Científico Médica, 1969:18-36. 12. Zamora C. Necesidad de una política sobre atención de quemado y plan nacional para el estado de Bolívar. En: Zapata R, Reguero A del. Actualización en el tratamiento de las quemaduras II. Caracas: Ateproca C.A, 1997:133-8. 13. Linares H. Piel normal y piel quemada: clasificación. En: Bendlin A, Linares H, Benain F. Tratado de quemaduras. México, DF: Editorial Interamericana, 1993:116-27. Recibido: 2 de noviembre del 2000. Aprobado: 8 de diciembre del 2000. My. Abraham Beato Canfux. Instituto Superior de Medicina Militar "Dr. Luis Díaz Soto". Avenida Monumental, Habana del Este, CP 11700, Ciudad de La Habana, Cuba. 124 Rev Cubana Med Milit 2001;30(2):125-8 PRESENTACIÓN DE CASOS Instituto Superior de Medicina Militar "Dr. Luis Díaz Soto" MENINGOENCEFALITIS LETAL POR SALMONELLA B Dra. Nilda E. Herrera Valdés,1 Téc. Ma. Elena Fuerte Calvo,2 My. Ma. Elena Díaz García,3 Téc. Daysi Rodríguez Larrinaga,4 Téc. Martha Sandoval Acosta 4 y Dr. Mario Santiago Puga Torres 5 RESUMEN La meningoencefalitis por bacilos gramnegativos ha ido incrementándose desde la década de los 70, con una mayor incidencia en niños pequeños, aunque existe una tendencia a aumentar en pacientes de la 3ra. edad. Dentro de este grupo de microorganismos, la causada por Salmonella sp, por su poca frecuencia, resulta una rareza. En este caso se presenta a una paciente de 80 años de edad con cuadro clínico de meningoencefalitis, que en el estudio del líquido cefalorraquídeo se aisló Salmonella grupo B serotipo typhimurium; la paciente fallece a los 5 días de su ingreso. La meningoencefalitis por Salmonella sp debe tenerse en cuenta en pacientes menores de 2 años de edad y ancianos, por la severidad del cuadro clínico y elevada mortalidad. DeCS: MENINGOENCEFALITIS/etiología; INFECCIONES POR SALMONELLA; SALMONELLA TYPHIMURIUM/aislamiento & purificación; INFECCIONES BACTERIANAS GRAMNEGATIVAS; ENTEROBACTERIACEAE; NIÑO; ANCIANO. La meningoencefalitis es una entidad caracterizada por la inflamación de las meninges y el encéfalo cuya causa, entre otras, es bacteriana. Las bacterias que se aislan con mayor frecuencia son: Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenzae; sin embargo, a partir de la década de los 70 se ha obser1 2 3 4 5 vado cierto incremento en el aislamiento de los bacilos gramnegativos en niños pequeños y adultos de la 3ra. edad; dentro de este grupo de microorganismos, las meningitis causadas por Salmonella sp. resultan una rareza.1 La Salmonella es un bacilo gramnegativo perteneciente a la familia de Especialista de I Grado en Microbiología. Técnica de Investigaciones en Microbiología. Especialista de I Grado en Microbiología. Jefa de Laboratorio. Técnica en Microbiología. Especialista de I Grado en Medicina Interna verticalizado en Cuidados Intensivos. Instructor. 125 las Enterobacterias que agrupan el 95 % de las cepas patógenas para el hombre en los serotipos A, B, C1, C2, D y E. Una vez que los bacilos han penetrado en el organismo, provocan por lo general una gastroenteritis o pueden pasar al torrente circulatorio y producir a posteriori en varios sitios afecciones como: bronconeumonía, empiema, endocarditis, osteomielitis, sepsis urinaria y meningitis.2 La meningoencefalitis por Salmonella se presenta con mayor frecuencia en niños menores de 2 a y muchas de estas infecciones son de origen nosocomial; no obstante se observa un incremento en la adquisición a nivel de la comunidad en pacientes de 60 a o más, así como en adultos debilitados, alcohólicos o diabéticos; presenta una letalidad que oscila entre el 40 y el 90 % de los casos. Como consecuencia de la aparición de cepas resistentes a los aminoglucósidos, ampicillín y otras drogas, a partir de la década de los 80 las cefalosporinas de 3ra. generación pasaron a constituir el tratamiento de elección.1,3-6 A pesar del incremento reportado en el aislamiento de los bacilos granmegativos, estos representan alrededor del 10 % del total de bacterias aisladas según estudios retrospectivos realizados en diferentes países, en períodos que han oscilados entre 10 y 15 a de trabajo.1,3,7-9 rigidez de nuca, Kerning y Brudzinski positivos, Babinski bilateral y reflectividad osteotendinosa aumentada. TA 140/80. No se recogen hábitos de fumar o ingestión de bebidas alcohólicas. ID: meningoencefalitis. Exámenes complementarios: Glicemina: 5,7 mmol/L; Hb: 10,99 g/L; Leucograma 8,0 x 10 g/L. Gasometría: pH 7,45; PCO2 31,8 mmkg; SB 23,2 mml/L; EB 0,7 mml/L; PO2 89,6 mmHg; HCO 3 21,5 mmol/L; BB 47,3 mmol/L; urea 4,9; creatinina 62,4; TGO 63,8; TGP No; CPK 475,8; LDH 190,80. LCR bacteriológico: 1ra. muestra: Examen directo. No se observa morfología bacteriana. Cultivo: Se aisla Salmonella B. 2da. muestra: Examen directo. Se observa pleomorfismo bacteriano gramnegativo. Cultivo: Se aisla Salmonella B. LCR citoquímico: PRESENTACIÓN DEL CASO 1ra. muestra: Pleocitosis con predominio de polimorfos nucleares en 175 x mm3; glucosa 4,0 mmol/L; hematíes no cremados; proteínas 3,92 g/L. 2da. muestra: Leucograma 170 x mm3; hematíes 97,5 mm3; glucosa 1,28 mmol/L; proteínas: muestra escasa. Se presentó al Centro de Urgencia del Instituto Superior de Medicina Militar "Dr. Luis Díaz Soto" una paciente de 80 a de edad, de la raza negra, con antecedentes de hipertensión arterial no tratada, que el día anterior a su ingreso (1ro. de enero del 2000) había tenido fiebre de 39 °C precedida de escalofríos y disminución del nivel de conciencia y además se mostró quejosa e intranquila. Al examen físico se constató el estado de obnubilación de la paciente, La evolución del cuadro clínico de la paciente fue agravándose con rapidez; desde el día de su instalación, se refiere que el estado de obnubilación aparece pocas horas después de la fiebre y los escalofríos, y a partir de su ingreso el glasgow de 9-10 avanzó a 6-7 en los días sucesivos, o sea, el estado neurológico pasó de la obnubilación al coma; a su vez el leucograma de 8 000 leucocitos en la madrugada del día 1ro., aumentó a 14 200 el 126 día 2 y en igual período la glucosa del LCR de 4,0 bajó a 1,28 mmol/L. La rápida desaparición de la fiebre indicó la posibilidad de que la paciente estaba inmunodepremida. La historia epidemiológica aportada por su médico de familia hace referencia a los malos hábitos higiénicos y alimentarios mantenidos por la paciente, quien en ocasiones comía desperdicios de los depósitos de basura. En el edificio donde vivía, en el momento en que enfermó, la cisterna se había contaminado con agua de albañal. Se tomaron muestras de heces fecales para realizar coprocultivos a los conviventes; se aisló a partir de una de ellas, Salmonella B. MÉTODOS Procesamiento de las muestras de LCR según las marchas técnicas de microbiología. El examen directo se realizó por coloración de Gram. Se observó en el 2do. líquido, morfología bacteriana detallada en la presentación del caso. Se cultivaron en medio de agar chocolate y por las características coloniales del crecimiento obtenido se realizó la resiembra en medio de Kligler para a posteriori hacer las pruebas bioquímicas correspondientes a la identificación y las serologías para la agrupación. La cepa fue enviada al Laboratorio de Microbiología del Hospital Pediátrico de Marianao "Juan Manuel Márquez" para su tipaje. Se concluye el estudio del LCR con el aislamiento de Salmonella grupo B serotipo typhimurium. La prueba de sensibilidad antimicrobiana mostró resistencia al cloranfenicol, ampicillina y metronidazol. Procesamiento de los coprocultivos según las marchas técnicas de microbio- logía. Se recibieron 6 muestras, las cuales fueron sembradas en medios entéricos convencionales, a partir del crecimiento obtenido se resembraron en medios de Kligler y LIA aquellas colonias sospechosas de pertenecer a una enterobacteria patógena. Las imágenes que ofrecían ambos medios correlacionados entre sí y que a su vez podían corresponder con un germen patógeno fueron seleccionados para realizar las pruebas bioquímicas y las serológicas. El resultado correspondió con Salmonella grupo B. COMENTARIOS La meningoencefalitis por Salmonella sp. no difiere en su cuadro clínico de la causada por otros microorganismos, por lo que esta posibilidad diagnóstica debe tenerse en cuenta sobre todo en pacientes menores de 2 a de edad y ancianos de la 3ra. edad, por la severidad del cuadro clínico y elevada letalidad. Las cefalosporinas de 3ra. generación constituyen el tratamiento de elección por la resistencia mostrada a partir de la década de los 80 por estos microorganismos a los aminoglucósidos y otras drogas. Esta entidad aunque se ha incrementado en las últimas décadas, no deja de ser una rareza. Se realizó una revisión en la Biblioteca Médica Nacional en enero del 2000,10-16 sobre los reportes de casos de meningoencefalitis por Salmonella ocurridos entre 1970 y 1999: 1972, Polonia: paciente pediátrico. 1973, Rusia: paciente pediátrico. 1987, Cuba: paciente pediátrico. 1993, Alemania: paciente adulto. 1993, Alemania: paciente pediátrico. 1994, Inglaterra: paciente pediátrico. 1998, México: paciente adulto. 127 AGRADECIMIENTOS A la doctora Martha Valdés-Dapena Vivanco, Jefa del Laboratorio de Microbiología del Hospital Pediátrico de Marianao "Juan Manuel Márquez" por su colaboración en el serotipaje de la cepa aislada, así como el personal que allí labora en esa función. A la doctora Janet C. Barros Hernández, Subdirectora de Higiene y Epidemiología del Policlínico "Wilfredo Santana" en el Reparto Guiteras y Médico de Familia por los datos aportados para conformar la historia epidemiológica SUMMARY Meningoencephalitis caused by gram-negative bacilli has increased since the 1970s, with a higher incidence in little children , although there is a a trend to rise in the elderly. Within this group of micororganisms, the meningoencephalitis caused by Salmonella sp is rare, since it is not very common. The case of an 80-year-old female patient with a clinical picture of meningoencephalitis is reported. Salmonella typhimurium serogroup B was isolated from the cerebrospinal fluid. The patient died 5 days after being admitted in the hospital. The meningoencephalitis caused by Salmonella sp should be taken into consideration in children under 2 and in the elederly because of the severity of the clinical picture and the elevated mortality. Subject headings: MENINGOENCEPHALITIS/etiology; SALMONELLA INFECTIONS; SALMONELLA TYPHIMURIUM/isolation & purification; GRAM-NEGATIVE BACTERIAL INFECTIONS; ENTEROBACTERIACEAE; CHILD; AGED. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 1. Roos KL, Tunkel AR, Scheld WM. Acute bacterial meningitis in children and adults. Infections of the central nervous system. New York: Raven, 1991:937-43. 2. Howard BJ. Clinical pathogenic microbiology. 2 ed. Washington, DC: Asistant. 1994. 3. Gorse GI, Thrupp LD, Nudleman KL. Bacterial meningitis in the elderly. Arch Intern Med 1984; 144(8):1603-7. 4. Cherubin CE, Corrado ML, Nair SR. Treatment of gram-negative bacillary meningitis: role of the new cephalosporin antibiotic. Rev Infect Dis 1982;4(Suppl):S453-64. 5. Araj GF, Uwaydab MM, Alami SY. Antimicrobial susceptibility patterns of bacterial aisolates at the American University Medical Center in Lebanon. Diagn Microbiol Infect Dis 1994;20(3):151-8. 6. The most frequently occurring aminoglycoside resistance mechanims-combined results of surveys in eight regions of the world. The aminoglycoside resistance. Study Groups. J Chemother 1995;7(Suppl 2):17-30. 7. Unhanand M, Mustafá MM, Mc Cracken GH Jr, Nelson D. Gram-negative enteric bacillary meningitis: a twenty-one-year experence. J Pediatr 1993;122(1):15-21. 8. Behrman MD, Meyes BR, Mendelson MH. Central nervous system infections in the elderly. Arch Intern Med 1989;149(7):1596-99. 9. Chotpitayasunondh T. Bacterial meningitis in children: etiology and clinical features an 11-year review of 618 cases. Children Hospital. Ministry of Public Health. Bangkok, Thailand. Southeast Asian. J Trop Med Public Health 1994;25(1):107-15. 10. Gayny-Brzozowaka K, Ferensowa Z, Lucer C. Selective damage to the central nervous system during Salmonella enteritidis infection. Pediatr Pol 1972;48(11):1397-400. 11. Ponomarenko VN, Petrova TA, Tkachuk AV, Krat VI. Rare form of meningeal form of salmonellosis. Pediatria 1973;51(5):85. 12. Labarrere Sarduy N, Martínez L, Campa I, Alonso X. Meningoencephalitis caused by Salmonella B. Presentation of a case. Rev Cubana Med Trop 1987;39(1):73-6. 13. Weber J, Mettang T, Fritz P. Lethal Salmonella enteritidis meningoencephalitis in an adult a carcinoma of an unknown primary site. Desch Med Wochenschr 1993;118(3):53-6. 14. Quack M, Bodenseh A. Fatal Salmonella enteritidis meningoencephalitis. Dtsch Med Wochenschr 1993;118(24):924. 15. Martia K, Sharland M, Davies EG. Encephalopathy associated with Salmonella enteritidis infection. Scand J Infect Dis 1994;26(4):486-8. 16. Pérez Pico VM. Meningitis pos Salmonella typhi. Reporte de un caso. Enferm Infec Microb 1998; 18(3):127-8. Recibido: 26 de diciembre del 2000. Aprobado: 31 de enero del 2001. Dra. Nilda E. Herrera Valdés. Instituto Superior de Medicina Militar "Dr. Luis Díaz Soto". Avenida Monumental, Habana del Este, CP 11700, Ciudad de La Habana, Cuba. 128 Rev Cubana Med Milit 2001;30(2):129-32 Hospital Clinicoquirúrgico Docente "Dr. Octavio de la Concepción y de la Pedraja". Camagüey DEMENCIA EN LA ENFERMEDAD DE PICK Dra. Liuba Y. Peña Galbán,1 Dr. Juan Carlos Rodríguez Acosta 2 y Dra. Ludmila Casas Rodríguez 3 RESUMEN Se realizó una revisión somera sobre la demencia presenil y los conceptos actuales según la clasificación internacional de los trastornos mentales y del comportamiento (CIE-10) y el Manual de Estadística y Diagnóstico de los desórdenes mentales DSM-IV. Se presenta un caso de una paciente de la tercera década de vida que comenzó con un cuadro clínico depresivo ansioso, recibió tratamiento con antidepresivo y 8 meses después aparecen las manifestaciones neurológicas de la enfermedad. Al inicio trastornos de la marcha y más tarde rigidez muscular, temblores, dificultad para hablar, pérdida de memoria y otras alteraciones de la conducta. Se realiza diagnóstico diferencial con la enfermedad de Alzheimer, la demencia en la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob y tumores cerebrales de la región frontal. DeCS: TRASTORNOS MENTALES/clasificación; DEMENCIA/diagnóstico; DIAGNOSTICO DIFERENCIAL. La enfermedad de Pick considerada de las demencias degenerativas la menos frecuente, afecta al individuo en la etapa productiva de la vida, ya que aparece entre la 4ta. y 5ta. décadas produciendo una desintegración de la personalidad.1-5 La enfermedad de Pick desde el punto de vista macroscópico se caracteriza por atrofia circunscrita del cerebro fundamentalmente en el lóbulo frontal, temporal o parietal, con dilatación de los ventrículos y afectación grave de la corteza. 1 2 3 Microscópicamente aparece la típica célula de Pick que es alargada, turgente, redondeada, con cuerpos de Nils desintegrados, las células son remplazadas por glías.6,7 La clasificación internacional de trastornos mentales y del comportamiento la conceptualiza de la siguiente forma: Se trata de una demencia progresiva de comienzo en la edad media de la vida, caracterizada por cambios precoces y lentamente progresivos del carácter y por alteraciones del Especialista de I Grado en Psiquiatría. Especialista de I Grado en Neurología. Especialista de I Grado en Medicina General Integral. Profesora Instructora. Instituto Superior de Ciencias Médicas "Carlos J. Finlay" de Camagüey. 129 comportamiento, que evolucionan hacia un deterioro de la inteligencia, de la memoria y del lenguaje, acompañado de apatía, de euforia y en ocasiones, de síntomas y signos extrapiramidales. El cuadro neuropatológico corresponde a una atrofia selectiva de los lóbulos frontales y temporales, pero sin la aparición de placas neuríticas ni degeneración neurofibrilar en magnitudes superiores a las del envejecimiento normal. Los casos de comienzo más precoz tienden a presentar una evolución peor. Las manifestaciones comportamentales a menudo preceden al deterioro franco de la memoria. PRESENTACIÓN DEL CASO Paciente del sexo femenino de la raza blanca, de 38 a de edad, casada, con 2 hijos, Licenciada en Educación Artística, sin antecedentes de trastornos psiquiátricos anteriores, que hace aproximadamente 8 meses comenzó a sentirse mal, nerviosa, intranquila, muy ansiosa, no puede coordinar sus ideas, triste, llora frecuentemente, sueño ligero superficial con despertamientos frecuentes, no cuida su higiene personal, retraída. Recibió tratamiento con amitriptilina 200 mg/d, trifluoperazina 3 mg/d, y acupuntura ansiolítica durante 4 meses con una mejoría aparente. Es traída nuevamente por el familiar a los 8 meses, porque la paciente presenta alteraciones en la marcha, lentitud, pérdida del equilibrio, temblores en las manos, rigidez e incoordinación de los movimientos, olvido de las cosas habituales, dificultades para comprender lo que se le dice, indiferente ante lo que sucede a su alrededor, come constantemente, se pierde en lugares conocidos, habla sola, repite lo que oye decir, marcada dificultad para expresarse, se ríe sin motivos. 130 ñez. APP: Enfermedades propias de la ni- APF: Padre muerto con demencia a los 43 a. Examen psiquiátrico: Paciente que acude a la entrevista con ropa de civil, descuido de hábitos higiénicos, coopera poco, lenguaje incoherente. Procesamiento: pobre, concreto. Afectividad: indiferencia, apatía, risa inmotivada. Psicomotricidad: hiperquinesia, movimientos coreiformes. Alimentación: bulimia, chupeteo. Hábitos higiénicos: abandono. Orientación: desorientación temporoespacial. Memoria: hipomnesia de fijación y evocación. Comprensión: no logra generalizaciones ni abstracciones. Examen psicométrico: Gran dificultad para realizar las pruebas, marcadas dificultad en la comprensión y lentitud de su actividad psíquica marcada, afectación de la memoria de fijación y evoción, incapacidad para la generalización, abstracción y para formar conceptos, incapacidad para copiar figuras. Examen físico-neurológico: Fascie: inexpresiva, amimia. Marcha: coreiformes y tiende a ampliar la base de sustentación. Coordinación estática: abasia Romberg inestable. Coordinación dinámica: afectada por los movimientos anormales. Motilidad pasiva: hipotonía con movimientos coreicos. Motilidad activa: disminución de la fuerza muscular global no cuantificable. Reflectividad: arreflexia cutánea plantar bilateral. Reflejos clínicos difíciles de obtener. Pares craneales: en movimientos oculares conjugados poca constancia en la permanencia de los ojos en posiciones extremas. Palmomentoriano exagerado. Signo de Parinaud. Presión palmar inconstante. Examen neuropsicológico: Trastornos de la atención con gran distractibilidad. Pérdida de la tridimensionalidad, trastornos en la orientación espacial simultagnosia, alteraciones del lenguaje discursivo y narrativo, ecolalia, inercia, extereotipias y persevenciones, agrafía y acalculia, graves alteraciones de las funciones corticales superiores. Discusión diagnóstica: Síndrome depresivo, síndrome demencial, síndrome coreoatetósico, síndrome apráxico, agnósico, síndrome frontal. Diagnóstico presuntivo: Demencia de la enfermedad de Pick según las pautas para el diagnóstico de la CIE-10. Diagnóstico topográfico: Lesión sistemática de corteza, vía corticoespinal y núcleos de la base. Diagnóstico diferencial: Tumores cerebrales (de región frontal); demencia en la enfermedad de Alzheimer; demencia en la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Complementarios: Tomografía axial compuradorizada contrastada: atrofia cerebral de regiones frontoparietal y dilatación de los ventrículos laterales. EEG: (Convencional): actividad alfa de 9 Hz mal modulada, arreactiva a la apertura ocular, interrumpida por actividad lenta en banda theta 5 Hz polimorfa generalizada, a la hiperventilación enlentecimiento del trazado con recuperación tardía. Se concluye como anormal con signos de sufrimiento cortical generalizado moderado. Recibió tratamiento de sostén y sintomático con multivitaminas, neurolépticos (haloperidol en dosis de 6 mg/d, benzo- diasepinas (diazepán 15 mg/d y ozonoterapia 15 sesiones. COMENTARIOS Se discute el caso de una paciente que comenzó con un cuadro clínico con síntomas psiquiátricos (síndrome depresivo ansioso), para lo cual recibió tratamiento con antidepresivos. Aparecieron después las manifestaciones neurológicas de la enfermedad. La enfermedad comenzó en la 3ra. década de la vida, las clasificaciones actuales consideran su aparición entre la 4ta. y 5ta. décadas de la vida,7 o sea, en la edad media, también se ha reportado en edades más avanzadas.8 Frecuentemente se ha reportado la presencia de síndromes paranoides, depresivos y ansiosos que preceden o acompañan a la demencia. Danoso Sepúlveda reportó 2 casos que presentaban marcada y persistente ansiedad con severa demencia.9 También es característico de esta enfermedad los cambios de conducta y personalidad con un trastorno cognitivo moderado a severo.10 Que se corresponde con la atrofia frontotemporal progresiva por degeneración de los lóbulos frontal y temporal como se observa en los estudios imagenológicos. Marino habla de que hay cuadros de demencias tipo Alzheimer que en estudios intermedios y finales de la enfermedad pueden ser indistinguibles de la demencia frontotemporal,11 por lo que son necesarias técnicas aún más específicas de diagnóstico como el spect para la diferenciación de las demencias.12 SUMMARY A brief review of presenile dementia and of the current concepts according to the international classification of mental and behaviour disorders (ICD-10) and to the Manual of Statistics and Diagnosis of Mental Disorders (DSM-IV) is made. The case of an aged patient that began with a clinical picture of anxiety and depression, received treatment with antidepressants and 8 months later had neurological manifestations is reported. At the 131 beginning she had walk disorders and afterwards muscular rigidity, tremor, difficulty to speak, memory loss and other behaviour alterations. The differential diagnosis is made with Alzheimers disease, dementia in JakobCreutzfeld disease and brain tumors of the frontal region. Subject headings: MENTAL DISORDERS/classification; DEMENTIA/diagnosis; DIAGNOSIS, DIFFERENTIAL. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 1. Larragoiti Alonso R. El envejecimiento del cerebro. Rev Hosp Psiquiatr Habana 1989;28(2):179. 2. Sardiñas Hernández N. Demencias preseniles. Rev Hosp Psiquiatr Habana 1996;27(2):217. 3. Muñoz Vignau A. Cuadro clínico psiquiátrico de una demencia presenil. Presentación de un caso. Rev Hosp Psiquiatr Habana 1991;25(2):575-8. 4. Pérez Lache N. Síndrome demencial y demencias. La Habana: Editorial Ciencias Médicas, 1992:18. 5. CIE-10: Trastornos mentales y del comportamiento. Descripciones clínicas y pautas para el diagnóstico. Ginebra: OMS, 1992:75. 6. Bustamante JA. Manual de psiquiatría. La Habana: Editorial Científico-Técnica, 1990:346. 7. Diagnostic and statistical Manual of mental disorders. 4 ed. DSM IV tm. New York: American Psychiatric Association, 1994:527. 8. Danoso Sepúlveda A, Yulis KJ. Afasia progresiva sin demencia. Presentación de dos casos. Rev Chil Neuropsiquiatr 1990;28(1):57-61. 9. Danoso Sepúlveda A, Lillo GR, Quiroz EM, Rojas DA. Demencias prefrontales clínica y spect en seis casos. Rev Med Chile 1994;122(12):1408-12. 10. Schmitt HP, Yang Y, Forsti H. Frontal lobe degeneration of non alzheimer type and picks . Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci 1995;245(6):299-305. 11. Marinho V, Laks J, Engethardt Eliasz. Aspectos neuropsiquiátricos de las demencias degenerativas. Rev Bras Neurol 1997;33(1):31-7. 12. Read SI, Mitter BI, Mena I, Kim R, Ibash H, Darby A. Spect in dementia: clinical and pathological correlation. Jam Geriatr Soc 1995;43(11):1243-7. Recibido: 8 de diciembre del 2000. Aprobado: 26 de diciembre del 2000. Dra. Liuba Y. Peña Galbán. Hospital Clinicoquirúrgico Docente "Octavio de la Concepción y de la Pedraja". Camagüey, Cuba. 132 Rev Cubana Med Milit 2001;30(2):133-8 Facultad de Ciencias Médicas "Dr. Raúl Dorticós Torrado". Cienfuegos. HISTORIA DE LA MEDICINA MILITAR FRACISCO DEL SOL, ENFERMERO MILITAR Y COMBATIENTE Cap. Nelia María Quintana García,1 Cap.Tatiana González Ríos 2 y Lic Mercedes Del Sol Bonet 3 DeCS: ENFERMEROS/historia; ENFERMERIA MILITAR; PERSONAL MILITAR/historia; BIOGRAFIA [TIPO DE PUBLICACION] El trabajo histórico biográfico que se presenta, se realiza en la cátedra de preparación para la defensa de la Facultad de Ciencias Médicas de Cienfuegos, teniendo en cuenta la necesidad de mantener viva la historia del territorio y la función que han desempeñado los hombres dedicados a las nobles misiones de mantener la salud y el bienestar del pueblo, así como contribuir al trabajo de formación de valores de las nuevas generaciones. Se recopilan datos que conforman la biografía de Francisco Del Sol Díaz, enfermero de evidentes cualidades humanas y revolucionarias, quien perdiera la vida en las acciones de la Jefatura de la Policía frente al parque "Martí", durante el levantamiento armado del 5 de septiembre de 1957 en la ciudad de Cienfuegos. En el acto central en conmemoración al xx Aniversario del levantamiento revolucionario de Cienfuegos, el 5 de septiembre de 1997 nuetro Comandante en Jefe Fidel Castro señaló: "... el origen de la sublevación de Cienfuegos databa de muy atrás. Ya desde el año 1956, un grupo de marinos, es decir soldados y cabos de la base de Cienfuegos, había entrado en contacto con el Movimiento 26 de Julio. Y el 30 de noviembre, cuando se aproximaba el desembarco del ´Granma´ y cuando tiene lugar el alzamiento de Santiago de Cuba, existía desde entonces la idea de producir el alzamiento de Cienfuegos. Pero no fue posible en aquella ocasión. Más adelante, cuando nosotros luchábamos en la Sierra Maestra, persistió la idea de producir un levantaminto en Cienfuegos, con el apoyo del grupo de marinos revolucionarios, para organizar después un frente en las montañas del Escambray. Especialista de I Grado en Medicina General Integral. Profesora Instructora. Licenciada en Ciencias Militares. Profesora Instructora. 3 Licenciada en Educación Superior. Especialidad Biología. Profesora Instructora. 1 2 133 Es decir, tomar las armas de Cayo Loco y avanzar hacia el Escambray para constituir un frente guerrillero."1 Como expresara Fidel en el Cayo existía un grupo de militares llamados puros, no involucrados con los crímenes de la dictadura y convencidos de la lucha que debían librar para modificar la situación político-social existente, por lo cual se incorporan al movimiento revolucionario 26 de Julio e iniciaron la conspiración, y posteriormente participaron en el alzamiento solitario que se produce en Cienfuegos.2 Estaba previsto que este fuera un levantamiento nacional, pero al cambiar la fecha de dicha acción la información llega tarde a Cienfuegos e imposibilita una contra orden, por lo que se lleva a cabo el levantamiento donde mueren muchos combatientes entre ellos el enfermero y combatiente Francisco Del Sol Díaz. LOS PRIMEROS AÑOS Francisco fue el primero de los 5 hijos de Luciano del Sol Barben y Mercedes Díaz Barrios. Nació el 20 de sepiembre de 1915 en el poblado de Horquita, municipio Abreus, de la antigua provincia de Las Villas, en un hogar campesino. "Pancho" como lo nombraban cariñosamente, cursó sus primeros estudios en la escuela pública que existía en la zona; pero obligado por la situación económica que atravesaba la familia tuvo muy tempranamente que abandonarlos para incorporarse a trabajar y ayudar en el sostén de la familia.3-5 Sus primeras labores comenzaron en 1926 en el campo, con 11 a de edad trabajó en la siembra, corte y tiro de caña para el central "Constancia". Posteriormente se incorporó al corte de leña para hacer carbón en plena Ciénaga de Zapata. En 1929 logra trabajar en las montañas del Escambray , en la recogida de café. Todas estas labores fueron compartidas con su primo Manuel Villalobo Díaz, quien contó que desde esa etapa de su vida había comenzado a sembrar dentro de su alma, el odio y la repulsa hacia el régimen que oprimía a su patria y que afectaba a su familia. Confiesa Manuel que una vez su primo le manifestó: "tenemos que hacer algo grande para cambiar este modo de vida, yo no quiero que mis hijos pasen por lo que yo estoy pasando...."6 Lo que demuestra que "Pancho" siendo muy joven (11-14 a), ya llevaba dentro los sentimientos de lucha, como única forma posible para ganar la libertad; ya era un revolucionario. En 1929 laboró también junto a su padre en el corte de henequén en las plantaciones de Juraguá en Cienfuegos. Su familia se traslada a Cienfuegos en 1932 y él comienza a trabajar como empleado de limpieza en la policlínica del barrio de Buena Vista. SU LABOR COMO ENFERMERO A los 17 a comienza a interesarse por las actividades de enfermería que en la policlínica de Buena Vista se realizaban, de lo cual se percata el dueño del lugar y le permite realizar algunos procederes como las pequeñas curas. Se traslada posteriormente a la Clínica de Cienfuegos ubicada en calle 37 y avenida 36 (Malecón), donde a pesar de continuar como 134 empleado de limpieza se le permitió realizar actividades concretas de enfermería por sus constantes deseos de aprender, responsabilidad, seriedad y dedicación. Cabe decir que en esta clínica adquirió el título de enfermero técnico no universitario, el primero de abril de 1947 en La Habana7 e inmediatamente comienza a trabajar dentro de la clínica como instrumentista del salón, labor que ya conocía muy bien desde antes. En 1947 por actividades conspirativas contra los gobiernos auténticos decidió trasladarse a la Clínica Moderna situada en la Calzada de Dolores, lugar donde es captado por el médico cirujano de la Marina nombrado "Sopo Barreto" para trabajar en la enfermería de la Base de Cayo Loco, teniendo en cuenta sus habilidades en el oficio y desconociendo su vinculación con actividades revolucionarias. Comienza sus actividades en el Distrito Naval de Cayo Loco el 9 de julio de 1948, y ocupó el cargo de máximo regular (categoría de enfermería); posteriormente es ascendido a cabo por haber realizado una labor humanitaria con el hijo de un oficial de la marina, la cual relatamos muy brevemente: en un cayo cercano a Cienfuegos se encontraba un niño, con un dolor apendicular, él partió hacia ese lugar; de regreso, el transporte tuvo dificultades por lo que se imposibilitó el retorno inmediato, tuvo entonces que auxiliar al niño tomando decisiones que resultaron certeras, y que le salvaron la vida. Todo esto gracias a sus conocimientos, valentía y sentido del deber.8,9 Dese el primer momento mostró gran interés por superarse, siempre estaba dispuesto para colaborar en la asistencia a los enfermos, realizó cursos nocturnos de esta especialidad que unidos a la práctica, hicieron de él un gran enfermo. Fue un profesional confiable y muy bien preparado. 9 Fue un ejemplo de dignidad, sencillez, nobleza, desinterés, además de solidario y humano, con un gran amor a su profesión. Atendía a los pobres sin cobrarles un centavo, donaba su propia sangre para los pacientes (testimonio de un enfermo de tifus).3,9,10 ACTIVIDADES REVOLUCIONARIAS Comienzan en la Clínica Cienfuegos donde la situación era crítica en relación con los horarios de trabajo, el derecho al descanso retribuido, y a la matrícula en la escuela de enfermería, por lo que junto a otros compañeros trató de organizar un sindicato que respondiera a los intereses de los obreros de la salud; no llegó a conformar este, pero sí posteriormente la Asociación de Empleados, lo cual produjo una persecución y hostigamiento a su persona que lo obliga a cambiar de lugar de trabajo.2 En 1948 cuando se traslada a Cayo Loco, comienza a simpatizar con la prédica del líder ortodoxo Eduardo R. Chivás. Es uno de los primeros en demostrar su descontento, al producirse el golpe militar del 10 de marzo de 1952, se integra a un grupo de marinos de baja graduación que comienza a conspirar bajo la influencia de la organización auténtica, y la enfermería del Distrito Naval se convierte en uno de los principales lugares de conspiración.11 Cuando a finales de noviembre de 1955 se funda el movimiento 26 de Julio en Cienfuegos, es uno de los más destacados entre los marines conspiradores. Su clara posición política y su estrecha amistad con el coordinador del movimiento en la ciudad de Cienfuegos, el farmacéutico Rigoberto Flores, desempeñaron una función decisiva en la unión del grupo de marinos a la organización de Fidel Castro en los primeros meses de 135 1956. Por ese motivo era el principal enlace entre el cabo Santiago Ríos, jefe del grupo conspirador y la jefatura del Movimiento 26 de Julio cienfueguero. Se reunió el 27 de mayo de 1957 con Haydée Santamaría miembro de la Dirección Nacional del Movimiento Revolucionario 26 de Julio, en casa del coordinador de este movimiento en Cienfuegos, Emilio Aragonés Navarro, para ultimar detalles sobre el alzamiento que culminaría con la apertura de un frente en el Escambray. A fines de agosto de 1957 se reúne en el Motel Manacas para precisar detalles del levantamiento nacional, estaban presentes Dionisio San Román y otros compañeros del Movimiento 26 de Julio. Aquí se le dieron las instrucciones para que fuera uno de los dirigentes del golpe que se estaba gestando. Realizaba reuniones conspirativas en su casa en la calle 67 No. 4806 e/ 48 y 50, Cienfuegos. Desde el 10 de marzo se incorporó a la lucha contra la tiranía batistiana y trabajaba en la clandestinidad. Su hogar se convirtió en un centro de conspiración contra el régimen imperante donde se daban citas algunos revolucionarios como el marinero Alberto Villafaña, quien también moriría heroicamente ese 5 de septiembre de 1957. Al amanecer de aquel 5 de septiembre de 1957, fue uno de los primeros en incorporarse a las acciones y dirigió la toma de la Jefatura de la Policía, donde se mantuvo con varios compañeros negándose a abandonar su trinchera. En este enclave militar se mantuvo con singular valentía combatiendo hasta la última bala contra el tercio táctico de Santa Clara y luego contra los refuerzos enviados desde Matanzas y La Habana. Al cesar el fuego en la trinchera revolucionaria, los esbirros se aprovechan y los rodean, lo hacen prisioneros.3,4 LA MUERTE Pasadas las doce de la noche, fue asesinado junto a otros revolucionarios, por la soldadesca batistiana en el interior de la Jefatura de la Policía en avenida 54 entre 27 y 29, Cienfuegos y cuentan que se les pidió que dijeran "Viva Batista" a lo que ellos respondieron alzando los brazos "Viva Fidel" e inmediatamente fueron ametrallados.5 En el Cementerio "Tomás Acea" de la ciudad fueron enterrados en una fosa común los cuerpos de 32 combatientes entre los cuales estaba el de Francisco del Sol Díaz, que fue reconocido por un sepulturero vecino y amigo de la casa nombrado José Cañella, quien le retira un anillo de la Logia Mazón que llevaba en su mano sin que la guardia se diera cuenta y entrega a su esposa como prueba de su fallecimiento.12 FRANK, LO LLAMABA SU ESPOSA Alicia Bonet, conoció a Francisco cuando tenía 20 a en la Clínica Cienfuegos, fueron novios 3 a y en 1946 contrajeron matrimonio del cual nacieron 3 hijos, Mercedes, María y Frank, que nació 2 meses después de, su asesinato de su padre. Frank, como cariñosamente lo llamaba ella para diferenciarlo de los otros nombres por los cuales era llamado, nos confiesa ...era un hombre muy honesto, amable, muy reservado, pero a su vez muy atrevido, revolucionario, fiel y un ejemplar esposo y padre. 136 Trabajó con él en la Clínica Cienfuegos de donde fue expulsada por sus actividades conspirativas en contra del régimen... Después del fallecimiento de su compañero de siempre, como nos manifestara, se dedicó por entero a la revolución y a la educación de sus hijos guiados por el ejemplo de su padre.3 SUS AMIGOS Pedro Guerra (marinero del Distrito Naval y sobreviviente de las acciones del 5 de septiembre): Conoció a Frank desde muchos años antes del 5 de septiembre, no podrá olvidar nunca la ocasión en que este le donara su propia sangre cuando padeció tifus. Estuvo con él en las acciones del 5 de septiembre.10 Mario Alonso (compañero de estudio y actualmente enfermero retirado): Era enfermero igual que yo, pasamos por las mismas vicisitudes y puedo decir que fue un hombre ejemplar y revolucionario por excelencia.8 Raúl Fernández (chofer que lo transportaba diariamente al trabajo): Era un hombre muy educado, conversador y hasta dicharachero pero muy humano y revolucionario.13 Juan Molina, soldado del Distrito Naval (actualmente administrador de la farmacia de San Fernando de Camarones, Cienfuegos): A Francisco lo caracterizaba su capacidad de trabajo, su eficiencia en la labor que realizaba, gozaba de prestigio dentro de los oficiales y familiares de ellos, si había alguien que no tenía dinero para los medicamentos, él compartía lo poco que tenía.9 HOMENAJE AL MÁRTIR El 5 de septiembre de 1958 se recaudó dinero para la construcción de un monumento a las víctimas que como Francisco Del Sol permanecían en una fosa común. En 1959 fue construido el monumento en el lugar escogido por los familiares de las víctimas, a la entrada a mano derecha del cementerio "Tomas Acea" de Cienfuegos. En 1977, con motivo de la celebración del XX Aniversario del Levantamiento, se construyó un nuevo Monumento en dicho cementerio, donde ya descansan sus restos y el de los demás compañeros caídos en la acción. En 1960 se creó una brigada de apoyo de enfermería por la escasez de enfermeros graduados que existía, la cual recibió su nombre y fueron a cumplir misiones a los lugares más recónditos de la provincia de Las Villas. Como digno tributo y en merecido homenaje a este héroe de la Patria, hoy con orgullo lleva su nombre el Policlínico Comunitario de San Fernando de Camarones, Cienfuegos; un Instituto Politécnico de Agronomía en Vista Hermosa, Horquita, Cienfuegos; una escuela primaria en Buena Vista, Cienfuegos; la brigada No. 14 del Contingente 5 de Septiembre, de Juraguá, Cienfuegos; un CDR en Camagüey, La Habana y 3 en Cienfuegos. Se realiza una peregrinación anualmente por el pueblo cienfueguero desde el parque Martí hasta el cementerio de la ciudad sureña. 137 VALORES IMPORTANTES EN SU PERSONALIDAD En este hombre de corta vida pero rica en anécdotas, decimos sin vacilación, ni temor a equivocarnos que: Si la modestia, la sencillez, la humildad, la solidaridad humana, la gentileza, la fidelidad, el amor a la familia, la laboriosidad, profesionalidad, el espíritu revolucionario y la valentía tuvieran nombre, ese sería el de Francisco Del Sol Díaz ya que su ejemplo ha trascendido a las nuevas generaciones de cubanos porque con su pérdida física sólo desapareció su cuerpo, pues sus ideas aún viven y como señalara el Comandante en Jefe Fidel Castro "...cuando una idea es justa, una causa es justa se abre paso aún en las filas del enemigo";1 demostrándonos cada día que hombres como él no mueren jamás. REFERENCIAS 1. Castro Ruz F. Cienfuegos, un episodio heroico en la lucha de nuestro pueblo. La Habana: Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado, 1997:6-33. 2. Collazo Faxas F, Soler Marchan D, García O. Francisco del Sol Díaz, Enlace principal entre marinos conspiradores y el M-26-7. 1987. Cienfuegos. Pediódico 5 Septiembre. 3. Entrevista de las autoras a Alicia Bonet, esposa de Francisco del Sol Díaz. 4. Entrevista de las autoras a Mercedes del Sol Bonet, hija de Francisco del Sol Díaz. 5. Entrevista de las autoras a Juana del Sol Díaz, hermana de Francisco del Sol Díaz. 6. Entrevista de Paula Sosa Domínguez a Manuel Villalobo Díaz, primo de Francisco del Sol Díaz. 7. Certificación de estudios de Enfermería no Universitario de Francisco del Sol Díaz, expedido por el Colegio Nacional de Enfermería en La Habana en 1947. 8. Entrevista de las autoras a Mario Alonso, enfermero y amigo de Francisco del Sol Díaz. 9. Entrevista de las autoras a Julián Molina, soldado de Cayo Loco en 1957. 10. Carta enviada por Pedro Guerra, amigo de Francisco del Sol Díaz a la viuda en 1959. 11. Entrevista del Diario de la Juventud Cubana. Jamás olvidará a mi compañero de siempre; el 5 de septiembre de 1987. 12. Entrevista de las autoras a Juan Rivero, sepulturero de Francisco del Sol Díaz. 13. Entrevista realizada por las autoras a Raúl Fernández, chofer de ómnibus en 1946. Recibido: 26 de deciembre del 2000. Aprobado: 31 de enero del 2001. Cap. Ndlia Quintana García. Facultad de Ciencias Médicas, " Dr. Raúl Dorticós Torrado". Cienfuegos, Cuba. 138