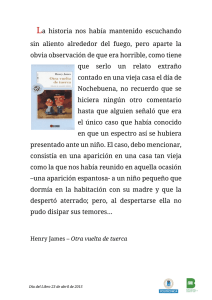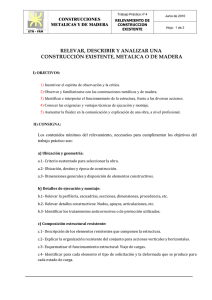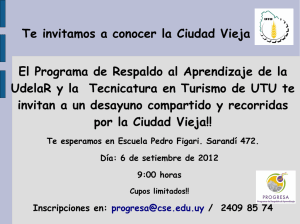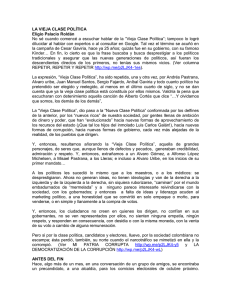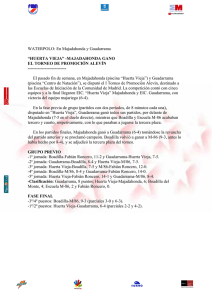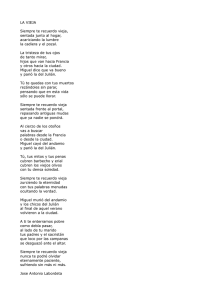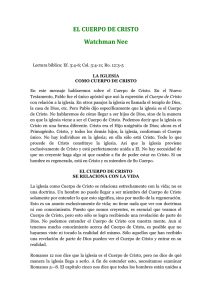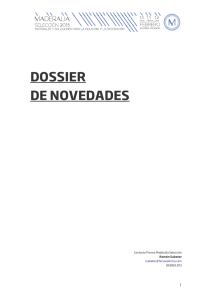juventud - IES Dolmen de Soto
Anuncio

JUVENTUD . La mujer se miraba en el espejo del tocador. Recorrió con huesudos dedos su cuello fino. Pellizcó la piel que le sobraba en la papada, cerró los ojos con fuerza, bajó la mano hasta las clavículas. Estuvo tentada a clavar las uñas ahí donde había hueso, a rasgar su apergaminada piel. Abrió los ojos. Eran grandes y estaban hundidos entre mil arrugas que no se borraban ni se borrarían. Parecían dos enormes canicas en el fondo de un hoyo de arena. Se palpó la cara, atravesada por surcos que serpenteaban en vertical por su rostro. Algunas acababan en sus labios, finos y agrietados, secos y ya inútiles. Se tocó ese pelo que un día fue suave, pero que ahora estaba seco y viejo por los años de tintes, calor y agua. Hundió los dedos en él, sintiendo el poco que le quedaba, tirando, arrancándose un par de mechones que no hubieran tardado demasiado en caerse de forma natural. No quiso decir nada, sabía lo roto que estaría el sonido de su voz. Alargó un brazo para coger una crema del tocador, pero las arrugas de sus dedos llamaron su atención. Mientras levantaba las manos y las pasaba frente a su cara, lloró. Lloró tan amargamente que pudo sentirlo en su viejo paladar. No era justo. No era justo para ella. Los veinte años le habían durado demasiado poco. Se habían pasado muy rápido. 1 ¿Por qué no podía seguir riendo sin pensar, inmediatamente, en las arrugas que se remarcarían en toda su cara, en lo descarnadas que se verían sus encías? ¿Por qué ya no podía pasar ni un minuto sin comprobar su aspecto en cualquier escaparate, sin repintar sus labios, sin recolocarse el pelo? ¿Por qué se sentía tan desgastada? No tenía la sensación de haber hecho nada. No tenía la sensación de haber usado bien el tiempo que le habían dado. No quería seguir viéndose... Unos toques en la puerta le hicieron levantar la cabeza de repente. El eco resonó ligeramente antes de que girara la cabeza para contestar. ―¿Sí? Su voz le sonó tan odiosamente anciana que cerró la boca para que no escapara ni un sonido más. La puerta se abrió y por ella asomó la cabeza de Adera. Llevaba dibujada una leve sonrisa educada que pedía permiso para pasar. Su rostro, ovalado y de líneas suaves, tenía una belleza sencilla y natural a la que no le hacían falta pinturas ni polvos. Su pelo era rubio y suave, y ella lo llevaba recogido con una pinza de una forma natural, pero elegante. Su cuerpo, lleno de curvas y redondeces, hacía que el conjunto que era Adera poseyera una atracción que seguramente ella no notara. Pero la mujer sí que lo hacía. Por primera vez, allí, mirándola desde apenas un par de metros, se dio cuenta de que la odiaba. La odiaba profundamente. 2 La odiaba por ser joven y guapa, dos cosas que ella ya no sería nunca más. Probablemente ni siquiera lo había sido nunca, ya que no recordaba haber pasado mucho tiempo con la cara completamente lavada, pero le gustaba pensar que sí, que ella también había tenido su momento. ―¿Está usted bien, señora? Incluso su voz era delicada. No podía competir con ese sonido. No podía hablar después que ella. Adera, la chica que cuidaba a la pobre vieja en que se había convertido, era demasiado buena. Demasiado perfecta. Demasiado exótica, cortés y bonita. Sus labios gruesos aún guardaban esa sonrisa mientras esperaban una respuesta por su parte. Se levantó despacio. El cojín del taburete, donde podía pasarse horas, estaba hundido y gastado; como ella. Apoyó los dedos fríos y huesudos de su mano derecha sobre la superficie de madera clara del tocador. Sentía el odio y la envidia correr por sus venas, adelantando a su propia sangre. ―¿Señora? –Adera, preocupada, abrió un poco más la puerta y dio un paso adelante. Y entonces la mujer se dio cuenta de que no era perfecta, no tanto como su carcasa hacía ver: Adera era tonta, era un ser débil y estúpido capaz de preocuparse por los demás, por alguien como ella. Una persona que se ofrece voluntaria para trabajar cuidando de otra es estúpida, como ella, pensó. ¿Por qué alguien iba a estar pendiente de otro ser si puede salir a buscar otro sitio en la vida mejor? Adera era tan buena que era tonta. Su exterior engañaba, como el de todos. 3 Pero ella no merecía tener ese exterior. No era justo que un ser tan inútil e inferior lo poseyera. Debía quedar libre, debía poder ser usado por alguien más merecedor de tanta belleza... Sin apenas pensarlo más, y con una rapidez que hacía mucho que los años le habían quitado, la mujer se abalanzó sobre la muchacha, con un grito de rabia chillando desde su garganta. Le agarró el pelo con ambas manos e hizo un movimiento brusco con una fuerza que nunca había tenido. La chica, demasiado sorprendida para comprender qué estaba pasando, soltó un jadeo ahogado cuando su cabeza dio contra el marco de la puerta y luego vio su cara contra los azulejos gastado. La mujer volvió a chillar y se puso sobre Adera. Sus dos manos aún estabas hundidas entre su pelo. Sentir el tacto suave de este hizo que levantara las manos y que golpeara la cabeza de la muchacha contra el suelo, con furia, con rabia. Ella gimió, lo que frustró muchísimo a la mujer: ¿ni siquiera en esa situación iba a llorar, sollozar, gritar? ¿No podía alzar la voz por una vez? La ira movía los movimientos de la anciana. ―¡ES MÍO! ¡ES MI CUERPO! ¡SAL! No dejó de golpear la cabeza de la chica contra las baldosas, de aplastar su nariz fina y recta, de sentir los mechones que se soltaban cuando tiraba para volver a levantar la cabeza antes de soltarla y volver a levantarla, una y otra vez. ―¡Sal! ¡Sal! ¡Dámelo! 4 Sintió una cierta satisfacción cuando el cuerpo se movió bajo sus piernas. Adera luchaba, y eso le produjo excitación: iba a ganarse lo que debía ser suyo como era debido. Incluso se echó ligeramente a un lado, para que ella tuviera la oportunidad de darse la vuelta. Lo primero que vio de la cara de la muchacha fueron sus ojos, grandes y brillantes. Sí, brillaban; pero estaban asustados, dolidos y confusos. Tristes. Ver la tristeza, la pena, en ese rostro con la nariz torcida y sangrante, le hizo levantar una mano y lanzarla como si fuera una zarpa contra la mejilla blanca de Adera. Soltó un alarido y cayó de nuevo, pero esta vez apoyando las manos. Se pasó por la cara la manga de su chaqueta blanca y se quitó algo de la sangre que le manchaba los labios; la nariz no dejaría de soltarla, pero al menos le daba una tregua para poder respirar hondo y volver a mirar a la señora muy dolida. ―Seño... –ni siquiera tuvo oportunidad de acabar la palabra, ya que la vieja se tiró sobre ella y llevó sus manos muertas directamente a su cuello. Adera intentó quitársela de encima, pero había clavado las rodillas en el suelo, a ambos lados de su cuerpo, y apretaba las piernas para que no pudiera moverse, para que no pudiera escapar. Jamás imaginó que la vieja pudiera sacar esa fuerza de su flaqueza. Nos solo apretaba con las manos, cerradas en torno al cuello, sino que también le clavaba las uñas, como si quisiera separarle la cabeza del cuerpo lo antes posible. Las manos de Adera apretaban desesperadamente los dedos de la vieja, intentando apartarlos, pero ni eso, ni sus patadas, ni sus intentos de pedirle vivir sirvieron. La vieja no tardó mucho más tiempo en dejar de sentir movimiento en el cuerpo de Adera, pero no apartó las manos hasta un minuto después por el miedo de que pudiera levantarse. Ya era suyo. Ya lo había conseguido. 5 La juventud había vuelto a ella. La juventud, aunque sangrara, estaba tirada en el suelo de aquella habitación. Se levantó lentamente, apoyándose en el tocador y sintiéndose vieja de nuevo. Había algo de sangre a su alrededor, todo fruto de la chorreante nariz de la inerte Adera, pero no le dio importancia. Observó lo que había hecho desde arriba. Pensó que cuando la limpiara y le recolocara la nariz, estaría perfecta de nuevo. Pero algo le faltaba. La vieja estaba inquieta. Volvió a mirar a la chica, y le asustó que en cualquier momento se levantara de nuevo. Tenía que matarla. No podía estar muerta, estaba fingiendo para luego escapar. No podía dejar que su cuerpo escapara de allí. Se giró bruscamente en busca de ayuda. Su reflejo delgado y carcomido miraba desde el otro lado cristal. El reflejo dirigió una mirada a la encimera, repleta de todo tipo de objetos. La mujer se acercó con un par de pasos rápidos y agarró unas tijeras por el mango. Volvió a mirar a la muchacha. Si le clavaba aquellas tijeras en pleno corazón no dañaría el resto de partes y, de todas formas, ¿para qué quería ella un corazón débil e inocente como el suyo? Un paso. El metal de las tijeras reflejó un brillo de la luz que iluminaba sombríamente la habitación. Otro paso, la luz iluminó su cara desde abajo, pero tembló al son de su mano. Un tercer paso, nervioso, junto a la cabeza de la chica. Un mal paso. Un pie donde no debía estar. 6 Cuando la vieja intentó agacharse, empuñando el filo plateado, sus pies se deslizaron sobre la sangre del suelo, desequilibrándola y haciendo que tuviera que mover los brazos para no caer. Pero no funcionó. Su liviano cuerpo cedió, cayendo hacia atrás. Su pie se movió y chocó contra el cuerpo. Se dobló por la cintura mientras seguía cayendo. Su nuca dio con el borde del tocador antes de que pudiera darse cuenta de que en realidad no le daría tiempo a estrenar el cuerpo que había conseguido. La vieja cayó, muerta, junto a la muchacha. Sus cuerpos no se rozaron, más lejos de lo que en realidad se podía apreciar a simple vista. Ya nadie más volvió a mirarse en aquel espejo, nadie volvió a sentarse en aquel taburete, nadie volvió a apoyar las manos sobre el tocador. Nadie en aquella habitación volvió a soñar el recuperar lo perdido, nadie quiso volver a jugar con el tiempo. La vieja debió haber supuesto que no hay segundas oportunidades. 7