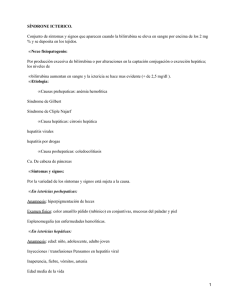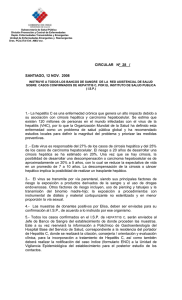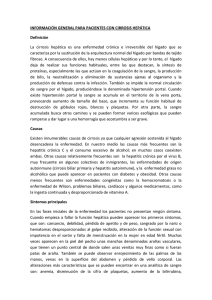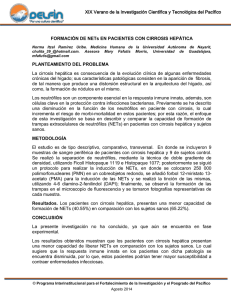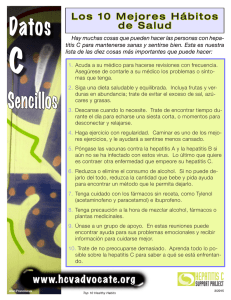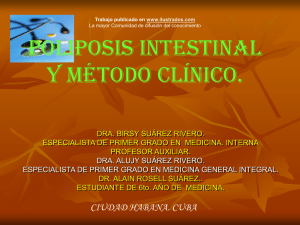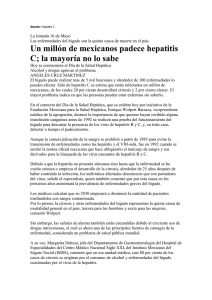Afecciones gastrointestinales - Sibdi
Anuncio
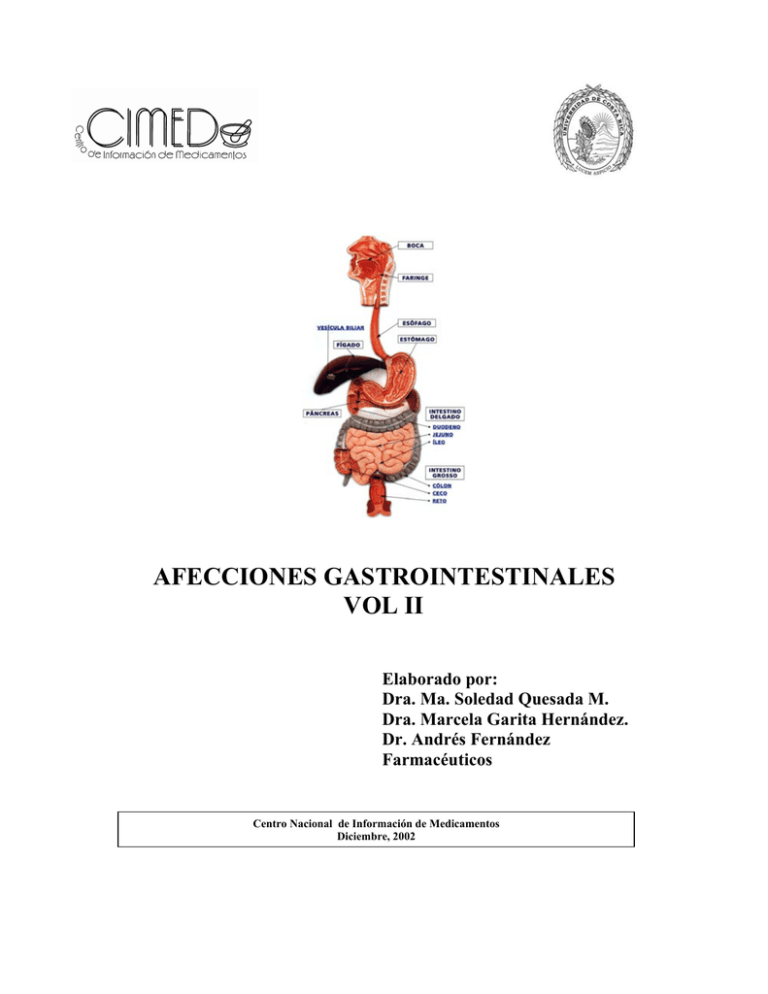
AFECCIONES GASTROINTESTINALES VOL II Elaborado por: Dra. Ma. Soledad Quesada M. Dra. Marcela Garita Hernández. Dr. Andrés Fernández Farmacéuticos Centro Nacional de Información de Medicamentos Diciembre, 2002 AFECCIONES GASTROINTESTINALES Elaborado por: Dra. Ma. Soledad Quesada Morúa Farmacéutica Dra. Marcela Garita Dr. Andrés Fernández Farmacéuticos internos Centro Nacional de Información de Medicamentos Instituto de Investigaciones Farmacéuticas Facultad de Farmacia Universidad de Costa Rica Agosto – Diciembre , 2002 ÍNDICE INDICE ……………………………………………………………………………...… 1 FISIOLOGIA DE LA PRODUCCIÓN Y FLUJO BILIAR ……………………….. 2 INSUFICIENCIA HEPÁTICA ……………………………………………………… 7 ICTERICIA ………………………………………………………………………...…21 CIRROSIS …………………………………………………………………………….32 LITIASIS BILIAR ……………………………………………………………………61 HEPATITIS ……………………………………………………………………..……68 CIMED. La información contenida en este documento está dirigida al uso individual de la persona solicitante o de la entidad que la sustenta. La información está protegida por la legislación nacional correspondiente a documentos de carácter confidencial, prohibiéndose estrictamente toda difusión, distribución o copias a terceros. Si usted recibe por error este documento, notifique de inmediato a los números: tel: 207 3330 o 207 3474, fax: 207 5700. Email: cimeducr@cariari.ucr.ac.cr 1 HÍGADO Y VESÍCULA BILIAR FISIOLOGÍA DE LA PRODUCCIÓN Y FLUJO BILIAR La secreción biliar y su composición La bilis formada en los lóbulos hepáticos es secretada a una compleja red de canalículos, conductos biliares grandes y pequeños que corren junto con los vasos linfáticos y ramas de la vena porta y la arteria hepática situada entre los lóbulos hepáticos. (1) Diagrama de un lóbulo hepático. La vena central se sitúa en el centro del lóbulo, las placas de células hepáticas se disponen en forma radial. Las ramas de la vena porta y de la arteria hepática se sitúan en la periferia del lóbulo y la sangre de ambas perfunden en los sinusoides. Los conductos biliares localizados periféricamente drenan los canalículos biliares que discurren entre los hepatocitos (4). Los conductos biliares interlobulares se unen para formar conductos biliares de mayor tamaño, los cuales se unen a su vez para formar los conductos hepáticos derecho e izquierdo. Éstos conductos hepáticos se fusionan y dan lugar a un conducto hepático común. (1) El conducto hepático común se une con el conducto quístico de la vesícula biliar para formar el conducto biliar común (CBC), el cual llega hasta el duodeno. (1) La bilis hepática es un fluido isotónico con una composición electrolítica similar al plasma. La concentración de electrolitos en la bilis de la vesícula biliar difiere de la anterior en que CIMED. La información contenida en este documento está dirigida al uso individual de la persona solicitante o de la entidad que la sustenta. La información está protegida por la legislación nacional correspondiente a documentos de carácter confidencial, prohibiéndose estrictamente toda difusión, distribución o copias a terceros. Si usted recibe por error este documento, notifique de inmediato a los números: tel: 207 3330 o 207 3474, fax: 207 5700. Email: cimeducr@cariari.ucr.ac.cr 2 la mayoría de los aniones como el cloruro y el bicarbonato han sido removidos por reabsorción a través del epitelio de la vesícula biliar. (1,9) Los componentes mayoritarios de la bilis son el agua (82%), los ácidos biliares (12%), lecitina y otros fosfolípidos (4%) y colesterol no esterificado (0.7%). Otros constituyentes incluyen la bilirrubina conjugada, proteínas (IgA, metabolitos de hormonas, y proteínas metabolizadas por el hígado), electrolitos, mucus y a menudo drogas y sus metabolitos. (1,9) La secreción biliar hepática diaria basal total es aproximadamente de 500 a 600 mL. Muchas de las sustancias que son recaptadas y sintetizadas por el hepatocito son secretadas a los canalículos biliares. (1,9) Anterior a su secreción en la bilis, muchas de éstas sustancias recaptadas por los hepatocitos son conjugadas mientras que otras como los fosfolípidos, una porción de los ácidos biliares y algo de colesterol es sintetizado de novo dentro del hepatocito. (1,9) El flujo de la bilis se ve regulada por tres mecanismos: 1. El transporte activo de los ácidos biliares desde el hepatocito hacia los canalículos biliares. 2. El transporte activo de otros aniones orgánicos 3. La secreción colangiocelular. El último es un mecanismo mediador de secretina y dependiente de AMP cíclico, que últimamente se ha descubierto como responsable de la secreción de un líquido rico en sodio y bicarbonato a los conductos biliares. (1,9) Los Ácidos Biliares Los ácidos biliares no se encuentran en la dieta pero son sintetizados por el hígado a partir del colesterol. (1,9) Los ácidos biliares primarios son aquellos que son sintetizados directamente a partir del colesterol; entre ellos están el ácido cólico y el ácido quenodesoxicólico, sintetizados en el hígado mediante conjugación con glicina y taurina y son excretados a la bilis. (1,9) Los ácidos biliares secundarios, incluyen el desoxicolato y el litocolato, los cuales son producidos en el cólon a partir de los ácidos biliares primarios por acción de las bacterias colónicas, por lo que se dice que son metabolitos de los primeros. El ácido litocólico es absorbido mucho menos eficientemente que el ácido desoxicólico por el cólon. Otro ácido biliar secundario encontrado en bajas concentraciones es el ácido urodesoxicólico (UDCA), un estereoisómero del ácido quenodesoxicólico. En la bilis normal, la proporción de los conjugados de glicina y taurina es de 3:1. (1,9) Los ácidos biliares son detergentes que en soluciones acuosas y por arriba de la concentración micelar crítica (de aproximadamente 2 mM), se agrupan en moléculas llamadas micelas. (1) Estas micelas le permiten a muchas formas lipídicas permanecer disueltas en soluciones acuosas ya que orientan sus partes hidrófobas hacia los extremos internos de la micela y las porciones hidrofílicas hacia el exterior de la misma. CIMED. La información contenida en este documento está dirigida al uso individual de la persona solicitante o de la entidad que la sustenta. La información está protegida por la legislación nacional correspondiente a documentos de carácter confidencial, prohibiéndose estrictamente toda difusión, distribución o copias a terceros. Si usted recibe por error este documento, notifique de inmediato a los números: tel: 207 3330 o 207 3474, fax: 207 5700. Email: cimeducr@cariari.ucr.ac.cr 3 El colesterol por sí mismo es pobremente soluble en ambientes acuosos, y su solubilidad en bilis depende de la concentración de lípidos total y la molaridad relativa de ácidos biliares y lecitina. Las proporciones de éstos ácidos biliares favorecen la formación de micelas mixtas, mientras que las concentraciones anormales promueven la precipitación de los cristales de colesterol en bilis. (1,9) En adición a los beneficios de la excreción biliar del colesterol, los ácidos biliares son necesarios para absorción intestinal de las grasas de la dieta a través de un mecanismo de transporte micelar. (1,9) Otra función de los ácidos biliares es colaborar con el flujo biliar hepático y ayudar en el transporte de agua y electrolitos a través del intestino delgado y el colon. (1,9) En resumen las funciones principales de los ácidos biliares son: 1. Promover el flujo de la bilis. 2. Solubilizar el colesterol y los fosfolípidos en la vesícula biliar mediante la formación de micelas mixtas. 3. Aumentar la digestión de los lípidos provenientes de la dieta, así como su absorción, mediante la formación de micelas mixtas en el intestino delgado proximal. (1,9) La Circulación enterohepática. Los ácidos biliares son conservados eficientemente bajo condiciones normales. Los ácidos biliares sin conjugar, y aunque en menor cantidad también los conjugados, son absorbidos por difusión pasiva a lo largo del intestino. (1,9) Las sales biliares sufren recirculación enterohepática por un mecanismo de transporte activo para los ácidos biliares conjugados en el íleon distal. Los ácidos biliares reabsorbidos entran a la circulación portal y son tomados eficiente y rápidamente por los hepatocitos, reconjugados y resecretados a bilis, lo que se conoce como circulación enterohepática. (1,9) El “pool” normal de ácidos biliares es de 2-4 g. (1) El “pool” completo de ácidos biliares recircula de 1 a 2 veces en el curso de una digestión normal, dependiendo del tamaño y de la composición de la comida. (1,5,9) Aproximadamente un 20% (0.3-0.6 g/dl) de los ácidos biliares son excretados diariamente en heces, siendo repuestos por la síntesis hepática de nuevos ácidos biliares. (1,5,9) Los ácidos biliares que retornan al hígado suprimen la síntesis de novo de los ácidos biliares primarios a partir del colesterol en el hígado, por inhibición de la enzima colesterol 7αhidroxilasa. La 7α-hidroxilasa es la enzima que inicia el proceso de degradación del colesterol. (1,9) Mientras que la pérdida de sales biliares en las deposiciones es compensada por un aumento de la síntesis hepática, la máxima velocidad de síntesis es aproximadamente de 5 g/dl, la cual es insuficiente para reponer el “pool” de ácidos biliares cuando existe una pronunciada insuficiencia en la reabsorción intestinal de las sales biliares. (1,9) CIMED. La información contenida en este documento está dirigida al uso individual de la persona solicitante o de la entidad que la sustenta. La información está protegida por la legislación nacional correspondiente a documentos de carácter confidencial, prohibiéndose estrictamente toda difusión, distribución o copias a terceros. Si usted recibe por error este documento, notifique de inmediato a los números: tel: 207 3330 o 207 3474, fax: 207 5700. Email: cimeducr@cariari.ucr.ac.cr 4 Cualquier defecto en alguno de los pasos de la circulación enterohepática de los ácidos biliares puede resultar en la disminución de la concentración de los ácidos biliares y dar por tanto lugar a una esteatorrea. La esteatorrea puede ser causada por una anormalidad en la síntesis de ácidos biliares o en su excreción, su estado físico una vez alcanzado el lumen intestinal y su reabsorción. (1,9) Defectos en la Circulación enterohepática de los ácidos biliares: Proceso Defecto fisiopatológico Enfermedad Síntesis Secreción biliar primaria Mantenimiento yeyunal Reabsorción Crohn Disminución de Función Hepática Función canalicular alterada Cirrosis Cirrosis biliar Sobrecrecimiento Bacteriano Diverticulosis Función Ileal Anormal Enfermedad La vesícula biliar Entre las comidas, la bilis se deriva a la vesícula biliar donde es concentrada a través del siguiente mecanismo: durante el ayuno, el esfínter de Oddi ofrece una zona de alta presión de resistencia para el flujo de la bilis desde el conducto biliar común hasta el duodeno. Ésta contracción sirve para prevenir el reflujo de contenido duodenal a los conductos pancreáticos y biliares. Se promueve el llenado de la vesícula biliar. El principal factor responsable del control de la evacuación de la vesícula es la hormona peptídica colecistoquinina (CCQ), la cuál es liberada a partir de la mucosa duodenal en respuesta a la ingestión de grasas y aminoácidos. (1,5) La CCQ produce una fuerte contracción de la vesícula, disminuye la resistencia del esfínter de Oddi, aumenta la secreción hepática biliar y por tanto aumenta el flujo de la bilis al duodeno. (1) La bilis hepática es concentrada dentro de la vesícula biliar por la absorción transmucosa dependiente de energía de agua y electrolitos. (1,9) Lo anterior explica como el epitelio de la vesícula extrae las sales y el agua de la bilis almacenada, con lo que la concentración de los ácidos biliares se multiplica entre 5 y 20 veces. (5) Una vez que el individuo come y se induce por tanto la secreción de secretina, la vesícula se contrae y vacía su contenido de bilis concentrada en el duodeno. (5) Casi la totalidad del “pool” de los ácidos biliares es secuestrado por la vesícula biliar y seguido del ayuno nocturno es liberado al duodeno con la primera comida del día. La capacidad normal de la vesícula biliar es de 30 a 50 mL de bilis. (1,9) CIMED. La información contenida en este documento está dirigida al uso individual de la persona solicitante o de la entidad que la sustenta. La información está protegida por la legislación nacional correspondiente a documentos de carácter confidencial, prohibiéndose estrictamente toda difusión, distribución o copias a terceros. Si usted recibe por error este documento, notifique de inmediato a los números: tel: 207 3330 o 207 3474, fax: 207 5700. Email: cimeducr@cariari.ucr.ac.cr 5 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. http/www.harrisonsonline.com/ chapter 286, 301, 27 junio de 2002. Beers M y Berkow R (editors). Manual Merck de Diagnóstico y Terapéutica. 1999. 10 edición. Merck and Co. Inc. Ediciones Harcourt S.A. Bennet,C; Plum,F.1996. Cecil Textbook of Medicine. 20thedition. Philadelphia, U.S.A. W.B. Saunders Company. Berkow R, Brees M y Fletcher A (editors). Manual Merck de Información Médica para el Hogar. 1997. Océano Grupo Editorial S.A. España Berne R. Fisiología. 1997. Editorial Mosby/ Doyma. 1era edición. Barcelona. España. Carey Ch, Lee H y Woeltje K. Manual Washington de Terapéutica Médica. 1999. 10 edición. Masson S.A. España. Diccionario Terminológico de Ciencias Médicas. 1985. 12 edición. Salvat Editores S.A. Drug Information for the Health Care Professional (USP.DI). Volumen I.1996. 16thEdition. Massachusettes,USA. Rand Mc Nally. Isselbacher, K.J.; Braunwald, E.; Wilson, J. 1994. Harrison: Principios de Medicina Interna. 13ava Edición Madrid, España. Interamericanan Mc GrawHill. Volumen I y II. Rodés, J. Guardia, J. 1993. El Manual de Medicina. Editorial Masson Salvat.1era edición. Barcelona. España. Webter´s Medical Desk Dictionary. 1986. Merriam-Webters Ins Publisher. USA. Tierney L. Manual de diagnóstico y tratamiento. 1998. 33va edición. Editorial El Manual Moderno. México. CIMED. La información contenida en este documento está dirigida al uso individual de la persona solicitante o de la entidad que la sustenta. La información está protegida por la legislación nacional correspondiente a documentos de carácter confidencial, prohibiéndose estrictamente toda difusión, distribución o copias a terceros. Si usted recibe por error este documento, notifique de inmediato a los números: tel: 207 3330 o 207 3474, fax: 207 5700. Email: cimeducr@cariari.ucr.ac.cr 6 INSUFICIENCIA HEPÁTICA Hallazgos de Laboratorio Cuando se sospecha de una alteración de la función hepática se indican una serie de exámenes, normalmente todos a la vez, como lo son la determinación de los niveles de las aminotransferasas (alanina y aspartato transferasa), fosfatasa alcalina, bilirrubina sérica total y bilirrubina directa y albúmina así como la determinación del tiempo de protrombina. (1,14) Los resultados de dichas pruebas sirven para determinar si se está ante una anormalidad hepatocelular o de tipo colestásico y ayuda a diferenciar entre un proceso agudo o crónico y si se trata ya sea de una cirrosis o de una insuficiencia hepática. (1,14) La relación entre aspartato transferasa y la alanina transferasa, AST y ALT, en suero puede ser útil para el diagnóstico diferencial. En la mayor parte de lesiones hepáticas agudas dicha relación es igual o menor a 1, mientras que en hepatitis alcohólica típicamente es superior a 2. La elevación puede resultar en parte por la deficiencia de piridoxina, que con frecuencia complica el alcoholismo crónico; el piridoxil-5-fosfato es un coenzima requerida por ambas aminotransferasas, pero la síntesis de ALT es inhibida en mayor grado por dicha deficiencia que la de AST. Además, el alcohol causa daño mitocondrial, lo que libera la isoenzima de AST. (21) Una vez excluidos el abuso de alcohol, una relación por encima de 1 asociada a enfermedad hepática conocida puede sugerir la presencia de cirrosis. (21) Otra entidad, mucho menos común, que se acompaña de incremento desproporcionado de AST en comparación con ALT es la enfermedad de Wilson, siendo una relación AST ALT de más de 4, en el contexto clínico apropiado, altamente sugestiva de enfermedad fulminante. (21) En pacientes asintomáticos, las elevaciones leves de ALT y AST pueden ser debidas a abuso de alcohol, hepatitis B, hepatitis C u otros posibles diagnósticos. Tomado de Iladiba online CIMED. La información contenida en este documento está dirigida al uso individual de la persona solicitante o de la entidad que la sustenta. La información está protegida por la legislación nacional correspondiente a documentos de carácter confidencial, prohibiéndose estrictamente toda difusión, distribución o copias a terceros. Si usted recibe por error este documento, notifique de inmediato a los números: tel: 207 3330 o 207 3474, fax: 207 5700. Email: cimeducr@cariari.ucr.ac.cr 7 Reciententemente, ha sido reportado un nuevo marcador de lesión hepatocelular. Se trata de la enzima destoxificante glutatión S-transferasa a 1-1 (GSTA1-1), que cataliza la adición de glutatión a varios xenobióticos. La enzima está presente en el citosol de hepatocitos. (21). La concentración de GSTA1-1 parece ser un marcador más específico, pues la enzima es rápidamente liberada en gran cantidad tras lesión hepatocelular aguda: debido a la vida media plasmática corta (menos de 1 hora), sus valores siguen un patrón temporal más exacto de lesión y recuperación que aquellos de AST, cuya vida media es de 17 horas. Esto ha sido comprobado en hepatitis viral, tóxica, inducida por medicamentos e hipoxia. (21) Marcadores de función hepática Bilirrubina Resulta de la ruptura enzimática del grupo hem. La bilirrubina no conjugada se une a ácido glucurónico en hepatocitos (conjugación) para aumentar su solubilidad en agua y es transportada rápidamente en la bilis. Los niveles séricos de bilirrubina conjugada no aumentan hasta que el hígado ha perdido al menos la mitad de su capacidad excretora, por lo que un paciente puede presentar obstrucción del conducto hepático derecho o izquierdo sin incremento en la bilirrubina. (1,12,21) Puesto que la secreción de bilirrubina conjugada a la bilis es muy rápida en comparación con el paso de conjugación, las personas sanas casi no presentan niveles detectables de bilirrubina conjugada. La hepatopatía altera dicha secreción, por lo que la bilirrubina conjugada es filtrada en la orina, siendo su hallazgo un indicador sensible de valores séricos elevados de bilirrubina conjugada. (21). Albúmina Si bien la cifra sérica de albúmina puede servir como índice de capacidad sintética del hígado, varios factores influyen en su interpretación. El hígado puede producir albúmina a dos veces la tasa basal normal y así compensar de forma parcial una disminución de la capacidad de síntesis o pérdidas aumentadas. Por otra parte, la vida media plasmática de la albúmina es de 3 semanas, por lo que las concentraciones séricas cambian lentamente en respuesta a alteraciones de la síntesis. Además, puesto que dos terceras partes de la cantidad corporal de albúmina están localizadas en el espacio extravascular extracelular, cambios en dicha distribución pueden alterar los valores séricos. (12,21) En la práctica, pacientes con bajos niveles circulantes de albúmina, sin otras alteraciones de las pruebas hepáticas, muy probablemente muestran una causa no hepática del hallazgo, como proteinuria o enfermedad inflamatoria aguda o crónica (quemaduras, trauma, sepsis, enfermedades reumáticas activas, malnutrición). (5,8,21) CIMED. La información contenida en este documento está dirigida al uso individual de la persona solicitante o de la entidad que la sustenta. La información está protegida por la legislación nacional correspondiente a documentos de carácter confidencial, prohibiéndose estrictamente toda difusión, distribución o copias a terceros. Si usted recibe por error este documento, notifique de inmediato a los números: tel: 207 3330 o 207 3474, fax: 207 5700. Email: cimeducr@cariari.ucr.ac.cr 8 Tiempo de protrombina El hígado sintetiza los factores de coagulación II, V, VII, IX y X. El tiempo de protrombina (PT) no se altera hasta que más de 80% de la capacidad sintética del hígado se pierde, lo que lo hace un marcador relativamente insensible de disfunción hepática. Sin embargo, puesto que factor VII tiene vida media de sólo 6 horas, es sensible a cambios rápidos en la función hepática, siendo útil para el seguimiento en pacientes con falla hepática aguda. (5,7,12,21) La prolongación del PT puede resultar por deficiencia de vitamina K, la cual ocurre usualmente en pacientes con colestasis crónica o malabsorción de grasas. La administración de vitamina K (5 mg/día subcutáneos durante 3 días) es la forma más práctica de excluir dicha deficiencia. (5,7,12,21) Amonio Si bien el amonio contribuye a la encefalopatía hepática, sus niveles son más altos en cerebro que en sangre, por lo que no se correlacionan con el estado mental. Así, no es infrecuente encontrar niveles de amonio normales en sujetos con coma hepático. (14,19,21) Las cifras de amonio, que deben determinarse en sangre arterial, pues la concentración venosa puede elevarse por el metabolismo muscular de aminoácidos, son más útiles para evaluar pacientes en coma de origen desconocido. (19,21) Ultrasonido El ultrasonido normal muestra ecogenicidad mixta con clara visualización de las venas porta, hepáticas y cava inferior, así como de la aorta. Así mismo, puesto que pueden observarse los conductos biliares intrahepáticos, hepático derecho e izquierdo, el común y la vesícula. Es el método de elección para la evaluación de colestasis. (8,19,21) Lesiones focales de 1 cm de diámetro o menos pueden identificarse en el ultrasonido, así como quistes simples o hidatídicos. Las neoplasias malignas pueden aparecer como áreas hiper o hipoecoicas con un borde claro o un patrón infiltrativo y cuando muestran necrosis se asemejan a quistes o abscesos. (6,19,21) La enfermedad difusa del hígado es más difícil de detectar con ultrasonido, si bien pueden estar presentes ecos característicos de hígado graso, así como borde hepático mal delimitado, lo que junto con ecogenicidad irregular del parenquima apoyan el diagnóstico de cirrosis. (6,21) Otras Pruebas Otras pruebas de laboratorio como la determinación de la γ-glutamil transpeptidasa (GGT) pueden ser útiles para definir si la elevación de los niveles de fosfatasa alcalina se deben a enfermedad hepática, la serología ayuda a definir el tipo de virus involucrado en un cuadro de hepatitis; los marcadores autoinmunes son útiles instrumentos diagnósticos de la cirrosis biliar primaria (anticuerpos antimitocondriales), de la colangitis esclerosante (anticuerpos CIMED. La información contenida en este documento está dirigida al uso individual de la persona solicitante o de la entidad que la sustenta. La información está protegida por la legislación nacional correspondiente a documentos de carácter confidencial, prohibiéndose estrictamente toda difusión, distribución o copias a terceros. Si usted recibe por error este documento, notifique de inmediato a los números: tel: 207 3330 o 207 3474, fax: 207 5700. Email: cimeducr@cariari.ucr.ac.cr 9 citoplasmáticos antineutrófilos periféricos, pANCA), hepatitis autoinmune (anticuerpos antinucleares, microsomales y anti músculo liso). (1,14) Hepatotoxicidad inducida por drogas Hepatitis inducida por drogas La lesión hepática puede darse a consecuencia de la inhalación, ingestión o administración parenteral de una gran cantidad de agentes químicos y farmacológicos. Éstos incluyen toxinas utilizadas industrialmente como el tetracloruro de carbono, tricloroetileno y el fósforo amarillo, así como las toxinas provenientes de ciertas especies de Amanita y Galerina (hongos hepatotóxicos) y más comúnmente agentes farmacológicos utilizados como terapia medicamentosa de diversas patologías. (1,14,16,20) Es esencial cuestionar al paciente que presente alteración de las pruebas de la función hepática sobre la exposición a químicos, ya sea utilizados en el trabajo o a alguna terapia medicamentosa que esté tomando o haya tomado con anterioridad, así como la ingesta de OTC o medicamentos de venta libre sin prescripción. (1,14) Las drogas hepatotóxicas pueden alterar la funcionalidad del hepatocito por acción de un intermediario metabólico (metabolito activo) o por la generación de radicales libres que causen perooxidación de los lípidos de membrana del hepatocito. (1,14,16,20) Alternativamente, la droga o sus metabolitos pueden distorsionar la membrana celular o bloquear una o varias vías bioquímicas o alterar la integridad celular. (1,14) Tales lesiones pueden desencadenar en la necrosis de los hepatocitos; lesionar los conductos biliares, producir colestasis o bloquear el movimiento de lípidos, inhibir la síntesis de proteínas o deteriorar la oxidación mitocondrial de los ácidos grasos, resultando en la acumulación de la grasa o estatosis. (1,14) En general, las sustancias hepatotóxicas se clasifican en dos tipos: (16,20) 1. Hepatotóxicos directos Las toxinas directas producen hepatotoxicidad de forma casi predecible en individuos expuestos al agente nocivo y es dosis dependiente. (1,14,16) El período de latencia entre la exposición y la lesión hepática es usualmente corto, a menudo horas, aunque las manifestaciones clínicas pueden tardar de 24 a 48 horas en hacerse evidentes. (1,14) as hepatotoxinas directas producen anormalidades morfológicas que son características y reproducibles para cada toxina. La lesión hepática, la cuál es solo una etapa de la toxicidad producida por las hepatotoxinas directas, puede pasar inadvertida hasta la aparición de ictericia. (1,14) 2. Hepatotóxicos idiosincráticos Con las reacciones idiosincráticas, la ocurrencia de hepatitis es usualmente infrecuente e impredecible, la respuesta es no dosis dependiente, y puede ocurrir en cualquier momento durante o algún tiempo después de la exposición a la droga. (1,14) Las manifestaciones extrahepáticas de hipersensibilidad, tales como rash, artralgias, fiebre, leucocitosis y eosinofilia, ocurren en cerca de una cuarta parte de los pacientes que CIMED. La información contenida en este documento está dirigida al uso individual de la persona solicitante o de la entidad que la sustenta. La información está protegida por la legislación nacional correspondiente a documentos de carácter confidencial, prohibiéndose estrictamente toda difusión, distribución o copias a terceros. Si usted recibe por error este documento, notifique de inmediato a los números: tel: 207 3330 o 207 3474, fax: 207 5700. Email: cimeducr@cariari.ucr.ac.cr 10 producen una reacción idiosincrática hepatotóxica; ésta observación y lo poco predecibles que son las reacciones idiosincrásicas contribuyen a la hipótesis de que éste tipo de reacciones están mediadas por un mecanismo inmunológico. (1,14,16,20) Evidencia más reciente, sugiere que en la mayoría de los casos, aún las reacciones idiosincráticas producen hepatotoxicidad de forma directa, pero ésta se produce por un metabolito del compuesto original. La mayoría de estos metabolitos son producidos en el hígado a partir de la molécula intacta. Aún los prototipos de tóxicos que se saben productores de reacciones idiosincráticas, como el halotano y la isoniazida, asociados frecuentemente con manifestaciones de hipersensibilidad, se sabe que están mediadas por metabolitos tóxicos que dañan las células hepáticas de forma directa. (1,14) Algunas autoridades en el tema clasifican las reacciones idiosincráticas en reacciones de hipersensibilidad o alérgicas y reacciones metabólicas. A pesar de muchas excepciones inusuales, una verdadera etiología alérgica es difícil de sustentar en la mayoría de los casos de lesión hepática inducida por una reacción idiosincrática a alguna droga. (1,14) Las reacciones idiosincráticas producen un patrón morfológico, el cual es mucho más variable que el producido por tóxicos directos; un determinado agente es capaz de producir varios tipos de lesiones, aunque cierto patrón tiende a predominar. (1,14) No todas las reacciones adversas que afectan el hígado pueden ser clasificadas como tóxicas o idiosincráticas. Por ejemplo, los anticonceptivos orales, los cuales combinan estrógenos y progestágenos, pueden provocar una alteración de las pruebas de función hepática y ocasionalmente ictericia. Sin embargo no se presenta necrosis del tejido ni alteración en las grasas y las manifestaciones de hipersensibilidad normalmente están ausentes, por lo que la susceptibilidad a desarrollar colestasis como consecuencia del uso de anticonceptivos orales pareciera estar determinada genéticamente. (1,14) La relación entre el uso de una droga determinada y el desarrollo de lesión hepática puede ser difícil de establecer. La relación es mucho más convincente para las hepatotoxinas directas, las cuales producen insuficiencia hepática con mayor frecuencia luego de un corto tiempo de latencia. Las reacciones idiosincráticas pueden ser reproducidas por reexposición a la droga o al alergeno después de un período asintomático, si resulta en la recurrencia de los signos, síntomas y de las anormalidades morfológicas y bioquímicas. Sin embargo, debido a la severidad de las reacciones que puedan presentarse la reexposición a éstos no es éticamente viable muchas veces. (1,14) Tratamiento El tratamiento de la enfermedad hepática inducida por fármacos está ampliamente sustentado a excepción de la toxicidad inducida por el acetaminofén. En el caso de pacientes con hepatitis fulminante a causa de hepatotoxicidad por drogas, el transplante de hígado es de consideración. La suspensión del tratamiento es indicativo a la primera señal que evidencie una reacción adversa. En el caso de las toxinas directas, el cuidado del hígado no debe distraer la atención de otros órganos vitales como el riñón, por ejemplo. (11,13) A continuación se describen los patrones de reacciones adversas que siguen algunas drogas prototipo. (11,15) CIMED. La información contenida en este documento está dirigida al uso individual de la persona solicitante o de la entidad que la sustenta. La información está protegida por la legislación nacional correspondiente a documentos de carácter confidencial, prohibiéndose estrictamente toda difusión, distribución o copias a terceros. Si usted recibe por error este documento, notifique de inmediato a los números: tel: 207 3330 o 207 3474, fax: 207 5700. Email: cimeducr@cariari.ucr.ac.cr 11 Acetaminofén (Toxina Directa) El acetaminofén es uno de los medicamentos de mayor formulación en el mundo; debido a su carácter analgésico, es empleado como fármaco de primera línea para controlar una amplia gama de trastornos relacionados con dolor agudo, desde cefaleas hasta dolores postoperatorios. (13,15,17) Habitualmente, el uso de acetaminofén se ve restringido en poblaciones especiales de pacientes, teniendo en cuenta su potencial efecto hepatotóxico. El efecto se produce por un metabolito que aunque en pequeñas cantidades, debe ser conjugado para evitar dicha complicación. (4) El acetaminofén causa necrosis hepática cuando se ingiere en altas cantidades en intentos suicidas o por causa accidental en niños. Una dosis única de 10 a 15 g, a veces menos, puede producir evidencia clínica de lesión hepática. Una enfermedad fulminante y de pronóstico fatal se asocia con la ingesta de 25 g o más. (1,14) Náuseas, vómito, diarrea, dolor, abdominal y shock son manifestaciones tempranas que se presentan de 4 a 12 horas después de la ingesta. De 24 a 48 horas después, cuando éstas manifestaciones han cesado, la lesión hepática es aparente. La insuficiencia orgánica así como las máximas anormalidades no son evidentes hasta 4 a 6 días después de la ingesta y los niveles de aminotransferasas alcanzan valores de 10 000 unidades. La insuficiencia renal y la afección miocárdica pueden estar presentes. (1,14,17) En el hígado el acetaminofén es metabolizado por la enzima citocromo P450 2E1, a un subproducto hepatotóxico llamado N-acetil-benzoquinona-imida (NABQI). La NABQI es conjugada en condiciones normales con el glutatión, el cual tiene un efecto hepatoprotector porque desoxigena al metabolito y lo hace inocuo, lo transforma en ácido mercaptúrico, el cual es hidrosoluble y es excretado vía renal. (1,13,14) Cuando las cantidades de NABQI son excesivas o los niveles de glutatión son muy bajos, no hay suficiente glutatión para unir NABQI, por lo que ésta se une de forma covalente con las macromoléculas de hepatocito. Éste proceso mediante el cuál se genera la necrosis de los hepatocitos, el mecanismo y la secuencia precisa son desconocidos. (1,14) La lesión hepática puede verse potenciada por el consumo previo de alcohol u otras drogas o fármacos o por condiciones especiales, como la inanición, que reducen los niveles del glutatión hepático. La cimetidina inhibe la citocromo P450 y por tanto tiene el potencial de reducir la síntesis del metabolito tóxico. (13) El alcohol por el contrario induce la citocromo P450 2E1, y consecuentemente aumenta los niveles del metabolito. Niveles aumentados de la NABQI son producidos en alcohólicos crónicos tras la ingesta de acetaminofén. En adición a lo anterior, el alcohol suprime la producción del glutatión hepático. Por lo tanto, en alcohólicos crónicos, la dosis tóxica de acetaminofén puede ser tan baja como los 2 g y se debe prevenir a los pacientes alcohólicos sobre los peligros que representan aún las dosis usuales de la droga para ellos. (1,14) CIMED. La información contenida en este documento está dirigida al uso individual de la persona solicitante o de la entidad que la sustenta. La información está protegida por la legislación nacional correspondiente a documentos de carácter confidencial, prohibiéndose estrictamente toda difusión, distribución o copias a terceros. Si usted recibe por error este documento, notifique de inmediato a los números: tel: 207 3330 o 207 3474, fax: 207 5700. Email: cimeducr@cariari.ucr.ac.cr 12 Efectos de acetaminofén sobre la función hepática en pacientes alcohólicos Una de las poblaciones con restricción la constituyen los pacientes alcohólicos, quienes frecuentemente se hacen ajustes o se cambian los tratamientos. Con el objetivo de poner en evidencia la relación del acetaminofén en pacientes alcohólicos con la falla hepática, un grupo de investigadores en Denver realizó un estudio de control con una población de 201 personas (alcohólicos en proceso de rehabilitación), 102 recibieron acetaminofén en dosis de 4g día, mientras que el grupo restante recibió placebo. (4) El control se realizó mediante la determinación de los niveles de enzimas hepáticas, INR y pruebas renales. Tanto los niveles de aspartato-aminotransferasa como alanin-animotransferasa presentaron un leve aumento sin sobrepasar el límite de 200 U/L; curiosamente el aumento se dio en los dos grupos, llegando inclusive el grupo placebo a mostrar los mayores niveles. Una explicación a tal respuesta puede estar relacionada con el antecedente de consumo de fármacos que favorecen la actividad de la isoenzima CYP2E1, responsable directa de la formación del metabolito hepatotóxico. (4,13) Concluyen los autores que con los datos presentados no hay evidencia para guardar algún tipo de restricción con el uso de acetaminofén en pacientes alcohólicos. (4) A pesar de los resultados de éste estudio existen muchos otros que aseguran la mayor toxicidad inducida por la droga (acetaminofén) y de su mayor efecto hepatotóxico en pacientes con historia de etilismo, razón por la cual se debe procurar evitar la administración de acetaminofén en pacientes alcohólicos. Tratamiento La sobredosis de acetaminofén se trata con lavado gástrico, medidas de soporte y administración oral de carbón activado o colestiramina para prevenir la absorción de los residuos de la droga. Ninguna de ésta medidas parecen ser efectivas si se dan 30 minutos después de la ingesta del acetaminofén. De procederse con ella, el lavado gástrico debe realizar anterior a la administración de cualquier otro agente por vía oral. (1,14) En pacientes con niveles plasmáticos de acetaminofén superiores a los 200 µg/mL medidos 4 horas después de la ingesta o mayores a los 100 µg/mL a las 8 horas después, la administración de compuestos de sulfhidrilo (cisteamina, cisteína o N-acetilcisteína) pareciera reducir la severidad de la necrosis hepática. Éstos agentes actúan aportando un sitio de unión para el metabolito tóxico del acetaminofén o estimulando la síntesis de glutatión hepático. (1,14) La terapia debe iniciarse en las siguientes 8 horas después de la ingestión, pero podrían ser efectivas incluso hasta unas 24 a 36 horas después de la sobredosis. La administración posterior de compuestos de sulfhirilo es de valor desconocido. El uso de rutina de la Nacetilcisteína ha reducido la ocurrencia de fatalidades en la hepatotoxicidad del acetaminofén. (1,14,17) CIMED. La información contenida en este documento está dirigida al uso individual de la persona solicitante o de la entidad que la sustenta. La información está protegida por la legislación nacional correspondiente a documentos de carácter confidencial, prohibiéndose estrictamente toda difusión, distribución o copias a terceros. Si usted recibe por error este documento, notifique de inmediato a los números: tel: 207 3330 o 207 3474, fax: 207 5700. Email: cimeducr@cariari.ucr.ac.cr 13 Una dosis de carga de 140 mg/kg está indicada seguida de 70 mg/kg cada 4 horas hasta completar de 15 a 20 dosis. (1,14,17) Los sobrevivientes de una sobredosis con acetaminofén usualmente no presentan secuelas hepáticas. En algunos pacientes sin embargo, la administración prolongada o repetida de acetaminofén, aún en dosis terapéuticas conlleva al desarrollo de hepatitis crónica y cirrosis. (1,14) Halotano (Reacción Idiosincrática) La administración de halotano, un agente anestésico que es estructuralmente similar al cloroformo, resulta en la producción de necrosis hepática severa en una pequeña proporción de individuos, muchos de los cuales han estado expuestos al mismo agente con anterioridad. (11,17) La falla hepática en humanos es rara y la lesión hepática aparece con cierto retraso, por lo que se sospecha que el halotano actúa como una toxina indirecta o mejor dicho como un agente sensibilizante. Sin embargo, las manifestaciones de hipersensibilidad se han visto en menos de un 25% de los casos. Una predisposición genética que conlleva a una reactividad metabólica idiosincrática ha sido postulada como el principal mecanismo por el cual se produce hepatotoxicidad con el halotano. Los adultos, las personas obesas y las mujeres son más susceptibles. (1,14,16,20) En la semana siguiente a la administración de halotano aparecen algunos síntomas como fiebre, leucocitosis moderada y eosinofilia. La ictericia se nota usualmente de 7 a 10 días después de la exposición, pero podría presentarse antes en los pacientes expuestos previamente a la droga. Las náuseas y vómito podrían preceder a la aparición de la ictericia. (1,14) La hepatomegalia es leve muchas veces, pero la suavidad del tejido hepático es común. Los niveles de las aminotransferasas séricas están elevados. (1,13,14) Se desconoce con certeza la probabilidad de desarrollar hepatitis por la exposición a halotano, pero se estima que de un 20 a un 40% de los casos presentan afección severa del hígado. (1) Se recomienda que en pacientes expuestos con anterioridad al halotano y en los cuales se hayan presentado síntomas como fiebre intermitente o ictericia no reciban éste agente anestésico otra vez en el futuro. (1,14) Igualmente, los pacientes que reaccionen al halotano no deben exponerse al metoxifluorano debido a las reacciones cruzadas que puedan ocurrir entre ambos agentes. Agentes anestésicos de generaciones más recientes son hidrocarburos halogenados que han sustituido el uso de halotano, excepto en raras ocasiones. Su uso está asociado con un menor riesgo de hepatotoxicidad. (1,14) Metildopa (Reacción tóxica directa e idiosincrática) La metildopa es un agente antihipertensivo, el cual ha producido leves alteraciones en las pruebas hepáticas en cerca de un 5% de los pacientes tratados con la droga. CIMED. La información contenida en este documento está dirigida al uso individual de la persona solicitante o de la entidad que la sustenta. La información está protegida por la legislación nacional correspondiente a documentos de carácter confidencial, prohibiéndose estrictamente toda difusión, distribución o copias a terceros. Si usted recibe por error este documento, notifique de inmediato a los números: tel: 207 3330 o 207 3474, fax: 207 5700. Email: cimeducr@cariari.ucr.ac.cr 14 En menos de un 1% de los pacientes, la lesión hepática produce hepatitis crónica o viral o en raras ocasiones puede provocar una reacción colestásica la cual se presenta de 1 a 20 semanas después de iniciar la terapia con metildopa. En el 50% de los casos, el intervalo entre el inicio de la terapia y la aparición de los síntomas es menor a 4 semanas. Un prodormo de fiebre, anorexia y malestar se puede presentar unos días antes de la aparición de ictericia. Rash, linfadenopatía, artralgia y eosinofilia son raros. (1,13) En aproximadamente el 15% de los pacientes con hepatotoxicidad por metildopa, la clínica se traduce como una hepatitis crónica de moderada a severa con o sin necrosis y cirrosis macronodular. El desorden es reversible una vez que se descontinúa la terapia con la droga. (1,13) Isoniazida (Toxina directa y Reacción Idiosincrática) En un 10% de los pacientes que inician terapia antituberculosa con el antifímico isoniazida, es común la elevación de las aminotransferasas después de las primeras semanas de terapia. Esto pareciera representar una respuesta adaptativa un metabolito tóxico de la droga. Se continúe o no la terapia con isoniazida los valores de las enzimas hepáticas vuelven a la normalidad después de algunas semanas. En cerca de un 1% de los pacientes, se puede desarrollar una enfermedad que es indistinguible de la hepatitis viral; aproximadamente la mitad de éstos casos se presentan en los primeros 2 meses del tratamiento mientras que la enfermedad clínica puede tardar varios meses en desarrollarse. (1,14,16) Los cambios morfológicos observados en la biopsia son similares a los que se observan en una hepatitis viral o necrosis hepática. Solo un 10% de los casos son fatales. Las lesiones hepáticas importantes están relacionadas con la edad, aumentando su severidad después de los 35 años. La mayor frecuencia se da en pacientes mayores de 50 años y la menor en pacientes menores de 20 años. La hepatotoxicidad de la isoniazida se ve potenciada por el uso concomitante de alcohol y de rifampicina, fármaco que se usa concomitantemente con la isoniazida en la terapéutica antituberculosa. (1,11,13) La fiebre, rash, eosinofilia y otras manifestaciones alérgicas a la droga son inusuales. Un metabolito de la isoniazida llamado acetilhidrazina podría ser el responsable de la lesión hepática y los acetiladores rápidos podrían estar más propensos a sufrir tales lesiones. Un cuadro que asemeja la hepatitis crónica se ha visto en unos pocos pacientes. (1,14,20) Valproato Sódico (Toxico directo y Reacción idiosincrática) El valproato de sodio, un anticonvulsivante utilizado en el tratamiento del petit mal y otros desórdenes epilépticos, ha sido asociado con el desarrollo de hepatotoxicidad severa, en raras ocasiones de pronóstico fatal y predominantemente en niños pero también en adultos. (1,15) En cerca de un 45% de los pacientes tratados con valproato de sodio se han observado elevaciones asintomáticas de las aminotransferasas séricas. Los cambios adaptativos no parecieran tener implicaciones clínicas importantes. A pesar de la continuación de la terapia, no se han observado agravaciones de la toxicidad hepática. (1,14) CIMED. La información contenida en este documento está dirigida al uso individual de la persona solicitante o de la entidad que la sustenta. La información está protegida por la legislación nacional correspondiente a documentos de carácter confidencial, prohibiéndose estrictamente toda difusión, distribución o copias a terceros. Si usted recibe por error este documento, notifique de inmediato a los números: tel: 207 3330 o 207 3474, fax: 207 5700. Email: cimeducr@cariari.ucr.ac.cr 15 En casos raros donde se hace evidente ictericia acompañada de encefalopatía y falla hepática, el examen del tejido hepático revela grasa microvesicular y necrosis. Los conductos biliares también podrían verse afectados. Tal parece que el valproato sódico no es tóxico por acción directa, sino por acción de uno de sus metabolitos llamado, ácido 4pentenoico. (1) Fenitoína (Reacción Idiosincrática) La fenitoína, específicamente la difenilhidantoína es un pilar en el tratamiento de los desórdenes convulsivos, el cual ha sido asociado en raras ocasiones con el desarrollo de lesiones hepáticas similares a las producidas por la hepatitis, las que muchas veces conllevan al desarrollo de una insuficiencia hepática fulminante. (1,13) En muchas personas la hepatitis es asociada con fiebre, linfadenopatía rash (síndrome de Steven Johnson o dermatitis exfoliativa) leucositosis y eosinofilia, lo que sugiere una hipersensibilidad mediada por un mecanismo inmunológico. A pesar de éstas observaciones las reacciones metabólicas idiosincráticas podrían también ser responsables de la lesión hepática. (1) En el hígado, la fenitoína es convertida por el citocromo P450 a diversos metabolitos uno de los cuales se conoce como óxido de areno, el cual es luego metabolizado por la enzima conocida como epóxido hidrolasa. Un defecto genético o adquirido en la actividad de dicha enzima podría permitir la unión covalente del óxido de areno a las macromoléculas hepáticas conllevando a la lesión de los hepatocitos. Sin importar el mecanismo por el cual se produzca la lesión hepática, ésta se hace evidente dentro de los primeros 2 meses después de iniciada la terapia con fenitoína. (1,14) La lesión histológica por uso de la fenitoína es muy semejante a la producida por una hepatitis viral. En raras ocasiones la lesión de los conductos biliares podría ser un rasgo sobresaliente en la hepatotoxicidad por fenitoína. Se han observado elevaciones asintomáticas de las aminotransferasas y de la fosfatasa alcalina en pacientes en tratamiento con fenitoína por largo tiempo. Éstas alteraciones en la funcionalidad hepática se cree pueden estar provocadas por la potente actividad inductora enzimática de la droga y son reforzadas histológicamente por la inflamación de los hepatocitos en ausencia de actividad necroinflamatoria o evidencia de insuficiencia hepática crónica. (1) Clorpromazina (Reacción Colestásica Idiosincrática) En cerca del 1% de los pacientes en tratamiento con clorpromazina, colestasis intrahepática con ictericia se desarrolla entre la primera y la cuarta semana de tratamiento. En raras ocasiones se ha reportado ictericia después de una sola exposición a la droga. Las reacciones ausentes de ictericia son frecuentes. (1,11) El inicio de los síntomas puede ser abrupto, rash, artralgias, linfadenopatía, náuseas, vómito y dolor epigástrico. El prurito precede la aparición de ictericia, coloración oscura de la orina y heces ligeras. La eosinofilia e hiperbilirrubinemia conjugada pueden presentarse. Se han observado niveles moderadamente elevados de los niveles de las aminotransferasas (100-200 unidades). (1,13,15,20) CIMED. La información contenida en este documento está dirigida al uso individual de la persona solicitante o de la entidad que la sustenta. La información está protegida por la legislación nacional correspondiente a documentos de carácter confidencial, prohibiéndose estrictamente toda difusión, distribución o copias a terceros. Si usted recibe por error este documento, notifique de inmediato a los números: tel: 207 3330 o 207 3474, fax: 207 5700. Email: cimeducr@cariari.ucr.ac.cr 16 La ictericia y el prurito usualmente cesan después de 4 a 8 semanas de la interrupción del tratamiento sin dejar secuelas. La coletiramina puede ser efectiva para tratar el prurito. En un pequeño número de pacientes la ictericia puede prolongarse de meses a años. (1) Amiodarona (Tóxico Directo y Reacción Idiosincrática) Del 15 al 50% de los pacientes en tratamiento con éste potente agente antiarrítmico, sufren una elevación de los niveles de las aminotransferasas, los cuales permanecen estables o disminuyen un poco después de la suspensión de la terapia. Dicha alteración puede aparecer días o meses después del inicio del tratamiento. Una proporción de los individuos con los niveles de aminotransferasas elevados tienen además hepatomegalia y enfermedad hepática clínicamente importante que se desarrolla en menos del 5 % de los pacientes. (1,14) Tanto la droga como su principal metabolito, desetilamiodarona, se acumulan en el interior de los lisosomas de los hepatocitos, la mitocondria y en el epitelio de los conductos biliares. La elevación de las aminotransferasas es un efecto común de hepatotoxicidad, el cual es dosis dependiente. (13,20) La lesión hepática es similar a la que se produce en el paciente alcohólico; la enfermedad hepática pseudoalcohólica, puede variar desde esteatosis hasta infiltración neutrófila que asemeja hepatitis y cirrosis. (1)Éste tipo de lesiones hepáticas parecieran tener un origen metabólico idiosincrásico que permiten la generación de metabolitos hepatotóxicos. Debido a la larga vida media de la amiodarona, la lesión hepática puede prolongarse por meses aún después de descontinuar la terapia con la droga. (1) Eritromicina (Reacción Colestásica Idiosincrática) El efecto adverso más importante asociado con el uso de eritromicina y el cual es más común en niños, es la infrecuente reacción colestásica. Aunque la mayoría de éstas reacciones han sido asociadas con el estolato de eritromicina, otras eritromicinas podrían también ser responsables. (1) La reacción colestásica normalmente inicia durante la segunda o tercera semana de terapia e incluye náuseas, vómito, fiebre y dolor abdominal del cuadrante superior derecho del abdomen, ictericia, leucocitosis y niveles moderadamente elevados de las aminotransferasas. La clínica puede asemejar una colecistitis aguda o una colangitis bacteriana. Los síntomas y los hallazgos de laboratorio usualmente desaparecen con unos días de suspensión de la droga y no se han encontrado evidencias de enfermedad hepática crónica. El mecanismo por el cual se produce la hepatotoxicidad aún se desconoce con certeza. (1,14) CIMED. La información contenida en este documento está dirigida al uso individual de la persona solicitante o de la entidad que la sustenta. La información está protegida por la legislación nacional correspondiente a documentos de carácter confidencial, prohibiéndose estrictamente toda difusión, distribución o copias a terceros. Si usted recibe por error este documento, notifique de inmediato a los números: tel: 207 3330 o 207 3474, fax: 207 5700. Email: cimeducr@cariari.ucr.ac.cr 17 Anticonceptivos Orales (Reacción Colestásica) La administración de anticonceptivos orales combinados produce colestasis intrahepática acompañada con prurito e ictericia en un pequeño número de pacientes semanas e incluso meses después de iniciada la terapia. (1) Mujeres que presentaron ictericia idiopática durante el embarazo o prurito intenso o que tienen un historial familiar de éstos desórdenes son especialmente susceptibles. (1) La biopsia revela colestasis con obstrucción biliar y coloración de los hepatocitos por la bilirrubina. La lesión es reversible con la suspensión del tratamiento. Los dos esteroides parecieran actuar de forma sinergística en la función hepática, aunque los estrógenos parecieran ser los principalmente responsables. Los anticonceptivos orales están contraindicados en pacientes con una historia de ictericia gestacional recurrente. (1) Trimetoprim-Sulfametoxazol (Reacción Idiosincrática) Ésta combinación antibiótica es usada rutinariamente en el tratamiento de las infecciones de tracto urinario y en profilaxis contra la neumonía Pneumocystis carinii en individuos inmunosupresos (trasplantados y pacientes con SIDA). (1) Con el mayor uso de los anticonceptivos orales, su ocasional hepatotoxicidad se vuelve más frecuente. Las probabilidades son impredecibles, pero cuando se presenta, la hepatotoxicidad por cotrimoxazol, normalmente sigue un período de latencia uniforme de varias semanas y comúnmente se acompaña de eosinofilia, rash y otros rasgos de hipersensibilidad. (1) La necrosis hepatocelular aguda predomina pero los rasgos cloestásicos son algo frecuentes. Ocasionalmente, ocurre colestasis sin necrosis y muy rara vez se observan lesiones hepáticas de patrón colangiolítico. (1) En la mayoría de los casos, la lesión es autolimitante, pero raras fatalidades han sido reportadas. La hepatotoxicidad es atribuible al sulfametoxazol y a otras sulfonamidas, podría también presentarse eosinofilia y granulomas. (1) Esteroides Anabólicos (Reacción Colestásica) En la mayoría de los pacientes en terapia con éstos agentes, usados terapéuticamente en el tratamiento de la insuficiencia de médula ósea y sin prescripción médica es utilizado por los atletas para aumentar su rendimiento y maximizar su masa muscular, se desarrolla una leve disfunción hepática. (1) Una disfunción excretoria es el defecto predominante, pero el mecanismo preciso por el que se produce se desconoce. La ictericia, la cual pareciera ser dosis dependiente, se desarrolla en sola una minoría de los pacientes u podría ser la única manifestación clínica de hepatotoxicidad, aunque podrían presentarse anorexia, náuseas y malestar general. El prurito no es una característica prominente. Los niveles de aminotransferasas son CIMED. La información contenida en este documento está dirigida al uso individual de la persona solicitante o de la entidad que la sustenta. La información está protegida por la legislación nacional correspondiente a documentos de carácter confidencial, prohibiéndose estrictamente toda difusión, distribución o copias a terceros. Si usted recibe por error este documento, notifique de inmediato a los números: tel: 207 3330 o 207 3474, fax: 207 5700. Email: cimeducr@cariari.ucr.ac.cr 18 usualmente inferiores a las 100 unidades y la fosfatasa alcalina es normal, levemente elevada o en menos del 5% de los pacientes es de 3 ó más veces superior al valor normal. (1) El análisis histológico revela colestasis sin inflamación o necrosis. En algunos pacientes se ha observado dilatación y peliosis. La colestasis es reversible una vez que se suspende el tratamiento, aunque la peliosis podría tener consecuencias fatales. Se ha reportado además una asociación con adenoma y carcinoma hepatocelular. (1) Estatinas (Reacción idiosincrática Hepatocelular y Colestásica) Entre un 1 a 2 % de los pacientes tomando lovastatina, simvastatina, pravastatina, fluvastatina o alguna de las estatinas de nueva generación, drogas para el tratamiento de la hipercolesterolemia, experimentan elevaciones irreversibles asintomáticas de las aminotransferasas. (1) Una hepatitis aguda que semeja cambios histológicos producidos por una hepatitis, así como la necrosis centrilobular y colestasis han sido descritas en muchos casos. En una mayor proporción elevaciones de las aminotransferasas se producen durante las primeras semanas de terapia. Monitoreos cuidadosos, con pruebas de laboratorio deben realizarse para diferenciar entre cambios transitorios de poca importancia y que no ameritan la suspensión de la terapia y anormalidades más profundas y de peores consecuencias en las que la suspensión de la terapia está indicada. (1) REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1. http://www.harrisonsonline.com/ chapter 296.301, 02 julio 2002 2. Gastroenterology. 108: 1263-1279, abril, 1995 3. Journal de Pediatrics 126: 571-579, abril, 1995 4. Archives Internal Medicine 161: 2247-2252, octubre 8, 2001 5. Beers M y Berkow R (editors). Manual Merck de Diagnóstico y Terapéutica. 1999. 10 edición. Merck and Co. Inc. Ediciones Harcourt S.A. 6. Bennet,C; Plum,F.1996. Cecil Textbook of Medicine. 20thedition. Philadelphia, U.S.A. W.B. Saunders Company. 7. Berkow R, Brees M y Fletcher A (editors). Manual Merck de Información Médica para el Hogar. 1997. Océano Grupo Editorial S.A. España 8. Carey Ch, Lee H y Woeltje K. Manual Washington de Terapéutica Médica. 1999. 10 edición. Masson S.A. España. 9. Diccionario Médico. 1990. 3 edición. Masson S.A.España. (Préstamo) 10. Diccionario Terminológico de Ciencias Médicas. 1985. 12 edición. Salvat Editores S.A. CIMED. La información contenida en este documento está dirigida al uso individual de la persona solicitante o de la entidad que la sustenta. La información está protegida por la legislación nacional correspondiente a documentos de carácter confidencial, prohibiéndose estrictamente toda difusión, distribución o copias a terceros. Si usted recibe por error este documento, notifique de inmediato a los números: tel: 207 3330 o 207 3474, fax: 207 5700. Email: cimeducr@cariari.ucr.ac.cr 19 11. Drug Information for the Health Care Professional (USP.DI). Volumen I 16thEdition. Massachusettes,USA. Rand Mc Nally. 1996. 12. Ganong W. Fisiología Médica. 13 edición. 1992. El Manual Moderno. México. 13. Goodman y Gilman. Las Bases Farmacológicas de la Terapéutica.1996. 9a Edición. México,D.F.,México. Editorial Médica Panamericana. 14. Isselbacher, K.J.; Braunwald, E.; Wilson, J. 1994. Harrison: Principios de Medicina Interna. 13ava Edición Madrid, España. Interamericanan Mc GrawHill. Volumen I y II. 15. Lacy C, Armstrong L, Goldman M y Lance L. Drug Information Handbook 20012002. 9 edición. Edición Internacional. American Pharmaceutical Association. Lexi Comp. USA. 16. Leikin J y Paloucek F. Poisoning & Toxicology Compendium. 1998. 1° edición. American Pharmaceutical Association. Lexi Comp. USA. 17. Martindale. The Complete Drug Reference. 1999 Ed. by. Parfitt, J.E.F. 32nd Edition. London, England. The Pharmaceutical Press. 18. Webter´s Medical Desk Dictionary. 1986. Merriam-Webters Ins Publisher. USA. 19. Tierney L. Manual de diagnóstico y tratamiento. 1998. 1ª edición. Editorial El Manual Moderno. México. 20. Córdoba D, Toxicología. 2001. 4ª edición. Editorial El Manual Moderno. México. 21. http://www.iladiba.com/ artículo de fondo. pp 2-6, junio 2001. CIMED. La información contenida en este documento está dirigida al uso individual de la persona solicitante o de la entidad que la sustenta. La información está protegida por la legislación nacional correspondiente a documentos de carácter confidencial, prohibiéndose estrictamente toda difusión, distribución o copias a terceros. Si usted recibe por error este documento, notifique de inmediato a los números: tel: 207 3330 o 207 3474, fax: 207 5700. Email: cimeducr@cariari.ucr.ac.cr 20 ICTERICIA GENERALIDADES La ictericia es una pigmentación amarillenta de la piel y de la esclerótica o el blanco de los ojos producida por valores anormalmente elevados de los pigmentos biliares en la sangre especialmente bilirrubina. (1) Los glóbulos rojos viejos o con alteraciones se eliminan de la circulación sanguínea principalmente a través del bazo pero también a través del sistema retículo endotelial periférico restante incluyendo las células hepáticas de Kupffer. Durante este proceso la hemoglobina, proteína contenida en los glóbulos rojos y responsable del transporte de oxígeno, se transforma en bilirrubina. (1,2) La bilirrubina es un pigmento biliar rojizo, producto final de la degradación del hem, que se encuentra formando parte de la bilis y en la vesícula biliar. La bilirrubina puede hallarse en la orina y en los tejidos orgánicos cuando hay ictericia. (17, 2) La ictericia resulta del depósito de la bilirrubina en los tejidos y dicho depósito solo ocurre en presencia de hiperbilirrubinemia sérica, es decir, de una cantidad excesiva de bilirrubina en el suero, lo cual es señal de enfermedad hepática o evidencia de algún desorden hemolítico pero esto es menos común. Si se sospecha de ictericia de la esclerótica un segundo sitio anatómico que se debe considerar es debajo de la lengua. Conforme aumentan los niveles de bilirrubina la piel se vuelve amarilla en pacientes de piel clara e incluso verde si el proceso es largo; el color verde se debe a la transformación de bilirrubina a biliverdina por una reacción de oxidación. (2) Otras fuentes de bilirrubina además del grupo prostático de la hemoglobina, son la mioglobina, el citocromo P450, y varias otras hemoproteínas. Sin embargo del 70 al 90% de la bilirrubina es derivada de la degradación del hem de eritrocitos dañados o envejecidos (2). La bilirrubina llega al hígado donde es metabolizada y es excretada al intestino como un componente de la bilis. Si se obstaculiza la excreción de la bilirrubina, el exceso de ésta vuelve a sangre provocando ictericia. (1) La bilirrubina es transportada en sangre unida a la albúmina en virtud de su insolubilidad en medios acuosos como la sangre. (2) El aumento de los niveles de bilirrubina ocurre por un desbalance entre la producción de la bilirrubina y su aclaración. (2) Las altas concentraciones de bilirrubina en sangre pueden aparecer cuando por alguna enfermedad hepática o proceso inflamatorio las células hepáticas no pueden excretarla en bilis. (1) Otra causa de ictericia puede ser la obstrucción de alguno de los conductos biliares que se hallan fuera del hígado por un cálculo biliar o un tumor. También, aunque menos frecuente, ésta alteración puede ser producto de la destrucción de gran cantidad de glóbulos rojos, tal y como ocurre en la ictericia neonatal. (1) La producción de bilirrubina es mayor en el neonato que en otras edades, porque tiene un número mayor de eritrocitos y estos son más lábiles que los del adulto. (16) CIMED. La información contenida en este documento está dirigida al uso individual de la persona solicitante o de la entidad que la sustenta. La información está protegida por la legislación nacional correspondiente a documentos de carácter confidencial, prohibiéndose estrictamente toda difusión, distribución o copias a terceros. Si usted recibe por error este documento, notifique de inmediato a los números: tel: 207 3330 o 207 3474, fax: 207 5700. Email: cimeducr@cariari.ucr.ac.cr 21 En el síndrome de Gilbert, los valores de bilirrubina aumentan ligeramente pero no lo suficiente para provocar ictericia. Ésta afección a menudo hereditaria, suele diagnosticarse con análisis de función hepática pero no se acompaña de otros síntomas ni causa mayores problemas. (1) El diagnóstico diferencial de la coloración amarillenta de la piel es limitado. Además de la ictericia se debe de sospechar de carotenoderma, el uso de drogas como la quinacrina y una excesiva exposición a fenoles. La carotenoderma es una coloración amarilla impartida a la piel por la presencia de caroteno; lo que ocurre en individuos sanos que ingieren cantidades excesivas de vegetales y frutas que contienen caroteno, tales como zanahorias, vegetales con hojas, calabaza (ayote), melocotones y naranjas.(2,24) En el caso de ictericia, la coloración de la piel está uniformemente distribuida en todo el cuerpo, en la carotenoderma el pigmento se concentra en las palmas de las manos, las plantas de los pies, la frente y la región nasolabial. (2) La carotenemia se presenta una vez que el niño inicia su alimentación con sopa de vegetales y se mantiene hasta los 3 años aproximadamente. No tiene ninguna importancia y no debiera llevar a cambiar las costumbres alimentarias del niño.(24) La quinacrina, una droga antiprotozoarios, causa una decoloración amarillenta de la piel en un 4 a 37% de los pacientes tratados con ella. A diferencia del caroteno la quinacrina puede provocar la pigmentación amarillenta de la esclera. (2,3) SIGNOS Y SÍNTOMAS En la ictericia tal y como lo indica su definición, la piel y la esclerótica de los ojos se torna amarillenta. (1) Otro indicador del aumento de la bilirrubina sérica puede ser la coloración oscura de la orina, debido a que la misma se excreta en su mayoría por vía renal (su forma conjugada). Los pacientes con frecuencia refieren que la apariencia de la orina es de color té o Coca Cola®. (2) Pueden aparecer otros síntomas dependiendo de la causa de la ictericia. Por ejemplo: inflamación del Hígado (hepatitis), puede causar falta de apetito, náuseas, vómitos y fiebre. (1) TRATAMIENTO Para determinar el tratamiento de la ictericia es indispensable estudiar la causa que la produjo, por ejemplo si la misma es causada por una hepatitis viral, la sintomatología irá desapareciendo a medida que se vaya resolviendo el proceso. Si el problema es consecuencia de una oclusión de un conducto biliar, se realiza tan pronto como se pueda una intervención quirúrgica o una endoscopía (procedimiento que utiliza un tubo óptico flexible) que permite la utilización de accesorios quirúrgicos a fin de permeabilizar el conducto biliar afectado. (1) CIMED. La información contenida en este documento está dirigida al uso individual de la persona solicitante o de la entidad que la sustenta. La información está protegida por la legislación nacional correspondiente a documentos de carácter confidencial, prohibiéndose estrictamente toda difusión, distribución o copias a terceros. Si usted recibe por error este documento, notifique de inmediato a los números: tel: 207 3330 o 207 3474, fax: 207 5700. Email: cimeducr@cariari.ucr.ac.cr 22 Fototerapia La luz visible en el rango de 450 nanómetros (espectro azul-verde) convierte la bilirrubina no conjugada en isómeros no tóxicos y solubles, además estimula el flujo biliar y la excreción de bilirrubina en la bilis, mejorando al mismo tiempo la motilidad intestinal. (17) La fotoisomerización de la bilirrubina aumenta en relación directa a la irradiación. En caso que se indique fototerapia, antes de colocarla deberán hacerse las pruebas de laboratorio necesarias para dilucidar las causas de la hiperbilirrubinemia. La eficacia de la fototerapia está influenciada por los siguientes factores: la energía o irradiación de la luz de fototerapia en el espectro azul, el espectro de luz entregado por la unidad de fototerapia determinado por el tipo de fuente de luz, el área de superficie del bebé expuesta a la fototerapia. (17) Es necesario vigilar el estado de hidratación mientras el paciente se encuentra en fototerapia y es importante mencionar que el mejor suplemento es la leche materna pues inhibe la circulación enterohepática de la bilirrubina y ayudan a disminuir los niveles séricos de la misma, así mismo, una buena hidratación mejora la excreción de los fotoproductos de la bilirrubina. (17) Exsanguíneo-transfusión No existe certeza acerca de los niveles específicos de bilirrubina total en los cuales está indicada la exanguíneo-transfusión. Al principio, si los niveles están en el rango de exanguíneo-transfusión se recomienda fototerapia intensiva mientras se prepara todo para realizar el procedimiento. La fototerapia intensiva debe producir una disminución de 1 a 2 mg/dl de bilirrubina total en 4 a 6 horas, si no sucede esto y los niveles permanecen dentro del rango de exanguíneo-transfusión, los expertos recomiendan realizarla. La incapacidad de la fototerapia intensiva para disminuir los niveles de bilirrubina total, sugieren fuertemente la presencia de enfermedad hemolítica o de otro proceso patológico que amerite investigación. (17) Estos lineamientos aplican a recién nacidos sin signos de enfermedad o aparente enfermedad hemolítica. Los recién nacidos que se encuentran clínicamente ictéricos antes de las 24 horas de vida, su estado se considera ictericia patológica y requieren evaluación más detallada. (17) Producción y metabolismo de la Bilirrubina La bilirrubina, un pigmento tetrapirrólico, es un producto resultado de la ruptura o lisis del hem (ferroprotoporfirina IX). Cerca del 70 al 80% de los 300 mg de bilirrubina producidos por día se derivan de la ruptura la hemoglobulina contenida en glóbulos rojos seniles. El porcentaje restante proviene de la destrucción de células en médula ósea y de la lisis de otras hemoproteínas en el organismo tales como la mioglobina y los citocromos. (2) La síntesis de la bilirrubina se da en las células retículoendoteliales, principalmente en el hígado y el bazo. La bilirrubina formada es insoluble en agua, razón por la cual para transportarse en la sangre debe ser solubilizada. Lo anterior se hace posible uniéndose CIMED. La información contenida en este documento está dirigida al uso individual de la persona solicitante o de la entidad que la sustenta. La información está protegida por la legislación nacional correspondiente a documentos de carácter confidencial, prohibiéndose estrictamente toda difusión, distribución o copias a terceros. Si usted recibe por error este documento, notifique de inmediato a los números: tel: 207 3330 o 207 3474, fax: 207 5700. Email: cimeducr@cariari.ucr.ac.cr 23 mediante un enlace covalente reversible con la albúmina. Una vez unida a la albúmina la bilirrubina sin conjugar es transportada al hígado, donde es captada por los hepatocitos libre de la albúmina, a través de un mecanismo de transporte facilitado. (2) Al llegar la bilirrubina al sinusoide hepático se desprende de la albúmina por la gran afinidad que tiene el hepatocito por la bilirrubina. En el citosol del hepatocito es captada en sitios específicos por las proteínas ¨Y¨ y ¨Z¨. Estas proteínas están en cantidades muy deficientes en el neonato durante los 3 a 5 días primeros días de vida. (16) La bilrrubina no conjugada es unida a la proteína Y. Inicialmente se pensó que ésta se trataba de un transportador para facilitar el paso de la bilirrubina de la membrana sinusoidal al retículo endoplásmico, pero ahora se sabe que disminuye la difusión citosólica de la bilirrubina y reduce el retorno de la misma al suero. En el retículo endoplásmico la bilirrubina es solubilizada por conjugación con ácido glucurónico, formando monoglucurónidos y diglucurónidos de bilirrubina. (2) La bilirrubina conjugada difunde a través de la membrana canalicular donde es transportada a bilis por un mecanismo dependiente de energía que involucra una proteína transportadora de iones orgánicos. La bilirrubina conjugada excretada a bilis llega al duodeno y pasa inalterada por el intestino delgado. La bilirrubina conjugada no es capturada por la mucosa intestinal. Cuando la bilirrubina alcanza el íleon distal y el colon es hidrolizada a bilirrubina no conjugada por enzimas conocidas como αglucurodinasas. (2) Figura # 10. Determinación de la bilirrubina en suero La concentración normal de la bilirrubina sérica es < 1 mg/dL. Mas del 30% de ésta (0.3mg/dL) corresponde a bilirrubina directa (bilirrubina conjugada). (2) Algunos de los hallazgos, resultado del desarrollo de nuevas técnicas distintas del método de van Bergh, se detallan a continuación: • • En pacientes sanos o en aquellos con el síndrome de Gilbert casi el 100% de la biirrubina sérica está en su forma no conjugada. En pacientes con enfermedad hepatobiliar la concentración total de bilirrubina sérica es menor que los valores arrojados por los métodos diazo, indicando la presencia de compuestos diazo positivos distinto de la bilirrubina en pacientes con enfermedad hepatobiliar. CIMED. La información contenida en este documento está dirigida al uso individual de la persona solicitante o de la entidad que la sustenta. La información está protegida por la legislación nacional correspondiente a documentos de carácter confidencial, prohibiéndose estrictamente toda difusión, distribución o copias a terceros. Si usted recibe por error este documento, notifique de inmediato a los números: tel: 207 3330 o 207 3474, fax: 207 5700. Email: cimeducr@cariari.ucr.ac.cr 24 • • En pacientes con ictericia y enfermedad hepatobiliar, los monoglucurónidos de bilirrubina predominan sobre lo diglucurónidos. Parte de la fracción de bilirrubina directa incluye a la bilirrubina unida covelentemente a la albúmina (fracción delta o biliproteína) la cual es principalmente importante en pacientes con colestasis o desórdenes hepatobiliares. (2) Debido a la larga vida media de la albúmina (casi dos semanas), el aclaramiento de la bilirrubina unida a la albúmina del suero dura alrededor de 12 a 14 días en lugar de las 4 horas que constituyen la vida media de la bilirrubina sola. (2) La unión a proteínas plasmáticas, tal como la albúmina, explica como en pacientes con hiperbilirrubinemia no se presentaba bilirrubinuria en su fase de recuperación. Lo anterior es debido a que gracias a la unión de la bilirrubina con la albúmina, ésta no puede ser filtrada a través del glomérulo renal y por tanto no se presenta en orina. (2) La misma razón pareciera explicar por qué en pacientes con desórdenes hepatobiliares los niveles séricos de bilirrubina disminuyen mas lentamente de lo esperado, a pesar de que en apariencia su estado de salud está mejorando, la lentitud del proceso se debe a la larga vida media de la albúmina. (2) Determinación de la Bilirrubina en orina La bilirrubina no conjugada se encuentra siempre unida a la albúmina en plasma, no es filtrada por el riñón y no es excretada vía renal. La forma conjugada de la bilirrubina en cambio si sufre filtración glomerular y la mayoría es reabsorbida por el túbulo proximal renal y una pequeña fracción excretada en la orina. (2) La bilirrubinuria es indicativo de enfermedad hepática. (2) Exámenes de laboratorio Cuando se evalúa a un paciente con una ictericia inexplicable, hay una serie de pruebas de laboratorio que se deben practicar, entre ellas la determinación de los valores de las enzimas hepáticas, aminotranferasa, fosfatasa alcalina, así como los valores de la bilirrubina total y de la bilirrubina directa, albúmina y el tiempo de protrombina. Los valores de las enzimas hepáticas (alanina aminotrasferasa ALT, aspartato amonitrasferasa AST y la alcalina fosfatasa) son de ayuda en el diagnóstico diferencial entre un proceso hepatocelular y uno colestásico. (2) CIMED. La información contenida en este documento está dirigida al uso individual de la persona solicitante o de la entidad que la sustenta. La información está protegida por la legislación nacional correspondiente a documentos de carácter confidencial, prohibiéndose estrictamente toda difusión, distribución o copias a terceros. Si usted recibe por error este documento, notifique de inmediato a los números: tel: 207 3330 o 207 3474, fax: 207 5700. Email: cimeducr@cariari.ucr.ac.cr 25 Un elevado valor de la albúmina puede sugerir un proceso crónico tal como una cirrosis o un cáncer. Un valor normal es indicativo de un proceso más agudo como podría ser una hepatitis viral o una coledocolitiasis. (2) Un valor elevado del tiempo de protrombina implica la deficiencia de vitamina K o una severa disfunción hepatocelular. Lo anterior se puede corroborar si tras la administración parenteral de vitamina K, el tiempo de protrombina no se corrige (2). Existen múltiples patologías que pueden producir ictericia o coloración amarillenta de la piel, algunas de ellas se enuncian a continuación: Intrahepática Hepatitis Viral Hepatitis A,B,C y E Virus Epstein-Barr Citomegalovirus Herpes simplex Alcohol Toxicidad asociada a Drogas Predecible o dosis dependiente (Acetaminofén) Impredecible o idiosincratica (Isoniazida) Toxinas ambientales Cloruro de vinilo Té de Jamaica bush ( alcaloides de pirrolizidina) Setas silvestres (Amanita phalloides o verna) Enfermedad de Wilson Cirrosis biliar primaria Colangitis esclerosante Nutrición parenteral total Sepsis no hepatobiliar Colestasis post operatoria Síndrome paraneoplásico Hepatitis Autoinmune Extrahepáticas Malignidades: Colangiocarcinoma Cáncer pancreático Cáncer de la vesícula biliar Benignidades Coledocolitiasis Colangitis esclerosante primaria Pancreatitis crónica Colangiopatía asociada al SIDA CIMED. La información contenida en este documento está dirigida al uso individual de la persona solicitante o de la entidad que la sustenta. La información está protegida por la legislación nacional correspondiente a documentos de carácter confidencial, prohibiéndose estrictamente toda difusión, distribución o copias a terceros. Si usted recibe por error este documento, notifique de inmediato a los números: tel: 207 3330 o 207 3474, fax: 207 5700. Email: cimeducr@cariari.ucr.ac.cr 26 ICTERICIA NEONATAL Todos los neonatos desarrollan niveles elevados de bilirrubinas séricas en un grado mayor o menor, en la primera semana de vida. Esto es debido a una producción aumentada (destrucción acelerada de eritrocitos), disminución del metabolismo de la bilirrubina (insuficiencia transitoria de las enzimas hepáticas) y aumento de la reabsorción de la bilirrubina (circulación enterohepática). (22) La ictericia supone un motivo frecuente de consulta en las primeras semanas de vida, disminuyendo su frecuencia con la edad. Estos niños se pueden dividir en dos grandes grupos, según que la elevación de la bilirrubina sea a partir de su forma indirecta (BRI) o de su forma directa o conjugada (BRD). (16-22) El aumento moderado de los niveles de bilirrubina no lleva consigo mayores complicaciones al estado de salud de un neonato y es un trastorno que por lo general se resuelve por sí solo en el transcurso de algunos días sin embargo si la cantidad de bilirrubina es muy abundante, se puede afectar el cerebro. (17-22) ICTERICIA FISIOLÓGICA La ictericia fisiológica tanto en el niño como en el adulto ocurre tanto por aumento de la producción de los eritrocitos (hemólisis fisiológica) como por inmadurez fisiológica. Habitualmente se inicia al 2º-3º día, prolongándose hasta el 7º-10º día. Suelen ser cifras moderadas (< 15 mg %), manteniendo en todo momento buen estado general, no hay alteraciones en el desarrollo, las heces y la orina tienen un aspecto normal y el hematocrito es estable. No puede ser considerada fisiológica si dura más de 2 semanas (3 niños a pretérmino) o si la BRD es mayor de 2 mg %. ICTERICIA INDUCIDA POR LA LACTANCIA Es debida a ciertos componentes de la leche materna humana. Se produce a partir del 3º-4º día de lactancia, en todo momento el niño mantiene un buen estado de salud. (19) Los valores de la bilirrubina indirecta son los principalmente afectados, sin sobrepasar habitualmente los 20mg. No se afectan heces, orina ni hematocrito. Aunque tiende a autolimitarse en 1-2 semanas, en ocasiones puede prolongarse 1-2 meses. Característicamente disminuye al suspender la lactancia materna, lo cual no se aconseja sistemáticamente dado sus extraordinarios beneficios, aunque en algunas ocasiones puede estar indicado discontinuar de forma alterna algunas tomas. (19) Tratamiento La American Academy of Pediatrics desalienta la interrupción de la lactancia materna en los recién nacidos de término saludables y anima a la lactancia continua y frecuente (al menos 8 a 10 veces cada 24 horas). El ofrecer agua y suero glucosado no disminuye los niveles de bilirrubina en los bebés ictéricos. (17) CIMED. La información contenida en este documento está dirigida al uso individual de la persona solicitante o de la entidad que la sustenta. La información está protegida por la legislación nacional correspondiente a documentos de carácter confidencial, prohibiéndose estrictamente toda difusión, distribución o copias a terceros. Si usted recibe por error este documento, notifique de inmediato a los números: tel: 207 3330 o 207 3474, fax: 207 5700. Email: cimeducr@cariari.ucr.ac.cr 27 ICTERICIA EN NIÑOS MAYORES Fuera de la época de la lactancia la causa más frecuente de ictericia es la hepatitis infecciosa (A, B, C, VEB, CMV, micoplasma, VIH...). En estos niños el estudio básico consistirá en hematimetría, bilirrubina fraccionada, determinación de los valores de las enzimas hepáticas y serologías VHA, VHB, VHC, VEB y CMV. La etiología más frecuente es la Hepatitis A. (20) Si no presenta fallo hepático (lo habitual) se recomendará reposo domiciliario y profilaxis familiar con vacuna contra el VHA en los tres días siguientes al contacto (3 dosis de 0.5 ml: inicio, un mes y 6 meses después, por vía IM). Si han pasado < 2 semanas desde la exposición, es conveniente simultanear la vacuna con la administración de inmunoglobulina estándar (0.02 ml/kg), administrada en lugares diferentes. (20) Otras causas menos frecuentes: coledocolitiasis, crisis hemolíticas, fallo hepático agudo (tóxicos, metabolopatías), neoplasias (hepatoblastoma y hepatocarcinoma) y Síndrome de Gilbert. (20) En niños mayores de 5 días, nacidos a término y con diagnóstico de ictericia fisiológica o inducida por lactancia materna, sólo precisarán ingreso para fototerapia si el nivel de BRI es > 20 mg %. Si es inferior a dicha cifra se realizarán controles ambulatorios para constatar su descenso progresivo. La exsanguinotransfusión se reserva para los casos más severos. Para niños en período neonatal inmediato, pretérmino o de bajo peso gestacional existen tablas específicas con las indicaciones de fototerapia y exsanguinotransfusión. (20,21,22) KERNICTERUS (o encefalopatía por hiperbilirrubinemia) Bajo ciertas circunstancias, la bilirrubina puede ser tóxica para el sistema nervioso central aún en recién nacidos a término. (22) Kernicterus es un tipo de daño cerebral que causa parálisis cerebral atetoide 1 y pérdida de la audición. También causa problemas de la visión y la dentadura, y a veces puede producir retardo mental. En algunos recién nacidos, el hígado produce demasiada bilirrubina y como consecuencia. la piel y la esclera del ojo del recién nacido se tornan amarillentos. (23) Gran parte de los neonatos con ictericia se recuperan solos, si su piel está muy amarillenta, podrían necesitar tratamiento de fototerapia. Si la fototerapia no disminuye los niveles de bilirrubina del bebé, éste puede necesita una transfusión. (23) Prematuridad Los bebés nacidos antes de las 37 semanas, u 8 meses y medio, de embarazo pueden contraer ictericia porque su hígado puede no estar totalmente desarrollado. El hígado 1 Parálisis cerebral atetoide: daño cerebral que causa movimiento incontrolable de la cara, el cuerpo, los brazos y las piernas. CIMED. La información contenida en este documento está dirigida al uso individual de la persona solicitante o de la entidad que la sustenta. La información está protegida por la legislación nacional correspondiente a documentos de carácter confidencial, prohibiéndose estrictamente toda difusión, distribución o copias a terceros. Si usted recibe por error este documento, notifique de inmediato a los números: tel: 207 3330 o 207 3474, fax: 207 5700. Email: cimeducr@cariari.ucr.ac.cr 28 inmaduro puede no estar en condiciones de eliminar tanta bilirrubina. De forma que, si muchas células de la sangre se descomponen al mismo tiempo, el bebé puede ponerse muy amarillento o incluso puede aparecer anaranjado. (23) Señales de alarma de Kernicterus • • • • • • • Tonalidad muy amarillenta o anaranjada de la piel (desde la cabeza hasta la punta de los pies) Mayor somnolencia, hasta el punto en que resulta difícil despertar al bebé. El bebé no se muestra alerta y despierto. Llanto estridente. El bebé chupa o se amamanta mal. Debilidad, flacidez o desgano. El cuerpo del neonato se muestra curvado como un arco (la cabeza y los talones doblados hacia atrás y el cuerpo hacia adelante). (23) CAUSAS DE ICTERICIA DURANTE EL PERIÓDO NEONATAL Existen algunas condiciones que aumentan el riesgo de hiperbilirrubinemia, incluyendo la historia de hermanos con hiperbilirrubinemia, prematuridad, lactancia materna y pérdida de peso importante después del nacimiento. (22) 1. Hiperbilirrubinemia por inmadurez o ictericia fisiológica. 2. Enfermedad hemolítica por incompatibilidad sanguínea: Grupo A. Factor RH. Grupo B. Otros sub-grupos. 3. Infecciones: Infecciones agudas especialmente bacterias Gram (-). Infecciones crónicas (toxoplasmosis, citomegalovirus, lúes congénita, herpes, y rubeóla). 4. Hemorragias internas: Hemorragias superficiales (petequias, equimosis, hematomas). Hemorragias profundas (hemorragia intracraneana, hemorragias masivas en cavidades torácicas y abdominal). Transfusiones (materno-fetales, ordeñamiento del cordón umbilical). CIMED. La información contenida en este documento está dirigida al uso individual de la persona solicitante o de la entidad que la sustenta. La información está protegida por la legislación nacional correspondiente a documentos de carácter confidencial, prohibiéndose estrictamente toda difusión, distribución o copias a terceros. Si usted recibe por error este documento, notifique de inmediato a los números: tel: 207 3330 o 207 3474, fax: 207 5700. Email: cimeducr@cariari.ucr.ac.cr 29 5. Causas metabólicas: Transitorias (Administración de drogas como el cloranfenicol o de hormonas como el 3α,β o Z pregnapedio de la leche materna. Permanentes (galactosemia, hipotiroidismo). 6. Causas obstructivas: Hepatitis neonatal. Atresia de vías biliares. ICTERICIA OBSTRUCTIVA La ictericia obstructiva es un síndrome clínico de presentación frecuente. La causa más frecuente es la obstrucción por cálculo. Otras causas relativamente frecuentes son las obstrucciones malignas por cáncer vesicular avanzado y cáncer de la cabeza de páncreas. Los tumores de la vía biliar y de la papila de Vater son menos frecuentes. (24) Los síntomas más habituales son dolor, el que se localiza en general en el epigastro y presenta irradiación hacia el dorso. Al dolor se agrega ictericia y coliuria, los que son transitorios y pueden ser oscilantes. La presencia de cálculos en la vía biliar se acompaña en alrededor del 80% de los casos de contaminación. Cuando hay obstrucción esto puede desencadenar en una infección de la vía biliar, la colangitis aguda. Esta infección puede ser rápidamente progresiva y ser muy grave, incluso comprometer el hígado con microabscesos hepáticos. A diferencia de esto, las obstrucciones neoplásicas se manifiestan como una ictericia sin dolor (silenciosa), progresiva, rara vez intermitente. Aún cuando los enfermos con coledocolitiasis de larga evolución pueden presentar disminución del peso y compromiso del estado general, esto se ve habitualmente en las obstrucciones malignas. (24) TRATAMIENTO El tratamiento de la ictericia obstructiva dependerá fundamentalmente de la causa que la ocasiona. En la urgencia (colangitis aguda) el recurso terapéutico más importante es la resucitación del enfermo, es decir la rehidratación, el inicio del tratamiento antibiótico, el que, en general, controla el cuadro séptico con la hipotensión. Un recurso terapéutico muy útil en estas circunstancias es el drenaje endoscópico de la vía biliar cuyo objetivo es precisamente ese, no tanto la extracción definitiva de los cálculos. (24) CIMED. La información contenida en este documento está dirigida al uso individual de la persona solicitante o de la entidad que la sustenta. La información está protegida por la legislación nacional correspondiente a documentos de carácter confidencial, prohibiéndose estrictamente toda difusión, distribución o copias a terceros. Si usted recibe por error este documento, notifique de inmediato a los números: tel: 207 3330 o 207 3474, fax: 207 5700. Email: cimeducr@cariari.ucr.ac.cr 30 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Berkow R, Brees M y Fletcher A (editors). Manual Merck de Información Médica para el Hogar. 1997. Océano Grupo Editorial S.A. España www.harrisonsonline.com, chapter 294, p. 1, 2002. Martindale, W. 1999. The Complete Drug Reference. Ed. by. Parfitt K. 32nd Edition. London, England. The Pharmaceutical Press. Berne,R. Fisiología. 1996. Editorial Mosby/Doyma. Edición. España. pp 392-395. Beers M y Berkow R (editors). Manual Merck de Diagnóstico y Terapéutica. 1999. 10 edición. Merck and Co. Inc. Ediciones Harcourt S.A. Bennet,C; Plum,F.1996. Cecil Textbook of Medicine. 20thedition. Philadelphia, U.S.A. W.B. Saunders Company. Carey Ch, Lee H y Woeltje K. Manual Washington de Terapéutica Médica. 1999. 10 edición. Masson S.A. España. Diccionario Médico. 1990. 3 edición. Masson S.A.España. (Préstamo) Diccionario Terminológico de Ciencias Médicas. 1985. 12 edición. Salvat Editores S.A. Drug Information in lay language: Advice for the patient. (USP DI). Volumen II. 1996. 16thEdition. Massachusettes,USA. Rand Mc Nally. Goodman y Gilman. Las bases farmacológicas de la Terapéutica.1996. 9a Edición. México,D.F.,México. Editorial Médica Panamericana. Isselbacher, K.J.; Braunwald, E.; Wilson, J. 1994. Harrison: Principios de Medicina Interna. 13ava Edición Madrid, España. Interamericanan Mc GrawHill. Volumen I y II. Webter´s Medical Desk Dictionary. 1986. Merriam-Webters Ins Publisher. USA. González M, Lopera W, Arango A. Manual de Terapéutica. 2000. 9ª edición. Corporación para Investigaciones Biológicas. Medellín, Colombia. Tierney L. Manual de diagnóstico y tratamiento. 1998. 1ª edición. Editorial El Manual Moderno. México. Wood, Alastair. Neonatal Hyperbilirubinemia. N Engl J Med, Feb 2001 Vol. 344, No.8, 581-590 AAP. Management of Hyperbilirubinemia in the Healthy Term Newborn, Practice Guideline. Pediatrics Vol. 94, No. 4, Oct. 1994. www.aap.org/policy/hyperb.htm Lara D, V. J. Protocolo de Hiperbulirrubinemia Neonatal. Conchita, Hospital para la Mujer y el Niño. 30 de Agosto de 1997 Royal Prince Alfred Hospital, Department of Neonatal Medicine Protocol Book. JAUNDICE.www.cs.nsw.gov.au/rpa/neonatal/html/newprot/jaund2.htm Approach to the Management of Hyperbilirubinemia in term newborn infants. Pedaediatrics and Child Health 1999; 4 (2): 161-164. www.cps.ca/english/statements/FN/fn98-02.htm Klein, Alan. Management of Hyperbilirubinemia in the Healthy full- term Infant. Teaching Files. Department of Pediatrics, Cedars-Sinai Medical Center, Los Angeles, California. www.neonatology.org/syllabus/bili.klein.html American Academy of Pediatrics, AAP News Vol. 18 No. 5 May 2001, p.231 Sentinel Event Alert Issue 18: Kernicterus Threatens Healthy Newborns "PICKS families salute CDC disease detective for shedding light on a preventable tragedy." 7/31/01 Washington Fax Tighter Monitoring of Jaundice Urged by CDC (WebMD) Disponible en http://www.clubdepancreas.cl CIMED. La información contenida en este documento está dirigida al uso individual de la persona solicitante o de la entidad que la sustenta. La información está protegida por la legislación nacional correspondiente a documentos de carácter confidencial, prohibiéndose estrictamente toda difusión, distribución o copias a terceros. Si usted recibe por error este documento, notifique de inmediato a los números: tel: 207 3330 o 207 3474, fax: 207 5700. Email: cimeducr@cariari.ucr.ac.cr 31 CIRROSIS GENERALIDADES La cirrosis consiste en una desorganización difusa de la estructura hepática normal por nódulos regenerativos que están rodeados de tejido fibroso. (1) La cirrosis es una entidad definida desde un punto de vista anatomopatológico que se acompaña de un conjunto de manifestaciones clínicas características. Las peculiaridades anatomopatológicas básicas reflejan una alteración crónica e irreversible del parénquima hepático y consisten en fibrosis extensa asociada a la formación de nódulos de regeneración. Estas alteraciones se deben a la necrosis de hepatocitos, al colapso de la red de soporte formada por reticulita y a las complicaciones subsiguientes: acumulaciones de tejido conectivo, distorsión del lecho vascular y regeneración nodular del parénquima hepático superviviente. Las manifestaciones clínicas de la cirrosis se deben a las alteraciones morfológicas y con frecuencia son un reflejo de la gravedad de la lesión hepática subyacente. La reducción de la masa de hepatocitos funcionales puede causar ictericia, edema, coagulopatía y diversas alteraciones metabólicas; la fibrosis y la distorsión vascular conducen a hipertensión portal y a sus secuelas, fundamentalmente varices gastroesofágicas y esplenomegalia. La ascitis y la encefalopatía hepática son consecuencia tanto de la insuficiencia hepatocelular como de la hipertensión portal. Una clasificación de los diferentes tipos de cirrosis basada únicamente en la etiología o en la morfología no es satisfactoria. Un mismo aspecto morfológico puede ser consecuencia de diversos agentes lesivos, mientras que uno de éstos puede originar varios patrones morfológicos. Sin embargo, la mayoría de los tipos de cirrosis pueden clasificarse eficazmente combinando criterios etiológicos y morfológicos de la siguiente manera: 1) alcohólica; 2) criptogénica; 3) biliar; 4) cardiaca; 5) metabólica, hereditaria y producida por medicamentos, y 6) diversa. (2,3) Otro tipo de clasificación es la histológica más común, divide a la cirrosis en micronodular, macronodular y formas mixtas. Éstos son términos descriptivos más que enfermedades separadas y cada variedad puede observarse en el mismo paciente en diferentes etapas de su enfermedad. 1. 2. 3. En la cirrosis micronodular los nódulos de regeneración no son mayores que los lobulillos originales, o sea casi 1 mm de diámetro o menos. La cirrosis macronodular se caracteriza por nódulos mayores, que pueden medir varios centímetros de diámetro y pueden contener varias venas centrales. Esta variante corresponde más o menos a la cirrosis posnecrótica (poshepática), pero no es posterior necesariamente a episodios de necrosis masiva y colapso estromático. La cirrosis macronodular y micronodular mixta significa que las características de la cirrosis son variables. (4) CIMED. La información contenida en este documento está dirigida al uso individual de la persona solicitante o de la entidad que la sustenta. La información está protegida por la legislación nacional correspondiente a documentos de carácter confidencial, prohibiéndose estrictamente toda difusión, distribución o copias a terceros. Si usted recibe por error este documento, notifique de inmediato a los números: tel: 207 3330 o 207 3474, fax: 207 5700. Email: cimeducr@cariari.ucr.ac.cr 32 La cirrosis alcohólica suele caracterizarse por cicatrización fina y difusa, pérdida bastante uniforme de hepatocitos y aparición de pequeños nódulos de regeneración. Ésta es solo una de las múltiples consecuencias de la ingestión crónica de alcohol, y con frecuencia acompaña a otros tipos de lesión hepática inducida por el alcohol. Las tres lesiones hepáticas más importantes que induce el alcohol se denominan: 1) hígado graso alcohólico; 2) hepatitis alcohólica, y 3) cirrosis alcohólica. Estas alteraciones no se pueden encontrar de forma aislada, y cada paciente puede presentar una combinación variable de todas ellas. (2,3) En el mundo occidental, la cirrosis es la tercera causa de muerte en pacientes con edades entra 45 a 65 años (después de enfermedades cardiovasculares y cáncer); la mayoría de los casos son secundarios al abuso crónico del alcohol. Aunque el alcoholismo crónico es la causa más frecuente de cirrosis, no se conocen la duración del consumo y la cantidad de alcohol precisas para originar cirrosis. (1,2) La etiología de la cirrosis es similar a la de la fibrosis: infección, toxinas, respuesta inmunitaria alterada, obstrucción biliar y trastornos vasculares. La hepatitis C y otras formas de hepatitis crónica conducen a cirrosis. Causas metabólicas son la hemocromatosis, la enfermedad de Wilson, la deficiencia de α1-antitripsina, la galactosemia y la tirosinosis congénita. Incluso la diabetes mellitus se ha asociado con el desarrollo de cirrosis. (1,5) Los elementos determinantes de la lesión hepática alcohólica son la cantidad y la duración de la ingestión de alcohol, más que el tipo de bebida alcohólica y el modo de consumo. En general, el período de latencia previo a la aparición de cirrosis está en relación inversa con la cantidad ingerida diariamente. El hecho de que sólo del 10 al 15% de los alcohólicos presentan cirrosis sugiere que otros factores pueden influir sobre el impacto del alcohol sobre el hígado. Las mujeres, como grupo, parecen presentar lesión hepática inducida por alcohol, con niveles de consumo menores que los varones, lo que sugiere un posible papel de factores hormonales en el grado de susceptibilidad. El hígado graso alcohólico aparece en la mayoría de los grandes bebedores, pero es reversible al interrumpir el consumo de alcohol y no se le considera como precursor inevitable de hepatitis alcohólica o de cirrosis. (2,3,5,9) Se han detectado polimorfismos genéticos específicos en pacientes con enfermedad hepática alcohólica, más notablemente mutaciones en el promotor del factor de necrosis tumoral (TNF) y mutaciones en los sistemas enzimáticos para el metabolismo del alcohol, incluyendo la alcohol deshidrogenasa, aldehido deshidrogenasa y el sistema oxidativo microsomal del etanol. (9) CIMED. La información contenida en este documento está dirigida al uso individual de la persona solicitante o de la entidad que la sustenta. La información está protegida por la legislación nacional correspondiente a documentos de carácter confidencial, prohibiéndose estrictamente toda difusión, distribución o copias a terceros. Si usted recibe por error este documento, notifique de inmediato a los números: tel: 207 3330 o 207 3474, fax: 207 5700. Email: cimeducr@cariari.ucr.ac.cr 33 Tabla # 2. Riesgo Relativo para el Desarrollo de Enfermedad Hepática Alcohólica en Diferentes Niveles del Consumo de Alcohol. Unidades semanales de alcohol * >1 1-6 7-13 14-27 28-41 7.3+ NR NR Enfermedad Hepática Cirrosis Alcohólica ______Alcohólica________ Hombres Mujeres Hombres Mujeres 3.7 1.09 1.8 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.9 4.1+ 1.1 2.9+ + 1.6 3.1 1.4 2.9+ 7.0+ 16.8+ 3.8+ + 42-69 13.0 NR 5.9+ + >70 18.1 NR 9.1+ *Unidad significa de 10 a 12 g de alcohol (12 oz de cerveza, 4 oz de vino) +Representa un riesgo elevado estadísticamente significativo para el desarrollo de enfermedad alcohólica hepática. NR= No reportado. Tomado de 9. La cirrosis es el estadio final de muchas formas de lesión hepática caracterizadas inicialmente por fibrosis. La progresión de fibrosis a cirrosis y la morfología de la cirrosis dependen de la extensión de la lesión, la presencia de un daño continuado y la respuesta del hígado a la agresión. La cirrosis tiene relación no tanto con los agentes lesivos como con la clase de lesión y la repuesta del hígado a ella. Las citocinas y los factores de proliferación hepática (p. ej. el factor de crecimiento epidérmico) se presumen responsables de la respuesta a la lesión: fibrosis más nódulos regenerativos. - - - Hígado graso alcohólico. El hígado se encuentra aumentado de tamaño, de color amarillento, aspecto grasiento y consistencia firme. La acumulación de grasa en el hígado del alcohólico se debe a la combinación de un trastorno de la oxidación de ácidos grasos, un aumento de la captación y esterificación de los ácidos grasos para formar triglicéridos y una disminución de la biosíntesis y secreción de lipoproteínas. Hepatitis alcohólica. Sus características morfológicas consisten en degeneración y necrosis de hepatocitos con presencia frecuente de células hinchadas, y un infiltrado de leucocitos polimorfonucleares y de linfocitos. Las células polimorfonucleares pueden rodear hepatocitos lesionados que contiene cuerpos de Mallory (hialina alcohólica), que consisten en cúmulos perinucleares de un material intensamente eosinófilo que se cree están constituidos por agregados de filamentos intermedios. Cirrosis alcohólica. Cuando persisten el consumo de alcohol y la destrucción de hepatocitos, aparecen fibroblastos en el lugar de la lesión, que estimulan la formación de colágena. Aparecen tenues tabiques de tejido conectivo en las zonas periportales y pericentrales que finalmente llegan a conectar las tríadas portales con las venas centrales. Esta fina red de tejido conectivo envuelve a pequeños cúmulos de hepatocitos supervivientes que experimentan regeneración y forman nódulos. Aunque la regeneración tiene lugar en el seno de pequeños remanentes parenquimatosos, la pérdida celular suele exceder a la renovación. Con la persistencia de la destrucción de hepatocitos y del depósito de colágena, el hígado se reduce de tamaño, adquiere un aspecto nodular y se endurece conforme se establece la “fase final” de la cirrosis. CIMED. La información contenida en este documento está dirigida al uso individual de la persona solicitante o de la entidad que la sustenta. La información está protegida por la legislación nacional correspondiente a documentos de carácter confidencial, prohibiéndose estrictamente toda difusión, distribución o copias a terceros. Si usted recibe por error este documento, notifique de inmediato a los números: tel: 207 3330 o 207 3474, fax: 207 5700. Email: cimeducr@cariari.ucr.ac.cr 34 Aunque la cirrosis alcohólica suele ser una enfermedad progresiva, el tratamiento adecuado y la abstención absoluta del alcohol puede detener el avance de la enfermedad en la mayoría de sus fases evolutivas y permitir una mejoría funcional. (2,3) SIGNOS Y SÍNTOMAS La cirrosis produce algunos rasgos peculiares de la causa (p. ej. el prurito en la cirrosis biliar primaria) y complicaciones importantes: hipertensión portal con hemorragia de las várices, ascitis o insuficiencia hepática que conducen a insuficiencia renal y coma. Muchos pacientes con cirrosis son asintomáticos durante años. Otros presentan debilidad generalizada, anorexia, calambres, malestar y pérdida de peso. En caso de obstrucción al flujo biliar, destacan la ictericia, el prurito y los xantelasmas. La desnutrición es común, secundaria a la anorexia con ingesta escasa, malabsorción de grasas y deficiencia de vitaminas liposolubles causada por los efectos de la menor excreción de sales biliares. Es posible que haya anormalidades menstruales (por lo general amenorrea), impotencia, pérdida de la libido, esterilidad y crecimiento doloroso de las mamas en los varones. La atrofia testicular puede ser consecuencia de alteraciones hormonales o del efecto tóxico del alcohol sobre los testículos. En las mujeres pueden detectarse ocasionalmente signos de virilización. En un 15 a 25% el síntoma de presentación es la hematemesis. (1,4) En el 70% de los pacientes, el hígado está crecido, es palpable, firme si no es que duro, nodular y puede predominar el lóbulo izquierdo. Las manifestaciones cutáneas consisten de angiomas en araña (por lo general solo en la parte superior del cuerpo), eritema palmar, tumefacción de las glándulas parótidas. En una etapa tardía se observan ascitis, derrame pleural, esplenomegalia, hipotrofia muscular, edema periférico y lesiones equimóticas. También se producen muy tardíamente encefalopatía caracterizada por reversión día-noche, asterixis, temblores, disartria, delirio, somnolencia y finalmente coma, excepto cuando se precipita por alguna agresión hepatocelular aguda o un episodio de hemorragia gastrointestinal. (4) Las manifestaciones clínicas del hígado graso alcohólico suelen ser mínimas o fatales por completo, y el trastorno no se detecta hasta que otra enfermedad (a menudo también relacionada con el alcohol) lleva al paciente a buscar asistencia médica. La hepatomegalia, a veces algo dolorosa, puede ser el único hallazgo. La ictericia, la ascitis y los edemas sólo se observan con grados más graves de afectación hepática. La gravedad clínica de la hepatitis alcohólica varía ampliamente, desde un trastorno leve o asintomático hasta una insuficiencia hepática mortal. Lo habitual es que las manifestaciones clínicas de la hepatitis alcohólica se parezcan a las de las hepatopatías virales o medicamentosas. Los pacientes suelen manifestar anorexia, náuseas y vómitos, malestar general, pérdida de peso, molestias abdominales e ictericia. Aproximadamente en la mitad de los casos hay fiebre hasta 39.4º C. En la exploración física es frecuente detectar hepatomegalia dolorosa, y la esplenomegalia está presente en aproximadamente la CIMED. La información contenida en este documento está dirigida al uso individual de la persona solicitante o de la entidad que la sustenta. La información está protegida por la legislación nacional correspondiente a documentos de carácter confidencial, prohibiéndose estrictamente toda difusión, distribución o copias a terceros. Si usted recibe por error este documento, notifique de inmediato a los números: tel: 207 3330 o 207 3474, fax: 207 5700. Email: cimeducr@cariari.ucr.ac.cr 35 tercera parte de los pacientes. Los casos más graves pueden complicarse con ascitis, edema, tendencia hemorrágica y encefalopatía. Aunque la ictericia, la ascitis y la encefalopatía pueden desaparecer con la abstinencia del alcohol, el abuso continuado del mismo y la alimentación inadecuada suelen producir episodios repetidos de descompensación hepática. Algunos pacientes fallecen durante estas exacerbaciones agudas, pero la mayoría se recupera al cabo de semanas o meses. También la cirrosis puede ser silente desde el punto de vista clínico; de hecho el 10% de los casos se descubren casualmente en el curso de laparotomías o autopsias. En muchos casos, es insidiosa, por lo general los síntomas se manifiestan tras 10 o más años de consumo excesivo de alcohol, y progresan lentamente a lo largo de las semanas o meses siguientes. La anorexia y la desnutrición originan pérdida de peso y disminución de la musculatura esquelética. El paciente puede observar que las erosiones cutáneas se producen con facilidad y que presenta debilidad creciente y cansancio. Más adelante aparecen las manifestaciones clínicas propias de la disfunción hepatocelular y de hipertensión portal, como son ictericia progresiva, hemorragia por várices esofágicas, ascitis y encefalopatía. La aparición brusca de una de estas manifestaciones puede ser el primer incidente que lleve al paciente a solicitar asistencia médica. En otros casos, la cirrosis se hace evidente cuando el paciente acude como consecuencia debida a la hepatitis alcohólica. Figura # 11. Hígado cirrótico Al cabo de un período de 3 a 5 años el paciente cirrótico suele mostrar un aspecto emaciado, está débil y tiene ictericia crónica. Muchos pacientes con cirrosis avanzada mueren por coma hepático, desencadenado habitualmente por una hemorragia por várices esofágicas o por una infección intercurrente. Con frecuencia, un deterioro progresivo de los riñones complica la fase terminal de la enfermedad. (4) CIMED. La información contenida en este documento está dirigida al uso individual de la persona solicitante o de la entidad que la sustenta. La información está protegida por la legislación nacional correspondiente a documentos de carácter confidencial, prohibiéndose estrictamente toda difusión, distribución o copias a terceros. Si usted recibe por error este documento, notifique de inmediato a los números: tel: 207 3330 o 207 3474, fax: 207 5700. Email: cimeducr@cariari.ucr.ac.cr 36 PRONÓSTICO El pronóstico de los pacientes es difícil de estimar, debido a que el trastorno tiene numerosas causas. En general, el pronóstico es malo si existen complicaciones importantes (p.ej. hematemesis, ascitis, encefalopatía hepática). El transplante de hígado en pacientes con cirrosis avanzada ha cambiado la perspectiva a largo plazo para muchos pacientes. (1) El factor más importante en la supervivencia a corto y largo plazo en los pacientes con enfermedad hepática alcohólica es la abstinencia del alcohol. Los pacientes que se recuperan de la hepatitis alcohólica y mantienen la abstinencia van a evidenciar una continua mejoría en las secuelas clínicas y variables de laboratorio por un período de hasta 6 meses. El consumo continuado de alcohol es muy perjudicial, con un porcentaje de supervivencia a 7 años de un 50% en aquellos pacientes que continúan tomando y de un 80% en los que lo dejan. (9) El hígado graso resuelve completamente en un período de 4 a 6 semanas, una vez que el consumo de alcohol haya cesado. En contraste, el pronóstico de la hepatitis alcohólica depende al menos cuatro variables: 1. Consumo continuo de alcohol. Una enfermedad hepática persistente y progresiva y una acelerada mortalidad son seguras en el paciente con hepatitis alcohólica que continúe consumiendo alcohol. Al contrario, hasta dos tercios de los pacientes que dejan de tomar, la función puede volver a ser normal partiendo de que existe poca fibrosis. ç 2. Grado de inflamación. La leucocitosis periférica en ausencia de infección concomitante se encuentra correlacionado con la aumentada leucocitosis tisular y la mortalidad. 3. Fibrosis perivenular. 4. Índices de falla hepática. La evidencia de ascitis, coagulopatía, síndrome hepatorrenal, o encefalopatía son malos signos de mal pronóstico. (5) TRATAMIENTO El tratamiento de la cirrosis es generalmente de apoyo: eliminación de los agentes tóxicos, atención a la nutrición (incluido el suplemento vitamínico) y tratamiento de las complicaciones a medida que surgen. El tratamiento específico se encuentra dirigido particularmente a complicaciones como sangrado varicoso y ascitis. Mientras que algunos estudios sugieren que la administración de glucocorticoides en dosis moderadamente altas por 4 semanas es útil en pacientes con hepatitis alcohólica severa y encefalopatía, estas drogas no poseen papel alguno en el tratamiento de cirrosis alcohólica establecida. Se ha sugerido que el uso de colchicina (0.6 mg vía oral cada 12 horas) aminora la progresión y aumenta la supervivencia de los enfermos con hepatopatía alcohólica. (1,2,3) A los pacientes se les debe hacer conciencia en el hecho de que no existe medicamento alguno que proteja el hígado contra los efectos de un consumo continuado de alcohol. De esta manera, el consumo de alcohol debe ser absolutamente prohibido. Un componente CIMED. La información contenida en este documento está dirigida al uso individual de la persona solicitante o de la entidad que la sustenta. La información está protegida por la legislación nacional correspondiente a documentos de carácter confidencial, prohibiéndose estrictamente toda difusión, distribución o copias a terceros. Si usted recibe por error este documento, notifique de inmediato a los números: tel: 207 3330 o 207 3474, fax: 207 5700. Email: cimeducr@cariari.ucr.ac.cr 37 importante del cuidado de estos pacientes es estimularlos a ingresar en algún programa de consejo sobre el alcoholismo. Todos los medicamentos deben ser administrados con precaución a los pacientes con cirrosis, especialmente aquellos eliminados o modificados a través de las vías de metabolismo hepático o biliar. Particularmente, se debe tener el cuidado de evitar el uso de drogas que vayan, directa o indirectamente a precipitar complicaciones de la cirrosis. Por ejemplo, un fuerte tratamiento de la ascitis con diuréticos puede resultar en anormalidades en los electrolitos o hipovolemia, que puedan llevar a coma. Similarmente, hasta las dosis bajas de sedantes pueden llevar a una encefalopatía grave. La aspirina se debe evitar en pacientes con cirrosis debido a sus efectos sobre la coagulación y mucosa gástrica. El acetaminofén debe ser utilizado con precaución y en dosis de menos de 2 g/día. (3) En el paciente hospitalizado, la sedación con benzodiacepinas puede ser indicada si se encuentran signos de supresión, como taquicardia, hipertensión y agitación. Se recomiendan multivitamínicos (incluyendo tiamina, folato, vitamina K y piridoxina), fluidos y reemplazo de minerales (fosfato y magnesio). En los pacientes con hepatitis alcohólica severa, la terapia con metilprednisolona (32 a 40 mg por día por 28 días), va a disminuir las posibilidades de muerte a corto plazo. Los pacientes que responden a los corticosteroides presentan evidencia de tener un hígado con altos niveles de bilirrubina, un prolongado tiempo de protombina y encefalopatía. (5) Corticosteroides La alta incidencia de marcadores autoinmunes en los pacientes con hepatitis alcohólica sugiere la presencia de un componente autoinmune en la patogénesis de la lesión. Los corticosteroides poseen potentes cualidades antiinflamatorias y son útiles en el tratamiento de la hepatitis autoinmune. Aún no se ha demostrado un beneficio marcado con el uso de corticosteroides en pacientes con hepatitis alcohólica, pero análisis de subgrupos de estudios iniciales sugieren que los pacientes con encefalopatía hepática se pueden ver beneficiados con la terapia con corticosteroides. (9) Factor de Necrosis Tumoral La evidencia experimental sugiere que la muerte de células señaladoras de la vía de las citocinas es crítica en la iniciación y/o perpetuación de la lesión hepática a través de apoptosis y necrosis. Particularmente, la apoptosis parece ser un factor prominente en la enfermedad hepática alcohólica. El evento inicial puede ser mediado por los efectos del alcohol en las vísceras. Por ejemplo, los pacientes alcohólicos con enfermedad hepática crónica presentan un aumento significativo en la permeabilidad intestinal, que facilita la recaptura de endotoxinas hacia la circulación portal (Fig. 9). En el hígado, las endotoxinas son fagocitadas por células de Kupffer, donde estas endotoxinas estimulan la liberación de TNF-α.. La eliminación de antioxidantes, como el glutatión, durante la exposición al alcohol ha sido propuesto como un mecanismo que explique la citotoxicidad del TNF en CIMED. La información contenida en este documento está dirigida al uso individual de la persona solicitante o de la entidad que la sustenta. La información está protegida por la legislación nacional correspondiente a documentos de carácter confidencial, prohibiéndose estrictamente toda difusión, distribución o copias a terceros. Si usted recibe por error este documento, notifique de inmediato a los números: tel: 207 3330 o 207 3474, fax: 207 5700. Email: cimeducr@cariari.ucr.ac.cr 38 esta enfermedad. Una explicación alternativa es el desarrollo de NFκ-B citotóxicos en presencia del alcohol. Ciertas líneas de evidencia clínica experimental en pacientes sugieren que el TNF puede tener un papel crítico en la patogénesis de la lesión hepática asociada a la hepatitis alcohólica. En apoyo a este concepto, las acciones biológicas del TNF-α incluyen fiebre, neutrofilia e hipotensión, siendo estas manifestaciones clínicas también observadas en los pacientes con hepatitis alcohólica aguda. La producción de TNF-α por parte de los monolitos de la sangre periférica y de las células de Kupffer se encuentra aumentada en los pacientes con hepatitis alcohólica, lo cual sugiere que estos pacientes podrían tener un menor umbral para la liberación de TNF en presencia de endotoxinas. Basado en la hipótesis de que el TNF-α posee un papel importante en la lesión hepática mediada por toxinas, ciertos investigadores han evaluado la función de los anticuerpos contra TNF-α en la lesión hepática supresora causada por la exposición crónica al alcohol en animales de experimentación; encontrando que la infusión de anticuerpo anti- TNF-α ha sido suficiente para atenuar la necrosis y la inflamación causada por la exposición crónica al alcohol en las ratas. De esta manera, ciertos reportes recientes han sugerido que la pentoxifilina, un inhibidor farmacológico de la liberación de TNF, puede ser beneficioso en pacientes con hepatitis alcohólica. Propiltiouracilo Se ha evaluado la utilidad del propiltiouracilo en los pacientes con hepatitis alcohólica para reducir el consumo hepático de oxígeno. Ésto debido a que la lesión hepática inducida por el alcohol corre en parte por estrés oxidativo con ciertos oxidantes claves derivados de la NADPH oxidasa y/o del citocromo P-450 2E1. Adicionalmente, la cantidad de algunos antioxidantes, incluyendo la S-adenosil-L-metionina y el glutatión se encuentra reducida, lo cual va exacerbar un desbalance entre oxidantes y antioxidantes. El estrés oxidativo, en conjunto con la formación del aducto acetaldehído-proteína y peroxidación de lípidos pueden contribuir a las alteraciones en la función de la membrana y generan la lesión del hepatocito característica de la enfermedad hepática alcohólica. (9) CIRROSIS POSTNECRÓTICA Y CRIPTOGÉNICA GENERALIDADES La cirrosis postnecrótica es la vía final común de muchos tipos de lesión hepática avanzada. Las denominaciones cirrosis macronodular, posthepática y multilobulillar son sinónimos de cirrosis postnecrótica. El nombre de cirrosis criptogénica se ha utilizado con el mismo significado que el de cirrosis postnecrótica, pero debe reservarse para aquellos casos en los que no se conoce la etiología de la cirrosis (aproximadamente el 10% del total de enfermos cirróticos). CIMED. La información contenida en este documento está dirigida al uso individual de la persona solicitante o de la entidad que la sustenta. La información está protegida por la legislación nacional correspondiente a documentos de carácter confidencial, prohibiéndose estrictamente toda difusión, distribución o copias a terceros. Si usted recibe por error este documento, notifique de inmediato a los números: tel: 207 3330 o 207 3474, fax: 207 5700. Email: cimeducr@cariari.ucr.ac.cr 39 La cirrosis postnecrótica se caracteriza morfológicamente por: 1) pérdida amplia y confluente de hepatocitos; 2) colapso de la estroma y fibrosis que dan lugar a la aparición de anchas bandas de tejido conectivo que engloban los restos de muchas tríadas portales, y 3) nódulos irregulares de hepatocitos en regeneración, cuyo tamaño varía desde el microscópico hasta un diámetro de varios centímetros. La denominación de cirrosis postnecrótica es morfológica e identifica a una fase concreta de una lesión hepática crónica avanzada, ya se conozca o no su causa (criptogénica). Hay datos epidemiológicos y sexológicos que sugieren que la hepatitis viral (B o C) aparece como antecedente en al menos la cuarta parte de los casos de cirrosis postnecrótica aparentemente criptogénica. Típicamente, el hígado con cirrosis postnecrótica está reducido de tamaño, alterado en su forma y formado por nódulos de hepatocitos separados por bandas densas y amplias de fibrosis. SIGNOS Y SÍNTOMAS En los enfermos con cirrosis de etiología conocida en los que se produce a progresión a la fase postnecrótica, las manifestaciones clínicas son una continuación de las originadas por el proceso patológico inicial. Generalmente, los síntomas clínicos están en relación con la hipertensión portal y sus secuelas: ascitis, esplenomegalia, hiperesplenismo, encefalopatía y hemorragia por várices esofágicas. Las alteraciones hematológicas y de las pruebas de función hepática son similares a las observadas en otros tipos de cirrosis. TRATAMIENTO Suele quedar limitado a las complicaciones de la hipertensión portal e incluirá el control de la ascitis, la limitación en el empleo de medicamentos y del contenido de proteínas en la dieta, factores ambos que pueden desencadenar coma hepático, y tratamiento eficaz de la infección. (2) CIRROSIS EN ENFERMEDADES GENÉTICAS Algunos errores congénitos en el metabolismo asociados con la acumulación de metales o metabolitos pueden llevar al desarrollo de cirrosis. Los mecanismos de la cirrosis no se conocen con exactitud en estas condiciones. La acumulación anormal de de un metal o metabolito es la causa común, aunque la inflamación es generalmente mínima. La más común es la hemocromatosis, en la que el hígado cirrótico es extensamente agrandado y teñido de un color café rojizo como consecuencia de la infiltración de hierro. La cirrosis generalmente se va a desarrollar al cabo de varias décadas. CIMED. La información contenida en este documento está dirigida al uso individual de la persona solicitante o de la entidad que la sustenta. La información está protegida por la legislación nacional correspondiente a documentos de carácter confidencial, prohibiéndose estrictamente toda difusión, distribución o copias a terceros. Si usted recibe por error este documento, notifique de inmediato a los números: tel: 207 3330 o 207 3474, fax: 207 5700. Email: cimeducr@cariari.ucr.ac.cr 40 De forma similar que en la hemocromatosis, la cirrosis puede ser desencadenada por la quelación del cobre con D-penicilamina en la fase precirrótica. El desarrollo de la cirrosis es generalmente más rápido y ocurre a edad más temprana que en la hemocromatosis. (5) Tabla # 2. Causas de cirrosis y/o enfermedad hepática ENFERMEDADES INFECCIOSAS Brucelosis Equinocococis Esquistosomiasis Toxoplasmosis Hepatitis virales (hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D, infección por citomegalovirus) TRASTORNOS HEREDITARIOS Déficit de α1-antitripsina Síndrome de Fanconi Galactosemia Enfermedad de Gaucher Enfermedades por depósito de glucógeno Hemocromatosis Intolerancia hereditaria a la fructosa Tirosinemia hereditaria Enfermedad de Wilson MEDICAMENTOS Y TOXICOS Arsenicales Isoniacida Metotrexato Metildopa Anticonceptivos orales Oxifenisatina Maleato de perhexelina Alcaloides pirrolidicínicos OTRAS CAUSAS (ALGUNAS SIN DEMOSTRAR) Enfermedad intestinal crónica Fibrosis quística Diabetes mellitus Enfermedad injerto contra huésped Cortocircuito yeyuno-ileal Sarcoidosis CIMED. La información contenida en este documento está dirigida al uso individual de la persona solicitante o de la entidad que la sustenta. La información está protegida por la legislación nacional correspondiente a documentos de carácter confidencial, prohibiéndose estrictamente toda difusión, distribución o copias a terceros. Si usted recibe por error este documento, notifique de inmediato a los números: tel: 207 3330 o 207 3474, fax: 207 5700. Email: cimeducr@cariari.ucr.ac.cr 41 CIRROSIS BILIAR GENERALIDADES La cirrosis biliar es consecuencia de las alteraciones producidas por la obstrucción prolongada, ya sea intra o extrahepática, del conducto biliar. Se acompaña de dificultad para la eliminación de la bilis, destrucción del parénquima hepático y de fibrosis progresiva. La cirrosis biliar primaria se caracteriza por inflamación crónica y obliteración fibrosa de los conductos biliares intrahepáticos. La cirrosis biliar secundaria es consecuencia de la obstrucción mantenida de las vías biliares extrahepáticas, de mayor calibre. Aunque la cirrosis biliar primaria y la secundaria son dos entidades independientes desde el punto de vista fisiopatológico en lo que se refiere a la alteración inicial, comparten muchos rasgos clínicos. (2,3,5) • Cirrosis Biliar Primaria Es una enfermedad de etiología desconocida caracterizada por colestasis crónica, destrucción progresiva de los conductos biliares intrahepáticos y presencia de anticuerpos mitocondriales. La cirrosis biliar primaria (CBP) se acompaña con frecuencia de diversos trastornos de origen presuntamente autoinmune, como el síndrome CREST (calcicosis, fenómeno de Raynaud, esclerodactilia y talangiectasis), el síndrome seco (sequedad ocular y bucal), la tiroiditis autoinmune o la acidosis tubular renal. Esta enfermedad posee una fuerte preponderancia femenina. (2,3,5) La cirrosis biliar primaria suele clasificarse en cuatro fases, basándose en características morfológicas: la primera lesión identificable (fase I), denominada colangitis destructiva no supurativa crónica, consiste en un proceso inflamatorio necrotizante de las tríadas portales. Se caracteriza por destrucción de los conductos biliares de mediano y pequeño calibre, por la aparición de un denso infiltrado celular agudo y crónico, por ligera fibrosis y, ocasionalmente, por estasis biliar. A veces, se detectan granulomas periductales y folículos linfáticos en la vecindad de los conductos biliares lesionados. Más adelante, el infiltrado inflamatorio se hace menos llamativo, el número de conductos biliares disminuye y proliferan los conductillos biliares de menor calibre (fase II). La progresión de la enfermedad durante meses o años conduce a una reducción de los conductos interlobulillares, pérdida de hepatocitos y extensión de la fibrosis periportal que da lugar a una red cicatrizal de tipo conectivo (fase III). Finalmente aparece la cirrosis, que puede ser micro o macronodular (fase IV). (1,2,3,5) SIGNOS Y SÍNTOMAS Muchos pacientes con cirrosis biliar primaria están asintomáticos, y la enfermedad se detecta por la presencia de concentraciones altas de fosfatasa alcalina en el suero en un análisis realizado por otra razón. La mayoría de estos pacientes permanecen asintomáticos y no sufren alteración hepática progresiva. (2) El 90% de los pacientes con enfermedad sintomática son mujeres con edades comprendidas entre 35 y 60 años. El síntoma inicial suele ser el prurito, que puede ser generalizado o limitado a las palmas de las manos y las plantas de los pies. Además, el cansancio suele ser CIMED. La información contenida en este documento está dirigida al uso individual de la persona solicitante o de la entidad que la sustenta. La información está protegida por la legislación nacional correspondiente a documentos de carácter confidencial, prohibiéndose estrictamente toda difusión, distribución o copias a terceros. Si usted recibe por error este documento, notifique de inmediato a los números: tel: 207 3330 o 207 3474, fax: 207 5700. Email: cimeducr@cariari.ucr.ac.cr 42 un síntoma relevante y de aparición precoz. Al cabo de meses o años aparece ictericia y un oscurecimiento parcial de las zonas expuestas de la piel (melanosis). Otras manifestaciones clínicas precoces ponen de manifiesto el trastorno de la eliminación biliar: esteatorrea y malabsorción de vitaminas liposolubles, que suelen facilitar la aparición de equimosis (por déficit de vitamina K), dolor óseo debido a osteomalacia (déficit de vitamina D), que aparece asociada de forma característica a osteoporosis, y ocasionalmente ceguera nocturna (déficit de vitamina A) y dermatitis (posiblemente por déficit de vitamina E, de ácidos grasos esenciales o de ambos). La elevación sostenida de los lípidos séricos, especialmente del colesterol produce un depósito de lípidos alrededor de los ojos (xantelasmas) o sobre articulaciones y tendones (xantomas). Otra forma posible de manifestación va a ser los dedos en forma de “palillo de tambor”. Gradualmente a lo largo de meses o años empeoran el prurito, la ictericia y la hiperpigmentación. En un momento dado aparecen signos de deficiencia hepatocelular y de hipertensión portal, y se produce ascitis. La evolución puede ser bastante variable. (1,2,3,5) La presencia clínica de síndrome seco puede detectarse hasta en el 75% de los pacientes, y hay manifestaciones serológicas de alteración autoinmune de la tiroides en el 25%. Otras enfermedades cuya frecuencia está aumentada en la cirrosis biliar primaria son la artritis reumatoide, el síndrome CREST, la esclerodermia, la anemia perniciosa y la acidosis tubular renal. Con frecuencia, las alteraciones óseas constituyen un problema importante durante el curso de la enfermedad. En tanto que la osteomalacia se debe a una reducción en la absorción de vitamina D, la osteoporosis acelerada de este grupo de enfermos (la mayoría de los cuales son mujeres posmenopáusicas) es aún más frecuente. (2,3,5) PRONÓSTICO La evolución de la CBP es progresiva pero variable. Puede no interferir con la calidad de vida del paciente durante muchos años. Los pacientes que se encuentran asintomáticos en el momento de la presentación tienden a desarrollar síntomas a lo largo de 2 a 7 años. Una bilirrubina sérica en aumento, asociada a trastornos autoinmunitarios y alteraciones histológicas avanzadas indica un mal pronóstico. Con una bilirrubina >6 mg/dl, la supervivencia es menor a dos años. El pronóstico es desafortunado si desaparece el prurito, los xantomas regresan y cae el colesterol sérico. (1) TRATAMIENTO Mientras que no existe un tratamiento específico para la cirrosis biliar primaria, el ursodiol ha demostrado que mejora factores bioquímicos e histológicos y pueden mejorar la supervivencia, particularmente la supervivencia sin transplante hepático. El ursodiol debe ser administrado en dosis de 10 a 15 mg/kg por día, pero dosis más bajas a veces son igual de efectivas en la reducción de la fosfatasa alcalina sérica y los niveles de aminotransferasa. El ursodiol se debe administrar junto con las comidas y puede ser tomado en una única dosis diaria. Los efectos secundarios son raros e incluyen intolerancia gastrointestinal (sensación de llenura, indigestión) y salpullidos en la piel que son poco comunes. El ursodiol posiblemente actúa reemplazando ácidos biliares hidrofóbicos producidos CIMED. La información contenida en este documento está dirigida al uso individual de la persona solicitante o de la entidad que la sustenta. La información está protegida por la legislación nacional correspondiente a documentos de carácter confidencial, prohibiéndose estrictamente toda difusión, distribución o copias a terceros. Si usted recibe por error este documento, notifique de inmediato a los números: tel: 207 3330 o 207 3474, fax: 207 5700. Email: cimeducr@cariari.ucr.ac.cr 43 endógenamente con ursodeoxicolato, un ácido biliar hidrofílico y relativamente poco tóxico. Desafortunadamente, el ursodiol no previene la progresión de la cirrosis biliar primaria y la única cura es el transplante de hígado. Los resultados del transplante de hígado en la CBP son excelentes, teniendo una tasa de supervivencia mayor que la que se da en transplantes en otras formas de enfermedad hepática terminal. La recurrencia de CBP después del transplante de hígado ha sido reportada pero es poco común, y la enfermedad recurrente es muy poco progresiva. Otras terapias como glucocorticoides, cochicina, metotrexato, azatioprina, ciclosporina y tacrolimus se han reportado como efectivos en casos pequeños, pero no han demostrado efectividad en estudios debidamente controlados. (3) El alivio de los síntomas es también parte importante en el manejo de la CBP. Como se mencionó anteriormente, el ursodiol puede ser útil para el control de los síntomas y le da sensación de bienestar al paciente. Aunque el mecanismo del prurito no es del todo claro, la colestiramina, resina secuestrante de ácidos biliares, puede ser útil en dosis de 8 a 12 g/d para disminuir el prurito y la hipercolesterolemia. La rifampicina, antagonistas opiáceos, ondasetron plasmaferesis y luz ultravioleta han sido probados para el control del prurito, pero han tenido resultados variables. La esteatorrea puede ser reducida con dieta baja en grasa y sustitución de triglicéridos de cadena mediana por triglicéridos de cadena larga. Las vitaminas liposolubles A y K deben ser administradas vía parenteral a intervalos regulares para prevenir o corregir la ceguera nocturna y la hipoprotombinemia respectivamente. (1,3) Una parte importante del tratamiento de la CBP y de cualquier enfermedad colestática hepática es el asesoramiento y tratamiento de la osteoporosis y la osteomalasia. Los pacientes deben ser monitoreados periódicamente por densiometría ósea y deben ser tratados según sea necesario con suplementos de calcio, estrógeno y/o bifosfonatos. (3) • CIRROSIS BILIAR SECUNDARIA GENERALIDADES La cirrosis biliar secundaria aparece como consecuencia de la obstrucción prolongada, parcial o total del conducto colédoco y de sus ramas principales. En los adultos, las causas principales de obstrucción son las estenosis postoperatorias o los cálculos, sobre los que se inserta con frecuencia una colangitis infecciosa. La pancreatitis crónica puede originar constricción de la vía biliar y cirrosis secundaria. También los pacientes con pericolangitis o colangitis esclerosante idiomática pueden presentar una cirrosis biliar secundaria. En los niños, la atresia biliar congénita y la fibrosis quística son causas frecuentes de cirrosis biliar secundaria. Los quistes del colédoco que no son detectados pueden ser también una causa rara de la enfermedad. (2) CIMED. La información contenida en este documento está dirigida al uso individual de la persona solicitante o de la entidad que la sustenta. La información está protegida por la legislación nacional correspondiente a documentos de carácter confidencial, prohibiéndose estrictamente toda difusión, distribución o copias a terceros. Si usted recibe por error este documento, notifique de inmediato a los números: tel: 207 3330 o 207 3474, fax: 207 5700. Email: cimeducr@cariari.ucr.ac.cr 44 SIGNOS Y SÍNTOMAS Los síntomas y signos de la cirrosis biliar secundaria son similares a los de la CBP. La ictericia y el prurito suelen ser los rasgos predominantes. Además, son típicos la fiebre, el dolor en el cuadrante abdominal superior derecho, o ambos, como reflejo de accesos de colangitis o de cólico biliar. Las manifestaciones de hipertensión portal se producen sólo en casos avanzados. (2) La progresión de los cambios histológicos en la colestasis crónica ha sido bien caracterizada. La degeneración del hepatocito con la formación de rosetas celulares y proliferación ductular pueden ser seguidos de necrosis inflamatoria biliar y fibrosis periductal temprana. La extravasación de la bilis de los conductos biliares interlubulillares en zonas de necrosis periportal da lugar a la formación de “lagos biliares” rodeados por células pseudoxantomatosas cargadas de colesterol. Al igual que otras formas de cirrosis finamente granular. En general, se precisan de 3 a 12 meses de obstrucción biliar para originar la cirrosis. (2,5) TRATAMIENTO La eliminación de la obstrucción biliar mediante cirugía o técnicas endoscópicas es el componente más importante de la prevención y tratamiento de la cirrosis biliar secundaria. La descompresión eficaz de la vía biliar mejora significativamente los síntomas y las perspectivas de supervivencia, incluso en pacientes con cirrosis ya establecida. Cuando no es posible aliviar la obstrucción, como ocurre en la colangitis esclerosante, el tratamiento antibiótico puede ser eficaz a corto plazo para controlar la sobreinfección o, administrado de forma continua, como profilaxis de los accesos recurrentes de la colangitis ascendente. Si no se elimina la obstrucción, se produce una evolución progresiva hacia la cirrosis avanzada y sus manifestaciones terminales. (2,3) PRINCIPALES SECUELAS DE LA CIRROSIS La evolución clínica de los enfermos con cirrosis avanzada se ve complicada habitualmente por una serie de secuelas importantes de la etiología de la hepatopatía subyacente. Estas complicaciones son la hipertensión portal y sus consecuencias (p. ej. varices esofágicas y esplenomegalia), ascitis, encefalopatía hepática, peritonitis bacteriana espontánea, síndrome hepatorrenal y carcinoma • Hipertensión Portal Definición y patología La circulación portal es un sistema de baja presión (<10 mm Hg) formado por el drenaje venoso desde las vísceras intraperitoneales, incluyendo el tracto gastrointestinal luminal, vejiga y páncreas. Como el sistema venoso portal carece de válvulas, la resistencia al flujo en cualquier punto situado entre el corazón y los vasos esplácnicos se traduce en la transmisión retrógrada de un aumento de presión. (2,5) CIMED. La información contenida en este documento está dirigida al uso individual de la persona solicitante o de la entidad que la sustenta. La información está protegida por la legislación nacional correspondiente a documentos de carácter confidencial, prohibiéndose estrictamente toda difusión, distribución o copias a terceros. Si usted recibe por error este documento, notifique de inmediato a los números: tel: 207 3330 o 207 3474, fax: 207 5700. Email: cimeducr@cariari.ucr.ac.cr 45 La hipertensión portal ocurre cuando la presión venosa portal excede a la presión en las venas abdominales no portales (p. ej. vena cava inferior) en al menos 5 mm Hg; venas colaterales del sistema portal aparecen por un esfuerzo para equilibrar presiones entre estos dos sistemas venosos. Estas venas colaterales, o várices, se desarrollan más comúnmente en el esófago y en el estómago proximal y pueden causar sangrados clínicamente significativos. La hemodinámica portal también puede llevar al desarrollo de ascitis y contribuye a la encefalopatía hepática. (5) El aumento de las resistencias puede producirse a tres niveles diferentes en relación con los sinusoides hepáticos: 1) presinusoidal; 2) sinusoidal, y 3) postsinusoidal. La obstrucción en el compartimiento puede estar fuera de los límites anatómicos del hígado (p. ej. trombosis de la vena porta) o en su interior pero en un nivel funcional a los sinusoides hepáticos, de modo que el parénquima hepático no queda expuesto al aumento de presión venosa (p. ej. esquistosomiasis). La obstrucción postsinusoidal puede localizarse también fuera del hígado, en las venas suprahepáticas, la vena cava inferior, o bien, con menor frecuencia, dentro del hígado. Cuando la cirrosis se complica con hipertensión portal, el aumento de la resistencia suele ser sinusoidal. La hipertensión portal puede ser también consecuencia de un aumento en el flujo sanguíneo (p. ej. esplenomegalia gigante o fístulas arteriovenosas), pero la escasa resistencia al flujo de salida que ofrece el hígado normal hace que esta eventualidad raras veces constituya un problema clínico. (2) SIGNOS Y SÍNTOMAS Las principales manifestaciones clínicas de la hipertensión portal son la hemorragia por várices gastroesofágicas, la esplenomegalia con hiperesplenismo, la ascitis, la encefalopatía hepática aguda y crónica, y algunas manifestaciones de disfunción hepática como coagulopatía o infección. Todos estos trastornos están relacionados, al menos en parte, con la aparición de derivaciones colaterales portosistémicas. Los lugares donde se desarrolla preferentemente el flujo colateral son las venas perirrectales (hemorroides), la unión cardioesofágica (varices esofagogástricas), el espacio retroperitoneal y el ligamento falciforme del hígado. (2) TRATAMIENTO Aunque habitualmente se orienta hacia las complicaciones específicas de la hipertensión porta, en ocasiones se intenta disminuir la presión dentro de ese sistema venoso. El bloqueo beta-adrenérgico con propanolol o nadolol disminuye la presión portal gracias a su efecto vasodilatador sobre el sistema venosos portal, además de por la disminución del gasto cardiaco. Este tratamiento se ha mostrado eficaz tanto para prevenir las primeras hemorragias por várices como las posteriores. (2) Como se mencionó anteriormente, el tratamiento con beta bloqueadores no selectivos como el propanolol, ya sea sólo o en combinación con mononitrato de isisorbide son eficaces en CIMED. La información contenida en este documento está dirigida al uso individual de la persona solicitante o de la entidad que la sustenta. La información está protegida por la legislación nacional correspondiente a documentos de carácter confidencial, prohibiéndose estrictamente toda difusión, distribución o copias a terceros. Si usted recibe por error este documento, notifique de inmediato a los números: tel: 207 3330 o 207 3474, fax: 207 5700. Email: cimeducr@cariari.ucr.ac.cr 46 la reducción de la presión portal y del riesgo de sangrado de várices esofágicas en pacientes cirróticos. En este caso la reducción en la presión portal generalmente es pequeña. Recientemente, se ha propuesto el uso de antagonistas selectivos del receptor de angiotensina II. Se cree que el losartán o alguno de sus análogos pueden ser efectivos en la disminución de la presión portal sin tener muchos efectos adversos; aunque aún su uso se cuestiona debido a sus efectos sistémicos, particularmente sobre la presión arterial. En un estudio realizado por Debernardi, et al. se utilizó irbesartán en una dosis de 300 mg una vez al día. La droga mostró una disminución en la presión portal relativamente significativa, que fue mayor a la mostrada por beta bloqueadores, y presentó también cierta disminución en el riesgo de sangrado por várices esofágicas, aunque no en un porcentaje significativo. El efecto que puede tener esta droga sobre la presión portal puede ser mediado en parte, por una vasoconstricción secundaria a la reducción en la presión sanguínea. El hecho que se descubriera que el irbesartán tuviera un marcado efecto sobre la presión arterial del paciente se encuentra todavía bajo análisis, ya que en estudios anteriores con losartán, no se asoció éste con hipotensión arterial. (7) • Hemorragia por Várices Esofágicas La hemorragia por várices gastroesofágicas es frecuentemente la complicación inicial de la hipertensión portal. Con menor frecuencia, la hemorragia por várices ocurre desde otros sitios de las venas porto-sistémicas colaterales, incluyendo duodeno, recto, o sitios de previa cirugía abdominal. (5) La hemorragia por várices esofágicas típicamente ocurre como una hematemesis indolora masiva o una melena con mínimo dolor abdominal. Los signos acompañantes oscilan desde una taquicardia postural ligera hasta un shock intenso, en función de la cantidad de sangre perdida y el grado de hipovolemia. (5,2) En los pacientes con várices, los factores de riesgo relacionados con un aumento en las probabilidades de sangrado incluyen: 1) tamaño de la várice; 2) signos endoscópicos conocidos como puntos rojos rodeando la várice, los que parece que representan hemorragias en la pared venosa; 3) disfunción hepática con ascitis o ictericia. (5) Como los pacientes con várices pueden sangrar por otras lesiones gastrointestinales, es importante descartar otras fuentes de hemorragia, incluso en aquellos pacientes que ya habían sangrado por várices. (2) TRATAMIENTO La hemorragia por várices es una situación de emergencia que pone en peligro la vida del paciente. La determinación rápida del volumen de sangre perdido y su reposición intensiva para mantener el volumen intravascular son medidas prioritarias sobre la práctica de exploraciones diagnósticas o de intervenciones más específicas para detener la hemorragia. Es importante aportar factores de coagulación mediante la administración de plasma fresco o congelado en aquellos pacientes con coagulopatía. Alrededor de la mitad de los episodios de hemorragia por várices cesa espontáneamente, aunque el peligro de nuevas hemorragias es muy elevado. El tratamiento médico de la hemorragia aguda por várices se basa en el empleo de vasoconstrictores (vasopresina o CIMED. La información contenida en este documento está dirigida al uso individual de la persona solicitante o de la entidad que la sustenta. La información está protegida por la legislación nacional correspondiente a documentos de carácter confidencial, prohibiéndose estrictamente toda difusión, distribución o copias a terceros. Si usted recibe por error este documento, notifique de inmediato a los números: tel: 207 3330 o 207 3474, fax: 207 5700. Email: cimeducr@cariari.ucr.ac.cr 47 somatostatina), el colapso de las várices mediante una sonda de balón en el esófago y la esclerosis endoscópica de las várices (escleroterapia) o ligadura endoscópica de las várices y bloqueo beta adrenérgico. La inyección intravenosa de vasopresina a una velocidad de 0.1 a 0.5 unidades por minuto produce una vasoconstricción generalizada que reduce el flujo sanguíneo del árbol venoso portal. Se logra el control de la hemorragia hasta en el 80% de los casos, pero en más de la mitad de las ocasiones, la hemorragia recidiva al reducir o suspender la administración de vasopresina. Además, el tratamiento con vasopresina puede complicarse con diversos efectos colaterales graves, tales como isquemia miocárdica y del aparato gastrointestinal, insuficiencia renal aguda e hiponatremia. Parece que la administración simultánea de vasodilatadores, como nitroglicerina en infusión intravenosa o dinitrato de isosorbide por vía sublingual, puede aumentar la eficacia de la vasopresina y reducir sus complicaciones. La somatostatina es también un vasodilatador esplácnico directo. En algunos estudios, este péptido, administrado en una dosis de choque de 250 µg seguida de una infusión continua de 250 µg/hora, se ha mostrado tan eficaz como la vasopresina. (2) La administración de un análogo de somatostatina, como lo es el octreótido, administrado como bolo intravenoso de 50 µg seguidos por una infusión continua de 50 µg por hora por 5 días ha mostrado ser efectiva en el control del sangrado, es bien tolerado y disminuyó en forma significativa los requerimientos de transfusión por un período de tres días, que fue lo que duró el estudio; aunque se concluyó que estos análogos de somatostatina deben ser administrados por este período de tiempo. El vapreótido es un análogo sintético de somatostatina, es un octapéptido cíclico que posee alta afinidad por los receptores de somatostaina subtipo 2 y 5, y alguna afinidad por el subtipo 4 que posee una vida media más larga que la hormona original. (8) La intervención endoscópica debe emplearse, siempre que se disponga de ella, como tratamiento de elección para el control inmediato de la hemorragia. Un método bastante utilizado es la esclerosis endoscópica de las várices. Esta técnica consiste en la inyección de uno de los diversos productos esclerosantes existentes (p. ej, morruato sódico) a través de un catéter con una aguja en su extremo que se introduce a través del endoscopio. Tras comprobar endoscópicamente que las várices son la fuente probable de la hemorragia, la “escleroterapia” controla la hemorragia aguda hasta en el 90% de los casos. Además, pueden realizarse sesiones repetidas de escleroterapia hasta que se obtienen todas las várices, con el objetivo de prevenir la recidiva de la hemorragia. (2) La inyección endoscópica con trombina bovina es simple y parece que es altamente efectiva en el control del sangrado. Este tratamiento también previene el sangrado 72 horas después del primero en un 94% de los pacientes, y después de 6 semanas en un 74 % de los mismos. Estos resultados son mayores que los obtenidos con la ligadura o en la escleroterapia con etanolamina que no pueden controlar el sangrado hasta en un 20% de los casos. La trombina va a coagular el fibrinógeno de la sangre en forma directa, sin necesidad de una agente fisiológico intermediario. El problema que se presenta es que no va a ser efectivo en pacientes con niveles bajos de fibrinógeno. (10) La eficacia de los bloqueadores betaadrenérgicos en el tratamiento de la hemorragia aguda por várices está limitada por la hipotensión secundaria a la hipovolemia. Sin embargo, CIMED. La información contenida en este documento está dirigida al uso individual de la persona solicitante o de la entidad que la sustenta. La información está protegida por la legislación nacional correspondiente a documentos de carácter confidencial, prohibiéndose estrictamente toda difusión, distribución o copias a terceros. Si usted recibe por error este documento, notifique de inmediato a los números: tel: 207 3330 o 207 3474, fax: 207 5700. Email: cimeducr@cariari.ucr.ac.cr 48 diversos estudios indican que pueden ser útiles para reducir el riesgo de hemorragia gastrointestinal alta recurrente en los enfermos con hipertensión portal. Además, el tratamiento profiláctico con propanolol o nadolol en enfermos con várices grandes que nunca han sangrado puede reducir la incidencia de hemorragia y prolongar la supervivencia. Los enfermos con hipertensión portal en los que no haya contraindicaciones específicas deben ser tratados con propanolol en las dosis necesarias para reducir la frecuencia cardiaca en reposo en un 25%. En enfermos cirróticos, el propanolol puede prevenir también la hemorragia recidivante que se produce a consecuencia de la hipertensión portal grave. (2) • Esplenomegalia La esplenomegalia congestiva es frecuente en los pacientes con hipertensión portal grave. En raras ocasiones, una esplenomegalia masiva originada por una enfermedad extrahepática puede producir hipertensión portal, debido al aumento del flujo en la vena esplénica. Aunque la esplenomegalia suele ser asintomática, puede ser muy grande y contribuir a la trombocitopenia o pancitopenia de la cirrosis. La esplenomegalia asociada a la a hemorragia por várices que aparece en ausencia de cirrosis debe sugerir la posibilidad de que exista trombosis de la vena esplénica. Por lo general, la esplenomegalia no requiere tratamiento específico, aunque el crecimiento masivo del bazo puede hacer necesario efectuar esplenectomía cuando se establece un cortocircuito quirúrgico. (2) • Ascitis El desarrollo de ascitis constituye la complicación más frecuente en los pacientes con cirrosis hepática. Aproximadamente el 75% de estos enfermos desarrolla uno o varios episodios de ascitis durante el curso de la enfermedad. (6) La ascitis consiste en la acumulación de un exceso de líquido en el interior de la cavidad peritoneal. Es más frecuente en pacientes con cirrosis o con otras enfermedades hepáticas graves, pero hay más enfermedades que pueden provocar la acumulación de líquido ascítico, ya sea un exudado o un trasudado. (2) Las causas no hepáticas de ascitis son la retención generalizada de líquido asociada a una enfermedad sistémica (p. ej., insuficiencia cardiaca, síndrome nefrótico, hipoalbuminemia intensa, pericarditis constrictiva) y los trastornos intraabdominales (p. ej., carcinomatosis, tuberculosis, peritonitis). En ocasiones el hipotiroidismo ocasiona una ascitis intensa, y la pancreatitis produce raras veces grandes cantidades de líquido (ascitis pancreática). Los pacientes con insuficiencia renal, en especial los que están en hemodiálisis, presentan ocasionalmente líquido intraabdominal sin explicación conocida. (1) Patogenia La acumulación de líquido ascítico traduce una situación de exceso de sodio y agua en el conjunto del organismo, pero el acontecimiento que desencadena este desequilibrio no es bien conocido. Se han propuesto tres teorías. La teoría del “llenado insuficiente” sugiere que la alteración inicial es el secuestro de líquido en el lecho esplácnico debido a la CIMED. La información contenida en este documento está dirigida al uso individual de la persona solicitante o de la entidad que la sustenta. La información está protegida por la legislación nacional correspondiente a documentos de carácter confidencial, prohibiéndose estrictamente toda difusión, distribución o copias a terceros. Si usted recibe por error este documento, notifique de inmediato a los números: tel: 207 3330 o 207 3474, fax: 207 5700. Email: cimeducr@cariari.ucr.ac.cr 49 hipertensión portal y a la subsiguiente disminución del volumen sanguíneo circulante eficaz. De acuerdo con esta teoría, un descenso evidente en el volumen intravascular (defecto de llenado) es detectado por el riñón, el cual responde reteniendo sal y agua. La teoría del “rebosamiento” sugiere que la alteración fundamental consiste en una retención de agua y sal por el riñón en ausencia de reducción de volumen. Se ha propuesto una tercera teoría, la hipótesis de la vasodilatación arterial periférica, para explicar la constelación constituida por hipotensión arterial y un aumento del gasto cardíaco junto con concentraciones elevadas de sustancias vasoconstrictoras que se detectan habitualmente en los enfermos con cirrosis y ascitis. Una vez más, se considera que la retención de sodio es secundaria al llenado arterial insuficiente, pero éste sería consecuencia de un aumento desproporcionado del compartimiento intravascular por vasodilatación arteriolar en lugar de deberse a una disminución del volumen intravascular. De acuerdo con esta teoría, la hipertensión portal origina vasodilatación arteriolar esplácnica que a su vez genera un llenado insuficiente del espacio vascular arteriolar y un estímulo mediado por barorreceptores del sistema renina-angiotensina, de la actividad del simpático y de la liberación de hormona antidiurética. (2) Figura # 12. Múltiples factores implicados en le desarrollo de la ascitis. Los conceptos actuales sugieren que el factor desencadenante puede ser la retención primaria de sodio (rebosamiento), la disminución del volumen intravascular (llenado suficiente) o la vasodilatación arteriolar. Tomado de (2) La hipertensión portal juega un papel muy importante en la formación de ascitis mediante una elevación en la presión hidrostática en el lecho capilar esplácnico. La hipoalbuminemia y una presión oncótica plasmática reducida también favorecen la extravasación de líquidos desde el plasma hasta la cavidad peritoneal, por lo que la ascitis es poco común en pacientes con cirrosis, a menos que existan hipertensión e hipoalbuminemia. (3) CIMED. La información contenida en este documento está dirigida al uso individual de la persona solicitante o de la entidad que la sustenta. La información está protegida por la legislación nacional correspondiente a documentos de carácter confidencial, prohibiéndose estrictamente toda difusión, distribución o copias a terceros. Si usted recibe por error este documento, notifique de inmediato a los números: tel: 207 3330 o 207 3474, fax: 207 5700. Email: cimeducr@cariari.ucr.ac.cr 50 Cuando la hipertensión portal es moderada, el trastorno hemodinámico sistémico ocasionado por la vasodilatación arteriolar esplácnica se corrige a través de períodos transitorios y clínicamente indetectables de retención renal de sodio y agua. El líquido retenido por los riñones se mantiene en el compartimiento intravascular, aumenta el volumen plasmático y el gasto cardíaco, rellena el árbol vascular arterial dilatado, suprime los estímulos que activan los sistemas vasoactivos endógenos y normaliza la excreción renal de sodio y agua. Estos trastornos se presentan en los pacientes con cirrosis hepática compensada. Los pacientes cirróticos con ascitis sin insuficiencia renal representan un estadio más avanzado. En este momento el aumento del gasto cardiaco y del volumen plasmático secundario a la retención renal de sodio y agua no es por más tiempo suficiente para mantener la homeostasis circulatoria. La progresión de la enfermedad hepática determina una vasodilatación arteriolar esplácnica más intensa y un aflujo de sangre al territorio portal más alto, lo cual, por una parte, agrava el trastorno hemodinámica sistémico y, por otra, aumenta la presión portal. Este último trastorno, junto con una más que probable alteración al coeficiente de permeabilidad capilar, secundaria a la vasodilatación arteriolar esplácnica, determina la extravasación del líquido en la cavidad peritoneal, impidiendo que el líquido retenido en los riñones produzca una adecuada expansión del volumen extravascular. (6) Factores renales también juegan un importante papel en el desarrollo de ascitis. Los pacientes con ascitis no son capaces de excretar la carga de agua de una forma normal. Tienen una reabsorción de sodio elevada en los túbulos proximal y distal, siendo en el distal debido a un aumento en la actividad de la renina plasmática y a un hiperaldosteronismo secundario. La insensibilidad al péptido atrial natriurético, que generalmente se encuentra presente en grandes cantidades en pacientes con ascitis y cirrosis, puede ser un factor contribuyente en algunos de ellos. Esta insensibilidad ha sido documentada en aquellos pacientes con una falla severa en la excreción de sodio, quienes, típicamente exhiben presión arterial baja y una hiperactividad en sistema renina-aldosterona. (3) SIGNOS Y SÍNTOMAS Una ascitis masiva puede causar molestias abdominales inespecíficas y disnea, pero cantidades menores suelen ser asintomáticas. En los casos avanzados el vientre está distendido, el ombligo está plano o evertido. La exploración clínica diferencia habitualmente la ascitis de la obesidad, la distensión gaseosa, el embarazo o los tumores ováricos y otras manifestaciones intraabdominales, pero en ocasiones pueden requerirse métodos de imagen o paracentesis diagnóstica. La ascitis cirrótica, especialmente en los alcohólicos, llega a veces a infectarse en un origen manifiesto (peritonitis bacteriana espontánea). El diagnóstico clínico puede ser difícil, porque el líquido enmascara los signos de peritonitis. La supervivencia depende de un tratamiento antibiótico enérgico temprano. (1) CIMED. La información contenida en este documento está dirigida al uso individual de la persona solicitante o de la entidad que la sustenta. La información está protegida por la legislación nacional correspondiente a documentos de carácter confidencial, prohibiéndose estrictamente toda difusión, distribución o copias a terceros. Si usted recibe por error este documento, notifique de inmediato a los números: tel: 207 3330 o 207 3474, fax: 207 5700. Email: cimeducr@cariari.ucr.ac.cr 51 TRATAMIENTO Se debe realizar una búsqueda exhaustiva de factores precipitantes en pacientes con un reciente desarrollo o empeoramiento de la ascitis, por ejemplo para identificar un consumo excesivo de sal, incumplimiento de la medicación, infección superpuesta, agravamiento de la enfermedad hepática, trombosis de venas portales, o desarrollo de carcinoma hepatocelular. A la hora de realizar la paracentesis, se debe extraer una cantidad pequeña de líquido (<200 mL) y debe ser examinado para buscar evidencia de infección, tumor u otras posibles causas y complicaciones de la ascitis. La intervención terapéutica se encuentra indicada para prevenir las potenciales complicaciones y para controlar el avance progresivo de la ascitis, que puede llegar a ser suficientemente pronunciada como para causar inconformidad física. El propósito de la terapia es la pérdida de no más de 1.0 kg/d si se encuentran presentes ascitis y edema periférico, y no más de 0.5 kg/d en los pacientes solo con ascitis. Figura # 13: Abordaje del paciente con ascitis [y peritonitis bacteriana espontánea (SBP)]. PMN, leucocitos polimorfonucleares; TIPS, desvío portosistémico transyugular intrahepático; UNa, sodio urinario; Uk, potasio urinario; BUN, urea nitrógeno sanguínea. El reposo en cama y la restricción del sodio en la dieta son los pilares principales del tratamiento. Una dieta con 800 mg de sodio (2 g de NaCl) es frecuentemente adecuada para inducir un balance negativo de sodio y permitir la diuresis. La respuesta a la restricción de sal se da más comúnmente en la ascitis de reciente desarrollo, en la enfermedad hepática subyacente es reversible. Un factor predisponerte puede ser corregido, CIMED. La información contenida en este documento está dirigida al uso individual de la persona solicitante o de la entidad que la sustenta. La información está protegida por la legislación nacional correspondiente a documentos de carácter confidencial, prohibiéndose estrictamente toda difusión, distribución o copias a terceros. Si usted recibe por error este documento, notifique de inmediato a los números: tel: 207 3330 o 207 3474, fax: 207 5700. Email: cimeducr@cariari.ucr.ac.cr 52 el paciente va a tener una alta excreción urinaria (>25 mmol/d) y una función renal normal. La restricción de fluidos en aproximadamente 1000 mL/d hace muy poco en la ayuda a la diuresis pero puede ser necesario para corregir la hiponatremia. Si la restricción de sal por sí sóla falla en la producción de diuresis y pérdida de peso, se deben prescribir diuréticos. Debido al papel del hiperaldosteronismo favoreciendo la retención de sal, la espironolactona y otros diuréticos que actúen sobre el túbulo distal (triamtereno, amilorida) son las drogas de elección. Estos agentes también se prefieren debido a su suave acción y sus propiedades desplazantes del potasio. La espironolactona se administra inicialmente en una dosis de 100 mg por día se aumenta según sea necesario en 100 mg/d por cada varios días hasta una dosis máxima que no debe exceder los 400 mg/d. Se puede obtener una indicación de la dosis mínima efectiva de espironolactona mediante un monitoreo de las concentraciones de electrolitos en orina para un aumento en el sodio y una caída en los niveles de potasio, reflejando la inhibición competitiva de la aldosterona. El desarrollo de azotemia o hiperkalemia puede ser dosis limitante o hasta debido a una disminución en la cantidad de este medicamento. En algunos pacientes, la diuresis no puede ser iniciada a pesar de estar administrando las dosis máximas de agentes que actúen sobre el túbulo distal (p. ej., 400 mg de espironiolactona) debido a la ávida absorción de sodio por parte del túbulo proximal. En este caso, se deben agregar de forma cuidadosa al régimen, diuréticos más potentes y de acción más próxima (furosemida, tiazida y ácido etacrínico). La combinación de espironolactona con furosemida (40 u 80 mg/d) es usualmente suficiente para iniciar la diuresis en la mayoría de los pacientes. Sin embargo, una terapia más agresiva debe ser utilizada con extremo cuidado para evitar depleción de volumen, azotemia e hipokalemia, lo cual podría llevar a encefalopatía. En algunos pacientes con ascitis pronunciada, particularmente aquellos que requieran hospitalización, la paracentesis de gran volumen ha demostrado ser un abordaje efectivo y menos costoso para el manejo inicial del paciente, que el reposo y tratamiento diurético convencional. En este sistema, el líquido ascítico es removido por una cánula peritoneal utilizando técnicas estrictamente asépticas y monitoreando las funciones hemodinámicas y renales. Esto puede ser logrado en una sola sesión. Se debe instaurar una terapia de mantenimiento en conjunto con restricción del sodio para evitar ascitis recurrente. (3) • Peritonitis Bacteriana Espontánea (PBE) Los pacientes con cirrosis y ascitis pueden desarrollar peritonitis bacteriana aguda sin una fuente primaria de infección obvia. Los pacientes con enfermedad hepática avanzada son especialmente susceptibles a una PBE. El líquido ascítico de estos pacientes contiene especialmente bajas concentraciones de albúmina y otras proteínas opsónicas, que normalmente pueden suministrar cierta protección contra bacterias. Aunque los pasos determinantes en la patogénesis de la PBE aún no se han dilucidado, está claro que la mayoría de las bacterias que contribuyen en el PBE derivan del intestino y eventualmente son esparcidas hacia el líquido ascítico por vía hemática después de su migración a través de la pared intestinal y su paso a los linfáticos. Las manifestaciones clínicas pueden incluir fiebre intensa, escalofríos, dolor abdominal generalizado, y raramente, sensibilidad CIMED. La información contenida en este documento está dirigida al uso individual de la persona solicitante o de la entidad que la sustenta. La información está protegida por la legislación nacional correspondiente a documentos de carácter confidencial, prohibiéndose estrictamente toda difusión, distribución o copias a terceros. Si usted recibe por error este documento, notifique de inmediato a los números: tel: 207 3330 o 207 3474, fax: 207 5700. Email: cimeducr@cariari.ucr.ac.cr 53 abdominal de rebote. Sin embargo, los síntomas clínicos pueden ser mínimos, y algunos pacientes manifiestan solamente ictericia o encefalopatía en ausencia de quejas abdominales localizadas. Un conteo leucocítico en el fluido ascítico de más de 500 células/L (con una proporción de leucocitos polimorfonucleares de >50%) o más de 250 leucocitos polinmorfonucleares debieran sugerir la posibilidad de peritonitis bacteriana. La presencia de más de 10,000 leucocitos por litro, múltiples organismos, o la inhabilidad para mejorar después de una terapia por 48 horas sugieren que la peritonitis puede ser secundaria una infección en alguna otra parte del cuerpo. TRATAMIENTO La terapia empírica con ceftriaxona o ampicilina y un aminoglicósido debe ser iniciada cuando se da la primera sospecha en el diagnóstico, debido a que en la mayoría de los casos se pueden encontrar bacilos entéricos gram-negativos; con menor frecuencia, la infección puede ser causada por neumococos y otras bacterias gram-positivas. La cefotaxima es preferible debido a su menor índice de toxicidad renal. La terapia antibiótica específica puede ser seleccionada una vez que el agente infeccioso ha sido identificado. La terapia generalmente se administra por un período de 10 a 14 días, aunque un estudio controlado ha sugerido que un régimen antibiótico intravenoso de 5 días puede ser igual de efectivo cuando se repite parecentesis a las 48h, lo cual demuestra una caída en el recuento ascítico de polimorfonucleares de más de un 50% y cultivos negativos. Mientras que la terapia antibiótica apropiada es usualmente efectiva en el tratamiento de un episodio de PBE, los episodios recurrentes son relativamente comunes; ya que dentro del primer año después del primer episodio, cerca del 70% de los pacientes experimentan una recurrencia. El riesgo de recurrencia refleja el papel predisponerte de la enfermedad hepática subyacente avanzada que contribuyó al desarrollo del primer episodio de PBE. Estudios recientes han demostrado que la terapia profiláctica de mantenimiento con norfloxacina (400 mg/d) puede reducir la frecuencia de las PBE recurrentes. Este agente se supone que causa una descontaminación selectiva del intestino, eliminando gran cantidad de bacilos aerobios gram-negativos. El trimetoprim-sulfametoxazol por 5 días a la semana también ha demostrado ser efectivo. (3) • Síndrome Hepatorrenal GENERALIDADES El síndrome hepatorrenal es una seria complicación en los pacientes con cirrosis y ascitis y se caracteriza por azotemia severa con una ávida retención de sodio y oliguria en ausencia de causas específicas de insuficiencia renal. La causa exacta para este síndrome aún no está clara, pero parece que una alteración en la hemodinámica se encuentra envuelta. Los riñones se encuentran estructuralmente intactos, y el análisis de orina y la pielografía generalmente se encuentran normales. Hay indicaciones de que un desbalance en algunos metabolitos del ácido araquidónico (prostaglandinas y tromboxano) podría jugar un papel importante en la patogenia. CIMED. La información contenida en este documento está dirigida al uso individual de la persona solicitante o de la entidad que la sustenta. La información está protegida por la legislación nacional correspondiente a documentos de carácter confidencial, prohibiéndose estrictamente toda difusión, distribución o copias a terceros. Si usted recibe por error este documento, notifique de inmediato a los números: tel: 207 3330 o 207 3474, fax: 207 5700. Email: cimeducr@cariari.ucr.ac.cr 54 SIGNOS Y SÍNTOMAS La azotemia severa, hiponatremia, oliguria progresiva e hipotensión son los signos cardinales del síndrome hepatorrenal. Este síndrome, distinto a la azotemia prerrenal, puede ser precipitado por sangrado gastrointestinal severo, sepsis, o repetidos intentos de diuresis o paracentesis. La nefrotoxicidad de ciertas drogas cabe también a considerar, particularmente en pacientes que han recibido agentes como aminoglicósidos o medios de contraste. El diagnóstico reside en el hallazgo de un nivel elevado de creatinina sérica (>1.5 g/dL) que no mejora con expansión del volumen o retirada de diuréticos, junto con un sedimento urinario destacable. TRATAMIENTO El tratamiento generalmente es poco efectivo, aunque algunos pacientes con hipotensión y volumen plasmático disminuido pueden responder a infusiones con albúmina con poca sal, y la expansión del volumen se debe realizar con cuidado para evitar la precipitación de sangrado varicoso. La terapia vasodilatadora, que incluye infusiones intravenosas de dopamina en dosis bajas no es efectiva. En los pacientes apropiados, el tratamiento de elección para el síndrome hepatorrenal es el transplante de hígado. (3) • Encefalopatía Hepática GENERALIDADES La encefalopatía hepática es un complejo síndrome neuropsiquiátrico caracterizado por desórdenes en la conciencia y en el comportamiento, cambios en la personalidad, signos neurológicos fluctuantes, asterixis, cambios encefalográficos distintivos. La encefalopatía puede ser aguda y reversible o crónica y progresiva. En los casos severos, pueden ocurrir coma irreversible y muerte. Los episodios agudos pueden recurrir con frecuencia variable. (3) La causa específica de la encefalopatía hepática aun no se conoce. Los factores más importantes en la patogénesis son la disfunción hepatocelular severa y/o las desviaciones intrahepática y extrahepática de la sangre venosa portal hacia la circulación sistémica de forma de esta sangre no pasará por el hígado. Como resultado de estos procesos, varias sustancias tóxicas que son absorbidas desde el intestino no son detoxificadas por el hígado y llevan a anormalidades en el sistema nervioso central (SNC). El amonio es la sustancia más comúnmente incriminada en la patogénesis de la encefalopatía. Muchos, pero no todos los pacientes con encefalopatía hepática presentan niveles elevados de amonio, y la recuperación de la encefalopatía generalmente se acompaña de una disminución en los niveles de amonio. Otros compuestos y metabolitos que pueden contribuir el desarrollo de la encefalopatía incluyen mercaptanos (derivados del metabolismo intestinal de metionina), ácidos grasos de cadena corta y fenol. Transmisores neuroquímicos falsos (p. ej., octopamina), resultando en parte con alteraciones en los niveles de plasma de amino ácidos aromáticos y de cadena de ramificada también pueden representar un papel importante. Un CIMED. La información contenida en este documento está dirigida al uso individual de la persona solicitante o de la entidad que la sustenta. La información está protegida por la legislación nacional correspondiente a documentos de carácter confidencial, prohibiéndose estrictamente toda difusión, distribución o copias a terceros. Si usted recibe por error este documento, notifique de inmediato a los números: tel: 207 3330 o 207 3474, fax: 207 5700. Email: cimeducr@cariari.ucr.ac.cr 55 aumento en la permeabilidad de la barrera hematoencefálica a algunas de estas sustancias puede ser un factor adicional envuelto en la patogénesis de la encefalopatía hepática. (3) Un aumento en el GABA del SNC va a reflejar una falla en la capacidad del hígado para extraer eficientemente precursores de aminoácidos o para remover el GABA producido en el intestino. En apoyo a ésto, también existe evidencia de que las benzodiacepinas endógenas, que actúan a través del receptor del GABA, también pueden contribuir al desarrollo de encefalopatía hepática. Esta evidencia incluye el aislamiento de 1,4 benzodiacepinas del tejido cerebral de pacientes con insuficiencia hepática fulminante, así como la respuesta parcial observada en algunos pacientes y animales de experimentación después de la administración de flumazenil, un antagonista de benzodiacepinas. Sin embargo, el inconsistente efecto del flumazenil en los pacientes con encefalopatía, así como potenciales errores metodológicos en la medición de benzodiacepinas endógenas, excluye la atribución definitiva a que estas sustancias jueguen un papel en la patogénesis de la encefalopatía hepática. El hallazgo de una ayuda directa a la cautivación del receptor GABA por medio del amonio sugiere que varios de los factores mencionados anteriormente pueden estar funcionando mediante una vía final común para producir la depresión neuronal de la encefalopatía hepática. Finalmente, la observación de hipersensibilidad en el ganglio basal por medio de imágenes de resonancia magnética en los pacientes cirróticos sugiere que la deposición excesiva de manganeso también puede contribuir a la patogénesis de la encefalopatía hepática. (3) En los pacientes con cirrosis estable, la encefalopatía hepática generalmente sigue a un evento precipitante fácilmente identificable. Tal vez, el factor predisponente más común es el sangrado gastrointestinal, que lleva a un aumento en la producción de amonio y otras sustancias nitrogenadas, que luego son absorbidas. Similarmente, un aumento en las proteínas dietéticas puede precipitar la encefalopatía como resultado de un aumento en la producción de sustancias nitrogenadas por las bacterias colónicas. Problemas electrolíticos, particularmente alcalosis hipokalémica secundaria al abuso de diuréticos, paracentesis fuerte o vómito pueden precipitar la encefalopatía hepática. La alcalosis sistémica causa un aumento en la concentración de amoniaco; siendo éste el único que puede pasar la barrera hematoencefálica y se acumula en el SNC. La hipokalemia también estimula de forma directa la producción de amonio. El uso irresponsable de drogas depresoras del SNC (p. ej., barbituratos y benzodiacepinas) y la infección aguda pueden activar o agravar la encefalopatía hepática, aunque los mecanismos envueltos aun no están claros. Otros factores que potencialmente podrían precipitar icluyen superinfección de hepatitis viral, hepatitis alcohólica, obstrucción del ducto biliar extrahepático, constipación, cirugía y otras complicaciones médicas concomitantes. (3) CIMED. La información contenida en este documento está dirigida al uso individual de la persona solicitante o de la entidad que la sustenta. La información está protegida por la legislación nacional correspondiente a documentos de carácter confidencial, prohibiéndose estrictamente toda difusión, distribución o copias a terceros. Si usted recibe por error este documento, notifique de inmediato a los números: tel: 207 3330 o 207 3474, fax: 207 5700. Email: cimeducr@cariari.ucr.ac.cr 56 Tabla # 3. Precipitantes más comunes de encefalopatía hepática Carga de nitrógeno aumentada Sangrado gastrointestinal Exceso de proteína dietética Azotemia Constipación Desbalance electrolítico y metabólico Hipokalemia Alcalosis Hipoxia Hiponatremia Hipovolemia Drogas Narcóticos, tranquilizantes y sedantes Diuréticos Misceláneos Infección Cirugía Enfermedad hepática superimpuesta Enfermedad hepática progresiva Desviaciones porto sistémicas En los pacientes con encefalopatía aguda, las deficiencias neurológicas son completamente reversibles a partir de la corrección de factores precipitantes y/o mejoramiento de la función hepática, pero en los pacientes con encefalopatía crónica, las deficiencias pueden ser irreversibles y progresivas. El edema cerebral frecuentemente se encuentra presente y contribuye al cuadro clínico y a la mortalidad global en los pacientes con encefalopatía aguda y crónica. (3) El diagnóstico de la encefalopatía hepática debe ser considerado cuando se encuentran presentes tres importantes factores: 1) enfermedad hepatocelular aguda o crónica y/o desvíos porto-sistémicos colaterales (los últimos pueden ser espontáneos, p. ej., secundario al hipertensión portal, o quirúrgicos, p. ej., anastomosis portacaja); 2) desórdenes mentales, que pueden progresar desde olvidar ciertas cosas y confusión hasta estupor y finalmente coma; 3) combinaciones variantes de signos neurológicos, incluyendo asterixis, rigidez, hiperreflexia, signos plantares extensores y convulsiones raras. El asterixis (tremor en forma de aleteo, “aleteo del hígado”) es un movimiento asimétrico sin ritmo en la posición sostenida de las extremidades, cabeza y tronco. El asterixis es mejor demostrado poniendo CIMED. La información contenida en este documento está dirigida al uso individual de la persona solicitante o de la entidad que la sustenta. La información está protegida por la legislación nacional correspondiente a documentos de carácter confidencial, prohibiéndose estrictamente toda difusión, distribución o copias a terceros. Si usted recibe por error este documento, notifique de inmediato a los números: tel: 207 3330 o 207 3474, fax: 207 5700. Email: cimeducr@cariari.ucr.ac.cr 57 al paciente a extender sus brazos y flexionar sus manos. El asterixis no es específico, también se presenta en pacientes con otras formas de enfermedad cerebral metabólica. Desórdenes en el sueño con reversión de los ciclos sueño/despierto se encuentran dentro de los primeros signos de la encefalopatía. Alteraciones en la personalidad, en el estado de ánimo, confusión, deterioro en el cuidado personal y en la escritura, y somnolencia durante el día son algunos de los signos clínicos de la encefalopatía. El “fetor hepaticus” es un olor húmedo en el aliento y orina que se cree es debido a mercaptanos, puede notarse en pacientes con estados variables de encefalopatía hepática. (3) SIGNOS Y SÍNTOMAS El clasificar las etapas de la encefalopatía hepática es generalmente útil para seguir el curso de la enfermedad y para controlar la respuesta a la terapia. Una clasificación útil se muestra a continuación. (3) Tabla # 4. Etapas Clínicas de la Encefalopatía Hepática Etapa Estado Mental Asterixis I Euforia o depresión, leve confusión, dificultad +/en el habla, desórdenes del sueño Ondas trifásicas II Letargia, moderada confusión + Ondas trifásicas III Marcada confusión, incoherencia al hablar, + sueño ligero Ondas trifásicas IV Coma; inicialmente responde nixiales, luego no responde Actividad Delta a estímulos - EEG Tratamiento El reconocimiento temprano y el correcto abordaje terapéutico de la encefalopatía hepática son esenciales. Los pacientes con encefalopatía hepática aguda severa (Etapa IV) requiere de las medidas de soporte usuales para el paciente en coma. El tratamiento específico de la encefalopatía se basa en: (3) 1. Eliminación o tratamiento de los factores precipitantes. 2. Disminución de los niveles sanguíneos de amonio (y otras toxinas) mediante la disminución de la absorción de proteínas y productos nitrogenados desde el intestino. En el establecimiento de sangrado gastrointestinal agudo, la sangre en el intestino debe ser adecuadamente evacuada con laxantes (y enemas de ser necesario) para disminuir la carga de nitrógeno. Se deben excluir las proteínas de la dieta, y se debe evitar el estreñimiento. CIMED. La información contenida en este documento está dirigida al uso individual de la persona solicitante o de la entidad que la sustenta. La información está protegida por la legislación nacional correspondiente a documentos de carácter confidencial, prohibiéndose estrictamente toda difusión, distribución o copias a terceros. Si usted recibe por error este documento, notifique de inmediato a los números: tel: 207 3330 o 207 3474, fax: 207 5700. Email: cimeducr@cariari.ucr.ac.cr 58 La absorción de amonio puede ser reducida mediante la administración de lactulosa, un disacárido no absorbible que actúa como laxante osmótico. El metabolismo de la lactulosa por las bacterias colónicas también puede resultar en un pH ácido que favorece la conversión de amonio a amoniaco que es pobremente absorbido. Adicionalmente, la lactulosa también puede minimizar la producción de amonio mediante sus efectos directos sobre el metabolismo de las bacterias. En casos agudos, el jarabe de lactulosa se puede administrar en una dosis de 30 a 60 mL cada hora hasta que se de la diarrea, luego la dosis se ajusta (usualmente 15 a 30 mL tres veces al día) de manera que el paciente tenga de dos a cuatro deposiciones aciosas por día. La producción de amonio intestinal por parte de las bacterias puede también ser disminuido con la administración oral de un antibiótico no absorbible como la neomicina (en concentraciones de 0.5 a 1.0 g cada 6 horas). Sin embargo, aparte de su pobre absorción, las concentraciones de neomicina en el torrente pueden causar toxicidad renal. Iguales beneficios pueden ser alcanzados con antibióticos de amplio espectro como el metronidazol. El uso de agentes como el levodopa, bromocriptiona, keto análogos de aminoácidos esenciales y formulaciones intravenosas de aminoácidos ricas en especies de cadenas ramificadas en el tratamiento de la encefalopatía aguda aún no se encuentra demostrado en el beneficio del cuadro. El flumazenil puede tener algún papel en el manejo de la encefalopatía hepática precipitada por el uso de benzodiacepinas, en caso de requerir terapia inmediata. (3) Figura # 14: Abordaje del paciente con encefalopatía hepática. La encefalopatía crónica puede ser controlada de manera efectiva con la administración de lactulosa. El manejo de los pacientes con encefalopatía crónica debe incluir restricción de proteínas en la dieta (usualmente 60 mg/d) en combinación de dosis bajas de lactulosa o neomicina. La nefro y ototoxicidad de la neomicina puede ser un factor limitante en tratamientos a largo plazo. (3) CIMED. La información contenida en este documento está dirigida al uso individual de la persona solicitante o de la entidad que la sustenta. La información está protegida por la legislación nacional correspondiente a documentos de carácter confidencial, prohibiéndose estrictamente toda difusión, distribución o copias a terceros. Si usted recibe por error este documento, notifique de inmediato a los números: tel: 207 3330 o 207 3474, fax: 207 5700. Email: cimeducr@cariari.ucr.ac.cr 59 • Otras Secuelas de la Cirrosis Coagulopatía Los pacientes con cirrosis frecuentemente demuestran una variedad de anormalidades en las funciones coagulantes celular y humoral. La trombocitopenia puede resultar del hiperesplenismo. En el paciente alcohólico, puede existir depresión directa de la médula ósea debida al etanol. Una síntesis proteica disminuida puede llevar a una reducción en la producción de fibrinógeno (factor I), protombina (factor II) y factores V,VII, IX y X. Una reducción en los niveles de todos los factores excepto el V puede ser agravado por la malabsorción concomitante del cofactor vitamina K debido a la colestasis. (3) En la cirrosis, el factor VII es el primer factor que es eliminado, y debido a su corta vida media, su reemplazo con plasma generalmente no corrige el elevado tiempo de protombina. Estudios preliminares sugieren que el reemplazo selectivo con factor VII puede corregir el tiempo de protombina en pacientes cirróticos. (3) REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Beers M y Berkow R (editors). Manual Merck de Diagnóstico y Terapéutica. 1999. 10 edición. Merck and Co. Inc. Ediciones Harcourt S.A. Isselbacher, K.J.; Braunwald, E.; Wilson, J. 1994. Harrison: Principios de Medicina Interna. 13ava Edición Madrid, España. Interamericanan Mc Graw-Hill. Volumen I y II. http://www.harrisonsonline.com Lawrence M, Tierney Jr, McPhee S, Papadakis M. Diagnóstico Clínico y Tratamiento. 1999. Editorial El Manual Moderno. México Bennet,C; Plum,F.1996. Cecil Textbook of Medicine. 20thedition. Philadelphia, U.S.A. W.B. Saunders Company. Manual de Medicina Debernardi-Venon W, et al. Efficacy of Irbesartan, a Receptor Selective Antagonis of Angiotensin II, in Reducing Portal Hypertension. Dig Dis Sci. 1999; Vol 44 (4): 778-781. IDIS 476336 Cales P, et al. Early Administration of Vapreotide for Variceal Bleeding in Patients With Cirrhosis. N Engl J Med. 2001; Vol 344 (1): 23-28 Menon N, Gores G, Shah V. Pathogenesis, Diagnosis, and Treatment of alcoholic Liver Disease. Mayo Clin Proc. 2001; Vol 76:1021-1029 Przemioslo R. Thrombin is Effective in Arresting Bleeding from Gastric Variceal Hemorrhage. Dig Dis Sci. 2002; Vol 47 (2): 401-404. IDIS 429940 CIMED. La información contenida en este documento está dirigida al uso individual de la persona solicitante o de la entidad que la sustenta. La información está protegida por la legislación nacional correspondiente a documentos de carácter confidencial, prohibiéndose estrictamente toda difusión, distribución o copias a terceros. Si usted recibe por error este documento, notifique de inmediato a los números: tel: 207 3330 o 207 3474, fax: 207 5700. Email: cimeducr@cariari.ucr.ac.cr 60 LITIASIS BILIAR GENERALIDADES La colelitiasis se puede definir como la formación o presencia de cálculos en la vesícula biliar. Esta es una enfermedad con una prevalencia muy alta a nivel mundial, especialmente en los países occidentales. Los factores que aumentan la probabilidad de cálculos biliares son el sexo femenino, la obesidad, el aumento de la edad, el origen étnico indio norteamericano, una dieta occidental y antecedentes familiares positivos. (1,2) Los cálculos biliares están compuestos principalmente por colesterol, bilirrubina y sales de calcio, con una pequeña cantidad de proteínas y otros materiales. En los países occidentales el colesterol es el principal constituyente de más de tres cuartas partes de dichos cálculos. (4) Se distinguen dos tipos de litiasis biliar según su composición, cuya diferenciación no sólo es importante desde el punto de vista epidemiológico y etiológico, sino también desde el terapéutico: • • La litiasis de colesterol: representa más del 75% de los cálculos en los países occidentales y está relacionada con anomalías del metabolismo de las sales biliares y el colesterol. La litiasis pigmentaria: representa el 25% restante y está relacionada con alteraciones del metabolismo de la bilirrubina. (3) La mayoría de los pacientes con colelitiasis no presentan síntomas. La litiasis biliar asintomática (estadio asintomático) es un proceso benigno con una incidencia muy baja de complicaciones y una nula mortalidad. La litiasis biliar sintomática (estadio sintomático sin complicaciones), se manifiesta habitualmente por síntomas recurrentes, siendo el dolor o el cólico biliar el síntoma más característico y útil para el diagnóstico. La llamada dispepsia biliar (intolerancia a las grasas, flatulencia, digestiones pesadas, etc) no es específica de este proceso y su desaparición tras la colecistectomía es impredecible. (3) La colelitiasis puede complicarse (estadio sintomático con complicaciones) con una colecistitis aguda, una fístula colecistointestinal, una fístula colecisto-coledociana (síndrome de Mirizzi), o una coledocolitiasis. (3) El colesterol es sumamente insoluble en agua, dicho compuesto es solubilizado en las micelas de sales biliares y fosfolípidos y en las vesículas de fosfolípidos, lo que aumenta considerablemente la capacidad transportadora de colesterol en la bilis. La formación de cálculos o “piedras” en la vesícula está influenciada por dos factores: la sobresaturación del colesterol en la bilis y la regulación del proceso de formación de cristales de colesterol monohidratado. (1) Con respecto a la sobresaturación del colesterol en la bilis, se sabe que es un factor necesario, pero no único, en la formación de cálculos biliares de colesterol, porque la sobresaturación es frecuente en la bilis de personas sin cálculos biliares y que se encuentran en ayunas. (1) CIMED. La información contenida en este documento está dirigida al uso individual de la persona solicitante o de la entidad que la sustenta. La información está protegida por la legislación nacional correspondiente a documentos de carácter confidencial, prohibiéndose estrictamente toda difusión, distribución o copias a terceros. Si usted recibe por error este documento, notifique de inmediato a los números: tel: 207 3330 o 207 3474, fax: 207 5700. Email: cimeducr@cariari.ucr.ac.cr 61 Con respecto a la regulación del proceso de formación de cristales de colesterol monohidratado se conoce que en la bilis de la vesícula con propiedades litogénicas (es decir, propensa a la formación de cálculos) existe una sobresaturación de colesterol y una nucleación relativamente rápida de los cristales. La interacción dinámica de las fuerzas a favor y en contra de la nucleación y el crecimiento de cristales en la vesícula biliar comprenden las acciones de proteínas y apoproteínas específicas, el contenido de mucina y la estasis de la vesícula biliar. (1) SIGNOS Y SÍNTOMAS Los síntomas y manifestaciones clínicas de este padecimiento son variables y van desde un cuadro completamente asintomático hasta el íleo biliar. - - - - Colelitiasis asintomática: comprende la mayoría de pacientes con este padecimento. No hay síntomas definidos. (2) Dispepsia biliar: este término se utiliza para describir la asociación de una serie de síntomas como intolerancia a las grasas, leche y chocolate, náuseas posprandiales, pirosis, flatulencias y digestiones pesadas. (2) Cólico hepático: es el resultado de una obstrucción pasajera del conducto cístico o del colédoco por un cálculo. Se presenta un dolor intenso, generalmente continuo, localizado generalmente en el hipocondrio derecho y el epigastrio, y que en muchas ocasiones irradia a la espalda, escápula y hombro derecho. El dolor suele durar varias horas y aumenta de forma gradual. Algunas veces puede aparecer vómito. (2) Colecistitis aguda: más del 90% de las colecistitis agudas son secundarias a litiasis vesicular. Esta se caracteriza por dolor continuo en el hipocondrio derecho, fiebres, náuseas y vómitos, afección del estado general y, en ocasiones, palpitación de la vesícula biliar distendida y dolorosa o, por lo menos, hipocondrio derecho doloroso a la palpitación especialmente en la inspiración profunda (signo de Murphy). Cuando se infecta el contenido vesicular (empiema vesicular) se agudizan los síntomas, aparecen signos de sepsis y puede tener lugar una peritonitis. (2) Síndrome coledociano: se presenta cuando los cálculos biliares se hallan en el colédoco. Estos cálculos pueden permanecer asintomáticos durante largos periodos de tiempo, o bien al enclavarse en el colédoco terminal pueden producir dolor biliar, fiebre e ictericia. El dolor biliar de la litiasis de colédoco es idéntico al cólico hepático de la coleliatis simple. La fiebre refleja la infección de la vía biliar estásica (colangitis) y suele ir precedida por escalofríos. La ictericia aparece a las pocas horas del dolor, se acompaña de coluria e hipocolia, y su intensidad y duración dependen del grado de obstrucción de la vía biliar por el cálculo. Estos tres síntomas pueden presentarse juntos (tríada de Charcot), aislados, o bien, combinados de todas las forma posibles. (2) Íleo biliar: Es una manifestación poco frecuente de la litiasis biliar que aparece en edades avanzadas y con preferencia en el sexo femenino. Un cálculo, generalmente único y grande, erosiona por decúbito el fondo vesicular y provoca una fístula colecistoduodenal, a través de la cual el cálculo pasa a la luz intestinal y progresa por ella, hasta impactarse en un punto en el que se reduce el calibre (generalmente la válvula ileocecal). (2) CIMED. La información contenida en este documento está dirigida al uso individual de la persona solicitante o de la entidad que la sustenta. La información está protegida por la legislación nacional correspondiente a documentos de carácter confidencial, prohibiéndose estrictamente toda difusión, distribución o copias a terceros. Si usted recibe por error este documento, notifique de inmediato a los números: tel: 207 3330 o 207 3474, fax: 207 5700. Email: cimeducr@cariari.ucr.ac.cr 62 TRATAMIENTO El tratamiento puede ser dividido en dos grandes áreas: el tratamiento quirúrgico y el no quirúrgico. - Tratamiento quirúrgico: La recomendación para realizar la colecistectomía está basada en la presencia de 3 factores: (5) • • Presencia de síntomas que interfieran con la rutina diaria del paciente Presencia de una complicación anterior (por ejemplo colecistitis aguda, pancreatitis, etc). • Presencia de una condición que aumente el riesgo de complicaciones en el paciente (por ejemplo la presencia de una vesícula en porcelana o calcificada). ► ► Colelitiasis sintomática: La colecistectomía es el tratamiento de elección. El dolor biliar desaparece en más del 90% de los pacientes y los síntomas dispépticos (aunque de forma más inconstante) lo hacen entre el 45%-75%. Desde su introducción, la colecistectomía laparoscópica ha ido ganando aceptación y se ha convertido en la actualidad en el tratamiento de elección de la colelitiasis en la mayoría de los centros. Sus contraindicaciones formales han ido disminuyendo de forma rápida y progresiva, y pueden, en la actualidad, reducirse a la existencia de hipertensión portal grave, cáncer de vesícula y peritonitis. Las contraindicaciones relativas que obligan a considerar el individualizar la elección de la técnica son: la colecistitis aguda, las alteraciones de la coagulación, la cirugía previa supramesocólica y el embarazo. La mortalidad oscila entre el 0-0.07% y la tasa de complicaciones se sitúa en torno al 5%. Una de las complicaciones más graves es la lesión quirúrgica de la vía biliar, la cual se presenta en un 0.14-0.5%. Actualmente, la colecistectomía laparoscópica puede considerarse como el mejor tratamiento de la colelitiasis desde el punto de vista costo/eficacia, tanto frente a la colecistectomía abierta como a las otras alternativas no quirúrgicas, con la ventaja adicional respecto a estas de que carece de recurrencias. (3) Colelitiasis asintomática: dado que los cálculos asintomáticos se descubren a menudo durante la evaluación de otros problemas, se suscita la cuestión de si debe recomendarse la observación o una colecistectomía programada. Ninguna de las dos opciones es aplicable en todas las circunstancias. Aunque la evolución natural del trastorno es impredecible, existe una probabilidad acumulativa (de alrededor de 2% por año) de que los síntomas se lleguen a presentar. Es importante tener en cuenta que se debe aplicar inmediatamente el tratamiento si hay sintomatología. (1) - Tratamiento farmacológico: El tratamiento farmacológico de la litiasis biliar se basa en reducir la relación colesterol/sales biliares hasta el punto de que la bilis no esté saturada de colesterol. En esas CIMED. La información contenida en este documento está dirigida al uso individual de la persona solicitante o de la entidad que la sustenta. La información está protegida por la legislación nacional correspondiente a documentos de carácter confidencial, prohibiéndose estrictamente toda difusión, distribución o copias a terceros. Si usted recibe por error este documento, notifique de inmediato a los números: tel: 207 3330 o 207 3474, fax: 207 5700. Email: cimeducr@cariari.ucr.ac.cr 63 condiciones, el cálculo de colesterol se va disolviendo lentamente hasta que el tamaño permite su expulsión. Esto implica los siguientes condicionantes: 1 El tratamiento es efectivo únicamente en cálculos de colesterol (un 80% de los casos). No lo es en cálculos de pigmentos biliares. La eficacia disminuye mucho si el cálculo está calcificado. 2 La vesícula debe ser funcional y las vías biliares no deben estar obstruidas. 3 El tiempo de disolución es proporcional al tamaño del cálculo. La forma tradicional de tratamiento es la administración de ácidos biliares. La introducción en terapéutica de los inhibidores de la HMG-CoA reductasa (lovastatina, simvastatina, etc.) ha proporcionado otro mecanismo para reducir la concentración biliar de colesterol. La acción es aditiva con los ácidos biliares y se está experimentando con tratamientos combinados. En cualquier caso, la aplicación de la litotricia y el perfeccionamiento de las técnicas quirúrgicas han obligado a replantearse el papel de la terapia farmacológica, que se emplea ahora más selectivamente de lo que se solía hace unos años. ACIDOS BILIARES Se utilizan dos medicamentos de este tipo: el ácido quenodesoxicólico y el ácido ursodesoxicólico. El mecanismo de acción es diferente pero la eficacia es la misma, ambos disminuyen el diámetro de los cálculos a un ritmo de 1-2 mm por mes. Los efectos secundarios del quenodesoxicólico (diarrea dependiente de dosis, elevación de transaminasas, hipercolesterolemia) son superiores y en consecuencia se prefiere hoy día utilizar la monoterapia con ácido ursodesoxicólico (10-13 mg/kg/día) o bien un tratamiento combinado de ambos ácidos (5 mg/kg/día de cada uno). CIMED. La información contenida en este documento está dirigida al uso individual de la persona solicitante o de la entidad que la sustenta. La información está protegida por la legislación nacional correspondiente a documentos de carácter confidencial, prohibiéndose estrictamente toda difusión, distribución o copias a terceros. Si usted recibe por error este documento, notifique de inmediato a los números: tel: 207 3330 o 207 3474, fax: 207 5700. Email: cimeducr@cariari.ucr.ac.cr 64 Figura # 15. Abordaje de la colelitiasis. Tomado de Miño, G; Naranjo, A. Litiasis Biliar. El tratamiento debe mantenerse el tiempo necesario para conseguir la disolución completa. Este tiempo depende del tamaño del cálculo: si el diámetro es menor de 5 mm se disuelve en un año el 80-90% de las veces. Si el tamaño es mayor se prefiere actualmente fragmentarlos mediante litotricia. Un cálculo único de hasta 30 mm de diámetro se elimina en 13-18 meses en un 90% de los casos con la combinación de litotricia con ácidos biliares. Si la masa total está inicialmente fragmentada en varias piezas el resultado de esta terapia es menos satisfactorio. Es conveniente mantener el tratamiento un cierto tiempo tras la eliminación de los cálculos, pero hay que contar con un porcentaje de recurrencia alto al suspenderlo. Aproximadamente CIMED. La información contenida en este documento está dirigida al uso individual de la persona solicitante o de la entidad que la sustenta. La información está protegida por la legislación nacional correspondiente a documentos de carácter confidencial, prohibiéndose estrictamente toda difusión, distribución o copias a terceros. Si usted recibe por error este documento, notifique de inmediato a los números: tel: 207 3330 o 207 3474, fax: 207 5700. Email: cimeducr@cariari.ucr.ac.cr 65 el 50% de los pacientes vuelven a tener cálculos a los cinco años, pasado ese tiempo el riesgo de recaída es muy inferior. No existe tratamiento preventivo de las recurrencias, pero muchos casos son asintomáticos. La repetición del tratamiento suele tener el mismo éxito que el inicial. OTROS TRAMIENTOS En los pacientes con cálculos biliares, el grado de sobresaturación de la bilis por el colesterol está directamente relacionado con la proporción de ácido desoxicólico en la bilis. De acuerdo con esto, se ha estudiado el empleo de metronidazol, un antiinfeccioso con marcados efectos frente a bacterias anaerobias, ya que es capaz de reducir la cantidad de ácido desoxicólico biliar, al suprimir el metabolismo bacteriano del ácido cólico, disminuyendo con ello la litogencidad biliar. La lactulosa y, posiblemente, el lactitol producen un efecto similar al metronidazol, aunque a través de un mecanismo diferente. Este tipo de laxantes provocan una acidificación del colon, lo que reduce la solubilidad del ácido cólico, además de la propia actividad metabólica de la flora bacteriana presente. Por otro lado, estos laxantes también pueden acelerar el tránsito intestinal, reduciendo así el tiempo de absorción pasiva. Algunas observaciones realizadas en pacientes acromegálicos tratados con octreótido, especialmente predispuestos a la formación de cálculos biliares, indican que estos pacientes presentan significativamente más bacterias anaerobicas gram-positivas en su colon que el resto de las personas. Estos pacientes también tienen una mayor capacidad enzimática para convertir ácido cólico en desoxicólico. De igual manera, presentan una mayor lentitud en el tránsito colónico, lo cual está relacionado con un aumento del pH y de la solubilidad del ácido desoxicólico. La cisaprida, que incrementa la velocidad del tránsito intestinal, es capaz de revertir muchas de estas alteraciones. TERAPIA DEL TRACTO BILIAR Colagogos Son los medicamentos que estimulan la expulsión de la bilis retenida en la vesícula. Este efecto se consigue provocando la relajación del esfínter de Oddi y/o estimulando la contracción de la vesícula. Los colagogos pueden ser de acción directa (peptona, sulfato de magnesio) o bien de acción indirecta (grasas), que inducen la liberación de la hormona colecistocinina, contractora de la vesícula. La peptona es una mezcla de polipéptidos y aminoácidos obtenidos por digestión de la carne, merced a las enzimas pancreáticas y la pepsina. El sulfato de magnesio relaja el esfínter de Oddi, seguido de una contracción de la vesícula biliar, probablemente de carácter reflejo. Coleréticos Son los medicamentos que aumentan la producción de bilis. Tienen esta propiedad ciertos ácidos biliares (dehidrocólico, etc.), extractos de plantas (alcachofa, boldo, fumaria) y algunos productos sintéticos. Aunque las acciones colagoga y colerética son claramente CIMED. La información contenida en este documento está dirigida al uso individual de la persona solicitante o de la entidad que la sustenta. La información está protegida por la legislación nacional correspondiente a documentos de carácter confidencial, prohibiéndose estrictamente toda difusión, distribución o copias a terceros. Si usted recibe por error este documento, notifique de inmediato a los números: tel: 207 3330 o 207 3474, fax: 207 5700. Email: cimeducr@cariari.ucr.ac.cr 66 evidenciables farmacológicamente, existen dudas sobre si realmente tienen aplicación aprovechable en la práctica clínica. Coleréticos de origen vegetal El boldo (Peumus boldus). Su principio activo es la boldina, alcaloide de estructura apomórfica. Está considerado como un estimulante digestivo, colerético y colagogo, y se utiliza como remedio de dispepsias de origen hepatobiliar. La alcachofa (Cynara scolymus). Su principio activo es la cinarizina; además de hidrocolerética, reduce los niveles de colesterol plasmáticos y disminuye las lipoproteínas LDL. La Fumaria officinalis es otra planta que tiene utilidad como estimulante biliar. Sus principios activos son flavonoides, los cuales podrían ser responsables de la acción reguladora de la coleresis. (6) REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Beers M y Berkow R (editors). Manual Merck de Diagnóstico y Terapéutica. 1999. 10 edición. Merck and Co. Inc. Ediciones Harcourt S.A. Carey Ch, Lee H y Woeltje K. Manual Washington de Terapéutica Médica. 1999. 10 edición. Masson S.A. España. Miño, G; Naranjo, A. Litiasis Biliar. Disponible en: www.aeeh.org/trat_enf_hepaticas/c-36.pdf Johnston, D; Kaplan, M. Pathogenesis and Treatment of Gallstones. N Engl. J Med. 1993. 328 (6): 412-421. www. Harrisonsonline.com Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. BOT: Base de Datos del Medicamento y Parafarmacia 2000. CIMED. La información contenida en este documento está dirigida al uso individual de la persona solicitante o de la entidad que la sustenta. La información está protegida por la legislación nacional correspondiente a documentos de carácter confidencial, prohibiéndose estrictamente toda difusión, distribución o copias a terceros. Si usted recibe por error este documento, notifique de inmediato a los números: tel: 207 3330 o 207 3474, fax: 207 5700. Email: cimeducr@cariari.ucr.ac.cr 67 HEPATITIS GENERALIDADES La hepatitis se caracteriza por ser un cuadro de necrosis focal o difusa a nivel de ácidos hepáticos y consecuente inflamación hepática. La hepatitis puede ser aguda o crónica según el agente etiológico. (1) Algunos factores que puede causar hepatitis son: el uso de ciertos medicamentos como la isoniazida, metildopa, ciertos virus, bacterias y parásitos (amebiasis, paludismo, toxoplasmosis). (7) Dentro de los virus que son capaces de ocasionar hepatitis están: • Virus de la hepatitis A (HVA) • Virus de la hepatitis B (HVB) • Virus de la hepatitis C (HVC) • Virus de la hepatitis D y E (HVD y HVE). (7) (Ver tabla # 2) Todos los tipos de virus de hepatitis pueden ocasionar la enfermedad aguda, con la aparición de síntomas y signos como anorexia, fatiga, ictericia. Sin embargo, en muchos casos la enfermedad es asintomática. Es importante establecer el diagnóstico diferencial con virus Epstein–Barr, el virus del herpes simple y el citomegalovirus, particularmente en los pacientes inmunocomprometidos. (7) SÍNTOMAS Y SIGNOS La hepatitis se presenta ya sea como una afección leve con síntomas similares al resfriado, así como una insuficiencia hepática fulminante. (1) En general, se definen tres etapas de la enfermedad: Fase prodrómica: Constituye la fase inicial de la enfermedad, puede presentarse de ser abrupta o insidiosa, con síntomas generales de la hepatitis como: (1,7) _Anorexia _Astenia _Náuseas _Vómito _Cefaleas _Diarrea o estreñimiento _Sensación de malestar _Artralgias, mialgias _Síntoma de vías respiratorias superiores (rinorrea, faringitis) _Malestar general, mialgias, artralgias _Fotofobia Estos síntomas aparecen, por lo general, dos semanas antes de la ictericia. (1,7) En la fase temprana de la infección aguda pueden manifestarse exantemas, artritis, o enfermedad del suero y en los fumadores el rechazo hacia el cigarro. (1,7) CIMED. La información contenida en este documento está dirigida al uso individual de la persona solicitante o de la entidad que la sustenta. La información está protegida por la legislación nacional correspondiente a documentos de carácter confidencial, prohibiéndose estrictamente toda difusión, distribución o copias a terceros. Si usted recibe por error este documento, notifique de inmediato a los números: tel: 207 3330 o 207 3474, fax: 207 5700. Email: cimeducr@cariari.ucr.ac.cr 68 Fase ictérica: Después de 5 a 10 días se presenta ictericia clínica. La ictericia aparece en la esclerótica o en la piel cuando se alcanzan concentraciones séricas superiores a los 2.5 mg/dl, aunque los niveles séricos pueden aumentar hasta los 20 mg/dl. (3,7) Fase de convalescencia: Se recupera el apetito, desaparece la ictericia y hay una sensación creciente de bienestar. Los síntomas generales desaparecen totalmente en el período de recuperación. La etapa posterior a la ictericia abarca un lapso de 2 semanas hasta 4 meses. (3,7) La enfermedad aguda cede al cabo de 2 a 3 semanas. En un 5 a 10 % de los casos, la enfermedad puede prolongarse, pero menos del 1% presenta un curso fulminante agudo. (7) Los niveles de las aminotransferasas (AST y ALT) se incrementan de forma apreciable como resultado de la necrosis y la inflamación hepatocelular. La bilirrubina y la fosfatasa aumentan, mientras que en una pequeña porción de los pacientes permanecen aumentadas después de la normalización de las aminotransaminasas. En algunos en pacientes con hepatitis. Se presenta colectasis. (7) (ver tabla # 1 ) El tratamiento de la hepatitis viral aguda es de soporte: inclusión de suplementos vitamínicos, vigilancia de los niveles de enzimas hepáticas (AST y ALT) y funciones de síntesis (bilirrubina, albúmina, tiempo de protrombina). (13) HEPATITIS CRÓNICA Es una reacción inflamatoria del hígado, con duración mayor a 6 meses, donde las con concentraciones de aminotransferasas en suero son anormales. Además tiene datos histológicos característicos. Los virus de la hepatitis que producen cronicidad son los de tipo B, C, D. (7,13) En el tratamiento en la hepatitis crónica se utiliza el interferón alfa 2-b, a dosis de 5 millones de unidades por día ó 10 millones de unidades, tres veces por semana, durante 4 meses. (4,7,14) También se utiliza la lamivudina, un inhibidor de la transcriptasa reversa, utilizado en el tratamiento del virus de inmunodeficiencia (HIV), bajo una dosificación de 100 mg al día. (4,14) CIMED. La información contenida en este documento está dirigida al uso individual de la persona solicitante o de la entidad que la sustenta. La información está protegida por la legislación nacional correspondiente a documentos de carácter confidencial, prohibiéndose estrictamente toda difusión, distribución o copias a terceros. Si usted recibe por error este documento, notifique de inmediato a los números: tel: 207 3330 o 207 3474, fax: 207 5700. Email: cimeducr@cariari.ucr.ac.cr 69 Tabla # 5. Valores normales de enzimas hepáticas (7) Pruebas Valores normales Ictericia hepatocelular Bilirrubina : Directa Bilirrubina : Indirecta 0.1-0.3 mg / dL 0.2 a 0.7 mg/ dL Aumentada Aumentada Fosfatasa alcalina 30 a 115 UI/ dL Aumentada ALT AST 5 a 35 U/ L 5 a 40 U/L Aumentada Aumentada Albúmina sérica 3.5-55 g/ dL Disminuida PT INR 1- 1.4 Prolongada HEPATITIS VIRALES HEPATITIS A GENERALIDADES El virus de hepatitis A pertenece a la familia de los picornavirus y se clasifica dentro del género de los hepadnavirus. Constituye un virus de tipo RNA de hélice simple que presenta un diámetro de 27 a 32 nanómetros. Este virus no posee envoltura lipídica, lo que facilita su movilización vía biliar desde el hígado hacia el intestino. (2,7,9) La infección con hepatitis A ocurre por: • Contaminación fecal- oral (los pacientes infectados eliminan el virus por heces) • Contaminación de alimentos, mariscos. • Transmisión interpersonal, la cual se favorece en condiciones de escasos hábitos de higiene. • Puede trasmitirse por contacto sexual. (2,12) La prevalencia de la hepatitis A es baja en zonas como América del Norte (Estados Unidos y Canadá) y al noreste de Europa. En la zona del Caribe y al sureste de Europa, la prevalencia es baja, mientras que en América del Sur y Centroamérica, en África, al sureste Asia, Australia la prevalencia es alta. (6,9) (Ver mapa # 1) El período de incubación para la hepatitis A es de 15 a 45 días (2 a 7 semanas), para un promedio de un mes. La etapa de mayor contagio ocurre durante las últimas dos semanas del período de incubación y una semana después de la aparición de la ictericia. (2, 3) El antígeno del virus se encuentra en el suero, las heces y el hígado durante la infección aguda. El anticuerpo IgM se desarrolla al inicio de la infección aguda, específicamente una semana después del establecimiento de los síntomas de la infección, por lo que funciona como marcador de la infección aguda. A los 3 meses se observa la concentración máxima de este anticuerpo, mientras que a los 6 meses la concentración disminuye totalmente. (1,5) CIMED. La información contenida en este documento está dirigida al uso individual de la persona solicitante o de la entidad que la sustenta. La información está protegida por la legislación nacional correspondiente a documentos de carácter confidencial, prohibiéndose estrictamente toda difusión, distribución o copias a terceros. Si usted recibe por error este documento, notifique de inmediato a los números: tel: 207 3330 o 207 3474, fax: 207 5700. Email: cimeducr@cariari.ucr.ac.cr 70 El anticuerpo IgG protector, conocido como anti- HVA, se mantiene toda la vida, es un indicador de exposiciones anteriores y no señala una infección actual. (1,5) SIGNOS Y SÍNTOMAS La enfermedad clínica es leve y generalmente asintomática. Se caracteriza por aumentos y disminuciones en los niveles de aminotrasferasa. (7) La fase aguda de la infección es sintomática en la mitad de los pacientes. El virus de hepatitis A no ocasiona hepatitis crónica, ya que, tras la infección aguda el virus desaparece. (1,5) Fase prodrómica: El inicio puede ser abrupto con síntomas generales como: • Anorexia • Fiebre • Dolor abdominal • Síntoma de vías respiratorias superiores (rinorrea, faringitis ) • Astenia • Náusea • Cefaleas • Diarrea o estreñimiento • Sensación de malestar • Artralgias, mialgias • Malestar general mialgias, artralgias • Vómito • Fotofobia. (1,7) Antes del desarrollo de los síntomas ocurre un pico de eliminación fecal del virus (HVA). (5) Fase ictérica: Después de 5 a 10 días se presenta la ictericia clínica. (7) Fase de convalescencia: Se da la recuperación del apetito, desaparece la ictericia y hay una sensación creciente de bienestar. (7) Evolución y complicaciones: La enfermedad aguda cede al cabo de 2 a 3 semanas. La recuperación completa en la hepatitis A ocurre a las 9 semanas. (7) Las complicaciones de la enfermedad están: la hepatitis colestásica, con presencia de ictericia y coluria. En casos de infección crónica el virus permanece en sangre e hígado, por ello el paciente se convierte en portador crónico. (2) CIMED. La información contenida en este documento está dirigida al uso individual de la persona solicitante o de la entidad que la sustenta. La información está protegida por la legislación nacional correspondiente a documentos de carácter confidencial, prohibiéndose estrictamente toda difusión, distribución o copias a terceros. Si usted recibe por error este documento, notifique de inmediato a los números: tel: 207 3330 o 207 3474, fax: 207 5700. Email: cimeducr@cariari.ucr.ac.cr 71 Tabla # 6 . Características de los virus de hepatitis. Características Virus hepatitis B Período de incubación (días) 30 a 180 Promedio 6090 días Transmisión Fecal –oral Percutánea Perinatal Sexual Comienzo Edad Nula +++ +++ +++ Virus Hepatitis A 15 a 45 Promedio 30 días +++ infrecuente +/- Profilaxis agudo adultos jóvenes lactantes, niños agudo niños, jóvenes adultos Cronicidad Vacuna recombinate Vacuna recombinante Virus hepatitis Hepatitis D C Hepatitis E 15 a 160 promedio 60 a 90 días 30 a 180 promedio 60 a 90 días 14 a 60 promedio 40 días Nula +++ +/+/- Nula +++ + ++ +++ Nula Nula Nula insidioso insidioso o agudo niños, jóvenes,adultos, Agudo Jóvenes, adultos Vacuna hepatitis B - sí no sí sí Fuente: Isselbacher, K.J.; Braunwald, E.; Wilson, J. 1994. Harrison: Principios de Medicina Interna. 13ava Edición HEPATITIS B GENERALIDADES El virus de hepatitis B pertenece al grupo de Hepadnaviridae. Tiene un genoma de ácido desoxirribonucléico (DNA), de doble cadena. Se reconocen tres partículas de hepatitis B de diferente tamaño, la de mayor tamaño se conoce como partícula de Dane. Todas las partículas están compuestas por una capa externa de lípidos y carbohidratos que contiene el antígeno de superficie del virus (HBsAg), así como un núcleo central (core) que contiene el DNA vírico. En el caso de las partículas de Dane el núcleo también contiene los antígenos HBcAg y HBeAg. (2) La hepatitis es asintomática en menos del 10 % de los niños menores de seis años y en cerca del 50% en los mayores de seis años. (2) Se estima que la hepatitis B ha afectado a cerca de cuatrocientos millones de personas alrededor del mundo, además de ser la causa más común de cirrosis y carcinoma hepatocelular en el mundo. (2,4) (Ver tabla # 6) Las formas de transmisión de la hepatitis B incluyen: • Exposición a sangre o derivados o fluidos corporales contaminados • Perinatal, transmisión neonatal • Por contacto sexual con portadores • Equipo médico odontológico infectado • Uso de agujas contaminadas • Uso de afeitadoras • Tras técnicas de tatuajes y perforaciones corporales CIMED. La información contenida en este documento está dirigida al uso individual de la persona solicitante o de la entidad que la sustenta. La información está protegida por la legislación nacional correspondiente a documentos de carácter confidencial, prohibiéndose estrictamente toda difusión, distribución o copias a terceros. Si usted recibe por error este documento, notifique de inmediato a los números: tel: 207 3330 o 207 3474, fax: 207 5700. Email: cimeducr@cariari.ucr.ac.cr 72 • • Pacientes de hemodiálisis Personas con trastornos de la coagulación que requieren productos sanguíneos.(2) De todos estos mecanismos tiene mayor relevancia la transmisión perinatal en zonas de prevalencia intermedia a alta, ya que más del 89% de los niños infectados pasan a cronicidad. (2) La infección por VHD se presenta junto con la hepatitis B. El período incubación de la hepatitis B y D es de 30 a 180 días. (3) El diagnóstico de hepatitis B se basa en la presencia de HbsAg, el cual se detecta a las 1 a 7 semanas antes de la aparición de los síntomas clínicos o de la elevación de los niveles de enzimas hepáticas. (3,12) SIGNOS Y SÍNTOMAS Después de la infección aguda la hepatitits B puede persistir en adultos en 1 a 2 % de los casos. En pacientes con hepatitis crónica, por infección por hepatitis B durante la infancia, presentan mayor riesgo de desarrollar cirrosis y hepatocarcinoma. (2,7) Fase prodrómica: El inicio es insidioso con la aparición de síntomas generales de la hepatitis como: • Anorexia • Afecciones de vías respiratorias superiores (rinorrea, faringitis ) • Astenia • Náuseas • Vómito • Cefaleas • Diarrea o estreñimiento • Sensación de malestar • Artralgias, mialgias • Malestar general, mialgias, artralgias • Fotofobia. (1,7) Fase ictérica: Después de 5 a 10 días se presenta ictericia clínica. En el caso de la hepatitis B no complicada, desde la fase ictérica hasta la recuperación total puede transcurrir un lapso de 3 a 4 meses. (3) Fase de convalescencia: Se da la recuperación del apetito, la desaparición de la ictericia y una sensación creciente de bienestar. (7) Evolución y complicaciones: La enfermedad aguda cede al cabo de 2 a 3 semanas. Con recuperación completa de la hepatitis B a las 16 semanas. (7) La hepatitis B aumenta los valores de aminotransferasas. (7) CIMED. La información contenida en este documento está dirigida al uso individual de la persona solicitante o de la entidad que la sustenta. La información está protegida por la legislación nacional correspondiente a documentos de carácter confidencial, prohibiéndose estrictamente toda difusión, distribución o copias a terceros. Si usted recibe por error este documento, notifique de inmediato a los números: tel: 207 3330 o 207 3474, fax: 207 5700. Email: cimeducr@cariari.ucr.ac.cr 73 La hepatitis crónica por virus B afecta principalmente a hombres. Además, puede ser una consecuencia de la hepatitis aguda. En la fase inicial hay presencia de antígenos Anti-HBc, en un 70% de los pacientes y antígenos HBeAg y DNA, lo que implica replicación. (7) HEPATITIS C GENERALIDADES Recientemente, se ha conseguido el clonaje de un virus causante del cuadro de hepatitis postransfusional y que se ha denominado virus de la hepatitis C. Se trata de un virus de 30 – 60 mm, con una cubierta lipídica y cuyo genoma es un RNA de 10.000 pares de bases. Presenta similitudes físicas y genómicas con los flavivirus. Por el momento no se ha podido observar ninguna partícula vírica completa. (16,17) Existen múltiples subtipos del Virus de la Hepatitis C (VHC) con secuencias de nucleótidos (genotipos) variados; estos subtipos varían geográficamente y representan un papel en la virulencia de la enfermedad. El VHC puede también modificar su patrón de nucleótidos con el tiempo en una persona infectada (cuasi-especies); tendencia que limita el desarrollo de vacunas. (17) Se sabe actualmente que el virus de la hepatitis C (VHC) causa la mayoría de los casos de la entidad que se denominaba antes hepatitis noA-noB (NANB) postransfusionales o esporádicas. También está implicado en muchos casos de hepatitis crónica, cirrosis criptogénica y carcinoma hepatocelular no relacionado con el VHB. La hepatitis crónica C ofrece muy escasa tendencia a la remisión espontánea y, cuando ésta ocurre, no siempre es definitiva puesto que puede reactivarse después de un período más o menos prolongado de quiescencia. La transición a la cirrosis se produce en una proporción sustancial de los pacientes con hepatitis crónica C, que parece incrementarse a medida que se prolonga la enfermedad. (16) La infección se adquiere con mucha frecuencia a través de la sangre, ya sea por transfusión o por uso de fármacos i.v. Puede haber transmisión sexual y vertical de la madre al lactante. La prevalencia de la hepatitis C, entre pacientes con hepatitis fulminante oscila entre el 24 y el 44 %. Muchos de estos pacientes presentan formas de hepatitis fulminantes de inicio tardío con mortalidad importante. (16) Muy recientemente se ha comprobado que la evolución insidiosa a muy largo plazo de la hepatitis crónica C, está agravada por la aparición de otra temible complicación, como lo es el desarrollo de carcinoma hepatocelular. La relación existente entre infección crónica por el virus C y carcinoma hepatocelular se apoya en la constatación de que alrededor del 70% de los pacientes cirróticos con hepatocarcinoma presentan anticuerpos anti-VHC, y el seguimiento prolongado de pacientes con hepatitis crónica demuestra la creciente frecuencia con que se detecta el desarrollo de tumor en pacientes con cirrosis causada por una infección crónica por virus C subyacente, muchas veces asintomática. El tumor puede evolucionar a partir de la fibrinogénesis más que proceder de la infección misma por el VHC, dado que la cirrosis ya está establecida en casi todos los casos. (16,17) CIMED. La información contenida en este documento está dirigida al uso individual de la persona solicitante o de la entidad que la sustenta. La información está protegida por la legislación nacional correspondiente a documentos de carácter confidencial, prohibiéndose estrictamente toda difusión, distribución o copias a terceros. Si usted recibe por error este documento, notifique de inmediato a los números: tel: 207 3330 o 207 3474, fax: 207 5700. Email: cimeducr@cariari.ucr.ac.cr 74 El VHC se asocia con crioglobulinemia mixta esencial, porfiria cutánea tarda (alrededor de un 60-80% de los pacientes con porfiria tienen el VHC, sin embargo, sólo unos pocos pacientes con VHC desarrollan porfiria) y quizá glomerulonefritis, además otros trastornos inmunitarios. Los mecanismos por los cuales esto sucede son inciertos. Adicionalmente, hasta un 25% de los pacientes con hepatopatía alcohólica albergan también el VHC, no estando claras las razones de esta frecuente asociación. (17) La mayoría de los casos de hepatitis C son subclínicos, incluso en el estado agudo. La infección tiene una incidencia de cronicidad (alrededor de un 75%) muy superior a la de la hepatitis B; por esta razón, la hepatitis C se descubre a menudo por la detección fortuita del anti-VHC en personas aparentemente sanas. Muchas personas son portadoras crónicas del VHC y tienen, a menudo, ya hepatitis crónica subclínica o incluso cirrosis. La prevalencia varía con la geografía y otros factores epidemiológicos (17) El diagnóstico de la hepatitis C se basa en la presencia del anticuerpo sérico (anti-VHC), el cual no es protector e implica infección activa. El anticuerpo anti-VHC aparece a menudo varias semanas después de la infección aguda, por lo que una prueba negativa no excluye una infección reciente. Estos anticuerpos anti-VHC se encuentran con mayor frecuencia en hepatopatías crónicas e indican generalmente una replicación vírica activa y una continuidad en la infectividad más que la recuperación de la infección. (16,17) TRATAMIENTO Se ha llevado a cabo estudios similares a los realizados en la hepatitis B, que involucran al interferón alfa con resultados satisfactorios. (16) Se está estudiando una forma recombinante del interferón–α endógeno, en pacientes seleccionados con tircoleucemia, sarcoma de Kaposi, papilomavirus humano y virus respiratorios, que beneficia a aquellos pacientes con el VHC, con carga vírica detectable y anomalías de las pruebas de función hepática. (17) La dosis es de 3 a 6 millones de U tres veces por semana, durante 3 a 6 meses, con lo que se observa una disminución en los casos típicos del nivel de ARN del virus y mejora las pruebas de función hepática y la histología del hígado en el 10 al 25% de los pacientes. Los efectos adversos comprenden fiebre, escalofríos, debilidad y mialgia, que en los casos típicos comienzan de 7 a 10 horas después de la primera inyección y duran hasta 12 horas. Sin embargo, la dosis más baja utilizada contra el VHC conduce a menos efectos adversos graves, sin embargo, se ha descrito empeoramiento de la hepatitis. (17,18) La adición de ribavirina al interferón se muestra prometedora para tratar la infección por VHC. (17) El tratamiento de la hepatitis crónica C es un importante problema terapéutico. El interferón induce un descenso rápido de las cifras de transaminasas hasta la normalización, en una proporción muy elevada de los pacientes tratados, hecho muy poco común en la historia natural de esta enfermedad y provoca una mejoría histológica indudable. CIMED. La información contenida en este documento está dirigida al uso individual de la persona solicitante o de la entidad que la sustenta. La información está protegida por la legislación nacional correspondiente a documentos de carácter confidencial, prohibiéndose estrictamente toda difusión, distribución o copias a terceros. Si usted recibe por error este documento, notifique de inmediato a los números: tel: 207 3330 o 207 3474, fax: 207 5700. Email: cimeducr@cariari.ucr.ac.cr 75 Lamentablemente, estos efectos benéficos se mantienen al interrumpir el tratamiento sólo en una proporción relativamente reducida de los pacientes con buena respuesta inicial. No se ha logradon identificar todavía los factores que determinan una respuesta favorable y duradera al tratamiento con interferón. Una aplicación subcutánea de 3 millones de unidades de interferón α-2b tres veces por semana, durante tres meses, se acompaña de una cifra aproximada de un 50% en la normalización de las enzimas hepáticas, la desaparición del RNA viral en plasma y la mejoría en el cuadro histopatológico. El tratamiento prolongado por 12 meses incrementa la posibilidad de normalización sostenida de los valores de enzimas hepáticas (16,18) OTROS TIPOS El virus de la hepatitis D es un virus defectuoso que sólo aparece en forma conjunta con el virus de hepatitis B. Su prevalencia varía según la zona geográfica (cuenca del Mediterráneo, Oriente Medio, algunos países de Sudamérica). (1,12) La clínica de la enfermedad es similar a la que se observa con la hepatitis B aguda grave y existe una tendencia hacia la cronicidad. (12) El virus de la hepatitis E se transmite por agua (transmisión entérica) y es el responsable de brotes agudos, sin embargo, no presenta cronicidad. La enfermedad puede ser grave, en especial en la mujer embarazada. (12) Otro virus que ocasiona hepatitis crónica es el tipo G, familia de las flavivirus. Se cree que puede transmitirse por sangre. (12) REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Carey Ch, Lee H y Woeltje K. Manual Washington de Terapéutica Médica. 1999. 10 edición. Masson S.A. España p. 377-386. Asociación Española de Pediatría. Manual de Vacunas en Pediatría. 2000. 2 edición Latinoamericana. Asociación Americana de Infectología. P-116-133. 316-7 Isselbacher, K.J.; Braunwald, E.; Wilson, J. 1994. Harrison: Principios de Medicina Interna. 13ava Edición Editorial Interamericanan Mc Graw-Hill. Madrid, España. Volumen I y II. Loke A, Heathcote J, Hoofnagle. Management of hepatitis B. Gastroenterology . 2001;120:1828-1853. IDIS 466666 Isada C, Karsten B, Goldman M, Gray L, Agerg J. Infectious Disease Handbook. 2001 . 4 edition. Lexi-comp. USA. p.469-79 Tierney L, McPhee S, Papadakis M. Diagnóstico clínico y tratamiento. Manual Moderno. Edición 34. México. 1998. P 627-36 Health Information for International Travel. www.cdc.gov (acceso el 23 de noviembre del 2001) Hepatitis B . www.who.int. acceso 30 de noviembre del 2001. Webster G. Protecting travellers from hepatitis. BMJ. 2001. 322: 1194-5. Potter P, Perry A. 1995. Fundamentos de enfermería. 3ed. Editorial Harcourt Brace. España. Pp. 701 CIMED. La información contenida en este documento está dirigida al uso individual de la persona solicitante o de la entidad que la sustenta. La información está protegida por la legislación nacional correspondiente a documentos de carácter confidencial, prohibiéndose estrictamente toda difusión, distribución o copias a terceros. Si usted recibe por error este documento, notifique de inmediato a los números: tel: 207 3330 o 207 3474, fax: 207 5700. Email: cimeducr@cariari.ucr.ac.cr 76 11. 12. 13. 14. 15. 16. Carey Ch, Lee H, Woeltje K. Manual Washington de Terapéutica Médica. Masson Pp. 381-85 Gonzalez M, Lopera W, Arango A. Fundamentos de terapéutica. Corporación para investigaciones biológicas. Colombia. Lacy C, Armstrong L, Goldman M, Lance L. Drug Information Handbook 20012002. 8 ed Edición Internacional. American Pharmaceutical Association. Lexi Comp. USA.p. 652-3 691-2 Rodes, J. y Guardia, J. El manual de medicina. 1993. Edit Masson- Salvat. Barcelona, España Beers, M y Berkow, R. El Manual Merck de Diagnóstico y Tratamiento. 1999. 10ma edicion. Ed. Harcourt. España. Hardman, J; Limbird, L; Molinoff, P. Las bases farmacológicas de la terapéutica: Goodman y Gilman. 1996. 9na edicion. Mac Graw-Hill interamericana. México. CIMED. La información contenida en este documento está dirigida al uso individual de la persona solicitante o de la entidad que la sustenta. La información está protegida por la legislación nacional correspondiente a documentos de carácter confidencial, prohibiéndose estrictamente toda difusión, distribución o copias a terceros. Si usted recibe por error este documento, notifique de inmediato a los números: tel: 207 3330 o 207 3474, fax: 207 5700. Email: cimeducr@cariari.ucr.ac.cr 77