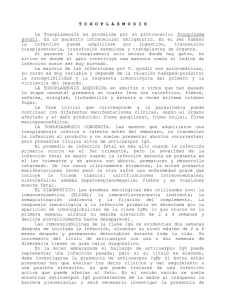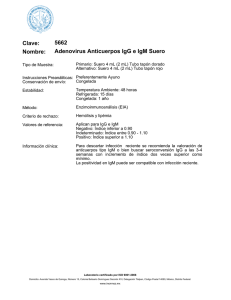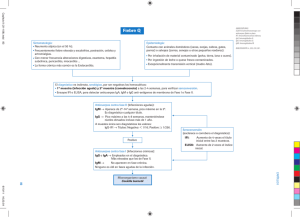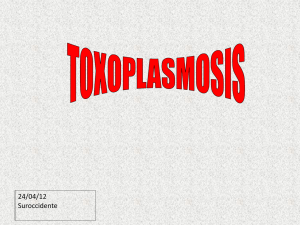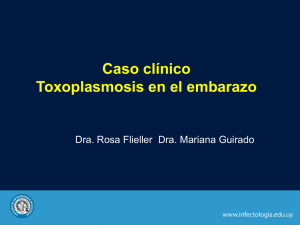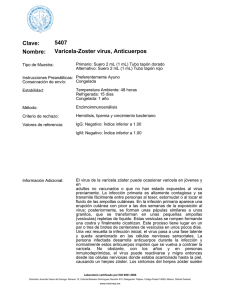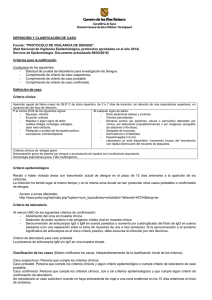República Bolivariana de Venezuela Universidad del Zulia
Anuncio
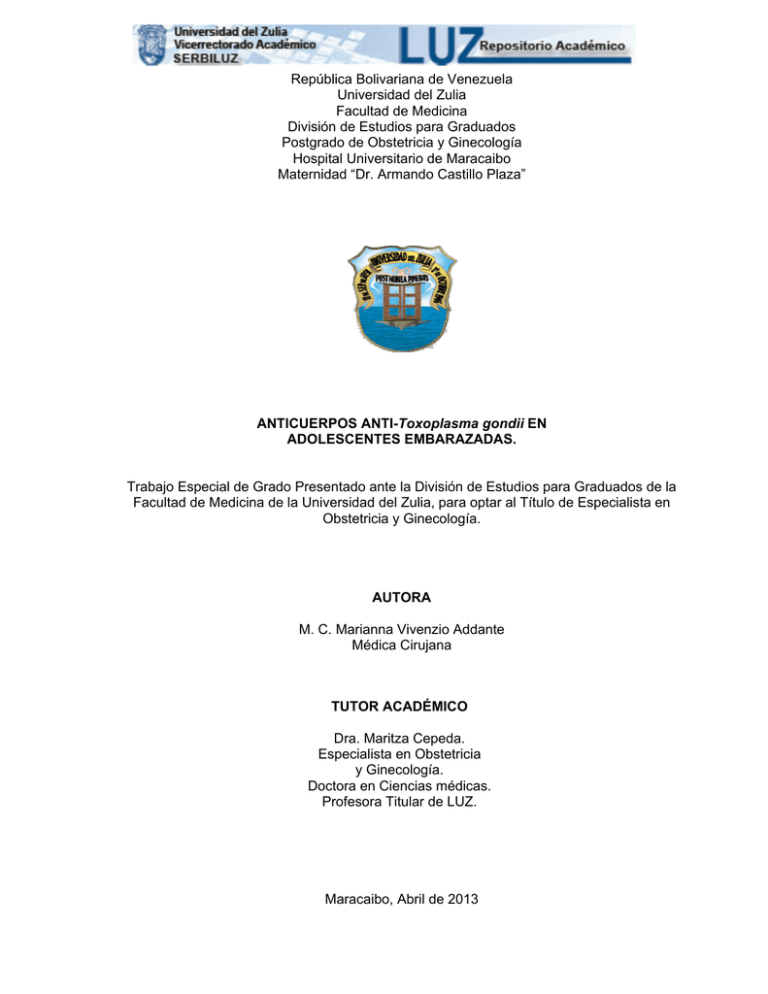
República Bolivariana de Venezuela Universidad del Zulia Facultad de Medicina División de Estudios para Graduados Postgrado de Obstetricia y Ginecología Hospital Universitario de Maracaibo Maternidad “Dr. Armando Castillo Plaza” ANTICUERPOS ANTI-Toxoplasma gondii EN ADOLESCENTES EMBARAZADAS. Trabajo Especial de Grado Presentado ante la División de Estudios para Graduados de la Facultad de Medicina de la Universidad del Zulia, para optar al Título de Especialista en Obstetricia y Ginecología. AUTORA M. C. Marianna Vivenzio Addante Médica Cirujana TUTOR ACADÉMICO Dra. Maritza Cepeda. Especialista en Obstetricia y Ginecología. Doctora en Ciencias médicas. Profesora Titular de LUZ. Maracaibo, Abril de 2013 4 AGRADECIMIENTO A Jesús Todopoderoso por guiarme siempre y concederme fortaleza en todo lo que me he propuesto. A mi esposo, por darme siempre el apoyo, sobre todo en momentos difíciles y mantener el entusiasmo para lograr este triunfo. A mis padres y hermanos camino. que siempre estuvieron a mi lado y firmes en el A la doctora Maritza Cepeda, y demás profesores quienes me han transmitido invalorables conocimientos y enseñanzas en esta honorable profesión. A la doctora Nelia Sánchez quien con su sabiduría en el campo de la metodología, y con su paciencia supo guiarme para culminar con éxito esta investigación. A los Adjuntos del servicio de Ginecología y Obstetricia de la Maternidad Dr. Armando Castillo Plaza, quienes me transmitieron sus enseñanzas y destrezas para mi formación como especialista. 5 DEDICATORIA A Dios todo poderoso. A mis amados padres: Mario y Angela. A mis amados hermanos: Carmela y Armando. Al compañero de mi vida: Miguel Enrique. A mis hermosos sobrinos: Orlandito, Donnatella, Gianluca y Matteo. 6 ÍNDICE DE CONTENIDO Agradecimiento Dedicatoria Índice de Contenido Índice de Tablas y Gráficos Resumen Abstract Introducción 6 7 8 10 11 12 13 CAPÍTULO I: EL PROBLEMA 1.1.- Planteamiento del problema……………………………………………………………..………14 1.2.- Formulación del problema…………………………………………………………….................16 1.3.- Objetivos…………………………………………………………………………………….……...16 1.3.1.- Objetivo General………………………………………………………………….……16 1.3.2.- Objetivos Específicos……………………………………………………………….…16 1.4.- Justificación e importancia………………………………………………………………………17 1.5.- Delimitación de la investigación………………………………………………………………….17 1.6.- Factibilidad y viabilidad……………………………………………………………………………18 CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 2.1.- Marco teórico conceptual…………………………………………………………………………19 2.1.1.- Bases teóricas…………………………………………………………………………..19 2.1.1.1.- Bases legales…………………………………………………………………25 2.1.2.- Antecedentes de la investigación……………………………………………………..26 2.1.3.- Definición de términos básicos………………………………………………………..28 2.2.- Marco teórico operacional………………………………………………………………………..30 2.2.1.- Sistema de variables…………………………………………………………………..30 2.2.2.- Conceptualización de la variable……………………………………………………..30 2.2.3.- Operacionalización de la variable…………………………………………………….31 CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 3.1.- Tipo de investigación……………………………………………………………………………..32 3.2.- Diseño de la investigación………………………………………………………………………..32 3.3.- Población y muestra………………………………………………………………………….…...32 3.4.- Técnica de recolección de datos………………………………………………………………..33 3.4.1.- Validez y confiabilidad del instrumento………………………………………………33 3.5.- Método…………………………………………………………………………………………….33 3.6.- Análisis estadístico………………………………………………………………………………...34 CAPÍTULO IV: ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 4.1.- Resultados………………………………………………………………………………………….35 4.2.- Discusión……………………………………………………………………………………………39 CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 5.1.- Conclusiones………………………………………………………………………………….…..41 5.2.- Recomendaciones………………………………………………………………………………..42 7 BIBLIOGRAFÍA………………………………………………………………………………………..43 ANEXOS………………………………………………………………………………………………...46 Consentimiento informado……………………………………………………………………………...46 Ficha de registro de datos………………………………………………………………………………47 8 ÍNDICE DE TABLAS Y GRÁFICOS Tabla 1. Distribución de las Adolescentes Embarazadas Estudiadas por Grupos de Edades…………………………………………………………………………………………..35 Gráfico 1. Distribución de las Adolescentes Embarazadas Estudiadas por Grupos de Edades…………………………………………………………………………………………..35 Tabla 2. Distribución de Anticuerpos Anti-Toxoplasma gondii de Tipo IgG en Adolescentes Embarazadas………………………………………………………………….36 Gráfico 2. Distribución de Anticuerpos Anti-Toxoplasma gondii de Tipo IgG en Adolescentes Embarazadas……………………… …………………………………………36 Tabla 3. Distribución de Anticuerpos Anti-Toxoplasma gondii de Tipo IgM en Adolescentes Embarazadas…………………………………………………………………37 Gráfico 3. Distribución de Anticuerpos Anti-Toxoplasma gondii de Tipo IgM en Adolescentes Embarazadas………………………………………………………………….37 Tabla 4. Distribución de las Adolescentes Embarazadas con Anticuerpos AntiToxoplasma gondii Positivos de Tipo IgG e IgM según la Edad…………………...........38 Gráfico 4. Distribución de las Adolescentes Embarazadas con Anticuerpos AntiToxoplasma gondii Positivos de Tipo IgG e IgM según la Edad…………………………38 9 Vivenzio Addante, Marianna. ANTICUERPOS ANTI-Toxoplasma gondii EN ADOLESCENTES EMBARAZADAS. Trabajo Especial de Grado ante la División de Estudios para Graduados de la Facultad de Medicina de la Universidad del Zulia, para optar al Título de Especialista en Obstetricia y Ginecología. Maracaibo, Venezuela. 2012. 47P. RESUMEN La toxoplasmosis es una protozoonosis cuyo agente etiológico, el Toxoplasma gondii, es un protozoario intracelular obligatorio, cosmopolita, capaz de desarrollarse en una amplia gama de hospederos vertebrados, La importancia de estudiar la Toxoplasmosis durante el embarazo se debe a la posibilidad de transmisión transplacentaria en mujeres de más de dieciséis semanas de gestación con Toxoplasmosis reciente que no hayan recibido tratamiento específico. Objetivo: determinar la prevalencia de anticuerpos anti-Toxoplasma gondii en adolescentes embarazadas. Material y Método Estudio descriptivo, prospectivo y transversal. La población quedó representada por 100 adolescentes embarazadas con edades comprendidas entre 10 y 19 años de edad, definidas por la Organización Mundial de la Salud, que asistieron en el período de Enero a Julio de 2012, a la consulta externa prenatal de la Maternidad ¨Dr. Armando Castillo Plaza¨ del Hospital Universitario de Maracaibo. Se determinaron anticuerpos IgM e IgG anti-Toxoplasma gondii a través de la técnica serológica de inmunoabsorción ligada a enzimas con detección por fluorescencia y su prevalencia en los diferentes subgrupos de adolescentes. Resultados: según la clasificación por edad 7 (7,0%) correspondieron al grupo de 10 a 13 años, 42 (42, %) entre 14 y 16 años y 51 (51,0%) al grupo de 17 y 19 años. De las embarazadas estudiadas presentaron anticuerpos positivos (IgG) 62 (62,0%) y IgG e IgM negativa 38 (38,8%). En la distribución de las embarazadas por edad y resultado serológico, estadísticamente no hubo cambios significativos, notándose que de las 7 adolecentes con edades entre 10- 13 años; presentaron serologías positivas 3 (42,9%) y negativas 4 (57,1%), de las 42 adolescentes entre 14 y 16 años; positivas 25 (59,5 %) y negativas 17 (40,5%) y de las 51 embarazadas entre 17 y 19 de edad; 34 (66,7%) y negativas 17 (33,3%). Se concluye que es alta la prevalencia de anticuerpos anti-Toxoplasma gondii en adolescentes embarazadas. Palabras Clave: Anticuerpos IgG, Anticuerpos IgM, T. gondii, Adolescentes; Embarazadas. Correo Electrónico: maryvive@hotmail.com 10 Vivenzio Addante, Marianna. ANTIBODIES ANTI-Toxoplasma gondii IN PREGNANT ADOLESCENTS. Degree thesis Submitted to the Division of Graduate Studies, Faculty of Medicine, University of Zulia, to qualify for the title of Specialist in Obstetrics and Gynecology. Maracaibo, Venezuela. 2012.47 P. ABSTRACT Toxoplasmosis is a protozoonosis whose Etiologic Agent, Toxoplasma gondii, is an intracellular Protozoan mandatory, cosmopolitan, able to develop in a wide range of vertebrate hosts. The importance of studying the Toxoplasmosis during pregnancy is due to the possibility of transplacental transmission in women of more than sixteen weeks of gestation with recent Toxoplasmosis who have not received specific treatment. Objective: To determine the prevalence of anti-Toxoplasma gondii in pregnant adolescents. Materials and Methods In this prospective and cross. The population was represented by 100 pregnant girls aged between 10 and 19 defined by the World Health Organization, attending the antenatal outpatient ¨ Dr. Motherhood Armando Castillo Plaza ¨ University Hospital of Maracaibo. Were determined IgM and IgG antiToxoplasma gondii through serological technique of enzyme-linked immunosorbent assay with fluorescence detection and its prevalence in different subgroups of adolescents. Results: According to the classification by age 7 (7.0%) were in persons 10 to 13 years, 42 (42%) between 14 and 16 years and 51 (51.0%) in group of 17 to 19. Of the pregnant women had positive antibodies (IgG) 62 (62.0%) and negative IgG and IgM 38 (38.8%). In the distribution of age by serology, is high, there were not changes statistically significant; noticing that the seven teens aged 10 to 13 years were serologically positive 3 (42.9%) and negative 4 (57.1% ) of the 42 adolescents between 14 and 16 years; positive 25 (59.5%) negative and 17 (40.5%) and 51 pregnant women between age 17 and 19, 34 (66.7%) and negative 17 (33.3%). It is concluded that a high prevalence of anti-Toxoplasma gondii in pregnant adolescents. Keywords: Antibodies IgG, IgM, T. gondii, Adolescents, Pregnant. Email: maryvive@hotmail.com 11 INTRODUCCION La toxoplasmosis es una protozoonosis cuyo agente etiológico, el Toxoplasma gondii, es un protozoario intracelular obligatorio, cosmopolita, capaz de desarrollarse en una amplia gama de hospederos vertebrados. Se considera la zoonosis de mayor prevalencia mundial, oscilando entre un 40 y 85%, cuyas manifestaciones clínicas dependen de la etapa en la cual se adquiere la infección y el estado de inmunocompetencia del individuo. La toxoplasmosis presenta dos formas de infección: la congénita y la adquirida. La toxoplasmosis congénita (TC) se desarrolla como consecuencia de la primoinfección por T. gondii en mujeres embarazadas y se manifiesta en los recién nacidos con la típica tétrada de Sabin (coriorretinitis, hidrocefalia, convulsiones y calcificaciones intracraneales) o formas menos agresivas. La forma adquirida se divide en toxoplasmosis infección, la más frecuente y asintomática y la toxoplasmosis enfermedad que evoluciona con tendencia a la curación espontánea y se considera la menos frecuente. El diagnóstico se basa fundamentalmente en la detección de anticuerpos IgG o IgM específicos en los pacientes o en la población sana, utilizando técnicas serológicas. La importancia de estudiar la Toxoplasmosis durante el embarazo se debe a la posibilidad de transmisión transplacentaria en mujeres de más de dieciséis semanas de gestación con Toxoplasmosis reciente que no hayan recibido tratamiento específico. Tomando en cuenta la alta afluencia de adolescentes embarazadas que asisten a la Maternidad Dr. Armando Castillo Plaza de Maracaibo y que este grupo de mujeres embarazadas tienen mayor riesgo para primoinfección con T. gondii, se llevó a cabo el presente estudio, el cual se realizó en 5 capítulos: Capitulo I, análisis de la situación objeto de estudio; Capítulo II, marco teórico; Capítulo III, marco metodológico; Capítulo IV, resultados y discusión; y Capitulo V, conclusiones y recomendaciones, por último la bibliografía y anexos. 12 CAPITULO I EL PROBLEMA 1.1.- Planteamiento del problema. La Toxoplasmosis es una zoonosis, producida por Toxoplasma gondii (T. gondii), protozoario de hábitat intracelular obligatorio, capaz de desarrollarse en una amplia gama de hospederos vertebrados. Su hospedador definitivo es el gato doméstico y algunos otros felinos; en la mayoría de los casos las infecciones humanas son de tipo benigno y completamente asintomáticas 1, 2. La infección por T. gondii se transmite a través de formas evolutivas enquistadas ingeridas junto con carne vacuna o porcina contaminada, cruda o poco cocida, y por contacto con ooquistes presentes en las heces de gatos infectados, también se conoce la transmisión por transplante de órganos, por transfusión sanguínea y transplacentaria; cuando existe diseminación hematógena se puede infectar la placenta en donde se forman cúmulos de taquizoitos y quistes en corion, decidua y cordón umbilical 2. La inmunidad materna parece proteger contra la infección fetal, por lo tanto, para que se desarrolle toxoplasmosis congénita la madre debe adquirir la infección durante el embarazo. Alrededor de un tercio de las mujeres norteamericanas, adquieren anticuerpos protectores antes del embarazo y esta proporción es mayor en las que conviven con gatos. La toxoplasmosis aguda complica alrededor de 1 a 5 por 1000 embarazos; los síntomas incluyen cansancio, dolores musculares y a veces linfadenopatía, pero más a menudo, la infección es subclínica. La infección durante el embarazo puede causar aborto o bien un lactante vivo con evidencia de enfermedad; el riesgo de infección fetal aumenta con la duración del embarazo, pero en general se aproxima al 50%; así mismo el riesgo de infección fetal es mayor cuanto más temprano se adquiere, pero en las etapas iniciales del embarazo la infección es menos frecuente 3, 4. La toxoplasmosis se considera la zoonosis de mayor prevalencia mundial, entre un 40 y 85% aumentando con la edad, el grupo de población en el cual la adquisición de la infección repercute en forma más notoria, es el de las mujeres embarazadas, por 13 el riesgo de transmisión para el feto. Las características del medio ambiente influyen en la prevalencia, pues ésta es mayor en regiones calientes y húmedas, pero más baja en climas secos y fríos. Los factores sociales y económicos tienen relación especial con este parásito pues los hábitos alimenticios, hábitos higiénicos, nivel socioeconómico bajo, infraestructura sanitaria de la comunidad, disposición de excretas, convivencia con reservorios y hospederos definitivos favorecen la infección 2,3. La toxoplasmosis es una enfermedad de difícil diagnóstico parasitológico pues no es fácil demostrar el agente etiológico y establecer la relación entre infección y enfermedad. El diagnóstico se basa fundamentalmente en la detección de anticuerpos Inmunoglobulina G (IgG) e Inmunoglobulina M (IgM) específicos, utilizando todo tipo de técnicas serológicas 2. De una a dos semanas, después de la infección, aparecen anticuerpos IgM que alcanzan su máxima concentración a las dos o tres semanas; los anticuerpos IgG son de aparición más tardía, después de la segunda o tercera semana de infección y se elevan progresivamente con una máxima concentración a los dos meses y persisten por años 5, 6 . Diversas encuestas epidemiológicas realizadas a nivel mundial han puesto de manifiesto la prevalencia de anticuerpos anti-T. gondii, con tasas que varían entre los diversos grupos poblacionales; así, se reportan las siguientes cifras globales de prevalencia: Oceanía 41,73%, Europa 31,76%, Asia 22,60%, África 19,07% y en América, se ha reportado una alta prevalencia en los EEUU, América del Sur y América Central; en países como: Chile, Brasil, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, Cuba, Venezuela entre otros, con una prevalencia global de un 33,90% 1, 7, 8. En Venezuela, en 1950, se reportó el primer caso humano de Toxoplasmosis mediante el diagnóstico parasitológico en material de necropsia de un recién nacido prematuro. En 1952, se publicó el primer caso diagnosticado serológicamente en vida 9,10 . Durante los años 1964 y 1965 se realizaron importantes encuestas epidemiológicas en la ciudad de Caracas, reportando un 47% de prevalencia con el 61% de seropositividad en gestantes aparentemente sanas. En el Estado Zulia en 1972 se reportaron los dos primeros casos clínicos; posteriormente en la ciudad de Maracaibo, se reportó una prevalencia de 31,8% en la población urbana y un 49,3% en los indígenas de Paraguaipoa; otros estudios obtuvieron una prevalencia de 57,6% en 14 individuos en edad pediátrica con edades comprendidas entre seis meses a quince años y 56,05% en mujeres embarazadas 5, 6, 11, 12. En consideración con las características específicas de la población en estudio, la dificultad para determinar primoinfección por clínica, las consecuencias fetales de la infección y la dificultad de diagnóstico por métodos de laboratorio, en esta investigación, se determinaron anticuerpos lgG e lgM anti-T. gondii en adolescentes embarazadas para conocer la prevalencia de esta infección e iniciar medidas profilácticas y de vigilancia epidemiológica, a fin de reducir el desarrollo de la enfermedad y la transmisión congénita. 1.2.- Formulación del problema. ¿Cuál es la Prevalencia de anticuerpos anti-T. gondii en adolescentes embarazadas que consultan a la Maternidad Dr. ¨Armando Castillo Plaza¨ (M. A. C. P.) de Maracaibo? 1.3.- Objetivos de la investigación. 1.3.1.- Objetivo general. Determinar la prevalencia de anticuerpos anti-T. gondii en adolescentes embarazadas consultantes a la M. A. C. P. 1.3.2- Objetivos específicos. 1) Detectar anticuerpos IgM anti-T. gondii en adolescentes embarazadas, a través de la técnica de inmunoabsorción ligada a enzimas con detección por fluorescencia (E. L. F. A.). 2) Determinar los anticuerpos IgG anti-T. gondii en adolescentes embarazadas, a través de la técnica de E. L. F. A. 3) Identificar la prevalencia de anticuerpos IgM e IgG anti-T. gondii en los subgrupos de adolescentes definidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS). 15 1.4.- Justificación e importancia. La muestra seleccionada, se caracteriza por ser una población con una serie de condiciones clínicas que la califican de Alto Riesgo Obstétrico, ya que se establece como edad óptima para la gestación en primigestas un intervalo comprendido entre los 20 y 24 años. El útero es de tipo infantil, hipoplásico, con tendencia a provocar aborto o parto prematuro por inadaptabilidad al contenido. Si llega al final del embarazo, las condiciones dinámicas uterinas pueden encontrarse alteradas y ocurrir distocias de contracción e incoordinaciones motoras tanto en el parto como en el alumbramiento. En las adolescentes es más frecuente la anemia, incrementando el número de hijos con restricción del crecimiento y tasas de mortalidad infantil más elevadas. Por otra parte, las adolescentes aún en desarrollo tienen requerimientos calóricos más elevados. Aunado a lo anteriormente descrito se suma el factor psicológico, ya que la mayor parte de estos embarazos no son planificados o deseados 13. La toxoplasmosis pasa inadvertida en la madre y sólo una minoría de los casos presentan linfoadenopatía, astenia, adinamia y febrículas, similar a cuadro viral. La toxoplasmosis congénita es una enfermedad de morbilidad y mortalidad elevadas, ocasionando secuelas graves en niños. El diagnóstico de la infección por T. gondii se realiza mediante la detección de anticuerpos específicos durante el embarazo, si las pacientes son diagnosticadas y tratadas durante la gestación, las secuelas en el feto disminuyen, permitiendo un desarrollo normal 3. La importancia de esta investigación radica en determinar la frecuencia con la que se presenta infección por T. gondii en adolescentes embarazadas, basados en subregistros de esta enfermedad en la población general. Así mismo, se busca la realización de un adecuado control prenatal en las adolescentes ya que, a pesar de ser éste un Hospital de gran cobertura no cuenta con programas de prevención y control de las infecciones de transmisión congénita. 1.5.- Delimitación de la investigación. Se seleccionó una muestra de adolescentes embarazadas con edades comprendidas entre 10 y 19 años según la O.M.S que asisten a la consulta prenatal de la M. A. C. P. de Maracaibo, Estado Zulia durante el período de Enero a Julio de 2012. 16 1.6.- Factibilidad y viabilidad. Este proyecto fue factible ya que la M.A. C. P. es un centro piloto de atención médica del estado Zulia. Además cuenta con todos los recursos de infraestructura, laboratorio de inmunoserología y personal altamente calificado: médicos, enfermeras, técnicos y bioanalistas que prestan atención de salud las 24 horas del día. La investigación fue viable por la disponibilidad del tiempo, la aprobación de los entes competentes de la institución y la participación de médicos adjuntos, residentes, personal de enfermería quienes voluntariamente mostraron su interés para a colaborar con la ejecución del mismo. Así mismo, se contó con la colaboración del laboratorio del Hospital Universitario de Maracaibo, sección de inmunoserología. 17 CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO 2.1.- Marco teórico conceptual. 2.1.1.- Bases teóricas. T. gondii es un protozoario ubicuo, del orden Coccidia, familia Sarcocystidae, phylum Apicomplexa, clase sporozoa. El parásito adopta diferentes estados según la fase de su desarrollo. El nombre del género proviene de la palabra griega “toxon” que significa arco, por su morfología curva o de media luna. En la infección aguda se encuentra la forma proliferativa o taquizoito, término que se refiere a los parásitos extraepiteliales que se multiplican rápidamente. Su tamaño es de 4 a 6 micras de longitud por 2 a 3 de ancho. Los quistes tisulares poseen una membrana propia y miden entre 20 y 200 micras de forma generalmente redondeada, a veces alargada. En su interior se encuentran cientos de parásitos conocidos como bradizoitos, término que señala los elementos extraepiteliales que se forman por multiplicación lenta 2. El ciclo de T. gondii corresponde al de las coccidias, las cuales presentan un ciclo enteroepitelial, en donde aparecen formas sexuadas y asexuadas. El gato y algunos felinos son los huéspedes definitivos de T. gondii. Al ingerir los animales la forma infectante del parásito, salen los taquizoitos que entran a los enterocitos principalmente en el íleon. Allí el parásito se multiplica por medio de esquizogonias y se diferencian las formas sexuadas o gametogonias en donde se originan los macro y microgametocitos que luego pasan a gametos. El microgameto que es flagelado con capacidad para desplazarse corresponde al parásito masculino y es el que fecunda el macrogameto o parásito femenino. Así se realiza la reproducción sexuada en el intestino del animal y se forma el cigote de donde se desarrollan los ooquistes que salen en grandes cantidades con la materia fecal y maduran en 1 a 5 días en el medio ambiente, allí esporulan, en su interior forman 2 esporoquistes, cada uno de los cuales desarrolla 4 esporozoitos. Los ooquistes constituyen la forma infectante del parásito 19 . 2, 18 El hombre y los animales se infectan mediante la ingestión de ooquistes esporulados diseminados en el medio ambiente. Aproximadamente a los 30 minutos de haber sido ingeridos salen los esporozoitos y hacen la invasión extraintestinal, de esta manera se desarrolla un ciclo incompleto en los huéspedes intermediarios. Los esporozoitos atraviesan el epitelio intestinal y se distribuyen por todo el organismo. Entran a las células por fagocitosis o por invasión activa del parásito. Dentro de las células del huésped forman una vacuola parasitófora en donde se transforman en taquizoitos, llamados así porque son parásitos extraepiteliales que se multiplican rápidamente y se reproducen mediante un proceso denominado endodiogenia, en el cual se generan 2 parásitos dentro de una célula madre. Al aumentarse el número de parásitos intracelulares la célula se destruye y se inicia un nuevo proceso de invasión de células vecinas en un ciclo proliferativo 2. El parásito que se aloja en los tejidos forma un quiste tisular intracelular. En las infecciones crónicas, los quistes son las formas predominantes. Estos aparecen en el ciclo de vida del parásito, inducido por el estado inmunitario del huésped. Los felinos se infectan al ingerir ooquistes del medio ambiente y después de 20 a 24 días aparecen nuevas formas infectantes del parásito que salen en materia fecales. Si el animal ingiere tejidos con bradizoitos enquistados el período prepatente se reduce 3 o 4 días. En los datos, además del ciclo enteroepitelial, también pueden coexistir invasiones extraintestinales, pues los taquizoitos por vía linfática o sanguínea se diseminan a todos los órganos en donde se forman quistes1, 2. La severidad del síndrome clínico es determinada por el grado de necrosis celular y de la reacción inflamatoria. El daño producido por el parásito en la fase aguda depende del número de taquizoitos que proliferan en las células. En la fase crónica ocurre una reacción de hipersensibilidad al romperse los quistes con salida de antígenos que reaccionan localmente 3. En el embarazo, cuando existe diseminación hematógena, se puede infectar la placenta, en donde se forman acúmulos de taquizoitos u quistes en corion, decidua y cordón umbilical. En algunos casos pueden ocurrir abortos o mortinatos, en el feto existen invasión de taquizoitos a las vísceras, incluyendo sistema nervioso central. La necrosis tisular ocurre por infarto, al existir un daño vascular. Las lesiones ocurridas alrededor del acueducto de Silvio y de los ventrículos llegan a causar alteraciones en la 19 circulación del líquido, con obstrucción, aumento de la presión intracraneana, daño de los tejidos por compresión e hidrocefalia 2, 20. No se ha descrito el contagio interhumano. Se ha demostrado la posibilidad de adquirir toxoplasmosis también a partir de transfusiones de productos hemáticos (sangre total o leucocitos) provenientes de pacientes en fase de diseminación hematógena o bien a través de órganos trasplantados que contengan quistes del parásito. También se ha descrito la inoculación accidental en personal de laboratorio. Los taquizoítos pueden sobrevivir hasta 50 días en sangre total citratada y conservada a 4 °C. Por otra parte, el taquizoito puede eliminarse mediante saliva, la leche, la orina, etcétera, pero es muy sensible a desinfectantes y al ácido clorhídrico 2. Los hospederos intermediarios de los coccidios son corderos, cabras, roedores, cerdos, ganado vacuno, pollos y aves; todos pueden ser portadores de la forma infectante del T. gondii (bradizoito) en los tejidos, especialmente en los músculos y en el cerebro. Los quistes permanecen viables por algún tiempo, quizás durante toda la vida del animal 2. Por su parte, la toxoplasmosis adquirida después del nacimiento es, en general, una enfermedad menos grave. Sus manifestaciones son múltiples y varían con la virulencia de las cepas y la localización parasitaria. La forma clínica más común es la ganglionar, que puede presentarse como una linfadenopatía afebril o febril. Pueden estar afectados uno o más ganglios. En general, el paciente cura de forma espontánea en varias semanas o meses. Muchos casos no requieren atención médica y pasan inadvertidos. La linfocitosis se presenta a menudo 2. La forma grave de toxoplasmosis adquirida es poco frecuente y se manifiesta por fiebre, erupción maculopapular, malestar, mialgias, artralgias, neumonía, miocarditis, miositis y meningoencefalitis. Un paciente puede presentar una o más de estas afecciones viscerales o manifestaciones clínicas 2, 21. Por otra parte, en enfermos con alteraciones inmunológicas, la toxoplasmosis puede presentarse como una enfermedad diseminada. En la mayoría, es probable que sea la reactivación de una infección latente más que una infección primaria. La enfermedad es en particular frecuente en pacientes con SIDA, pero también se observa en ocasiones en enfermos con trastornos hematológicos malignos (en especial en enfermedad de Hodgkin) y con transplante de órganos. Las manifestaciones clínicas 20 pueden ser variables. Con frecuencia no se presentan la linfadenopatía característica en pacientes con capacidad inmunológica. La manifestación más común en pacientes con SIDA es la afección del SNC con fiebre, cefalea, confusión que progresa hasta el coma, signos neurológicos focales y convulsiones 3. Algunos animales presentan resistencia natural a la infección y todos los huéspedes incluyendo al hombre, aumentan la resistencia con la edad; tal sucede con las gestantes, que generalmente son asintomáticas, a diferencia de los niños que con mayor frecuencia desarrolla la enfermedad 3. Los huéspedes que albergan el parásito, desarrollan gran actividad inmunitaria, tanto de tipo humoral como de tipo celular y hay protección contra la reinfección. La inmunidad se logra en la infección inicial, por la activa reproducción intracelular y destrucción de las células con salida de los parásitos. A medida que se estimula la respuesta inmune esta induce a los parásitos a formar quistes en los tejidos; en este momento los taquizoitos extracelulares son lisados por la acción de anticuerpos y complementos 2, 21. Aunque la inmunidad mediada por anticuerpos es efectiva contra el parásito, se considera más importante la inmunidad celular. Hay evidencia que los linfocitos T secretan sustancias específicas que inhiben o destruyen los parásitos 2, 21. La respuesta inmunológica del hospedero inmunocompetente a T. gondii se desarrolla de manera secuencial: IgM: Es la primera en aparecer ontogénicamente. Puede ser detectada dentro de las dos primeras semanas de haberse producido la infección; su vida media oscila entre cinco días y cuatro semanas y en un 5% de los pacientes puede persistir positiva hasta por tres años, por lo cual el diagnóstico de infección activa en la paciente embarazada es en ocasiones difícil. Los títulos de IgM elevados indican toxoplasmosis en fase aguda 20,21. IgG: Aparece una o dos semanas después de la primoinfección, y alcanza su pico máximo entre la sexta y octava semana. Los niveles de IgG luego decrecen gradualmente a títulos relativamente bajos, los cuales persisten durante toda la vida. Si se detectan títulos de IgG estables se trata de toxoplasmosis latente o pasada 11, 21. 21 IgA: Se detecta en fases tempranas de la infección, alrededor de las dos primeras semanas, y su vida media es parecida a la IgM, e incluso puede desaparecer entre el tercer y noveno mes 21. IgE: Su aparición ocurre simultáneamente a la IgA, con una vida media más corta, siendo positiva hasta las cuatro semanas posteriores a la infección, por lo cual puede ser útil en el diagnóstico de infección aguda 20, 21. La toxoplasmosis es una enfermedad de difícil diagnóstico parasitológico, pues no es fácil demostrar el agente etiológico y establecer la relación entre la infección y la enfermedad. Clínicamente se deben diferenciar de varias entidades, de acuerdo con la localización de las lesiones predominantes 2. En la toxoplasmosis aguda se requiere hacer un diagnóstico diferencial con cualquier síndrome febril con o sin exantema, especialmente con aquellos que presentan adenopatías, como mononucleosis infecciosa, por tener cuadros clínicos similares. También se pueden comportar como una fiebre tifoidea o una brucelosis. La forma ganglionar semeja frecuentemente linfomas incipientes 2, 21 . El diagnóstico de la infección se puede establecer mediante pruebas serológicas; para comprobar la enfermedad se requiere, además, el criterio clínico. Muchas veces es difícil separar lo que es infección por Toxoplasma y presencia de enfermedad. Existen varios procedimientos para demostrar el parásito en forma directa y otros de tipo indirecto para la búsqueda de anticuerpos 20, 21. La demostración directa del parásito es lo ideal, solo es posible hacerlo en un reducido número de casos. Este puede encontrarse en líquido cefalorraquídeo (LCR), ganglios linfáticos, médula ósea y ocasionalmente otros tejidos. Cuando se obtiene el material por punción, se busca el parásito en fresco o coloreado. En los tejidos, las características morfológicas son difíciles de precisar, pues el estudio histopatológico muestra formas redondeadas o partes del parásito, según sea su posición y requiere mucho tiempo, experiencia y cortes seriados para poder identificarlo; por este motivo ocurren errores diagnóstico a favor o en contra del parásito 2. Tradicionalmente ha existido controversia en las pruebas serológicas que se incluyen en el tamizaje de las infecciones maternas, debido tanto a la variabilidad en las características de sensibilidad y especificidad de las mismas, como a la variabilidad en 22 la respuesta inmunológica de cada persona, que conducen a una inadecuada interpretación de resultados 21 . Estas técnicas involucran, por ejemplo, la tradicional detección de IgG por inmunofluorescencia Indirecta (IFI); y otras como la detección de IgG, IgM e IgA por diversas formas de Ensayo de lnmunoabsorción ligado a Enzima (ELISA), con una sensibilidad que varía entre un 91 y 98%, dependiendo de los laboratorios que manufacturan las pruebas, y una especificidad hasta de un 99%; y la técnica de Ensayo de lnmunoabsorción por aglutinación (ISAGA), para detectar IgM e IgA (17) (con una sensibilidad entre 80 y 90% y una especificidad entre 89 y 95%) 2, 21. ELISA es una prueba sensible pero requiere una buena estandarización. En algunos casos los anticuerpos IgG se correlacionan por IFI, Sabin y Fieldman y la hemaglutinación indirecta, pero en otros no se tiene buena correlación. Se considera que una prueba con menos de 10 unidades internacionales (UI) por ml es negativa; de 10 a 300UI/ml indica infección pasada o en evolución y más de 300UI/ml se refiere a enfermedad activa o reciente. La prueba ELISA-IgM es positiva en los casos de infección reciente. El método de captura de IgM o del doble anticuerpo es más sensible y específico 2, 22. Santa Cruz y col. (2007) realizaron un estudio comparativo de dos métodos serológicos para el diagnóstico de toxoplasmosis, basados en el número excesivo de falsos positivos y negativos que se obtienen a través de la técnica de ELISA, en el Hospital Elizabeth Seton evaluaron la utilidad de los reactivos de ELISA para la detección de IgG e IgM frente a T. gondii empleando como referencia la inmnofluorescencia (IF). Mediante ELISA e IF se determinó IgG en 146 e IgM en 142 sueros obtenidos de mujeres en edades fértiles y embarazadas y niños atendidos de junio de 2004 a octubre de 2005 en la Caja Petrolera de Salud. Con los resultados obtenidos se determinó la sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo (VPP) y negativo (VPN) de la técnica de ELISA. La técnica de ELISA para IgG tiene sensibilidad: 75 %; especificidad: 84%; VPP 64%: VPN 90 %. Por ELISA no se detectó anticuerpos en un 25 % de pacientes infectados y 16 % eran falsos positivos; hay un 64% de probabilidad de que individuos con resultado positivo estén realmente afectados por la infección, y un 90% de probabilidad de sujetos verdaderamente seronegativos. Para la IgM, ELISA tiene sensibilidad 40 %; Especificidad 96%; VPP 23 71%; VPN 88 %. Vale decir por ELISA no se detectaron 60% de infectados; y 4% resultaron falsos positivos; hay un 71% de probabilidad de que el paciente este realmente afectado y un 88 % de probabilidad de que sea realmente seronegativo, por lo tanto, concluyen que la técnica de ELISA tiene muy baja sensibilidad principalmente para IgM, parámetro que junto con la especificidad, VPP y VPN, deben considerarse al tiempo de hacer la interpretación de laboratorio y diagnóstico clínico. Aunque ninguna prueba puede aportar una garantía absoluta, la técnica ELFA asocia el método inmunoenzimático de inmunocaptura denominado ELISA con una detección final por fluorescencia, que permite la cuantificación de anticuerpos IgG y la determinación cualitativa de anticuerpos IgM anti-T. gondii en suero o plasma materno 26 . De manera ideal el tamizaje con IgG para la detección de pacientes susceptibles al T. gondii debería realizarse en el período preconcepcional. Esto permite detectar las pacientes que tienen títulos positivos para IgG, y por lo tanto ya han sufrido la primoinfección antes del embarazo. Estas, no requerirían del seguimiento con pruebas de rastreo durante el embarazo a menos que concomitantemente presenten un estado de inmunosupresión, y corran el riesgo de una reactivación del parásito. Idealmente toda gestante sin títulos conocidos de IgG contra T. gondii previos al embarazo, debería someterse a un seguimiento mensual que permita identificar una seroconversión durante el transcurso del mismo, y sobre todo determinar el momento de la infección tan precisamente como sea posible en relación con el inicio del embarazo 23. 2.1.1.1.- Bases legales. La presenta investigación se sustenta en un basamento legal promulgado por organismos tantos nacionales como internacionales. Por tanto, en esta sección se ha de comentar algunas normas, leyes, códigos internacionales y nacionales relacionados a la investigación en seres humanos y el derecho a la salud. En cuanto al derecho a la salud, la constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 (CRBV), establece en sus artículos 84, 85, 86 y 87 el derecho inviolable a la salud de todos los venezolanos y venezolanas, incluyendo las minorías, los pueblos indígenas y discapacitados. Promulga el derecho a la salud en términos de 24 equidad, universalidad y gratuidad. (CRBV, 1999). A su vez, la Ley del Ejercicio de la Medicina (LEM) en sus Artículos 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 y 112 dispone los casos en los cuales es permitida la investigación en seres humanos, anteponiéndose a esto el consentimiento informado del paciente, así como los requisitos que deben llenarse para tal fin, de manera, de proteger y resguardar la salud e integridad del paciente. (LEM, 1982) Con relación a la investigación en seres humanos, la Organización de Naciones Unidas (ONU) en su Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, establece las normas que se deben implementar en sus países asociados para la regulación de la investigación en humanos. (ONU, 2005) Por su parte, en el país, el Código de Deontología Médica (CDM) expresa en su Capítulo IV, artículo 191 que “la investigación clínica debe inspirarse en los más elevados principios éticos y científicos y no debe realizarse si no está precedida de suficientes pruebas de laboratorio y del correspondiente ensayo en animales de experimentación. La investigación clínica es permisible cuando es realizada y supervisada por personas científicamente calificadas y solo puede efectuarse cuando la importancia del objetivo guarda proporción con los riesgos a los cuales sea expuesta la persona”. (CDM, 1985) La Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente (LOPNA) establece en su artículo número 41 de derecho a la salud y a servicios de salud que todos los niños, niñas y adolescentes “tienen derecho a servicios de salud, de carácter gratuito y de la más alta calidad, especialmente para la prevención, tratamiento y rehabilitación de las afecciones a su salud. (LOPNA, 1998). 2.1.2.- Antecedentes de la investigación. Roberts y col. (2001), realizaron un estudio multicéntrico de ámbito europeo para la evaluación de diferentes estrategias en el diagnóstico serológico de la infección primaria por T. gondii. Participaron once centros que realizaban diferentes técnicas de IgM, IgA, IgE y avidez de IgG. Se analizaron 276 sueros procedentes de pacientes con toxoplasmosis conocida y clasificados en tres grupos: infección aguda (<3 meses; n=73), convaleciente (3-12 meses; n=49), e infección pasada (>12 meses; n=154). Se 25 excluyeron pacientes coinfectados por el VIH, trasplantados o con enfermedades autoinmunes. Tras el análisis de cada una de las técnicas y de su uso combinado, estos autores llegan a la conclusión de que ningún ensayo ni ninguna combinación de ellos es capaz de distinguir las infecciones agudas de las infecciones ocurridas entre los 3 y los 12 meses anteriores. En este mismo estudio, los mejores resultados se obtienen con la combinación de la determinación de IgM junto al estudio de avidez de la IgG, aunque se observan grandes variaciones en función del reactivo utilizado. Díaz y col. (2001), realizaron una investigación para determinar la prevalencia de anticuerpos anti T. gondii y si existía asociación entre los factores de riesgo e infección en la comunidad de Puerto Caballo de Maracaibo, Estado Zulia; Venezuela. Se realizó una encuesta epidemiológica que incluyó datos personales, condiciones sanitarias de la vivienda y convivencia con gatos. Se examinaron 254 muestras de suero de individuos de ambos sexos, con un rango de edad de 8 meses a 76 años. La determinación de anticuerpos anti T. gondii se realizó a través de la técnica de hemaglutinación indirecta. La prevalencia de infección fue de 36,6%, observándose que el 21,5% de los sueros positivos presentaron títulos considerados no significativos (1:64), 51,6% títulos intermedios (1:128 a 1:512), 24,8% títulos altos (1:1024 a 1:4096) y 2,1% títulos muy altos (1:8192). El Chi cuadrado reveló que no existe asociación estadísticamente significativa entre los factores de riesgo (convivencia con gatos, condiciones sanitarias de la vivienda) y la presencia de infección, sin embargo la toxoplasmosis es frecuente en la comunidad de Puerto Caballo, desempeñando los gatos y las condiciones sanitarias de la vivienda un papel importante en la transmisión de la infección. Guido y col. (2005), determinaron la prevalencia de anticuerpos anti-T. gondii en 104 primigestas con edades comprendidas entre 14 y 31 años de Enero a Febrero de 2003 en Soledad, Estado Anzoátegui. Para la determinación de IgM e IgG anti T. gondii se utilizó ELISA indirecto, la prevalencia de infección reciente fue de 40,4 % (IgM) u la infección pasada fue de 50% (IgG). El mayor porcentaje de seropositividad para IgM (43,7%) y para IgG (50%) se observó en el grupo de 14 a 18 años de edad. Concluyendo que en la población de gestantes estudiadas existió una prevalencia elevada de toxoplasmosis. 26 Triolo y Traviezo (2006) determinaron la seroprevalencia de anticuerpos antiToxoplasma gondii en 446 gestantes con edades comprendidas entre los 15 y 43 años, provenientes de las poblaciones de Cabudare y Agua Viva, municipio Palavecino, estado Lara, Venezuela, utilizando una técnica serológica comercial de Hemaglutinación Indirecta y considerando como positivo a los títulos menor o igual 1;16. Se detectaron 169 muestras seropositivas (38%), siendo 1:256 el título más frecuente (21%) y observándose un aumento proporcional de la seroprevalencia con la edad. Martínez y col. (2009), realizaron un estudio para determinar la prevalencia de anticuerpos anti T. gondii tipo IgM e IgG en 268 mujeres no gestantes, con edades comprendidas entre 18 y 42 años que acudieron a la consulta de Ginecología y Obstetricia del Hospital Dr. Rafael Gallardo en la ciudad de Coro, Estado Falcón, durante los meses de Mayo a Diciembre de 2008. La determinación de anticuerpos se realizó a través de inmunoensayo enzimático de micropartículas (MEIA). De las 268 muestras, 229 (85,5%) resultaron negativas para la presencia de ambos anticuerpos; 38 (14,3%) mostraron valores de IgG positivos y solo 1 (0,4%) IgM positivo. La baja prevalencia encontrada en su estudio fue atribuida al marcado subregistro de la zoonosis o a la falta de exposición a factores de riesgo. 2.1.3.- Definición de términos básicos. Adolescente: Individuo que se encuentre en la etapa que transcurre entre los 10 y 19 años. (LOPNA, 1998) Antígeno: Es cualquier sustancia extraña que, introducida en el interior de un organismo, provoque una respuesta inmunitaria, estimulando la producción de anticuerpos. (Abbas, 2003) Anticuerpo: Es la molécula que produce el sistema inmunitario y vuelca al torrente sanguíneo, como respuesta al ingreso de un elemento llamado antígeno, que puede ser bacterias, virus o sustancias extrañas al organismo. Son inmunoglobulinas y tienen la capacidad de unirse al antígeno y bloquear su acción. Pueden ser de tipo G, M, D, A, E. (Abbas, 2003) 27 Embarazo: Gestación o proceso de crecimiento y desarrollo de un nuevo individuo en el seno materno; abarca desde el momento de la concepción hasta el nacimiento. (Uranga, 1979) Embarazada: Dicho de una mujer, o de una hembra de cualquier especie: Que ha concebido y tiene el feto o la criatura en el vientre. (Uranga, 1979) Huésped: Término que se utiliza para denominar al humano o animal que recibe al parásito. (Bottero, 2003) Huésped definitivo: Es aquel huésped que tiene el parásito en su estado adulto o en el cual se reproduce sexualmente. (Bottero, 2003) Huésped intermediario: Es aquel huésped que tiene las formas larvarias del parásito en desarrollo o en el cual se produce de manera asexual. (Bottero, 2003) Inmunidad: Es la propiedad del organismo en virtud de la cual es capaz de oponerse al desarrollo en su interior de agentes patógenos. (Abbas, 2003) Inmunidad celular: Inmunidad mediada por linfocitos T específicos, los cuales actúan de forma directa, en claro contraste con los anticuerpos, que actúan de forma indirecta. (Abbas, 2003) Inmunidad humoral: Inmunidad atribuible a anticuerpos específicos. (Abbas, 2003) Inmunoglobulina: Son proteínas anticuerpo altamente específicas que son producidas en respuesta a antígenos específicos. Una inmunoglobulina típica consta de cuatro cadenas polipeptídicas: dos cadenas largas idénticas llamadas pesadas y dos cortas llamadas ligeras. (Abbas, 2003) Parásito: Es todo ser vivo que se aloja en otro de diferente especie del cual se alimenta. (Bottero, 2003) Primigesta: Mujer embarazada por primera vez. (Uranga, 1979) 28 Reservorio: Es aquel animal, planta, materia inanimada u hombre, que contenga parásitos u otros microorganismos que puedan vivir o multiplicarse en ellos y ser fuente de infección para un huésped susceptible. (Bottero, 2003) Serología: Estudio de la naturaleza y producción de los antígenos y los anticuerpos presentes en el suero. (Abbas, 2003) Toxoplasmosis: Enfermedad parasitaria producida en el hombre y numerosas especies animales por Toxoplasma gondii, parásito protozoario de hábitat intracelular, con afinidad para todo tipo de célula. (Bottero, 2003) Zoonosis parasitaria: Ocurre cuando parásitos de animales vertebrados se transmiten al hombre. (Bottero, 2003) 2.2.- Marco teórico operacional. 2.2.1.- Sistema de variables. Variable: Anticuerpos anti-T. gondii, adolescentes embarazadas. 2.2.2.- Conceptualización de la variable. Los anticuerpos, también conocidos como inmunoglobulinas (Ig) son glicoproteínas del tipo gamma globulina. Pueden encontrarse de forma soluble en la sangre u otros fluidos corporales de los vertebrados, disponiendo de una forma idéntica que actúa como receptor de los linfocitos B y son empleados por el sistema inmunitario para identificar y neutralizar elementos extraños tales como bacterias, virus o parásitos 24 . T. gondii, es un protozoario intracelular obligatorio, cuyo huésped definitivo son los gatos y los intermediarios son los humanos, mamíferos, aves y peces. Agente causal de la toxoplasmosis 2. Adolescentes embarazadas, gestantes con edades comprendidas según los criterios de O. M. S. entre 10 y 19 años, con embarazo confirmado por fracción beta de 29 hormona gonadotrofina coriónica humana (β-H. C. G.) cualitativa positiva en sangre periférica y ecograma obstétrico. 2.2.3.- Operacionalización de la variable. Operacionalmente, se consideró la detección de anticuerpos anti-T. gondii de tipo IgM e IgG en adolescentes embarazadas Operacionalización de la variable. Objetivo General: Determinar la prevalencia de anticuerpos anti-T. gondii en adolescentes embarazadas consultantes a la M. A. C. P. Objetivos específicos Detectar anticuerpos IgM anti T. gondii en adolescentes embarazadas, a través de la técnica inmunoabsorción ligada a enzimas con detección por fluorescencia (ELFA). Determinar los anticuerpos IgG anti T. gondii en adolescentes embarazadas, a través de la técnica de ELFA. Identificar la prevalencia de anticuerpos IgM e IgG anti T. gondii en los subgrupos de adolescentes definidos por la Organización Mundial de la Salud (O. M. S.) Vivenzio, 2012 Variable Anticuerpos anti T. gondii, embarazadas adolescentes Dimensiones Indicadores IgM anti T. gondii Índice (i) i < 0,55 Negativo i 0,55 – 0.64 Dudoso i ≥ 0.65 Positivo Si resulta dudoso repetir la determinación IgG anti T. gondii < 4 IU/ml Negativo 4 – 7 IU/ml Dudoso ≥ 8 IU/ml Positivo 1.- Adolescencia Temprana 2.- Adolescencia Intermedia 3.- Adolescencia Tardía 1.- De 10 a 13 años 2.- De 14 a 16 años 3.- De 17 a 19 años 30 CAPÍTULO III MARCO METODOLÓGICO 3.1.- Tipo de investigación. Se realizó un estudio de tipo descriptivo. 3.2.- Diseño de la investigación. Se elaboró un estudio con diseño prospectivo y transversal. 3.3.- Población y muestra. La población de estudio quedó constituida por 100 adolescentes embarazadas, que asistieron a la consulta externa prenatal de la M. A. C. P. en el período de Enero a Julio de 2012. El grupo, es clasificado dentro de la Institución como Embarazo de Alto Riesgo Obstétrico, por lo que tienen un seguimiento y control distintos al resto de la población de gestantes. Se tomaron en cuenta los siguientes criterios de selección: Criterios de inclusión: • Adolescentes con edades comprendidas entre 10 y 19 años (OMS), en su primera consulta prenatal. • Prueba de β-H. C. G cualitativa positiva. • Ecograma Obstétrico con evidencia de embarazo activo. Criterios de exclusión: • Pacientes con comorbilidad de enfermedades autoinmunes tipo lupus eritematoso sistémico (L. E. S.), artritis reumatoide (A. R.) y vasculitis. • Pacientes con diagnóstico de infección por virus de inmunodeficiencia humana (HIV) o síndrome de inmunodeficiencia adquirida (S. I. D. A.). • Pacientes con disfunción hepática. 31 • Pacientes con antecedente de transfusión de hemoderivados en los últimos 6 • Pacientes en tratamiento con esteroides. meses. 3.4.- Técnica de recolección de datos. Se solicitó consentimiento informado a cada paciente para su participación en el estudio. (Anexo 1). Se elaboró una ficha para la recolección de datos, que incluyó información personal y el resultado de la serología de anticuerpos anti-T. gondii. (Anexo 2). 3.4.1.- Validez y confiabilidad del instrumento. La ficha de recolección de datos utilizada en esta investigación, fue validada por 2 expertos en el área del conocimiento y se le aplicaron pruebas de confiabilidad. 3.5.- Método. Previa asepsia y antisepsia, se extrajeron 3cc de sangre venosa periférica por punción en vena cubital anterior; la sangre obtenida fue colocada en tubos de ensayo BD Vacutainer® estériles, rotulados sin agregar anticoagulantes. Cada muestra fue centrifugada a 6000 revoluciones por minuto para separar el suero del paquete globular, el cual se almacenó a -20 ºC hasta su procesamiento en el laboratorio del Hospital Universitario de Maracaibo (HUM), departamento de inmunoserología. Detección de anticuerpos IgG anti-T. gondii. Se realizó por la técnica de ELFA, según protocolo de trabajo del fabricante Biomérieux, S. A., Marcy-l´Etoile, Francia, bajo la marca VIDAS® TOXO IgG II. Las muestras se clasificaron en negativas (< 4 IU/ml), dudosas (4 – 7 IU/ml) y positivas (≥ 8 IU/ml), de acuerdo a los criterios de validación de la prueba; para las muestras dudosas, se repitió la muestra, si el resultado vuelve a ser dudoso, se procedió a una nueva toma de muestra. Detección de anticuerpos anti-T. gondii. Se realizó por la técnica de ELFA, según protocolo de trabajo del fabricante Biomérieux, S. A., Marcy-l´Etoile, Francia, bajo la marca VIDAS® TOXO IgM. Las muestras se clasificaron en negativas (i < 0,55), dudosas (i 0,55 – 0,64) y positivas (i ≥0,65), de acuerdo a los criterios de 32 validación de la prueba; para los índices comprendidos entre 0,55 y 0,64, se repite la determinación. Si la verificación redundó en una interpretación dudosa, se procedió a una nueva extracción. 3.6.- Análisis estadístico. Para el análisis estadístico de los resultados obtenidos de las pruebas serológicas aplicadas, se determinaron la frecuencia y porcentaje de cada una de las variables y luego se relacionaron con la presencia de infección aplicando Chi cuadrado para el análisis de la significancia entre infección por T. gondii y los subgrupos de adolescentes, con un nivel de significancia de 95% (p<0,05), a través del programa estadístico computarizado Epi-Info, y los resultados se expresaron en cuadros y gráficos. 33 CAPÍTULO IV ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 4.1. Resultados. Para determinar la prevalencia de anticuerpos anti-T. gondii se estudió una muestra de 100 adolescentes embarazadas, del total, según la clasificación por edad 7 (7,0%) correspondieron al grupo de 10 a 13 años, 42 (42,0 %) entre 14 y 16 años y 51 (51,0%) al grupo de 17 y 19 años. (Tabla 1 y gráfico 1). Tabla 1 Distribución de las Adolescentes Embarazadas Estudiadas por Grupos de Edades Edad Nº % 10-13 7 7,0 14-16 42 42,0 17-19 51 51,0 TOTAL 100 100,0 Fuente: Instrumento de recolección de datos. Gráfico 1 Distribución de las Adolescentes Embarazadas Estudiadas por Grupos de Edades 60 50 40 30 20 10 0 10 a 13 años Fuente: Tabla 1. 14 -16 años 17-19 años 34 Con respecto a la distribución de los resultados serológicos en las embarazadas estudiadas, 62 (62,0%) presentaron anticuerpos Anti-T. gondii de tipo IgG positivos, 38 (38,0%) anticuerpos Anti-T. gondii de tipo IgG negativos (Tabla 2 y Gráfico 2), y ninguna presentó anticuerpos Anti-T. gondii de tipo IgM positivos. (Tabla 3 y Gráfico 3). Tabla 2 Distribución de Anticuerpos Anti-Toxoplasma gondii de Tipo IgG en Adolescentes Embarazadas Anticuerpos Anti-T. Gondii Nº % IgG Positiva 62 62,0 IgG Negativa 38 38,0 TOTAL 100 100,0 Fuente: Instrumento de recolección de datos. Gráfico 2 Distribución de Anticuerpos Anti-Toxoplasma gondii de Tipo IgG en Adolescentes Embarazadas 70 60 50 40 30 20 10 0 IgG Positiva IgG Negativa Fuente: Tabla 2 35 Tabla 3 Distribución de Anticuerpos Anti-Toxoplasma gondii de Tipo IgM en Adolescentes Embarazadas Anticuerpos Anti-T. Gondii Nº % IgM Positiva 0 0,0 IgM Negativa 100 100,0 TOTAL 100 100,0 Fuente: Instrumento de recolección de datos. Gráfico 3 Distribución de Anticuerpos Anti-Toxoplasma gondii de Tipo IgM en Adolescentes Embarazadas 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 IgM Positiva IgM Negativa Fuente: Tabla 3 En cuanto a los resultados serológicos en relación a los diferentes grupos etarios, de las adolescentes embarazadas estudiadas con edades comprendidas entre 10 y 13 años; 3 (42,9%) presentaron serología positivas y 4 (57,1%) negativas, entre 14 y 16 años, 25 (59,5 %) positivas y 17 (40,5%) negativas y entre 17 y 19 años de edad, 34 (66,7%) positivas y 17 (33,3%) negativas. (Tabla 4 y gráfico 4). 36 Tabla 4 Distribución de las Adolescentes Embarazadas con Anticuerpos Anti-Toxoplasma gondii Positivos de Tipo IgG e IgM según la Edad Edad IgG IgM Positivos Nº % IgG IgM Negativos Nº % 10-13 3 42,1 4 14-16 25 59,5 17-19 34 TOTAL 62 Total Nº % 57,1 7 100,0 17 40,5 42 100,0 66,7 17 33,3 51 100,0 62,0 38 38,0 100 100,0 Fuente: Instrumento de recolección de datos. Gráfico 4 Distribución de las Adolescentes Embarazadas con Anticuerpos Anti-Toxoplasma gondii Positivos de Tipo IgG e IgM según la Edad 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 SEROLOGIA POSITIVA SEROLOGIA NEGATIVA 10 - 13 A 42,1 57,9 14 - 16 A 59,5 40,5 17 - 19 A 66,7 33,3 Fuente: Tabla 4 37 4.2. Discusión. En este estudio se encontró que la prevalencia de anticuerpos IgG anti-Toxoplasma gondii en la población de gestantes estudiadas fue elevada. El aumento del porcentaje de reactividad IgG anti-T. gondii obtenido podría justificarse por el elevado número de gestantes que acuden a la institución donde se ejecutó el trabajo, que proceden de zonas rurales y que por tanto tienen mayores probabilidades de entrar en contacto con el parásito, lo que se corresponde con un estudio realizado por Serrano H. en 1974 sobre la incidencia de anticuerpos séricos para toxoplasma en las poblaciones de Maracaibo y un pueblo rural del Estado Zulia y comparación de tres métodos serológicos distintos 5, 11. Sin embargo esta alta prevalencia se encuentra dentro del rango reportado en la literatura internacional, donde la seropositividad de anticuerpos IgG anti-Toxoplasma gondii oscila entre 60.3 % a 70.9 % de reactividad en embarazadas, lo cual coincide con los resultados obtenidos por León y col en el 2001 en su estudio sobre la seroepidemiología de la infección por toxoplasma gondii en embarazadas 21, 22, 23, 24. En Venezuela la seroprevalencia promedio para T. gondii es mayor al 50 % demostrado en varios estudios: Estado Zulia 65,57 %, Estado Trujillo 69. % y Estado Lara entre 38 % y 43 %; esta estadística aumenta en poblaciones indígenas (87). Los estudios pioneros en Venezuela realizados por Maekelt y col. entre 1970 y 1989, demostraron que la infección por T. gondii aumentaba desde la infancia hasta llegar a un 60 % en la edad adulta. En base esto por lo menos la mitad de las embarazadas venezolanas llegan al control prenatal con estado de infección crónica 17, 23, 32, 33, 34, 35, 36. Sin embargo hay que destacar un estudio más reciente realizado por Martínez y col en el 2009, en la Ciudad de Coro, aunque no fue realizado en gestantes, se incluyó una muestra de 268 mujeres en edad fértil, de las cuales 229 (85,5%) resultaron negativas para la presencia de ambos anticuerpos; el 14,3% mostraron valores de IgG positivos y solo 0,4% IgM positivo. Los autores consideraron que la baja prevalencia obtenida pudo deberse a que las pacientes no están expuestas a factores de riesgo, o al marcado subregistro de ésta zoonosis 18. En el presente estudio no se reportaron casos de anticuerpos de tipo IgM positivos, lo cual impresiona que los títulos de anticuerpos de tipo IgG que presentaron las embarazadas son consecuencia de infección previa que representa bajo riesgo de transmisión transplacentaria15. Si no se dispone de técnicas diagnósticas que discriminen IgM, la presencia de IgG debe ser estudiada, ya que puede deberse a exposición previa al T. gondii, o ser 38 expresión de infección activa, debido a que aparece aproximadamente en la segunda semana de la infección y tiene un pico importante entre el primer y segundo mes 20 . Fue evidente pero no significativo que la proporción de mujeres embarazadas con serología de tipo IgG para T. gondii creció linealmente con la edad, al igual que otros estudios8, este incremento es ocasionado, casi exclusivamente, por la acumulación de títulos bajos residuales, provenientes de infecciones anteriores. Estos resultados son lógicos si se considera que, una vez que una persona ha sido infectada por el parásito, los anticuerpos anti-T. gondii pueden llegar a perdurar, en títulos bajos, durante toda la vida 11. 39 CAPÍTULO IV 5.1. Conclusiones. Se encontró un elevado porcentaje de IgG (positiva) anti toxoplasma Gondii, por lo que más de la mitad de las embarazadas venezolanas llegan al control prenatal con estado de infección crónica. No se reportaron casos con IGM positiva Hubo un incremento directamente proporcional con la edad de caso positivos, pero no significativo. 40 5.2. Recomendaciones. Con base a los resultados logrados en la investigación se sugiere: Insistir en campañas educativas sanitarias sobre la transmisión de infección por T. gondii como único recurso en la prevención primaria de esta infección. Realizar la investigación de anticuerpos IgG e IgM de Toxoplasmosis en forma rutinaria antes del tercer mes de embarazo, con la finalidad de practicar despistaje de la infección reciente. Hacer seguimiento serológico en las embarazadas seronegativas para vigilar la primoinfección y en aquellas en que se detecte seroconversión se debe aplicar tratamiento Vigilar y hacer cumplir que en la evaluación integral de todo recién nacido de madre seropositiva la solicitud de los anticuerpos IgG e IgM antitoxoplasma. 41 BIBLIOGRÁFIA 1. Beaver PC, Jung RC, Cupp EW. (1986). Parasitología Clínica. Segunda edición. Salvat Editores. Barcelona, España. 300-315. 2. Bottero D, Restrepo M. (2003). Parasitosis Humanas. Cuarta edición. Editorial Corporación para Investigaciones Biológicas. Medellín, Colombia. 262-279. 3. Cunningham, Gant, Leveno, Gilstrap, Hauth, Wenstrom. (2003). Williams Obstetricia. Vigésima primera edición. Editorial Panamericana. Distrito Federal, México. 174-175; 12461247. 4. Valbuena, O. (1984). Toxoplasmosis reciente en la mujer embarazada. Su importancia en perinatología. Revista de la Facultad de Medicina. Universidad del Zulia; 13(16): 1-32. 5. Serrano H. (1974). Estudios sobre la incidencia de anticuerpos séricos para Toxoplasma en las poblaciones de Maracaibo y un pueblo rural del Estado Zulia y comparación de tres métodos serológicos distintos. Kasmera, 5: 75-101. 6. Frenkel JK. (1986). La inmunidad en la Toxoplasmosis. Boletín Oficial Sanitario de Panamá. 100(3):288. 7. Martínez R, Machin R, Suárez M, Fachado A. (1989). Aspectos seroepidemiológicos de la toxoplasmosis en 2 municipios de la provincia de Ciego de Ávila. Revista Cubana. Medicina Tropical; 41(2): 214-225. 8. Martínez R, Bacalao AA, Alfonso L. (1994). Prevalencia de infección toxoplásmica en gestantes de la provincia de la Habana. Revista del Instituto de Medicina Tropical de Sao Paulo; 36(5): 445-450. 9. Gavaler B. (1950). Toxoplasmosis humana en Venezuela. Presentación de los tres primeros casos congénitos. Archivos Venezolanos de Patología Tropical. Parasitología Médica; 2:265-268. 10. Oropeza P, Raga MN. (1952). Toxoplasmosis humana en Venezuela. Archivos Venezolanos de Patología Tropical. Parasitología Médica; 15:363-366. 11. Soto R, Tarazón S. (1993). Toxoplasmosis y Embarazo. Kasmera; 21(1-4): 1-36. 12. Chacón FE, Guzmán JR, Haack BR. (1972). Toxoplasmosis congénita. Reporte de los dos primeros casos estudiados en el Zulia en el Hospital Universitario de Maracaibo. Investigaciones Clínicas; 13:162-177. 13. Uranga F. (1979). Obstetricia Práctica. Quinta Edición. Editorial Intermédica. Buenos Aires, Argentina. I: 135-150. 14. Roberts A, Hedman K, Luyasu V. (2001). Multicenter evaluation of estrategias for serodiagnosis of primary infection with Toxoplasma gondii. Eur j Clin Microbiol Infect Dis; 20: 467-474. 15. Díaz O, Parra AM, Araujo M. (2001). Seroepidemiología de la toxoplasmosis en una comunidad marginal del Municipio Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela. Invest Clin; 42(2): 107121. 42 16. Guido F, Gonzalez N, Cermeño J, Rivas R, Macabril M, Lovera G. (2005). Anticuerpos anti-Toxoplasma gondii en primigestas. Ambulatorio ¨Juan de Dios Holmquist, Soledad, estado Anzoátegui-Venezuela. VI Congreso Venezolano de Infectología. Mayo 15-18 17. Triolo M, Traviezo L. (2006). Seroprevalencia de anticuerpos contra toxoplasma gondii en gestantes del municipio Palavecino estado Lara, Venezuela. Kasmera; 34(1):7-13. 18. Martínez D, Martínez E, Oberto L, Navas P. (2009). Seroprevalencia de la toxoplasmosis en mujeres que asistieron al hospital ¨Dr. Rafael Gallardo¨. Coro, estado Falcón. Revista de la Sociedad Venezolana de Microbiología; 29:49-51. 19. Atías A. (1991). Parasitología Médica. Editorial Publicaciones Técnicas Mediterráneo. Santiago, Chile. 270-283; 512-515. 20. Soto R, Soto UR. (1982). Toxoplasmosis: Consideraciones generales, su diagnóstico. Experiencia con la reacción de hemoglutinación indirecta (Microtitulación). Kasmera; 5(3 y 4): 349-355. 21. Vargas N. (1982). Títulos de anticuerpos para Toxoplasma en una población pediátrica de Maracaibo, Venezuela. Kasmera.; 10 (1-4): 72-79. 22. Maekelt A, Barraez S, Sánchez Z, Barraez T. (1965). La prueba de la Hemaglutinación Indirecta aplicada al diagnóstico de la Toxoplasmosis. Archivos Venezolanos de Medicina Tropical. Parasitología Médica. 5:465-470. 23. León D, Bracho D, Sanoja CL, Granadillo A. (2001). Seroepidemiología de la infección por Toxoplasma gondii en embarazadas. Kasmera; 29(2)185-197. 24. Abbas A, Lichtman A. (2003). Inmunología Celular y Molecular. Quinta Edición. Editorial Elsevier. España. 115-130. 25. Santa Cruz AC, Figueroa DE, Dalence RR. (2007) Comparacion de dos métodos serológicos para el diagnóstico de toxoplasmosis. Gac Med Bol. vol.30, no.2. Disponible en la http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S101229662007000200003&lng=es& nrm=iso ISSN 1012-2966. [citado 13 Junio 2012], p.11-14. - 26. Thulliez P, Daffos F, Forestier F. (1992). Diagnosis of toxoplasma infection in the pregnant woman and the unborn child, current problems. Scandinavian Journal of Infectious Diseases. 84: 18-22. 27. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. (2000). Capítulo V. De los derechos sociales y de las familias; Artículos 84, 85, 86, 87. Caracas, Venezuela: Las piedras. 28. Ley del Ejercicio de la Medicina. (1982). Capítulo II. De la Investigación en Seres Humanos. Artículos 103-112. Caracas, Venezuela: Eduven. 29. Organización de Naciones Unidas. (2005). Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos. Paris, Francia. 30. Código de Deontología Médica. (1985). Capítulo IV. De la Investigación en los Seres Humanos; Artículo 191. Caracas, Venezuela: Dabosan, C. A. 31. Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente. De Derecho a la Salud y a Servicios de Salud. Artículo 41. Caracas, Venezuela: Almorca. 43 32. Álvarez L, Pineda N, Rojas E. (2004). Detección de anticuerpos anti Toxoplasma gondii en una comunidad rural en el estado Trujillo Venezuela. Disponible en:http://ecotropicos.saber.ula.ve/db/ssaber/Edocs/pubelectronicas/academia/vol2num3/alvarez _gonzalez.pdf 33. Riera L. (2000). Frecuencia de infección por toxoplasma gondii en usuarias de consulta prenatal de dos ambulatorios del Estado Lara. 2000. Disponible en: http://bibmed.ucla.edu.ve/cgi-win/be_alex.exe?Descriptor=bmucla 34. De La Rosa M, Bolívar J, Pérez HA. (1999). Infección por Toxoplasma gondii en Amerindios de la selva amazónica de Venezuela. Medicina. 59:759-762. 35. Maeklet A. (1986). La toxoplasmosis en Venezuela. Rev Fac Med. 9:82-88. 36. Maeklet A, Safar ML. (1989). Toxoplasmosis en el embarazo. Rev Obstet Ginecol Venez. 49:137-142. 44 ANEXO 1 UNIVERSIDAD DEL ZULIA FACULTAD DE MEDICINA POSTGRADO DE OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MARACAIBO MATERNIDAD Dr ¨ARMANDO CASTILLO PLAZA¨ CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO La presente investigación corresponde a una tesis para optar al grado de Especialista en Obstetricia y Ginecología, y tiene como propósito determinar la Prevalencia de anticuerpos antiToxoplasma gondii en adolescentes embarazadas. Su participación en esta investigación es voluntaria y no remunerada, si usted decide formar parte de la misma tendrá la libertad de abandonarla en cualquier momento. Todos sus registros y datos en la historia clínica se mantendrán en privacidad y solo la investigadora responsable tendrá acceso a la información que usted suministre y a los resultados obtenidos en el laboratorio. La participación es anónima, por lo tanto, su nombre y otros datos personales no aparecerán cuando los resultados del estudio sean publicados o utilizados en investigaciones futuras. En caso de tener alguna consulta en cualquier momento de la investigación, usted podrá contactarse con la investigadora responsable Marianna Vivenzio al número 0414-6082268 o al correo electrónico maryvive@hotmail.com. Si está conforme con lo anteriormente expuesto y a participar voluntariamente en este proyecto por favor firme donde corresponda. Firma de la Paciente: _______________________ Firma de la investigadora responsable: _______________________ Fecha: ________________ 45 ANEXO 2 UNIVERSIDAD DEL ZULIA FACULTAD DE MEDICINA POSTGRADO DE OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MARACAIBO MATERNIDAD Dr ¨ARMANDO CASTILLO PLAZA¨ PREVALENCIA DE ANTICUERPOS ANTI-Toxoplasma gondii EN ADOLESCENTES EMBARAZADAS FICHA DE REGISTRO I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN. Nombre y Apellido: __________________________________________ Edad: ___________ Procedencia: _______________________________________________ Número de Historia: _______________ II. ANTECEDENTES PERSONALES. __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ _________________________________________________________________ III. RESULTADOS DE LABORATORIO. Anticuerpos anti-T. gondii IgG (IU/ml) IgM (i) Valor Interpretación