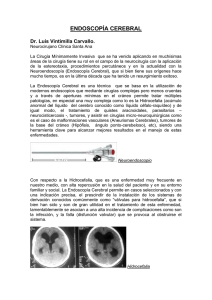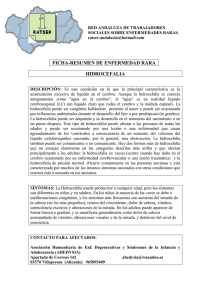Hemianopsia bitemporal secundaria a hidrocefalia por
Anuncio

. Hemianopsia bitemporal secundaria a hidrocefalia por neurocisticercosis. Reporte de un caso. Alejandra Rueda-Villa1, Guillermo Salcedo-Villanueva2, Marco Pedro Hernández-Ábrego3 1 Residente de 1er Año de Oftalmología, Asociación Para Evitar la Ceguera en México, I.A.P. (APEC) Servicio de Retina, Asociación Para Evitar la Ceguera en México, I.A.P. (APEC) 3 Servicio de Neurooftalmología, Asociación Para Evitar la Ceguera en México, I.A.P. (APEC) 2 Correspondencia: Alejandra Rueda Villa Dirección: Vicente García Torres #46 Col. San Lucas, Coyoacán. CP 04030 México, D.F. Teléfono: 10841400 Fax: 10841404 Email: aruedita@msn.com RESUMEN Antecedentes: La neurocisticercosis es la parasitosis más frecuente del sistema nervioso central en el mundo y es endémica en México, América central, América del sur, Asia y África. Presentación del Caso: Femenino de 45 años con antecedente de crisis convulsivas, quien acude por presentar cefalea, nausea, vómito y disminución de la agudeza visual de 5 años de evolución. Campos visuales 24-2 con hemianopsia heterónima bitemporal. La resonancia magnética revela una aracnoiditis de cisternas basales e hidrocefalia supratentorial; la punción lumbar mostró líquido cefalorraquídeo con hipoglucorraquia, proteínas elevadas y eosinofilia; cultivos sin desarrollo de microorganismos, BAAR negativo y ELISA negativo para cisticercos. La tomografía axial computarizada de cráneo con contraste demostró calcificaciones supratentoriales, escólex en región occipital izquierda e hidrocefalia a expensas de atrapamiento de cuarto ventrículo, integrando el diagnóstico de neurocisticercosis. Se refiere para manejo quirúrgico con derivación ventrículo peritoneal. Discusión: La neurocisticercosis puede producir hemianopsia bitemporal por compresión quiasmática secundaria a hidrocefalia obstructiva. La positividad de anticuerpos anti-cisticercos determinados por ELISA evidencia enfermedad activa, sin embargo pacientes con hidrocefalia y antígenos negativos pueden presentar secuelas de infección sin parásitos vivos, como en nuestro caso. Conclusiones: Ante un paciente con crisis convulsivas e hidrocefalia debemos tener la sospecha de neurocisticercosis. . PALABRAS CLAVE: neurocisticercosis, hemianopsia bitemporal, hidrocefalia, síndrome de compresión quiasmática. ABSTRACT Background: Neurocysticercosis (NC) is the most common parasitic disease of the central nervous system and is endemic in Mexico, Central and South America, Asia, and Africa. Case Presentation: A 45-year-old woman with a history of seizures suffers from headaches, nausea, vomiting, and decreased visual acuity of 5 years of evolution. Visual field detected a bitemporal heteronymous hemianopsia. Magnetic resonance imaging revealed basal cistern arachnoiditis and supratentorial hydrocephalus. Lumbar puncture showed cerebrospinal fluid with hypoglycorrhachia, elevated protein levels, and eosinophilia but bacterial and fungal cultures showed no growth, as well as negative acid-fast bacilli and negative anti-cysticercus antibodies determined by ELISA. Cranial computed tomography with contrast revealed supratentorial calcifications, scolex in the left occipital region, and hydrocephalus secondary to entrapment of the fourth ventricle, which confirms the diagnosis of neurocysticercosis. Patient was referred for a ventriculoperitoneal shunt implant. Discussion: Neurocysticercosis can cause bitemporal hemianopsia due to chiasmatic compression secondary to obstructive hydrocephalus. The positivity of anti-cysticercus antibodies determined by ELISA evidence active disease, however, patients with hydrocephalus and negative antigen may have sequelae of infection with non-living parasites, as in our case. Conclusions: In patients with seizures and hydrocephalus we should suspect neurocisticercosis. KEY WORDS: neurocysticercosis, bitemporal hemianopsia, hydrocephalus, chiasmal compression syndrome. . Antecedentes La cisticercosis es una infección por Cysticercus cellulosae, forma larvaria del céstodo Taenia solium. Se considera la parasitosis más frecuente del sistema nervioso central en el mundo y también afecta el ojo, el músculo esquelético y el tejido subcutáneo. Cuando se localiza en el SNC o en el ojo produce la entidad denominada neurocisticercosis, cuyo pronóstico empeora enormemente. Es endémica de México, América central, América del Sur, Asia y África. Su prevalencia es difícil de calcular pues hay 50 millones de infectados, de los cuales, el 49% son asintomáticos. En México se calcula una prevalencia de 3 a 3.9% (3, 8, 9, 10, 11, 12). La afectación del parénquima cerebral se produce en el 60 al 92% de los pacientes con cisticercosis, sin embargo, la neurocisticercosis intraventricular se produce en sólo 7-20% de los casos. La mayoría de las lesiones intraventriculares se encuentran a nivel del cuarto ventrículo y producen síntomas relacionados con la obstrucción de LCR, aunque también puede provocar hidrocefalia por efecto de masa (3). Las principales manifestaciones causadas por quistes de gran tamaño son convulsiones, hidrocefalia, meningitis y déficit focal. Así mismo, signos neurooftálmicos son comunes en las manifestaciones meningíticas y de hidrocefalia de la enfermedad. El primer signo que sugiere la presencia de una enfermedad neurológica grave es a menudo el edema de papila, ocasionalmente asociado a parálisis secundaria del nervio motor ocular externo, atrofia óptica, alteraciones pupilares o nistagmo (6). Las alteraciones del líquido cefalorraquídeo como pleocitosis linfocitaria, elevación del nivel de proteínas e hipoglucorraquia no son sensibles ni específicas, y tienen un valor diagnóstico mínimo. La eosinofilia ocurre sólo en el 20% de los frotis de sangre periférica. Para el diagnóstico de neurocisticercosis, la determinación de anticuerpos anticisticerco en líquido cefalorraquídeo por medio de la prueba de ensayo de inmunoabsorción ligado a enzimas (ELISA) tiene una sensibilidad baja, especialmente en lesiones pequeñas y aisladas. La evidencia de un escólex en la TAC o en la resonancia magnética se ha considerado patognomónico de la neurocisticercosis, así mismo se pueden encontrar microcalcificaciones (2, 3, 6). Las drogas cisticidas, albendazol (30 mg/kg/día) y prazicuantel (50 mg/kg), suelen ser eficaces cuando los parásitos se localizan en el parénquima. Por el contrario, los parásitos alojados en las cisternas basales subaracnoideas son menos sensibles al tratamiento (2). . Presentación del caso Se trata de paciente femenino de 45 años de edad, originaria de Puebla y residente del DF, dedicada al hogar, con antecedente de crisis convulsivas tónico-clónico generalizadas de 17 años de evolución en tratamiento con carbamacepina 100 mg cada 12 hrs. Presenta cuadro de 5 años de evolución caracterizado por cefalea intermitente, de intensidad 4 de 10 en la escala análoga del dolor acompañada de nausea y vómito, al que se agrega en los 2 últimos meses parestesias en manos, disminución de la fuerza en extremidades inferiores, fatiga y somnolencia, así como disminución progresiva de la agudeza visual de predominio derecho, motivo por el cual acude a la Asociación Para Evitar la Ceguera en México. A la exploración física: TA: 110/85; signos meníngeos negativos. Al examen oftalmológico se encontró una agudeza visual en el ojo derecho de cuenta dedos a 4 metros que no corregía con estenopeico y de 3/10 que corregía con estenopeico a 5/10 en el ojo izquierdo. Se exploraron movimientos extraoculares sin encontrar alteraciones y campos visuales por confrontación sugestivos de hemianopsia bitemporal. A la biomicroscopía se encontró presión intraocular de 13 mmHg en ojo derecho y 14 mmHg en izquierdo. Ambos ojos con pupilas hiporreactivas, simétricas, isocóricas, resto de segmento anterior sin datos patológicos. Segmento posterior con papilas ligeramente pálidas, de bordes regulares, mal definidos, borde nasal discretamente borrado así como ingurgitación y rectificación de venas (figura 1-2), resto sin alteraciones. Los campos visuales (CsVs) blanco-blanco 24-2 corroboraron la hemianopsia heterónima bitemporal no congruente (figura 3-5), compatible con cuadro severo y agudo ya que el aspecto clínico de ambos nervios ópticos no explica la afectación tan significativa en los CsVs. Con estos datos se puede integrar el diagnóstico de compresión central del quiasma óptico a determinar etiología, por lo que se solicita resonancia magnética de cráneo con contraste. En la RM se observó una imagen sugestiva lesión vesicular intraventricular en el 3er ventrículo con aracnoiditis de cisternas basales, ependimitis e hidrocefalia supratentorial en relación con posible neurocisticercosis (figuras 6-8). Se decide realizar radiografías de extremidades superiores en busca de calcificaciones en tejidos blandos, sin presencia de las mismas (figura 9), así como una punción lumbar con análisis bioquímico y cultivo de líquido cefalorraquídeo. El LCR transparente mostró hipoglucorraquia (2 mg/dL), nivel de proteínas elevado (121 mg/dL), LDH 149 mg/dL, leucocitos 67% y eosinofilia 15%; cultivos sin desarrollo de microorganismos, BAAR negativo y determinación de anticuerpos anticisticerco por ELISA negativo. Dadas las características clínicas y de imagen se llega al diagnóstico de hidrocefalia secundaria a . probable neurocisticercosis. Se solicita tomografía axial computada de cráneo con contraste y se inicia manejo con prednisona 100 mg VO c/ 24 horas, acetazolamida 250 mg VO c/ 6 horas, cloruro de potasio VO c/ 8 horas, albendazol 500 mg VO c/8 horas y fenitoína 100 mg VO c/ 8 horas. Los CsVS de control mostraron ligera mejoría y disminución del defecto bitemporal tras un mes de tratamiento, sin embargo la TAC demostró múltiples calcificaciones en región supratentorial, escólex en región occipital izquierda así como hidrocefalia a expensas de atrapamiento de 4to ventrículo y ventrículo lateral izquierdo, con lo que se establece el diagnóstico definitivo de neurocisticercosis y se decide su referencia para manejo quirúrgico con derivación ventrículo peritoneal. La paciente fue sometida a derivación con válvula ventrículo peritoneal en el Hospital Central Militar y 2 años después acude al servicio de Urgencias de dicha unidad con deterioro neurológico, parestesias en miembro torácico derecho y dificultad para la marcha. La TAC de control reveló múltiples calcificaciones en región supratentorial e hidrocefalia a expensas de atrapamiento de 4to ventrículo y ventrículo lateral izquierdo por lo que se planteó nueva cirugía y exploración endoscópica del 4to ventrículo. Fue sometida a un trepano suboccipital izquierdo con ventriculostomía y recambio de válvula ventrículo-peritoneal. Actualmente se encuentra en programa de terapia física y rehabilitación, con pronóstico reservado. . Discusión El desarrollo del cisticerco en el SNC con frecuencia causa discapacidad física y en ocasiones la muerte (11, 12). La neurocisticercosis intraventricular es rara, solo ocurre en el 7 a 20% de los casos y cuando los parásitos se alojan en las cisternas basales subaracnoideas, como en el presente caso, el pronóstico se vuelve más incierto y son frecuentes las recidivas debido a que el parásito persiste después del tratamiento (2, 3). El diagnóstico se basa en la clínica, las imágenes radiológicas (RMN y TAC) y pruebas de laboratorio, tanto en suero como en LCR. Los signos clínicos secundarios a hidrocefalia obstructiva incluyen cefalea, náusea, vómito, abulia, deterioro de la conciencia y la marcha, y amaurosis fugax por papiledema. En pacientes con edema de papila se debe sospechar la existencia de una masa intracraneal hasta no demostrar lo contrario. Cabe mencionar que a pesar de la evidencia clínica y por campimetría de la hemianopsia heterónima bitemporal, sugestiva de un síndrome de compresión central del quiasma óptico, el nervio óptico de ambos ojos no presentaba papiledema; únicamente se encontraba ligeramente pálido y con ingurgitación de venas y arterias. Los nervios ópticos y el quiasma se encuentran por encima de la hipófisis; posteriormente, el quiasma se continúa con los tractos ópticos y forma la pared anterior del tercer ventrículo. Teniendo en cuanta su localización anatómica, el síndrome de compresión quiasmática puede estar causado por los siguientes diagnósticos diferenciales tumores (adenoma hipofisiario, craneofaringioma, meningioma intracraneal, glioma del quiasma y metástasis), masas no neoplásicas (aneurismas, hemorragia subaracnoidea, quistes y mucocele del seno esfenoidal), infecciones (meningitis, abscesos, granulomas y parasitosis) y otros trastornos (desmielinización, inflamación, traumatismo y vasculitis). En nuestro caso, con los hallazgos clínicos descartamos la posibilidad de meningitis y con la RMN se eliminó la posibilidad de cualquier tumor, así como de causas vasculares o granulomas; evidenciando únicamente la presencia de importante hidrocefalia a tensión y lesiones vesiculares sugestivas de neurocisticercosis (1, 4,7). A pesar de que las imágenes de TAC y RMN son herramientas diagnósticas muy sensibles y específicas, en algunos casos no son suficientes para realizar el diagnóstico, por lo tanto, deben ser apoyadas por pruebas de laboratorio donde se detectan anticuerpos o antígenos del parásito en LCR o en suero. Se reportan anormalidades en el análisis citoquímico del LCR hasta en el 80% de los pacientes con neurocisticercosis; se puede encontrar pleocitosis linfocitaria o eosinofílica, hipoglucorraquia y elevación del nivel de proteínas, sin embargo dichos hallazgos no son sensibles ni específicos (4). La determinación . de anticuerpos anti-cisticerco por ELISA muestra una sensibilidad del 62-90% y especificidad del 98100% (3). La positividad evidencia enfermedad activa, sin embargo pacientes con hidrocefalia y antígenos negativos pueden presentar secuelas de infección sin parásitos vivos (5). En el presente caso la determinación de anticuerpos anti-cisticerco resultó negativa, no obstante, la TAC evidenció un escólex en región occipital izquierda confirmando el diagnóstico. En el caso de esta paciente se aplicaron criterios acertados para realizar el diagnóstico, los cuales coinciden con los propuestos por Del Brutto et al. (12); tales como poseer lesiones sugestivas de neurocisticercosis en estudio de imágenes, presencia de anticuerpos anticisticerco en LCR, presentar sintomatología compatible y vivir en un área endémica. El tratamiento médico depende de la viabilidad de los quistes, de la localización de las lesiones, del número y respuesta inmune del hospedero e incluye una combinación de drogas que destruyan los quistes, antiinflamatorios y anticonvulsivos o cirugía. Los antihelmínticos recomendados son albendazol (30mg/kg) o prazicuantel (50mg/kg); sin embargo el primero tiene menor tasa de reacciones adversas, mayor mejoría clínica y destruye el 80-90% de los quistes. Así mismo es más eficaz cuando los parásitos se localizan en el parénquima; en los pacientes resistentes se puede agregar ivermectina y en las formas de hidrocefalia sintomática persistente se debe realizar tratamiento quirúrgico colocando una derivación ventriculoauricular o ventriculoperitoneal con válvula unidireccional (2, 12). Es difícil establecer el pronóstico a largo plazo ya que las secuelas principales como las calcificaciones cerebrales y la hidrocefalia son marcadores de mal pronóstico (4). . Conclusiones Cabe destacar el papel tan importante que desempeña el servicio de Oftalmología, ya sea público o privado, en detectar este tipo de casos, por lo cual se debe hacer énfasis en que el personal conozca claramente los signos y síntomas de las parasitosis que puedan afectar la visión. Por tanto, ante un cuadro de crisis convulsivas y datos de hipertensión intracraneal debemos sospechar en neurocisticercosis. . Referencias 1. Adams RD, Victor M. Principles of Neurology 7th ed. New York: McGraw-Hill, 2003: 296-299. 2. Cárdenas G, Carrillo-Mezo R, Jung H, Sciutto E, Soto Hernández JL, Fleury A. Subarachnoidal Neurocysticercosis non-responsive to cysticidal drugs: a case series. BMC Neurology 2010; 10: 1624. 3. Citow JS, Johnson JP, McBride DQ, Ammirati M. Imaging features and surgery-related outcomes in intraventricular neurocisticercosis. Neurosurg Focus 2002; 12(6): 1-8. 4. Enseñat, J, Martínez-Mañas R, Horcajada JP, De Juan C, Ferrer E. Dificultades diagnósticas y terapéuticas en la neurocisticercosis: presentación de 6 casos y revisión de la literatura. Neurocirugía 2007; 18: 101-110. 5. Garcia HH, González AE, Gilman RH, Bernal T, Rodríguez S, Pretell EJ, Azcurra O, Parkhouse RME, Tsang VCW, Harrison LJS. Circulating parasite antigen in patients with hydrocephalus secondary to neurocisticercosis. Am J Trop Med Hyg 2002; 66(4): 427-430. 6. Jethani J, Vijayalakshmi P, Kumar M. Atypical ophthalmological presentation of neurocysticercosis in two children. J of AAPOS 2007; 11(5): 495-496 7. Humphrey PRD, Moseley IF, Ross Russell RW. Visual field defects in obstructive hydrocephalus. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1982; 45: 591-597. 8. Lombardo L, Mateos JH. Cerebral cysticercosis in Mexico. Neurology 1961; 11: 8248. 9. Medina M, DeGiorgio C. Introduction to neurocysticercosis: a worldwide epidemic. Neurosug Focus 2002; 12:1. 10. Pushker N, Bajaj MS, Chandra M, Neena. Ocular and orbital cysticercosis. Acta Ophtalmol. Scand. 2001; 79(4): 408-413. 11. Salud Pública de México 1997; Volumen 39 (3): 225-30. 12. Sotelo J, Del Brutto O. Review of neurocysticercosis. Neurosug Focus 2002; 12:1-7. . Imágenes Figura 1: Nervio óptico derecho . Figura 2. Nervio óptico izquierdo Figura 3. CsVs ojo derecho . Figura 4. CsVs ojo izquierdo Figura 5. Hemianopsia heterónima bitemporal . Figura 6. RMN . Figura 7. RMN . Figura 8. RMN Corte sagital . Figura 9. Rx de miembros superiores