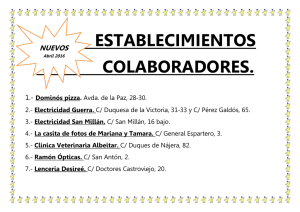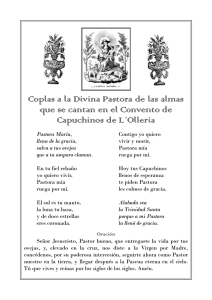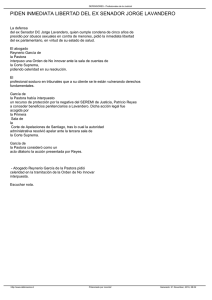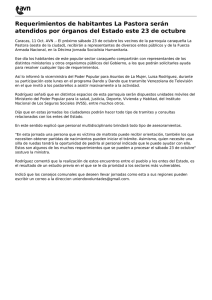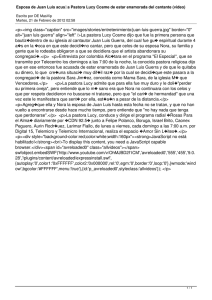Pastora - Fondo de Cultura Económica
Anuncio
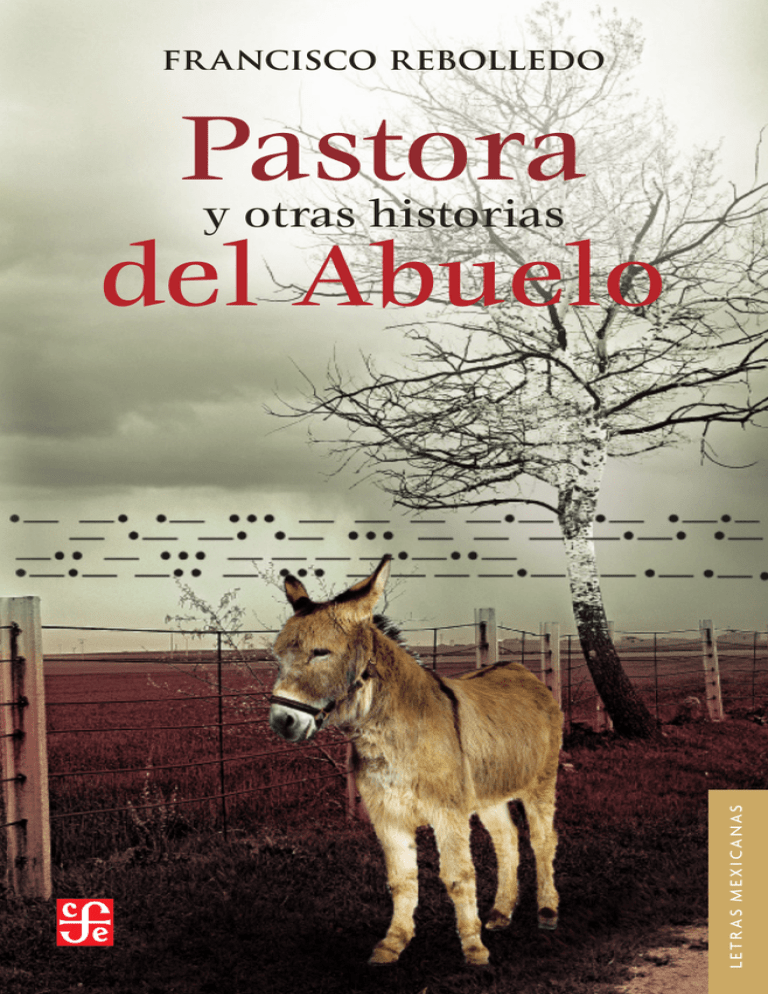
fr ancisco rebolledo Pastora y otras historias LETR AS MEXICANAS del Abuelo LETRAS MEXICANAS PASTORA y otras historias del Abuelo FRANCISCO REBOLLEDO PASTORA y otras historias del Abuelo SEIS RELATOS Primera edición, 1997 Segunda edición, 2012 Rebolledo, Francisco Pastora y otras historias del Abuelo: seis relatos / Francisco Rebolledo. – 2ª ed. – México : FCE, 2012 107 p. ; 21 × 14 cm – (Colec. Letras Mexicanas) ISBN: 978-607-16-1086-7 1. Cuentos 2. Literatura mexicana – Siglo XX I. Ser. II. t. LC PQ7297 Distribución en Latinoamérica y España D. R. © 2012, Fondo de Cultura Económica Carretera Picacho-Ajusco, 227; 14738 México, D. F. Empresa certificada ISO 9001:2008 Comentarios: editorial@fondodeculturaeconomica.com www.fondodeculturaeconomica.com Tel. (55) 5227-4672; fax (55) 5227-4640 Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, sea cual fuere el medio, sin la anuencia por escrito del titular de los derechos. ISBN 978-607-16-1086-7 Impreso en México • Printed in Mexico Dewey M863 R547p ÍNDICE Pastora • 11 “… Me miró feo” El camarada Andrés • 36 • 50 “Con las bombas que tiran…” • 63 Fue obra del Chepa, en venganza cruel… Marcela, pastora de lobos • 94 • 83 Este libro está dedicado a Joaquín Díez-Canedo Flores. Extraordinario lector. Mejor amigo Pastora • A la memoria de mi madre 1 Ésta es la historia de un amor imposible. Es la historia de Pastora, el Maestro y el Abuelo. Los dos primeros tenían algo en común: murieron el mismo día, el siete de enero de 1986. Ella tenía 48 horas de edad; él 67 años. Para entonces, el Abuelo casi cumplía diecinueve años de haber muerto, cuando tenía 72. Así pues, esta historia es, además, una historia de muertos. No podía ser de otra forma: el Maestro, sobre todo, veneraba a la muerte. Fue su luz —si esto es posible— y su guía; fue su única fuente de inspiración. Nadie ha escrito sobre la muerte como él lo hizo. No, en rigor, esto último no es correcto. Él jamás escribió sobre la muerte; más bien escribió a la muerte o, mejor aún, escribió con la muerte susurrándole en el oído las palabras que debería estampar en el papel. Escribía empleando una tinta color verde oscuro. Intentó hacerlo con tinta roja, pero nunca lo consiguió; al fin y al cabo, el verde es el color de la vida, color muy adecuado para escribir con y a la muerte. El Abuelo, en cambio, no empleaba ninguna tinta para escribir. Tampoco lo hacía a máquina; por lo menos, no con una máquina de escribir. Él usaba el curioso artefacto que emplean los telegrafistas: escribía en clave Morse. El Abuelo era telegrafista. “Con un punto y una raya —me dijo muchas veces— se puede decir todo. ¿Para qué complicarse uno la existencia…?” Pese a que le encantaba repetir estas palabras tan prudentes y pragmáticas, el Abuelo siempre tuvo una verdadera pasión por 11 complicarse la existencia. Pastora, por supuesto, nunca aprendió a escribir; ni siquiera a hablar. Tuvo que ingeniárselas con otros recursos para poder comunicarse… 2 El Abuelo fue el primero que supo de Pastora. Supo de ella casi sesenta años antes de que la niña viniera al mundo, en 1928, dos años después de que el Departamento de Telecomunicaciones del Estado español nombrara a Luis Millán (así se llamaba el Abuelo, y es justo que así lo llamemos por ahora, pues por aquellos días estaba lejos de ser un abuelo: era un hombre de poco más de treinta años, casado y con un par de hijos de siete y seis años de edad) responsable de la centralita de telégrafos que había en Vejer de la Frontera, un pequeño poblado que se encuentra a mitad del camino entre Cádiz y Algeciras (viajando por la costa), encima de un peñasco que dormita a un lado del río Barbate. Lo mandaron lejos; más lejos no podrían hacerlo, a menos que se hubiesen decidido a enviarlo a las Islas Canarias de una buena vez por todas. Pero, en fin, en la Península no hay un lugar más alejado. Allí se “vuelve el viento”, podría decirse con justicia. En realidad, lo mandaron al fin del mundo —o, por lo menos, al fin de España— porque, a ojos del ministro de Comunicaciones, Luis Millán lo tenía muy bien merecido. Si no había forma de encerrarlo en una cárcel, al menos en Vejer de la Frontera lo tendrían aislado y a buen recaudo. Castigábanlo de tan cruel manera porque Luis Millán no solamente era telegrafista, también era un “rojo” —así llamaban a los comunistas por aquellos tiempos. En rigor, era más rojo que telegrafista. Y todo por un malentendido… 12 Pastora 3 Quince años antes, Luis Millán estudiaba en un seminario de Sevilla. Iba a ser cura; al menos ese era el sueño más caro de doña Isabel, su madre. Luis era un alumno serio y diligente. Cumplía bien con sus deberes y no le costaba trabajo hacerlo. En realidad, el saber lo sedujo desde muy pequeño. Su mente siempre fue inquieta y ávida, aunque demasiado caótica como para permitirle alcanzar los méritos de un venerable sabio: lo mismo leía los Evangelios que novelas de Wells, cuentos de Maupassant o los indescifradles apuntes del doctor Ramón y Cajal. La lectura lo apasionaba; se sumergía en los textos con el mismo goce que un caballo se revuelca en un charco durante el estío. Por supuesto, no creía en Dios; empero, eso no le preocupaba gran cosa. En el seminario se hablaba tanto de Dios, que muy pocos llegaron a tomarlo en serio. De hecho, el hermano Sabás —maestro de teología— era el único que lo tomaba en serio. No solamente creía en Dios, sino que hablaba con Él todos los días. A las cuatro en punto de la mañana, para ser precisos. Le narraba los sucesos más importantes de la jornada, lo ponía al tanto de sus cuitas y no pocas veces lo regañaba por no ser más enérgico con sus discípulos. “Debería su Merced —solía decir a Dios— enviarles un aviso. ¡Coño!, por lo menos tire Usted un rayo a la mitad del patio. Esos jodíos no creen ni en la madre que los parió…” Dios casi nunca le hacía caso. Quizás estaba demasiado ocupado con su infinidad de ocupaciones y preocupaciones, o tal vez estaba fastidiado de las continuas quejas del insigne maestro. Como quiera que haya sido, el caso es que Dios raras veces se dignaba a oír los reclamos de su cordero. Cierta vez —quién sabe por qué— Dios se decidió a escuchar paciente al canónigo. Apareció puntual, a las cuatro de la mañana, disfrazado de torero de la época goyesca, como Pastora 13 invariablemente lo hacía en las pocas ocasiones en que visitaba a don Sabás. Como casi siempre, Dios fue oportuno: aquel día el cura estaba más abatido que de costumbre. —¡Vaya, Hombre! Se ha dignado Usted a venir. Qué bueno que así lo haya hecho, porque Señor, con todo respeto, si hoy no hubiese Usted aparecido, le juro que iba a encender cirios negros para invocar al demonio, a ver si él me hacía caso… —¡Pare, don Sabás! —interrumpió Dios—. Un poco de respeto, ¿no le parece? No me venga a Mí con leñes ni amenazas, que si me harta, el rayo que tanto me pide que estampe a mitad del patio, soy capaz de tronarlo en su cabezota. No me ponga a prueba… —¡Dios me libre!… ¡Usted me libre de semejante atrocidad, Padre mío! Discúlpeme, por favor —el hombre se puso de rodillas, entrelazó las manos y comenzó a orar—. “Padre nuestro que estás en los cielos…” —¡Deja ya, gazmoño! Estaré de leche para aguantar tus rezos. Dime de una buena vez tus cuitas, antes de que yo mismo te mande al diablo… ¡Ay!, ¿por qué les haré caso, Yo mío? Mientras escuchaba, el bueno de Dios se decía si no hubiera sido mejor preguntar al cura qué no le preocupaba; sin duda, hubiese terminado mucho antes. Incomodábase en el asiento, se ajustaba la taleguilla y sorbía un poco de jerez al tiempo que asentía de vez en cuando a la interminable perorata de su cordero. “¿Por qué instigué a Luzbel? —pensaba—. El de los ángeles era un mundo muy tranquilo; jodían bien poco. Porque lo que son los humanos…” En esas estaba, cuando escuchó algo que le llamó la atención. —¿Millán, dijiste? —El mismo, Señor Dios, que Usted lo llegue a tener en su Gloria algún día. Quiera Usted que pronto; a mí me está volviendo loco… 14 Pastora No le faltaba razón al pobre cura: hacía cosa de tres meses, su discípulo descubrió en la biblioteca del seminario una obra del filósofo alemán G. W. F. Hegel, la Fenomenología del espíritu (“¿cómo carajos llegó ese libro allí? —se preguntó infinidad de veces don Sabás—. Seguro que fue cosa de fray Anselmo, que en paz descanse. ¡Pobrecillo!; pero era más bruto que un arado. Probablemente leyó lo de ‘Espíritu’ en la portada y le pareció una obra piadosa…”), y se enfrascó en su lectura. Millán metió el diente a fondo a la obra y lo único que consiguió fue atiborrarse de dudas la mollera. —…y es que, Señor, ese endiablado libro, con todo respeto, ni Usted lo podría comprender… —Es verdad, hijo. He de confesarte que alguna vez lo empecé a leer, y lo dejé a la quinta página… Ese señor Hegel no parece hechura Mía… —Si es lo que yo digo: esto es cosa del demonio. ¿Comprende entonces mi angustia, Señor? ¡Imagínese! Estoy explicándole a los muchachos el misterio de la Santísima Trinidad, según lo describe, con su sapiencia infinita, el reverendo padre Alfonso Gratry en su El conocimiento de Dios, cuando me interrumpe Millán y me lanza a bocajarro preguntas de esta calaña: “Hermano Sabás, Hegel dice: ‘Dios sólo es asequible en el puro saber especulativo, y sólo es en Él y sólo es este saber mismo, pues es el Espíritu; y este saber especulativo es el saber de la religión revelada’. La cual no puede ser otra que el Cristianismo, pues es la única donde, a través de Cristo, la conciencia individual deviene en autoconciencia de sí y para sí. ¿No es, entonces, la Trinidad el sustento y, a la vez, la consecuencia del Espíritu y, por ende, de Dios y de su Hijo? Así pues, esto no encierra ningún misterio. Yo, al menos, no veo el misterio por ninguna parte”. —¡Jolines! —exclamó Dios. —Le juro, Padre mío, que se me revuelven las tripas cada vez que se acerca la hora de impartir mi cátedra. Mis saberes Pastora 15 son muy sólidos (Usted lo sabe muy bien); pero no encuentro en ellos la manera de rebatir a ese odioso alemán. Ayer mismo, ¿sabe Usted qué me dijo el infeliz de Millán? —Dios levantó las cejas con fastidio—. Que el Estado y Dios, o sea, nada menos que Usted, Padre mío, son una y la misma cosa… —Suena interesante… —Por favor, Señor, no se burle Usted de mí, bastante tengo con mis discípulos. ¡Hubiera visto el cachondeo que se traían cuando se dieron cuenta de que no tenía respuesta para semejante disparate! Balbuceaba yo buscando una réplica, cuando los jodíos iniciaron un concierto de trompetillas… ¡No se ría Usted, Padre! —Río cuando me da la gana. —De acuerdo. Ya veo que hoy está Usted de vena… En mala hora… —¿Qué dices, blasfemo? —Que en mala hora ingresó Luis Millán a este seminario… —Me insultas y me mientes, Sabás… —Pero, Padre, ¿cómo piensa Usted…? —No agregues hipocresía; si sigues pecando de esta manera, ni Yo te voy a librar de irte a pudrir al Averno. El Maestro estuvo a punto de arrodillarse y ponerse a rezar de nuevo, cuando recordó que en su primer intento no le dio buen resultado. Resignado, se quedó callado; rumiaba en sus adentros cuándo sería la feliz hora en que su amado Señor decidiera largarse de una vez por todas. —Ya, ya me voy a ir. ¿No se te ha ocurrido pensar, so bruto, que Yo puedo leer el pensamiento? ¡Valiente maestro de teología eres! —Siga, siga, Usted. Yo, por mi parte, ni le voy a hablar, ni le voy a pedir nada… vaya, ni siquiera voy a pensar… —Ahora me sales soberbio. 16 Pastora Don Sabás permaneció callado. Dios lo observó largo rato. Apuró de un trago el resto de su bebida, y dijo al fin: —Mira, Sabás, no sé en qué estaría Yo pensando cuando te hice. Seguramente cargaba una buena resaca. Sólo de esta manera se explica que seas tan amargo. El sentido del humor pasó de noche por tu existencia, hijo mío. Empero, te aprecio, y tú lo sabes. —¡El Señor me llena de dicha! —No seas zalamero. Te aprecio, te decía, y mucho. Y ¿sabes por qué? —mientras hablaba, volvió a llenar su vaso—. Porque crees en Mí —se empinó el jerez de un trago y sirvióse otra medida. Don Sabás pensó en reprenderlo, pero se contuvo—. Deja, deja que beba un poco, hijo mío. Tú crees en Mí, Sabás… —apuró el trago—. ¡Carajo, niño mío, ya casi nadie cree en Mí! —gruesas lágrimas brotaron de sus ojos celestiales. —Pero, Padre… —Ya, ya se me pasa… —aspiró ruidosamente los mocos que fluían de su nariz—. Te quiero bien, Sabás, y te lo voy a demostrar: ¿dices que Luis Millán te está volviendo loco? Pues bien, Yo te voy a ayudar. Ese muchacho se va a convertir en tu mejor alumno. Te va a respetar más que a la muerte. Vas tú a verlo. —¡Señor, cómo…! —¡Calla!, no me interrumpas. Escucha bien: mañana, cuando termines tu clase, has de decir a Millán que busque un librillo que hay en la Biblioteca Real y que lo lea con cuidado. Lo encontrará en el segundo piso, en el cuarto librero a mano izquierda. En el tercer entrepaño de arriba a abajo, ocupando el quinto lugar en la fila de izquierda a derecha, allí lo verá. Es un libro pequeño y muy antiguo. Se trata nada menos que de los hermosos comentarios que hizo el bueno de Luis de León acerca de los Cantares del rey Salomón. Es un libro muy bello, hijo mío… Pastora 17 —Lo sé muy bien, Padre… —¡Que te calles, carajo! Pues bien, Luis Millán que, pese a lo que dices, es un muchacho muy noble y muy despabilado, aunque demasiado sensual, encontrará la fe en la lectura de esa obra. La fe que tú, alcornoque, has sido incapaz de inculcarle. —Pero, Padre… —No seas fastidoso. Mañana haces lo que te digo y, ahora, saca otra botella, llena mi cáliz y vete a dormir… —¿Usted no piensa descansar, Padre? —Me pregunto Yo si estarán los tiempos como para que Dios descanse… 4 Ya lo apuntaba un celebérrimo refrán: “El hombre propone, Dios dispone y el Diablo lo descompone”. Así, por lo menos, ocurrió al día siguiente. Don Sabás obedeció las instrucciones de su Señor; aunque no al pie de la letra. Quizás el demonio, quizá la esclerosis, o tal vez la proverbial antipatía que el santo varón sentía por todo lo que se relacionara con los números, hicieron que su mente se ofuscara: mandó a Millán, en efecto, a la Biblioteca Real; pero al tercer piso, al quinto librero, al segundo entrepaño y al cuarto libro de la fila (por lo que toca a los arriba y abajo, y derechas e izquierdas, eso sí, al menos, lo indicó con absoluta precisión). Millán encontró allí un libro pequeño, aunque no muy antiguo: se trataba nada menos que del Manifiesto del Partido Comunista, que alguna mano sacrílega colocó en tan venerable sitio. Así, en lugar de adentrarse en las místicas elucubraciones del poeta cordobés, el muchacho se inició en el flamígero discurso de los padres del socialismo moderno. 18 Pastora 5 El fantasma del comunismo vino a asentarse en la pequeña casa de la calle de la Pimienta, para horror y disgusto de doña Isabel, quien fue testigo impotente de la vertiginosa transformación que ocurrió en su único vástago: Luis abandonó el Seminario, ingresó al bachillerato y, sobre todo, se lanzó en una formidable carrera de subversivo que inició beatíficamente, con las aguas del Guadalquivir hasta el cuello, mucho más allá de la medianoche, cuando en solemnísima y no menos secretísima reunión, don Pepe Díaz, secretario general, puso en manos de Millán el carnet número 127 que lo convertía en miembro activo del Partido Comunista Español. Las andanzas de Luis Millán como subversivo fueron abundantes y cuajadas de sabrosas anécdotas. Desgraciadamente, éste no es el lugar oportuno para narrarlas; ya será en otra ocasión. Baste por ahora con decir que dichas andanzas lo llevaron cinco veces a la cárcel y dos al exilio en Francia durante esos diez frenéticos años que mediaron entre la ceremonia de admisión al partido y el memorándum del Ministerio de Comunicaciones, que lo refundía en Vejer de la Frontera, minúscula joya entre los minúsculos pueblos de la vieja Andalucía. 6 Allí, frente al aparato de telégrafos, se encontraba una noche del año 26 el Abuelo, aburriéndose a sus anchas, cuando le vinieron a decir que la mujer de don Pascual, el único panadero del pueblo, estaba mal de parto: el niño que trataba de salir al mundo venía mal orientado, eran sus nalgas, que no su cabeza, las que querían ver la luz primera. La comadrona pugnaba inútilmente por voltear a la criatuPastora 19 ra, mientras don Pascual, abrazando a sus suegros y a su hermano, gemía a los cuatro vientos, como si la tragedia estuviese ya consumada. Maricuca, su cuñada, fue la única que conservó la calma. En vez de sumarse al abrazo doloroso, corrió al centro del poblado para poner al tanto de la penosa situación a don Luis, el Rojo, pues sospechaba la buena mujer que ese hombre, que sabía tantas cosas, algo podría hacer por su infeliz hermana. Así, superando el asco que le provocaba dirigir la palabra a un comecuras, habló con Millán por primera vez en su vida: —Mi hermana se muere, don Luis. Por favor, haga usted algo, ¡carajo! —¿Y yo qué puedo hacer, mujer? No soy médico. —Pues póngase a rezar. Las plegarias de un rojo deben ser muy conmovedoras para Dios. Si de verdad usted se arrepiente, segurito que mi hermana la libra. Millán hizo algo más práctico: pulsó su aparatito y, dirigiéndose a Cádiz, pidió, con sus puntos y rayitas, el auxilio urgente de un buen médico. El amanecer vino acompañado con la soberbia nube de polvo que alzaba en el camino de entrada al pueblo el otrora flamante Ford T de don Ludovico Valles, doctor gaditano. El hijo de don Pascual —Currico, se llamaría— seguía, rebelde, de nalgas en su cálida morada; mientras su padre, sentado en el umbral de la puerta de su casa, miraba, con los ojos hinchados por el llanto, mucho más allá del horizonte. Cosa rara, pero en aquella ocasión el médico sirvió de algo. Para ser justos, sirvió de mucho: manipuló diestramente en el interior de doña Mercedes hasta que pudo colocar al obstinado crío en la posición adecuada, y Currico, muy contento, se zambulló de bruces en este triste mundo. Huelga decir que don Pascual estaba feliz. Su primer vástago varón aseguraba la continuidad de su apellido (Torres); Vejer tenía garantizado el pan por otra generación, y ya nadie pon20 Pastora dría en duda las habilidades gestacionales de doña Mercedes, su queridísima esposa, quien, por fin, después de cuatro intentos en los que apenas pudo traer féminas al mundo, logró sacar de sus entrañas un futuro hombretón, “con sus partes bien puestas”, como decía, inflado como un sol, el panadero a todo el que quisiera oírlo. Don Pascual prodigó de atenciones, regalos, mucha comida y panes de todo tipo al bueno de don Ludovico, quien pudo al fin desafanarse de tantas muestras de agradecimiento —las cuales estaban poniendo en riesgo su salud: el hombre comió ese día lo suficiente como para sobrevivir una semana— pretextando un asunto urgente que lo reclamaba en Algeciras. La nube de polvo volvió a acompañar al viejo automóvil y al nutrido grupo de personas que se dieron cita en la salida del pueblo para despedir entre estruendosos vítores al afamado galeno, quien sonreía satisfecho entre los eructos que le producían los continuos vaivenes que ocasionaba en la máquina el lamentable estado del Camino Real, y que le recordaban las copiosísimas porciones de alimento y bebida que llevaba en sus tripas. La gratitud del panadero se extendió hasta don Luis, el Rojo, cuya panza también agasajó como es debido; y hasta sus pulmones, pues le regaló un espléndido habano que atesoraba como una joya desde hacía más de diez años, cuando un indiano, engreído y coloradote de pura bonanza, se lo dio a cambio de una hogaza de pan moreno. El Abuelo tuvo que soportar de buena gana el agradecimiento de don Pascual: le hincó el diente a cuanto plato pusieron frente a sus narices —que, en verdad, fueron muchos—, bebió con gusto litros y litros de amontillado y aun se atrevió a llevar a sus alveolos el humo agrio del sequísimo tabaco. Todavía no paraba de toser, cuando el panadero puso a sus pies el último y más valioso de sus obsequios: Pastora 21 —Acéptelo usted, don Luis. Le juro que me es casi tan preciado como mi Currico. Su madre es el animal más noble que he visto en mi vida, créamelo usted, ¡coño! —Te creo, Pascual, te creo… y te lo agradezco muchísimo —respondió Millán al tiempo que observaba al hermoso burrito gris, recién destetado, que don Pascual, en un verdadero arrebato de gratitud, regaló al comunista del pueblo. 7 Cuando, al llegar a casa del telegrafista, Rucho —que así se llamaría el burro— vio las caras contentas y enternecidas de Isabelita y Pepito, supo que a partir de ese momento iba a formar parte de la familia. De nada sirvieron las protestas de Millán. —¿Dónde carajos lo vamos a meter? —preguntaba, sabiéndose vencido de antemano, a sus hijos. En realidad, la pregunta era juiciosa: el viejo caserón en el centro del poblado que se había convertido en hogar de los Millán y oficina de telégrafos, no disponía de patios ni jardines. Filomena, la sirvienta, tenía que llevarse la ropa de la familia a su propia casa para lavarla y tenderla al sol. No era, ni con mucho, el lugar adecuado para criar a un burrito cuyas fuertes pezuñas anunciaban que crecería hasta alcanzar dimensiones cercanas a las de un jamelgo. Pero Isabelita ya había quedado prendada por la pequeña bestia. Al verlo así, tembloroso, peludo, suave, etc., sintió hasta el fondo del alma aquello que han sentido todos los que han leído el inmortal Platero de Juan Ramón: una ternura infinita que fue capaz de hacer que brotaran lágrimas de sus ojillos y, además, de aguzar su ingenio: —Se quedará en la bohardilla. Las sonrisas satisfechas de Carmela, su madre —quien ya también había sido herida de ternura—, y su pequeño hermano 22 Pastora rubricaron la feliz ocurrencia de la primogénita del telegrafista rojo. Millán no pudo replicar. Al fin y al cabo, el gran camaranchón que se alzaba justo encima de la oficina de telégrafos no servía para nada. En otros tiempos, cuando la casa fue habitada por un comerciante de aceites y vinos, el enorme desván estaba siempre lleno de grandes toneles con sus aromáticas cargas. Pero desde que llegaron allí Millán y su familia, esa parte de la casa estuvo, hasta entonces, vacía; la visitaban, si acaso, algunos ratoncillos hambrientos de vez en cuando. Mientras Luis y Carmela subían al animalito, sus hijos preparaban el futuro aposento. Hicieron un jergón con trapos viejos en una esquina del recinto para que el animal descansase cuando le plugiera. No le faltó un buen cubo con agua que diariamente cambiaban, y hasta se obstinaron en que su padre quitara los tablones que cegaban la única ventana que había en el lugar. Millán tuvo que hacer un gran esfuerzo para vencer su espíritu un poco griego, un mucho moro, que le impelía a aborrecer cualquier actividad manual y, con notable desgaste físico, logró quitar los viejos tablones para que Rucho disfrutara del aire fresco y de la espléndida vista de los campos de sembradío del pueblo, donde el asno podía ver a otros miembros de su especie —menos afortunados que él—, junto con los bueyes, bregando de sol a sol para ganarse un mísero montón de paja mucho más pequeño que los dos o tres que le subían a diario, acompañados con terrones de azúcar, ciruelas maduras, zanahorias y las sobras del cocido, los hijos y la mujer del telegrafista rojo. 8 Los días transcurrían sin novedad. El Rucho, feliz en su camaranchón, recibía displicente la comida y las atenciones de los niños. Bien alimentado —física y espiritualmente— crecía con Pastora 23 La magia de la añoranza y la ensoñación se dan cita en estos cuentos, donde el autor apuesta por la melancolía y la complicidad de los recuerdos. El lector encontrará primero, en “Pastora”, la historia de un hombre fiel y bondadoso que sufre con su familia los efectos de la Guerra Civil española. Luego, “… Me miró feo” ofrece una amena descripción de la fiesta taurina y “El camarada Andrés” revela la profunda amistad entre un profesor y su ávida discípula. Las dos historias siguientes, “Con las bombas que se tiran…” y “Fue obra del Chepa, en venganza cruel…”, comparten la visión de sus personajes ante los horrores del conflicto bélico. Esta nueva edición incluye el cuento inédito “Marcela, pastora de lobos”, en el que se relata el encuentro de Tristán de Gredos con el Don Quijote, de Cervantes, y la aventura que emprendió para encontrar a la hermosa Marcela. Estos seis relatos reúnen a los personajes más dispares y evocan un universo de experiencias dolorosas con atisbos de fresca alegría, confirmando que, a pesar www.fondodeculturaeconomica.com de todo, la vida tiene un inquietante sentido.