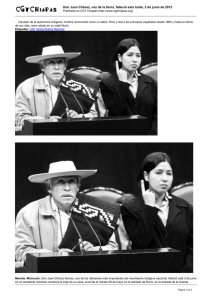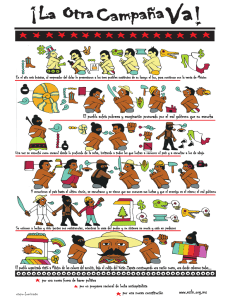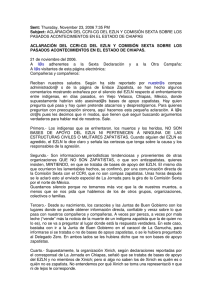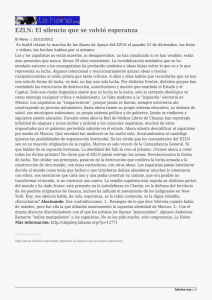Zapatistas: de la revolución a la política de la identidad
Anuncio

ZAPATISTAS. DE LA REVOLUCIÓN
A LA POLÍTICA DE LA IDENTIDAD l
Pedro Pitarch ,':
Pocos días antes de salir a la lu z pública en ene ro de
1994, el Ejérc ito Zapatista de Liberación Nacional (EZL )
se definía a sí mism o en los términos convencio nales de una
orga ni zac ió n revoluc io nari a arm ada de izqui erd a: un g rup o
q ue dirige al pueblo trabajador con el fin de tomar el poder
e instaurar un rég im e n político socialista . Sin em ba rgo, pocas sema nas después de haber ten id o luga r ell evantami ento a rm ado, el EZL log rab a mod ifi ca r substancialm ente su
im agen y se presentaba a la op ini ón publica mex icana e
inte rn acion al como un g rupo defensor de los pueblos indíge nas, y él mi sm o como un movimiento de ca rác te r "étnico", defenso r de la cu ltura y el o rden tradicional indígena.
Dicho de otro modo, en un lapso de menos de dos meses el
E jercito Zapatista había pasado de defender la Revolución
a defende r " la política de la identid ad"; ya no lu ch ab a por
el socia lismo sin o por la dignidad de los indi os. El eco que
tuvo y la simpatía emoc io nal que despertó el camb io en la
est rategia de autopresentación de los za pa tistas fue también
su sa lvación. En erecto, si se compa ra con otras guerrill as
latinoame ri canas, e l Ejé rcito Zapatista es un g rup o num é ricamente redu c ido y militarmente déb il. Un proyecto político formu lado en un lenguaje que el pClb li co hubiera cons ide rado anac rón ic0 2 probablem ente hu bie ra sup uesto el fin
tanto político como militar d e los zapatistas. En camb io, al
desembarazarse de l lenguaje revolucionario y adoptar el
discurso de " la identidad" obtuvo un ex traordi nario éxito.
Tengo la impres ión de qu e este súb ito cambio de estrategia es un aspecto que h a sido subestimado en los aná lisis
y comenta ri os a propósito del movimiento zapatista; y sin
e mbargo se trata de un aspecto c rucial para comprender
tanto la estnHeg ia po líti ca del g rll po como el contexto contem poráneo en el que és te se desenvu elve. Así pll es, en las
pági nas qlle sig uen trataré b revemente de hace r ver algunos
Amé ri ca Latina Il oy ( l 998) N." 19: 5-11
aspectos de este ca mbio de est ra tegia retO l'l ca, así como
señala r algun as de las ve ntajas y limi taciones qu e le ha prop o rcio nad o esta t ransform ació n al Ejercito Za pati sta.
Para entende r las características d e la base soc ial d el
EZL es p rec iso disting uir dos reg io nes en el cent ro de l
es tado de C hi apas: Los Altos y Las Cañadas. E n la p rim era la impl antac ió n del EZLN es muy débil y solo des pu és
d el leva ntami ento a rm ado se adhirieron secto res d e la pobl ac ió n indígena de esta regió n de m ane ra s ignifi cativa; es
en Las aña d as donde ti ene s u b ase princ ipa l.
En Los Altos, una vasta reg ión montañosa , se concentra la m ayor pa rte de la pob lac ió n in dígen a de C hi apas,
un os 700.000 hablantes de leng ua tzotzil y tze lta l q ue vive n
en comu nid ades « tradicionales». Aproximadamente desde
la década de los años 30 de este sig lo e l gob ie rno mexicano
a tra vés de l Partido Revolucion ari o Tn stitu c io n al (PHI) y
los sin dicatos ofic iales eje rcieron el monopolio de la med iación y con tro l po lítico sobre las comunid ades indíge nas de
esta zona. Las comunidades indígen as son, o al menos han
Universidad Complutense de Madrid.
l. Versiones preliminares de este artículo fueron leídas en 1998
en el Instituto Universitario Ortega y Gasset v en la Universidad de Sevilla. Aprovecho la oportunidad para agradece'r a ambas instituciones, y a
Pedro Pérez Il errero y Pi lar Sanchiz, respectivamente, por su invitación
para discutir el tema que en él se trata.
2. En 199-1 ya ha caído el Muro de l3crlín. Pero en términos com p~rativos es quizá m,ís importante -dada la afinidad ideológica cnrre el
EZLN y las gue rnllas cenr roameri ca na s- el hecho de que los sand ini stas
han perdido el poder en unas elecciones, la guer rilla yel gob ie rno sa lvadOI:eiios han i'irmado ya la paz, y la guerrilla yel gobie rno guatema ltecos
estan en proceso de hace rl o. El Ejercito Zapat ista actuaba. pues, a contratiempo.
6
América Latina, Hoy, n." 19
sido hasta principios de los años 90, la unidad básica de
control gubernamental de la población indígena. El gobierno se aseguraba la adhesión política de las comunidades
indígenas (recibía, por ejemplo, el 100 % de los votos en
todas las elecciones) y como contrapartida concedía una
autonomía interna muy amplia, que incluía formas tradicionales de autogobierno. Esta política se completaba con
un sistema clientelista de prestaciones sociales canalizadas
a través del Instituto Nacional Indigenista (programas de
sanidad, obras públicas, comercialización de los productos,
protección a los indígenas a través de sindicatos cuando
trabajaban fuera, etc.).
La región de Los Altos es sin duda pobre y posee una
de las peores estadísticas de México en cuanto a condiciones de vida (mortalidad infantil , analfabetismo, desnutrición, etc.). Sin embargo no es una región que se encuentre
fu era de la acción del gobierno. En los análisis de las causas de la rebelión zapatista es común encontrar dos lugares
comunes que se rep iten incesantemente. El primero es que
a esta región no llegó la revolución mex icana (es decir, que
no llegaron los beneficios del repa rto de la Reforma Agraria) y el segundo es que esta región está completamente
desatendida desde un punto de vista as istencial. Ambos
son incorrectos. En Chiapas, lo que se suele llamar la
"Revolución" no fue más que una guerra civil entre las elites no indígenas del estado }. Las primeras fases del repa rto de tierra en México n o afectaron a es ta región, pero en
el periodo comp rendido entre la década de los años 30 y la
década de los años 60, la práctica totalid ad de los indígenas
de esta región se convirtieron en ejidatarios. En la actualidad, y con la excepción de algunas fi ncas de tamaño
pequeño (que desde 1994 han desaparecido también) la
tierra se encuentra repartida entre los campesinos. En cambio, la región ha conocido un a fuerte explos ión demográfica en las cuatro últimas décadas (en 1970 la población era
de 318.000 hab itantes; en 1990 contaba con 700.000: es
decir, un a tasa de crecimiento anu al de 4,1 %)4. H ace tiempo que el cu ltivo tradicional de la tierra, por el procedimiento de tala y roza, es in capaz de mantener a la pob lación, y tampoco la economía mexicana en la actualidad
puede proporcionar trabajo estac ional fuera de la región a
sus hab itantes como había sucedido en los años 60 y 70.
Por otra parte, la región de Los Altos ha sido objeto, fundamentalmente desde los años 60, de programas asistenciales continu ados, masivos y muy caros. Pero han sido
también poco eficaces: en lugar de estar enfocados en la
creación de una econom ía productiva, eran programas de
ayuda directa que solía perderse por ineficiencia y corrupción. E n suma, la región de Los Altos no es la excepción,
es la regla. Para bien y para mal está inscrita en el entramado político mexicano, y ex hibe -aunque de manera más
acusada- todas sus contradicciones y deficiencias.
La región de Las Cañadas, en la selva lacandona, all í
donde el EZLN tiene su base, posee un perfi l cons iderab lemente distinto de la región de Los Altos. Los cerca de
200.000 indígenas que la poblaban en 1990 provienen en
su mayoría de las antigu as fincas desaparecidas y, en menor
medida, de población emigrada de sus comu nidades tradiciona les de las montañas de Los Altos. Son colonos que
desde la década de los años 50 se adentraron en la selva
para cultivarla, con muy poca ayuda y con trol directo de las
instituciones gubernamentales. Con una gran cantidad de
tierra de cultivo en el horizonte, pero en buena medida aislados del resto del estado, crearon nuevas form as de organización social. Muchos de los nuevos colonos eran jóvenes
que, sin el dominio de los ancianos característico de las
comunidades originarias, se desprendieron parcialmente
de las antiguas prácticas culturales. A diferencia de lo que
sucede en los Altos , la lengua -tzeltal, tzotzil , tojolabal- no
es un marcador étnico infranqueable en esta región, así
como tampoco existe la tensión étn ica entre los indígenas y
lad in os (no indígenas, hispanohab lantes) propia de Los
Altos. E l sociólogo H enri Favre ha comparado el perfil de
esta población, es decir, la base soc ial de los neozapatistas,
con la población campesina en la que se basó la gue rrilla de
Sendero Luminoso en el Perú: campesinos de origen indígena en proceso de "desindian ización", pero que tampoco
caben en ninguna otra categoría establecida, y a los cuales
la sociedad nacional , incapaz de satisfacer sus aspi raciones,
relega a una posición marginal '.
E n cualquier caso, el perfil de estas comunidades de la
selva no puede explicarse sin considerar el papel de la
Iglesia Católi ca . Si en Los Altos la mediación ent re las
comunidades y el Estado se producía a través de institu ciones oficiales, en esta región la Iglesia y los sindicatos no
oficiales a ell a vincul ados representaban la principal fuente
de mediación. La Iglesia, cuyo trabajo proselitista en la
región de Los Altos fue prácticamente un fracaso, aquí encontró en ca mbio una buena acogida y una rápida expansión . Maristas , jesuitas y sobre todo dominicos impulsaron
un militante proyecto rel igioso y político bajo la protección
de la Di óces is de San C ristóba l de Las Casas y de su ob ispo, Samuel Ruiz. La migración y el asentamiento en la selva
fue reinterpretada bajo la analogía del Éxodo bíblico: el
pueblo elegid o en su huid a de Egipto f, . E n el proyecto
misionero de los religiosos se insistía en la aceptación de la
cul tura indígena como parte de esa nueva comun id ad primitiva que se estaba creando en la selva. Pero lo que los
misioneros entendían por cultura indígena era más bien una
vers ión depurada de las prácticas trad iciona les, una versión
estereotipada y en cierto modo reconstruida. Así como se
fomentaba el supuesto comunitarismo indígena, se luchaba
en camb io por extirpar radicalmente creencias y prácticas
que no encajaban en el modelo de Igles ia Primitiva: la poli gamia, el sistema méd ico tradicional, la creencia en alm as
3. Rus,Jan: "Contained Revolutions: Indians and th e Struggle for
Con trol of Highland Chiapas, 19 10-1925" , l NAREMAC, San Cristóbal
de Las Casas, s/ f.
4. Viqueira, .Juan Pedro: " Los Altos d e C hiapas: Una introducción general ", en Chiapas, los rumbos de otm historia, Ju an P ed ro Viqueira
y Mario H . Ru z (editores ), México, UNA M-CIESAS -CEMCA-Universidad de Guadalajara, 1995. En mi opini ón, la colección de trabajos de
este libro con tiene la introdu cc ió n más comprensiva a la historia y antropología de la región indígena de Ch iapas.
5. Favre, Henri: "Mexique: le révélareur chiapan eque ", Probl emes d'Amérique latine, n" 25,1997, pp. 3-29.
6. Leyva, Xoch irl: "Catequistas, misio neros y tradi cio nes en La s
Caiiadas", en Chiapas, lol' rumbos de otra historia, en Juan Ped ro Viq ucira
y Mario H . Ru z (editores), Méx ico , UNAM-CIESAS -C EM C A-U nive rsidad de Guadalajara , 1995.
Zapatistas. De la Revolución a la política de la identidad
múltiples, así como las prác ticas que es tas creencias implica n. Por cierto q ue mu cho de las p rácticas de los religiosos
rec uerd an las técni cas de evangelización y extirpación d e
idolatrías q ue aplica ron los misioneros franciscanos y d omini cos en siglo XVI en la N ueva España; po r ejemp lo, concentrar su acti vidad en los jóvenes y los niños, de mod o que
éstos ro mp ieran con las personas d e mas ed ad. Años d es p ués, ta mbi én los d irigentes d el EZLN se concen traran
sobre los ado lescentes.
Al igual que sucedió en G uatemala una d écad a antes
(la com pa rac ión con el caso guatemalteco es reveladora), la
acc ión d e la Di óces is y d e las ó rdenes religiosas abonó el
te rre no pa ra q ue m iembros de grupos revolu cionarios de
zonas urbanas de M éx ico se instalaran en la región, a men ud o in vitad os po r la pro pi a D ióces is en cali d ad d e técnicos, de agro no mía po r ejemp lo. La ideo logía promovida
po r la Di óces is d e Sa n C ristóbal se convirti ó en el " tradu cto r" en tre los ca mpes inos d e Las Caña d as y los revoluciona ri os urbanos, y las red es del movimi ento catequista en el
punto de conex ión con las estructuras cl andes tin as de la
izqu ierda revolucionari a. D e hecho fueron los catequistas
indíge nas el campo p rin cipal d e reclutamiento del E ZLN.
E l E ZLN fo rm ab a parte d el P artido F uerzas d e L iberació n N acio nal, un gru po revolucionario clandes tino
fun da d o en el no rte d e Méx ico a fin ales d e los años 60 y
que, a pesar de ser mu y redu cido, logró estar p resente en
varias ciudades del pa ís 7. Miemb ros del P FLN lograron
instalarse defini tivamente en C hiapas en 1983, y Chiapas se
convertiría en su p rin cipal bas tió n, aun q ue la dirigencia
res idía en el cen tro de Méx ico. Los doc umen tos internos y
la p ropaganda del E ZLN no dejan lugar a dud as acerca de
su ortodox ia revolucionaria marxista. E l Pa rtido Fuerzas
de L iberación N acional, del cual el EZLN constituía has ta
1994 su F rente Sudes te (se supon ía q ue ad emás con taba
con u n F rente Norte y un Frente Centro, pe ro solo en teoría , pues estos ca recía n d e efectivos), definía en 1993 su
ta rea en éstos té rmi nos : "Los o bjetivos del Pa rti do son
organizar, d iri gir y ponerse a la cabeza de la lucha revolu cionaria del pueb lo trabajad or pa ra arranca r el poder a la
burgu esía , libe rar nu es tra patri a de la domin ac ión ex tra nje ra e instaura r la dic tad ura d el proletariad o, entend ido
como un go bi ern o d e trabajad o res que im p id a la con trarrevolu ció n y comi ence a ed ifi ca r e l soc iali smo en M éxico" R. E l Reglam en to Insurgente del EZL N de 1992 -el
juramen to que de bía p ro nunciar q ui en ingresa ba en la
o rgan ización- d ice, po r ejemplo: "Juro an te la mem o ri a de
los hé roes y má rtires de nu estro p ueb lo y del proletari ado
internaciona l, que defe nde ré los p rincipios revolucionarios
d el marx ismo-leni n ismo y su ap li cación a la realida d nacional... J uro q ue com batiré, hasta la muerte si es p rec iso,
a los enem igos de mi patria y por el soc ialismo. Vivir por la
patria o morir por la libe rtad" ·. La "pa tri a" es, po r supues to, México.
A fin ales de 1993 el E ZL N se dispone a ini ciar la guerra. E l E jercito Mex icano les ha desc ub ierto, y aunque la
dirigencia conside ra que todavía no están prepa rados, no
7
tienen m uc has opciones: esperar a que el E jercito entre en
la selva y los li q ui de all í o bi en sa lir a la luz pClb lica. L a
noche del 3 1 de di ciembre al1 d e ene ro unos 3.000 guerri ll eros sa len de sus bas tiones en Las Caña d as y to man mi lita rm ente va ri os pueblos y ciud ades d e C hi apas. Ese mi smo
d ía el EZLN hace pública la "D ecl arac ión d e la Selva Lacand ona", que no obstante es tá firm ad a en 1993 por la Comand ancia General del EZLN . Dirig ido al p ueb lo de Méx ico, el tono de este texto es conside rablemente d istinto de
los boletin es internos y d e la p ropaga nda an te ri o r. D e él ha
d esapa recid o el lenguaje marx ista conve ncional. Mas b ien
está fo rmul ado en la retórica nac ionalista de la Revolu ción
M ex ica na, un lenguaje que d es de los ú ios d e la esc uela p ri maria res ul ta fam ili ar a todos los mex ica nos:
"P ero nosotros HOY D ECIMOS ¡B ASTA!, som os los
herede ros de los ve rd ad eros fo rj ado res de nuestra nacionalid ad, los desposeíd os som os mi ll ones y ll amamos a todos
nu estros herm anos a que se sumen a es te ll amado com o el
úni co camin o pa ra no m orir d e hambre ante la ambi ción
insac iable de un a d ictad ura d e mas de 70 años encabezada
por una camarill a de traido res que rep resen ta n a los grupos
mas co nse rvadores y vendepatri as. Son los mismos q ue se
opusieron a H idalgo y a MOl'elOS, los q ue traicio naro n a
Vi cen te G uerre ro , son los mism os qu e ve ndi eron más de la
m itad de nu es tro su elo al extranj ero invasor, so n los m ismos qu e fo rm aro n la di ctadu ra de los científicos po rfiristas, son los mismos qu e se o p us ie ron a la Ex prop iación
P et ro lera, son los mismos que masac raron a los trabajadores fe rroca rril eros en 1958 y a los estud ian tes en 1968, son
los mi smos que hoy nos qu itan todo, absolutamente tod o" 111 .
La d ecla ración termina con la d emanda d e " trab ajo,
tierra, techo, alim entación, salud , edu cació n, ind ependencia, li be rtad, democracia, justicia y paz" . U nos d ías an tes,
E l D espe rtad o r Mex icano, ó rga no info rm at ivo del EZL N,
había publi cado las Leyes Revolu cio nari as q ue se apli carían en las zonas libe rad as: Ley de im pues tos d e G uerra,
Ley de D erechos y O bligaciones de los Pueb los en Lucha,
Ley de D erechos y Ob ligaciones de las F uerzas Arm adas
Revo lucionarias, Ley Ag rari a Revo lucionari a, Ley Revo lucionaria de M ujeres, Ley de refo rma Urba na, Ley de Traba jo, Ley de In d ustria y Comerc io, Ley de Seguri dad Social, Ley de J usticia. E l com uni cado estaba d irigido a los
"obreros, ca mpes in os, estud iantes, profesion istas hones tos ,
chi ca nos y p rogres istas de o tros pa íses".
Es un hecho no tabl e que en es tos prim eros comuni cad os no apa rezca la palabra "indíge na" o " in d io" en ningú n
momen to, ni siqui era como un gru po soc ial q ue p ued a
equi pa rarse a los estudi antes , a los obreros y de más. D esde
lu ego no hay ningu na me nción a una "Ley Indígena" . Aunq ue la base del EZL N esté fo rmada en su totali dad por
7. Para una historia pre-1994 del EZLN, véase Tello Díaz, Carlos,
La rebelión de las Cañadas, Mexico, Cal y Arena, 1995; y sob re todo, De
la Grange, Bertrand y Maite Rico, Subco!1landante Marcos, la genial impostl/ra, Mad ri d, El Pa is· Aguilar, 1998
8. Partido fuerzas de Liberación Nacional, Declaració n de Prin cipios, Méx ico, 1993. Citado en Favre, p. 19.
9. Declaración de Pri ncipios del Part ido F uerzas de Liberac ión
Nacional, 1992; citado en De la Grange y Rico, lb id, p . 228.
10. Declaración de la Selva Laeando na, La To rnad a, 2 de enero de
1 9~.
.
8
América Latina, Hoy, n," 19
indígenas de Chi apas, el lenguaje que utilizan los dirigentes, ninguno de los cuales es indígena, estaba todavía muy
lejos del discurso de la identidad étni ca, Los indios como
una categoría discrecional todavía no existen, probablemente subsumidos en la categoría de campesinos, una práctica
común entre los revolucionarios de izquierda para quienes
hasta ese momento el "ind io " es una categoría "culturalista", más propia de los antropólogos gringos, y que nada
tiene que ver con una análisis objetivo y materialista de la
realidad, La mención aislada de los chicanos en este contexto parece referirse a éstos más como mexicanos en el
extranjero que propiamente como grupo de identidad,
A juzgar por los comuni cados, por las declaraciones
del sub comandante Marcos, y también por las declaraciones de algunos indígenas que luego desertaron, la intención
del EZLN era avanzar desde el sur hacia el resto de México, manteniendo una "guerra revolucionaria prolongada"
que podía durar muchos años, En todos caso, después de
algunos días y de los enfrentamientos con el Ejérc ito Mexicano, decidieron replegarse nuevamente hacia la selva, El
12 de febrero el Presidente de México, Ca rl os Salinas de
Go rtari , declara un cese el fuego unilateral y anuncia una
ley de amnistía,
Desde el mismo día 1 de enero de 1994 la prensa empieza a jugar un papel clave en la creación de la imagen
publica del EZLN, Desde lu ego, toda la prensa mexicana
e internacional se vuelca sobre los sucesos de Chiapas,
Pero hay un diario en particular, La Jornada, que no sólo
se ocupa de transmitir los sucesos de Chiapas sino que
interviene dec isivamente en la creac ión del nuevo perfil
indigenista de los zapatistas, Por una parte, La .Jornada es
el diario que más espacio dedica a los zapatistas, una atención que durante los primeros meses es prácticamente
exclusiva: los numerosos artículos de opin ión que apare cen en este diario durante los tres primeros meses de 1994
están todos dedicados a Chiapas y a su repercusión en
Méx ico, Por otra parte, La Jornada se convierte en la fuente principal de noticias de otros periódicos, sobre todo en
el extranjero, Pero sobre todo, debido a la ab ierta simpatía del periódico por los zapatistas y en especial por el subcomandante Marcos, es este el medio que elige el dirigente del EZLN para publ icar sus comunicados y propagand a, De hecho, sus reporteros destacados en Chiapas
sim ple y ll anamente se rind en a la personalidad del dirigente insurrecto " ,
Durante las primeras semanas, L a .Jornada se refiere
a los integrantes del EZLN como "indios" o "indígenas",
Pero de la forma en que se emplea el término éste no está
fuertemente connotado; más bien se habla de indios como
campes in os pob res y analfabetos, marginados de México,
Todavía son los "indios" que de manera espontanea los mexicanos asocian con el ejerc ito de Em ili ano Zapata, hablantes de lengua nahuatl, pero sa lvo ese detalle, semejantes a
cualqui er otro campesino pobre mexicano, De hecho, las
im ágenes de Zapata y la de los "indios" irán juntas durante algunas semanas -después de todo, los alzados se autodenominan zapatistas. Sin emba rgo, a medida que pasan
los meses, el termino "indígena" va perdiendo su equivalencia campesina y adquiere otro matices, fundamental-
mente etnicistas. Ya no son exactamente campesinos
depauperados, sino" grupos étni cos", con una cultura propia y distintiva, con unas tradiciones y una forma de ver el
mundo (que por lo general, se presentan superiores a la
occidental). Es muy pos ible que este cambio gradual se
debiera fundamentalmente a los artículos de opinión apa recidos en la prensa, Durante los primeros meses de 1994
prácticamente todos los intelectuales mex icanos se sintieron obl igados a escribir un articu lo en La .Jornada expresando su opinión de lo que estaba sucediendo en Chi apas,
y el tema recurrente era por supuesto los indios. (Y no solo
los intelectuales mexicanos: el con fli cto en Chi apas ha servido, especialm ente en los países del sur de Europa, para
revalorizar el papel del intelectual, quizá algo devalu ado
después del desconcierto de las guerras de Irak y de
Yugoslavia), Sea como fuere, una parte considerab le de los
artícu los estaban firmados por antropólogos mexicanos,
entre quienes (como entre el resto de los antropólogos del
mundo) la cuesti ón de la "identidad" y particu larmente la
"identidad indígena" se había conve rtid o en los últimos
años en el "tema" académico por an tonomasia,
Así pues, fue la cuestión de la "identid ad" la que acabó
-tras probar temporalmente otras opciones- por imponerse
como el revelador privi legiado de los sucesos de Chi apas,
Lo extraordin ari o de este proceso es que no se produjo
solam ente por la parte de la "opinión informada" mexicana, Fue el prop io subcomandante Marcos quien fac ilitó el
proceso, E n una situación militarmente precaria, por decir
lo mínimo, la posibilid ad de superv ivencia del EZLN se
basaba en sostener el eco y simpatía que había despertado,
Y Marcos aprovechó este aspecto de forma magistral. Si La
.Jornada marcaba la pauta de lo que interesaba fuera de
Chiapas, Marcos, de una manera muy flexible, alimentó esa
demanda, Se produjo así una relación mutua de alimentación en la que la oferta (Marcos) seguía a la demanda (el
público mexicano, a través fundamentalmente de los medios de comunicac ión). Seguramente, la ductilidad de Marcos para modificar la imagen del EZLN se vio beneficiada
por el hecho de que, a causa del cerco militar, la comun icación entre éste y el resto de la dirigencia zapatista que se
encontraba en otros luga res de México, clandestina, y perseguida por la policía, prácticamente había desaparecido,
Marcos se había convertido de hecho en el ún ico dirigente
del EZLN y tenía las manos libres para reconducir la política del grupo, De todos modos, algo debía haber intuido
Marcos sobre la posibilidad que se le ofrecía al EZLN de
explotar la veta "indígena". Pocos días antes de que se produjera el levantamiento armado, Marcos había creado a
toda prisa el Comité Clandestino Revolucionario Indígena
(CCRI). A diferencia de la Comandancia del EZLN, cuyos
11. De la Gran ge y Rico -e ll os mismos pe riodi sta s qu e han cubierto el conflicto de Chiapas- han relatado, en el libro citado más arri ba, el des lu mbramiento de la prensa ante e! personaj e , Los periodistas se
entregan a él y no dudan de la información que les proporciona: en las
ruedas de prensa , meticulosamente preparada s y llenas de golp es de efecto, le ap lauden y quienes hacen preguntas discordantes son abu cheados
por el resto, Marcos veta a los periodistas que no informan de man era
simpática acerca de! EZLN y cunde la autoce nsura "para no hacer el
juego al gobierno",
Zapatis/as. De la Revolución
altos dirigentes tenían todos cargos militares y, sobre todo,
no eran indígenas, el CCRI fue formado como una suerte de
"consejo de ancianos " , sin ca rgos mi li tares . Este com ité fue
presentado a la prensa como los auténti cos d irigentes d el
EZLN , a quienes estaban subord in ados los militares 12 . Al
cabo d e unos meses, pues, los términ os "indígenas" y
"za patistas" se h abían convertido en sinón imos.
L a primera referen cia , has ta d onde se , que hi zo Marcos a " indígen as" tuvo luga r el 2 de enero d e 1994 en la
co nferencia de prensa que dio en la p laza de San C ri stóba l
d e L as Casas. En un a larga entrevista ante los periodistas
d e La J o rnad a, d eslizó la siguiente frase : el Tratado d e
Libre Come rcio representa un "acta de d efunció n d e las
etni as indígenas d e Méx ico". Solo hi zo esa alusión a la
cues tió n indígena en toda la entrevista, pero en el segundo
en cabezado de la not ici a la pe ri od ista, de manera mu y significati va, esc ribi ó : "Se trata de un movimiento étni co" IS .
E n el cm so de los meses sigui en tes el lenguaje del sub comandante fu e sufri endo un a consid erab le transfo rma ción.
C iertam ente pe rdi ó todo el vocabu lario marxista, pero
tambi én fue perdiendo buena parte d el lenguaje exp lícitamente urbano y académico. Marcos , que por lo que p arece
no conoce n inguna lengua in dígena, empezó a hablar como
los indios. Mas precisamente, h ablaba como la pob lació n
mban a instruida d e Méx ico se imagina que hablan los
indios d e C hi apas: un extraño h íbrido de pa labras del castellano d e Ch iapas, de formas gramatica les y motivos de los
indios d e las pelícu las d e Oeste, y d e temas del lenguaje
pastoril romántico europeo. Además, en sus comuni cados
tendía a empl ea r los pronombres persona les de manera
intercambi ab le: pasa ba de habl ar d e "nosotros" los indígenas al "yo" Marcos sin solución de continuid ad. Se esta b a
convirtiend o en un indi o y los lecto res mex icanos e internacional es se sentían encantados .
Considérese, por ejemp lo, el fra gmento sigui ente d e la
Segunda D ecl ara ción d e la Selva Lacando na (un tex to que,
dada su n atura leza, no es particu larmente " indi o") pub li cada el 12 d e junio d e 1994, es decir, cuatro meses des pués
d e la p rim era Declaració n:
"Así h ab ló su palabra d el corazón d e nu estros muertos
d e siempre. Vimos nosotros qu e es buena su pal ab ra de
nuestros mue rtos, vim os que ha y ve rd ad y dignidad en su
consejo. P o r eso llamamos a todos nu es tros hermanos indígenas mex icanos a qu e res istan con nosotros . Ll amamos a
los campesinos todos a que res istan con nosotros, a los
obreros, a los emplead os, a los colonos , a las amas de casa,
a los es tudi antes, a los maes tros , a los que hacen del pensa miento y la palab ra su vid a, a todos los que dignidad y ver güen za tenga n, a todos ll amam os a qu e con nosotros resistan , pu es qui ere el mal gob ierno que no haya democracia
en nu es tros suelos. ad a ace ptaremos qu e venga d el corazón pod rid o del m al go bi erno, ni un a moneda sola ni un
medicam ento ni un a pi edra n i un grano de alim elito ni un a
migaja d e las lim osnas que ofrece a cambi o de nues tro
digno ca minar " " .
Si se co mp ara con el fr ag mento d e la Prime ra D ec lara ció n , ha ca mbiado, d es d e lu ego, el voca bulari o; pero
tambi én algun as ca tego rías se han mod ifi cado. Ahora hablan los " indígen as ", qu e se di ri gen, por ejempl o, a los
ti
1(/ polítiCtI de la identid(/d
9
"campesinos" como una catego ría dife rente . En rea lid ad
todo el E jerc ito Zapatista se indi an izó a marchas fo rzadas .
Como he notado , los indígenas d e la región d e Las
Cañadas que constituyen la b ase d el EZLN son un grupo
que en las ú ltimas décadas se h abía es for zado por distanciarse de mu chos aspectos d e su he rencia cultural - la que
sin dud a consideraba n un a pesa da ca rga-, y su vid a socia l
se h abía modifi ca do substa ncialm ente res pecto de las
comunid ad es indíge nas tradi cionales de C hi apas. E l fac tor
étni co -v is a v is los no indígen as- h abía pasado a ser un
aspecto menor en la vida de es ta ren iÓn. o obstante, los
indígenas d el Ej ercito Zapatista qu e oc upa b an pos iciones
de rango mayo r tambi én comenza ron a adoptar ma rcadores d e indi anidad en sus relac iones ex te rnas. Por ejemplo ,
en las comp arece ncias púb li cas ante la prensa se ves tían
con la in dumentaria ca rac te rísti ca de los ancianos principal es de los pueb los tzotzil es y tzeltales tradicional es : sombrero con tiras d e tela d e colores y ca misas , túni cas y blusas pro pias d e aquell os luga res. E n rea lid ad los indígenas
d e L as Ca ñadas nun ca antes h abían emp lea do estas ropas,
qu e por lo demás res ultan insopo rtabl es pa ra el ca lo r d e
esta reg ión.
D esde 1995 se produjo un último cambio en los pl anteami entos retóri co- políti cos d el EZLN. Durante 1994 el
lenguaje indigenista había ten id o un ca rácte r " integrac ioni sta" . Los indios de C hiapas (en ese momento todavía se
hab laba fun damentalmente de C hi apas y no de los in dígenas de México en su conjunto ) habían sido marg in ados por
el res to de México, eran, como solía insistirse, los "olvidados" (los sin nombre, los sin rost ro, etc.), y por tanto la
Nación es taba en deuda con ell os; se sobreentendía qu e era
necesa rio integ rarl os por fin para que disfrutaran de los
mism os derechos qu e el res to de los mex ica nos y d e la
ay uda del Estado. P ero, ahora d e una m anera mas paulatina, a lo largo de 1995 fueron gana nd o terren o las posi ciones " indian istas". En esta perspectiva , el integ rac ionismo
convenciona l no es mas que una forma de genocidio cu ltu ral; los pueb los indígenas (ya no se h abla tanto de "etnias "
como d e " pu eb los") d eben mantener su id entid ad amenazada por la cu ltma nac ional mex ica na d o min ante, y para
ell o es necesa rio crea r territori os indígenas , has ta cierto
punto ind ependientes : deben goza r de autono mía política
pa ra poder seguir practicando sus " usos y costumbres".
Empieza a impone rse el objeti vo d e crea r " muni cipios
autónomos " o " reg iones autónomas", pero ya no sólo en
Ch iapas sino entre todas la pobla cion es indígenas de México . Sin embargo, este nu eva o ri entaci ó n tampoco brotó
directamente de los za patistas. Se d eb e esencialm ente a un
grupo de antropólogos de C iud ad d e Méx ico que func ionaron como aseso res del EZLN durante las negociaciones
qu e mantu vieron és te y el gobi ern o mex ica no en San Andrés Larrain za r. Y h as ta el mom ento (1998) es ta es la tesis
qu e preva lece en los pl anteamientos d el EZL .
12. De la Gl'ange , Bertrand y iVL, i, c Ri co, SlIbCO!llilndilnle M(/rcos,
1(/ gemid i!llposlllra, iVlad l'id, El Pa is- Ag ui la l', 1998.
13. Pércz, iVlatilde y Rosa Rojas, "Comandantc M arcos: el EZLN
ti ene d iez "'los de prepa ració n ", Di ario La J o rn ada, 2 de enero, 1994.
14. Scg unda Declaración de la Selva Laca ndo na, LaJornada.l2 de
junio d c 1994.
10
América Latina, Hoy, n." 19
En suma , por lo que a su forma de presentación publica se refiere, el Ejercito Zapatista de L ib eración Nacional
h abía recorrid o en menos de 14 meses la siguiente secuen cia: marxism o -l eninismo > nacionalismo revolucionario
mex ica no> in d igenismo > indi anismo.
La puesta en escena del EZLN como un movimiento de
carácter étn ico, identitario, consti tu ye a la vez su fuerza y su
debilidad . Fue la asociación entre "indígena " y EZLN lo
que, sin duda, despertó la extraord in ari a resonancia y simpatía en México y en el extran jero hacia estos últimos y su
jefe, el subcomandante Ma rcos. No es necesa ri o insistir en
la presión psíquica que ha ejercido la noción de "lo indi o"
en la id eología mexicana posrevolu cionari a, como raíz de la
nación (y de forma mucho m ás generalizad a en Occ idente,
d onde los indígenas representan nuestros "otros" rad icales). Por más que el concepto de lo indio sea en buena
medida una ficción, es una ficción que posee una alta ca rga
sim bóli ca. D efender a los indios no es solo defender un sector cualqu iera de la población mexicana, es defender algo
que, indeterm in ado, se encuent ra en algCII1 lugar recóndito
del ser mex icano (o así se supone), algo que ha sido superado, pero que en algún mom ento, sob re todo de crisis, sale a
la superficie. Identifi carse con los ind ígenas -o más exactamente, ser identificado con los in dígenas- proporciona un
fu erte capita l sim bólico con el cual negociar en el escenario
político de México . Todos los secto res mex icanos (y no sólo
mex icanos, piénsese en las ONG's) -políticos, religiosos o
sociales- procuran establecer esa suerte de "magia de contacto" ". En todo caso, ha sido el EZLN quien (quizá junto
con la Iglesia Católi ca) mejor, más creíblemente ha logrado
esa identificación. En ello reside su fuerza política.
Pero tamb ién constituye su límite. U n ejército que, pese
a las declaraciones retó ricas de los contrarios, nació para
tomar el poder en México y llevar a cabo una revolución
socialista , ha visto como sus asp iraciones debían reducirse
drásticamente al adoptar la es trategia de la política de la
identid ad . Su acción se ve inevitab lemente reducida en un
nivel loca l y en un solo sector de la poblac ión - los indígenas.
Como ha insistido Eric Hobswam -sobre algo que, por otra
parte, es obvio-, la política de la identidad "no es para todos,
sin o para los miembros de un solo grupo específico" P or
ejemplo, el discurso indianista del EZLN no ha tenido eco
entre los campes inos hispanohablantes del resto de Chi apas
(q ue son mayoría). Más bi en, entre el reducido núm ero de
ell os que se inclinan por la lu cha arm ada, ha tenido más
suerte el lenguaje del E jército Popu lar Revoluciona ri o
(EPR) , un grupo con un a larga historia guerrillera y que se
reactivó en pa rte deb ido al éxito del EZLN , pero en parte
también contra la política indi an ista de éste, que juzgaban
desviacionista y muy poco revolucionaria.
Por otra parte, la población mexicana en general parece aceptar de buena gana al EZLN como rep resentante de
los in d ígenas, pero a la vez les pa rece inace ptable que éste
intervenga en la política gene ral del país (la imagen en los
medios de comu ni cación de "voluntarios" internacionales
en las aldeas zapatistas de Ch iapas es un aspecto que ha
J{,.
dañado seriamente la imagen del EZLN, y que el gobierno,
por su parte, ha difund ido ampli amente). El gobierno
mex icano, pues, no ha logrado ni mucho menos solu ciona r
el confli cto de Chia pas, pero sí ha conseguido reduc ir su
alcance a un a expresión regional y sectorial: en los ac ue rdos de San And rés se negociaron fundamenta lm ente cuestiones ind ígenas y locales.
Pero hay un segundo aspecto, quizá más serio a medio y
largo plazo, en el que la adopción de la política de la identidad supone una debilidad para las asp iraciones de legitimidad política del EZLN . Una de las grandes pa radojas de esta
política es que no se sustenta en la propia población in dígena. Es una política de la identid ad indígena y no una políti ca in dígena de la identidad. A d iferenc ia de lo que sucede en
otros luga res del mundo - las mino rías en EE.UU., los
nacionalismos en Europa, o los grupos religiosos en As ia,
por ejemplo- el conjunto mayoritario de los indígenas de
Chiapas - aquellos que viven en la región de Los Altos , en
comunidades "tradicionales"- no parece id entifi ca rse con
las propuestas indi anistas. Si en Guatemala el " mayanismo "
pa rece habe r tenido suerte entre los in telectua les indíge nas
sob re todo urbanos, entre los intelectuales ind ígenas mexicanos, en cambio, la política de la identidad no parece haber
echado raíces (al menos por el momento). Menos todavía
entre los campesi nos, para quienes el ind iani sm o es simpl emente un discurso ajeno, ininteligible. Es muy pos ible que
esta paradoja - que la promoción de la po líti ca de la identidad no proceda de la población indígena sin o de los académi cos de las universidades mex icanas- acabe resultando
contraproducente a la im agen púb li ca de los zapatistas.
Los objetivos explícitos del EZLN aho ra son, pues ,
necesa ri amente más m odestos. Es pos ibl e que Marcos y
otros dirigentes del EZLN estén tratando de ga nar ti empo. Qu izá tengan puesta la mirada en el año 2000, cuando
se eli ja al nuevo Pres idente de Méx ico, con quien pud ieran negociar más ventajosa mente. O quizá se planteen un
esce nario distin to, un o en el que la cri sis mex ican a se agudice hasta ta l ex tremo que el EZLN pueda reen contrar su
papel revolucionario en el escenario nacion al. En todo
caso, tanto el gob ierno de México como el EZLN parecen
esta r jugando, en escenarios de distinto nivel , una guerra
de desgaste. Y mientras tanto, las propuestas para solu cionar el confli cto de Chiapas se redu cen a medidas de ca rácter legislativo, solo eso.
15. P itarch , Pedro, "U n lu gar difícil: Estercmipos étn icos y juegos
de poder en Los Altos de C hi apas", en Cbiapas, los rUlI/bos de otra bútoria, Juan Ped ro Viqui era y Ma ri o H . Ruz (ed itores), México, UNAM-CJESAS-CEMCA-Universidad de Guadalajara, 1995 .
16. H obsbaw111 , Eric, "La política de la identidad y la izqui erda" ,
Nexos, n" 224, agosto de 1996.
Zapatistas. De la Revolución a la política de la identidad
RESUMEN
El artículo resalta la súbita transformación del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) -el grupo
indígena armado que opera en Chiapas, México- de un grupo de carácter marxista ortodoxo a un grupo en favor
de las tesis indianistas. Se identifican cuatro fases consecutivas en la re tórica de la autopresentación del EZLN:
marxista ortodoxa, nacionalista revolucionaria mexicana, indigenista e indianista. Se observa asimismo el papel de
mutua alimentación, de demanda y oferta, entre el líd er de los insurgentes, subcomandante Marcos, la prensa y el
público mexicano en la progresiva caracterización pública del EZLN.
Palabras Claves: México, Chiapas, EZLN, indianismo, revolución.
ABSTRACT
The al,tiele emphasizes on sudden transformation of Ejercito Zapatista de Lib eración nacional (EZLN ), - indigenous arm ed group operating in Chiapas, Mex ico- from ortodox marxist grollp to a grollp favoured to in digenous thes is. Four stages of rethoric representation of EZLN are mentioned: ortodox marxist, mexi ca n nation alrevoluti onarian, in digenolls and in d iani st. Bes ides, rol of mutual feedback in the caractheriza tion of EZLN are
observed, of demand and supply among lid er of insurgents , comandante Ma rcos, p ress and mexican people.
Key wo rds: Chiap as, Mex ico, EZLN, indi anism, revoluti on.
D avid Alfaro Siqueiros. El pueblo toma las armas, 1957, fr esco. Museo Nacional de Historia, Ciudad de M éx ico (INAH)
11