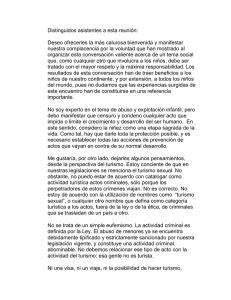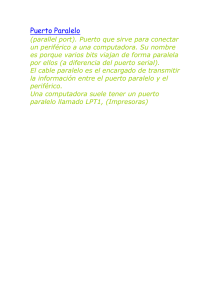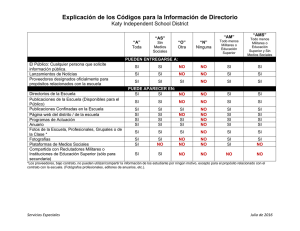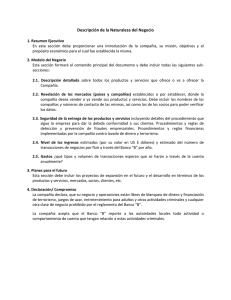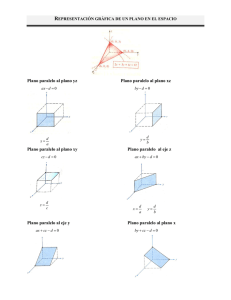La proliferación del “Estado paralelo”
Anuncio

Guatemala, domingo 16 de noviembre de 2008 La proliferación del “Estado paralelo” Pakistán y Guatemala muestran similitudes sorprendentes en la evolución y conducta reciente de sus estructuras estatales paralelas. Por: Ivan Briscoe http://www.elperiodico.com.gt/es/20081116/domingo/79776 El rompimiento en la gobernabilidad y la persistencia de la guerra interna, redes criminales organizadas y la represión doméstica en los países de bajos ingresos, se han vuelto de primordial importancia en las preocupaciones por la estrategia de seguridad internacional desde los ataques terroristas del 11 de septiembre, provocando el establecimiento de un amplio concepto de “Estados frágiles”. Los estudios de la fragilidad de los Estados o su debilidad, sin embargo, han ilustrado los muchos caminos que conducen a esa condición, así como a la diversidad de sus manifestaciones. Como resultado, existe una fuerte preocupación de que una falta de sensibilidad hacia los rasgos individuales de cada Estado, resulta en la producción de índices de fragilidad y copias para la gobernabilidad que se olvidan en el contexto nacional, en la cultura y en la historia. A este respecto, vale la pena considerar una subserie de Estados frágiles que esta comenzando a asumir su propia identidad política, debido en gran parte a los problemas tan agudos que presenta para la comunidad internacional, así como sus efectos perniciosos sobre las poblaciones domésticas. El término “Estado paralelo” se usa hoy día con mayor frecuencia para describir la existencia de un nexo clandestino entre la dirigencia política formal, las facciones de intereses personales dentro del aparato del Estado, el crimen organizado y/o los expertos en violencia. En los términos más amplios, la naturaleza de tal arreglo “paralelo” es distorsionar la aplicación de las políticas gubernamentales oficiales, protegiendo y promoviendo los intereses de facciones que disfrutan de “vínculos profundos y duraderos” con el Estado, así como con fuerzas externas que se especializan en el crimen o en la violencia. El efecto principal de este arreglo es perpetuar la incapacidad del Estado para proveer bienes públicos básicos –tales como seguridad, el Estado de derecho, el bienestar social y el crecimiento económico– desviando o forzando las políticas del Gobierno hacia el servicio de estos poderes fácticos, aún cuando se mantenga la apariencia de un sistema de Estado legítimo y funcional. Para los gobiernos extranjeros, el principal dilema en su trato con Estados paralelos, consiste entonces en mantener programas extranjeros de ayuda, y relaciones diplomáticas con gobiernos que se encuentran imbuidos en redes de poder no electas y depredadoras. En casos en los que estos países tienen un significado real geoestratégico o económico, el aprieto para los gobiernos extranjeros, y en particular para la Unión Europea, está en extraer la cooperación estratégica del Gobierno sin fomentar la influencia de las redes de poder clandestinas que a menudo controlan las palancas del poder militar, político y económico. La caracterización provisional del “Estado paralelo” sirve para agrupar algunos de los principales ejemplos contemporáneos de tales Estados frágiles: Pakistán, cuya anterior primera ministra, Benazir Bhutto, recientemente asesinada, denunció con frecuencia la existencia de “un Estado dentro del Estado”, enfocándose en la oficina de la inteligencia militar pakistaní, la Inteligencia de Interservicios (ISI); y Guatemala, donde la Comisión de las Naciones Unidas contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) tiene como mandato desintegrar las “fuerzas ilegales de seguridad y organizaciones de seguridad clandestinas”. En ambos casos, las fuentes de los niveles extremos de violencia política y criminal en los países, son oscuras, aunque aquellos que están aparentemente involucrados en estas redes criminales y violentas parecen disfrutar de impunidad judicial y cierta medida de protección política. Aparte de los casos históricos en Perú, El Salvador y Serbia, las estructuras de Estados paralelos también parecen haber sido incubados por los traficantes de drogas en Guinea Bissau, mientras que una elite criminalizada en Kosovo y en los asesinatos políticos “no oficiales” de Rusia, muestran ciertos aspectos de la amplia definición presentada anteriormente. Tal variedad de casos, y la proximidad conceptual del “Estado paralelo” a otras mutaciones reconocidas del estatismo convencional y el Estado de derecho –el Estado “contrainsurgente” de los años setenta en América Latina, la corrupción basada en el clan de la Indonesia de Suharto los regímenes de los señores de la guerra del África Oriental y Afganistán, para nombrar algunos –puede sugerir que no hay nada único sobre el “Estado paralelo”. En efecto, inicialmente puede parecer dudoso que exista alguna singularidad política estructural en los poderes clandestinos o escondidos, fuera del hecho que se encuentran posicionados en un gran dominio de la violencia social, y que van desde el apoyo explícito del Estado al uso de la fuerza (como sería por ejemplo, la movilización militar en tiempos de guerra) y el uso de la violencia puramente criminal, no estatal (como en la criminalidad común o en las pandillas). En palabras de Charles Tilly, “dentro del alcance de la mayoría de los gobiernos históricos, una gran cantidad de partidos han ejercido cierto control sobre los medios violentos con grados variados de autorización de parte de los gobiernos y sus relaciones con éstos han cambiado rápidamente”. Este trabajo buscará demostrar que el Estado paralelo contemporáneo efectivamente posee un número de características específicas, y que existe una sustancia conceptual, histórica y operativa auténtica para esta categoría. Podrá argumentarse que los vínculos del Estado paralelo con la vida pública, democrática y política puede distinguirse de la clase de redes observada en otras formas de Estado criminalizado, que sus manifestaciones diversas han sido conformadas por condiciones e incentivos iniciales sorpresivamente similares, que posee una composición particular pública–privada y la dinámica transaccional que se expresa con un estilo particular (incluyendo el del mensaje violento codificado). Sin negar la dificultad de hacer que el Estado paralelo sea categóricamente distinto de otras variantes del Estado frágil, y mientras se acepta que la evidencia proporcionada en cuanto a las faenas de un Estado paralelo es en muchos casos circunstancial y tendenciosa, el argumento concluye que la dinámica de los “poderes ocultos” deben alertar a la comunidad internacional contra soluciones simplistas que traten a los Estados frágiles como entidades cohesivas que requieren una dosis de construcción de la institucionalidad, o que se fortalecerán mejor por medio de la construcción rápida de poderosas fuerzas de seguridad doméstica. Los nexos político–criminales: orígenes y variantes Las actividades de los Estados clandestinos son una práctica normal posterior a la Segunda Guerra Mundial, manejada en los países del norte por unidades de Policía, agencias de inteligencia, o fuerzas especiales militares. Estas fuerzas especiales pueden cometer abusos y frecuentemente lo hacen en contextos democráticos, aunque se espera que una discreta supervisión pueda distinguir entre la defensa correcta del Estado, la soberanía y el orden público del ejercicio del poder extralegal que no rinde cuentas. La falta generalizada de transparencia y de rendición de cuentas, en muchos regímenes del mundo en desarrollo desde 1945, sin embargo, ha dado lugar al crecimiento de casos brutales de actividades clandestinas de parte del Estado, en las que se ha vuelto un pretexto la “raison d´etat” y la seguridad nacional para golpes de Estado, la toma de la autoridad pública por intereses fácticos y la represión encubierta. Más que publicitar el castigo por la deslealtad y la desobediencia (como lo hicieron la mayoría de regímenes revolucionarios en sus inicios), los dirigentes de los golpes en Indonesia en 1965, o en Argentina y Chile en los setenta, negaron las atrocidades que ellos mismos habían iniciado, las cuales se realizaron en secreto y rutinariamente fueron encubiertas como el trabajo de criminales o de guerrillas. En muchos casos, la represión política clandestina y la ausencia de supervisión efectiva conllevaron la criminalización del Estado. Los dirigentes del Gobierno y sus agencias de seguridad se aprovecharon de las oportunidades de robo y tráfico que les dieron los espacios extralegales en los que operaban, o simplemente delegaron la represión y otras tareas políticas a las redes criminales establecidas (como parece haber sido el caso de la mafia de Belgrado bajo el gobierno del presidente de Yugoslavia, Tito.) Alternativamente, los regímenes fundados sobre una intervención extensa del Estado, se volvieron hacia los mercados negros como medio para compensar las dificultades de establecer economías planificadas, o a jugarle la vuelta a las sanciones económicas durante tiempos de guerra. El desmantelamiento de estructuras amplias de planificación económica estatal desde los años ochenta, más tarde les dio a las elites políticas y a los que hacían mercado negro un arsenal de mecanismos residuales arbitrarios de control que procedieron a utilizar para su enriquecimiento ilícito. Las ganancias espectaculares de los oligarcas rusos después de la era soviética pueden rastrearse hasta la continuidad de los controles estatales de precios para ciertas materias primas que eran esenciales para expandir rápidamente los mercados de exportación (como el petróleo, el gas y los metales), mientras que el acceso privilegiado a las bajas tasas de cambio, el crédito barato y los contratos estatales fueron rasgos notables de la “liberalización” de la economía de Angola después de 1987. La combinación precisa de la acción del Estado, el aparato represivo y la cooptación criminal ha variado mucho de acuerdo con el contexto nacional y la ideología gobernante. Pero el surgimiento de un nexo político–criminal se ha acelerado en todos los casos debido al aumento de oportunidades que presta la integración económica global y la intensificación resultante en las vinculaciones comerciales transnacionales. Los Estados después de la era Soviética, particularmente Rusia, fueron testigos de una fusión extraordinaria entre funcionarios de Gobierno, operativos de inteligencia, oligarcas y empresarios criminales, que juntos explotaron y limpiaron los activos del Estado para los mercados de exportación; los nuevos Estados Balcanes, notablemente Serbia y Kosovo, han sido gobernados por elites políticas que actúan en connivencia con redes transnacionales de la mafia; el África Sub–Sahariana también ha sufrido la “criminalización” en forma de una elite política empresarial que aprovecha las nuevas oportunidades de comercio global en productos de consumo, tanto lícitos como ilícitos; y grandes partes de América Latina sufren de una corrupción aguda, así como una colusión entre narcotraficantes internacionales y funcionarios de Gobierno y fuerzas de seguridad. Visto desde la perspectiva del involucramiento criminal en la vida política y estatal, pocos países del mundo en desarrollo pueden decir que están totalmente libres de este nexo. Pero desde la perspectiva de la gobernabilidad, deben hacerse distinciones importantes en cuanto a la influencia que tiene esta actividad criminal en la estructura y el funcionamiento del Estado. En particular, el Estado paralelo puede distinguirse a partir de otras tres variantes importantes de la gobernabilidad criminalizada: el Estado corrupto, el Estado de la mafia y los señores de la guerra. La corrupción es sin duda la actividad criminal más omnipresente dentro de los Estados, pero esto está lejos de significar que los Estados corruptos sin entidades criminales: Brasil puede en efecto estar plagado de corrupción en la mayoría de los niveles oficiales, pero no es gobernado de acuerdo a una conspiración criminal de acumulación privada. Lo más, este tipo de Estado tiene lo que un comentarista, con respecto a la Unión Soviética de antes de los setenta, llama “corrupción específica ocupacional”, a menudo de naturaleza oportunista y sin coordinación de parte de una “comisión que la dirija”. En resumen, dicho Estado puede abrazar objetivos estratégicos de desarrollo e implementar políticas que no tienen una intención criminal subyacente, pero no puede controlar las distorsiones que surgen de acciones de intereses personales de funcionarios individuales. Estas acciones pueden aún ser toleradas en ambientes de Estados débiles como medio de cooptar a dirigentes políticos rivales o agencias estatales poderosas, sin por ello llegar a definir los objetivos de una política gubernamental. La transición a un Estado de la mafia es testigo de la integración vertical del crimen oficial y control político. Mientras que la corrupción endémica es etiquetada por los criminólogos como una actividad parasitaria, esta etapa representa una simbiosis del crimen y el Gobierno, y se considera una de las principales amenazas a una estatización efectiva debido a sus efectos sobre la provisión de los bienes públicos, que tiende a ser mínima y volátil, y a la posibilidad de que el territorio del Estado se convierta en un eje para el crimen transnacional y las redes terroristas. A pesar de la alarma que lanza, el control político vertical de la actividad criminal, es un fenómeno raro. La Rusia posterior a la Unión Soviética en los años noventa se nombra como un ejemplo importante debido al grado de saqueo en el proceso de privatización post–comunista, aunque el control central que ejerció el presidente Boris Yeltsin fue limitado: la colusión y la simbiosis se concentró en el nivel regional y local entre los empresarios políticos, los dirigentes de la mafia y anteriores operativos de inteligencia, que juntos lograron manejar el re–emplazamiento de los recursos del Estado. Igualmente, los Balcanes después del Comunismo y destruidos por la guerra fueron testigos de arreglos políticos que se acercaron a una mafia de Estado plena –la Serbia de Milosevic explotó los servicios de seguridad, organizó el crimen, la política monetaria y el gasto militar para los fines de intereses personales– nunca llegando a un equilibrio sostenible. Otros casos citados, tales como Nigeria bajo la dictadura de Sani Abacha, Myanmar, Corea del Norte y Colombia o Argentina a mediados de los noventa, han protagonizado una imbricación significativa de actores criminales con el funcionariado estatal de alto nivel, y aún así, es incierto si alguno de ellos ha logrado una gobernabilidad estatal dirigida por la mafia, o una “pax mafiosa”. En sí, a pesar de la naturaleza alarmante de las cuentas que señalan a una toma global criminal del Estado, la simbiosis puede no ser nada más que un paradigma político cuya falta de herramientas eficientes para la legitimación pública y la ausencia de cohesión entre sus dos facciones separadas (gobierno y criminales) lo haga crónicamente frágil. En el caso de Milosevic, por ejemplo, Glenny observa que “un país tomado por la mafia como Serbia, es inherentemente inestable”. Las enormes discrepancias entre los ricos y los pobres se vuelven extremadamente visibles; la economía se ve plagada de ineficiencias; la corrupción se vuelve endémica. Las acciones de los Señores de la Guerra, por otra parte, son una forma depredadora de captura del Estado, y se ha vuelto una forma viable y violenta de gobernabilidad en la China prerrevolucionario, en África (Sierra Leone y Liberia en los noventa) y Afganistán, así como en los territorios insurgentes subnacionales controlados por las FARC en Colombia, o el Khmer Rouge en Kampuchea en los años ochenta después de haber sido depuesto del poder central por los vietnamitas. Las características definitorias de su economía política incluyen la fragmentación de un territorio nacional en sub–Estados, cada uno dirigido por un comando político–militar que puede amasar recursos y proporcionar servicios sociales básicos –seguridad y bienestar– por medio del uso de economías de enclaves firmemente ligadas al sistema económico internacional (diamantes en África Occidental, cocaína en Colombia, Teca en Kampuchea). La raíz de la causa puede encontrarse en Estados centrales débiles, muchos creados después del proceso de descolonización, donde los dirigentes políticos aprendieron a compensar su falta de autoridad institucional asumiendo el control de recursos extractivos que generan ingresos, los cuales usaron para defender o para unirse a rivales significativos; la fragmentación, en cambio, condujo a una competencia aún más violenta por estos recursos territoriales, creando a su vez nuevas oportunidades de negocios y fomentando la dependencia de redes internacionales de comercio. La resultante “lógica económica de depredación” discutidamente se ha convertido en la característica definitoria de la mayoría de los regímenes Sub–Saharianos y arenas de conflicto. En los territorios dominados por la guerrilla, la dinámica ha sido un tanto diferente, con los líderes rebeldes supuestamente usando los recursos ganados en batalla como medio de lograr sus ambiciones ideológicas, más que un proceso de acumulación primitiva. Sin embargo, la distinción se oscurece en la práctica y los movimientos insurgentes que dirigen células criminales, como el IRA en el Ulster o los Comunistas en el norte de Malasia, a menudo se encontraron divididos ante la prioridad que debían darle a los ideales revolucionarios por encima de la generación de ingresos fijos. En casos tales como los del movimiento de Sendero Luminoso en Perú o la Insurgencia Islámica Abu Sayyaf en las Filipinas, donde la milicia ideológica parece que se convirtió en organizaciones casi puramente criminales. En ciertos casos, el señorío de la guerra sin duda se ha vuelto un sistema estable de gobernabilidad, aunque mucho depende de la habilidad de los señores de la guerra para movilizar el sentimiento étnico o comunitario y entregar una cantidad modesta de bienes públicos. Lo que lo distingue más de un nexo político–criminal parasítico o simbiótico es su carácter esencialmente no weberiano. Los señores de la guerra se disputan el control de territorio con un Estado central que a menudo es ineficaz o está ausente; si eventualmente llegaran a ocupar las instituciones centrales, es discutible si ello representa una simbiosis con instituciones estatales o la eliminación de un competidor, con el consecuente colapso del Estado. Además, no parece probable que la actual generación de señores de la guerra –que depende en gran parte de los vínculos internacionales de intercambio con células territoriales para obtener recursos, más que del empobrecido mercado doméstico– está más dispuesta a involucrarse en un proceso de construcción del Estado doméstico, afín al rol que desempeñó el crimen organizado a principios de la era moderna en Europa, de acuerdo con el argumento célebre hecho por Tilly. A este respecto, se parecen más a la clase de “bandidos errantes” que describió Mancar Olson, quienes, en contraste con los “bandidos estacionarios” no están interesados en estimular la producción y el bienestar de las personas a quienes aterrorizan. Estados paralelos neopatrimoniales Los rasgos distintivos de un Estado paralelo, por lo tanto, pueden delinearse en base a la comparación con estas otras formas de política criminalizada. La esencia de tal Estado es su combinación de la autoridad política formal (incluyendo el Estado de derecho, una forma de representación pública, ciertos derechos cívicos y una cara jerarquía de autoridad) con una estructura de poder informal que ha surgido de los interiores del Estado, orgánicamente vinculada al Estado, y que a pesar de ello sirve a sus propios intereses fácticos basados en sectores o institucionales, en combinación con redes del crimen organizado o grupos armados. Estos intereses no son depredadores ya que no buscan suplantar la presencia territorial del Estado. Ni son simbióticos, ya que los líderes del Estado en cuestión pueden estar fuertemente opuestos a las actividades criminales o terroristas. Pero a diferencia de la corrupción oportunista u ocupacional, estas actividades son sistemáticas, coordinadas y esenciales para comprender los incentivos en pro y restricciones a la gobernabilidad. En efecto, la evidencia disponible (y discutida más adelante) sugiere que la relación entre la dirigencia estatal y los intereses criminalizados en los “Estados paralelos” a menudo involucra señales tácitas e inacción estratégica de parte de los líderes políticos, en las que la consolidación en el poder de estos líderes se “compra” a los poderes fácticos, a expensas de perpetuar la debilidad del Estado. Con respecto a esto, es importante demarcar la fina distinción entre las políticas institucionales ilegales o cautivas, y la captura de partes del Estado por los poderes clandestinos. Ejemplos de lo anterior pueden encontrarse en un amplio espectro de Estados a través de la historia, que explotan su autoridad para cometer atrocidades y/o perpetuar el poder y las riquezas de una elite gobernante, a menudo en equilibrio con los operativos criminales. Aunque los estratagemas adoptados para lograr estos fines pueden ser sofisticados y estar cundidos de adornos de procedimientos democráticos y administración pública ortodoxa, el objetivo fundamental de la política estatal es el atrincheramiento del Estado neopatrimonial. Así, el Gobierno de Angola canaliza privilegios extraordinarios a una pequeña elite metropolitana, la “nomenclatura del petróleo”, por medio de presupuestos estatales oscuros y esquemas de privatización; de acuerdo con el FMI, el 22 por ciento del gasto de Luanda entre 1996 y 2001 se quedó “sin explicación”. Los gobiernos Sudaneses también se han visto involucrados en la explotación y represión de la periferia del país, incluyendo la contrainsurgencia dirigida por la milicia en el sur y Darfur, en nombre de la “hiperdominación económica del centro.” Por otra parte, en Estados paralelos, la naturaleza de la “negociación” con poderes clandestinos es compleja y dependiente del contexto, aún así en muchos casos sirve como una concesión a los intereses institucionales que han sido fortalecidos y criminalizados por un legado de poderes extraordinarios o extralegales, un sector público débil y una elite económica confabulada. Mientras que el marco institucional cautivo despliega al parlamento, a los partidos políticos y a las cortes para desviar las políticas hacia los intereses de una elite central atrincherada –por lo tanto personalizando y privatizando los fines de la acción del Gobierno– el Estado paralelo opera fuera del proceso de la formulación de las políticas, prefiriendo subvertir las políticas, no a través de una influencia directa en el proceso de toma de decisiones, sino a través de la “porosidad” de las estructuras políticas y judiciales existentes. Sus principales manifestaciones son por lo tanto, la incapacidad judicial, la laxitud política y la inacción de las fuerzas de seguridad, todo lo cual se resume en el retiro del Estado de las obligaciones que asumió, más que en la imposición preactiva de una política de Estado preferencial. Sin embargo, los Estados paralelos también tienden a enraizarse en las culturas políticas que por mucho tiempo se han caracterizado por un control de parte de una elite y una gobernabilidad neopatrimonial, realizando combinaciones y traslapes de las dos formas de captura institucional, una ocurrencia frecuente. No obstante, a pesar de esta importante condición, la distinción conceptual entre los regímenes neopatrimoniales y los Estados paralelos sigue siendo válida en principio, y se reforzará más adelante haciendo referencia a un número de estudios de casos. La distinción también es útil en la práctica cuando se trata de comprender la crisis peculiar del Estado paralelo, marcada por la fragmentación de estos poderes clandestinos semi– institucionalizados y la competencia entre facciones rivales por aliados políticos, la influencia del Estado y/o el poder económico. Esto es discutible en el caso de Guatemala y Pakistán, donde las campañas preelectorales en el 2007 y 2008 han Estado marcadas por una extrema violencia y provocaron asesinatos políticos, y lo fue también en El Salvador después de la firma de su Acuerdo de Paz en 1992, cuando los miembros desempleados de los escuadrones de la muerte del Gobierno y las unidades guerrilleras se recombinaron con el crimen organizado para montar una serie de asesinatos y secuestros en una apuesta para desestabilizar el proceso de paz y la temida “normalización” de la vida política. Casos del “Estado paralelo” En virtud del traslape entre los Estados paralelos, los regímenes neopatrimoniales y otras formas de nexos político–criminales, así como las evidentes dificultades para obtener evidencias sobre las organizaciones clandestinas y violentas gobernadas por pactos de silencio, no puede darse ninguna lista simple de estos Estados. Pero con base en las descripciones anteriores, parecería justo considerar a Perú y El Salvador en los años noventa, ciertos Estados postcomunistas (notablemente en los Balcanes), y hoy en día Guinea–Bissau, Pakistán y Guatemala como casos en los que las estructuras paralelas de poder han captado recursos públicos y han limitado los incentivos para que los dirigentes del Estado cumplan con objetivos básicos de seguridad, bienestar y crecimiento. Pakistán y Guatemala, a pesar de sus enormes diferencias culturales y grados contrastantes de importancia geopolítica, muestran similitudes sorprendentes en la evolución y conducta reciente de sus estructuras estatales paralelas. En el caso de Pakistán, existe desacuerdo sobre la importancia que debe dárseles a las organizaciones terroristas islámicas, opuesto a los actores subestatales –por encima del servicio de inteligencia militar ISI– en la promoción de grandes niveles de violencia política, y particularmente en la comisión del asesinato de Benazir Bhutto en diciembre de 2007. Sin embargo, pocos expertos disputarían los vínculos íntimos que se han tejido entre el ISI y los fundamentalistas islámicos establecidos durante la ocupación soviética de Afganistán, o el sorprendente poder político y económico de los militares. El sentir de los militares sobre las prerrogativas políticas y económicas se deriva en gran parte de la naturaleza violenta de la creación del país a través de la partición, encaminada a la recurrencia de las guerras Indo–Pak en 1965 y 1971 (seguidas de escaramuzas en Cachemira en los años noventa), así como al papel frontal que desempeñó el país como aliado de Estados Unidos en la guerra fría y ahora en la geoestrategia contraterrorista. Aparte de sus 33 años en el poder como consecuencia de los regímenes autoritarios desde 1947, los militares pakistaníes se han convertido en un jugador corporativo muy poderoso, con inversiones en numerosas empresas (totalizando alrededor de 4 billones de euros de acuerdo con un estimado reciente), y una presencia creciente como un terrateniente feudal. Este poder y riqueza no se encuentran escondidos de la vista pública, y por ello es difícil considerarlo como un fenómeno clandestino. Pero la sombra o las actividades paralelas de este Estado militarizado son notables en dos aspectos claves. Primero, existe la sospecha bien cimentada de que el Ejército pakistaní y el ISI han complotado sistemáticamente contra los gobiernos civiles, han apoyado a los partidos de oposición, se han involucrado en asesinatos dirigidos, han realizado golpes y falseado las elecciones cada vez que lo consideren adecuado. Esto obviamente representa un gran obstáculo para los gobiernos civiles en sus esfuerzos para cumplir con los compromisos políticos; la política exterior de Benazir Bhutto con toda seguridad fue impedida por una falta de conocimiento del programa nuclear de Pakistán hasta que se recibió información sobre el tema desde Washington. Además el creciente poder económico de las instituciones militares claramente le da al ISI un interés poderoso para retener el poder político, aún cuando está obligado a restaurar el gobierno civil. Segundo, el control de los militares sobre espacios extralegales y las alianzas estratégicas que realizan por medio de su involucramiento en el separatismo de Cachemira, la insurgencia Afgana y el contraterrorismo, han confundido las fronteras de la política estatal y la prerrogativa militar institucional. Los vínculos secretos del ISI con las milicias talibanes, los separatistas de Cachemira y los radicales islámicos son notorios, y todos ellos han sido utilizados una u otra vez como parte de una estrategia militar más amplia anti–India con el pleno apoyo de aliados extranjeros, sobre todo el de Estados Unidos durante la ocupación soviética de Afganistán. Aún así, estas alianzas también han dado paso al surgimiento de la actividad criminal (notablemente el trasiego transnacional de armas y comercio del opio en los años ochenta) y a un mundo subterráneo oscuro de cooperación táctica, cuya meta es favorecer los intereses, no de la política estatal oficial, sino de la estrategia militar –y cada vez más, parecería, la de facciones dentro de los militares. Ahora existe evidencia convincente de que el ISI está involucrado en el reclutamiento y entrenamiento de radicales islámicos para ataques terroristas contra civiles en Mumbai en 1993, mientras que los oficiales Estadounidenses parecen estar convencidos de que la ayuda del servicio fue instrumental en el bombardeo de la embajada India en Kabul, el 7 de julio de 2008. Un aspecto importante de este poder del Estado paralelo es la insistencia de los militares de Pakistán sobre el control exclusivo en las áreas de la frontera con Afganistán. En la provincia fronteriza del noroeste, Baluchistán y las Áreas Tribales, el Ejército realiza una doble campaña compleja y opaca. Mientras que sus esfuerzos aparentes de pelear contra los militantes islámicos y el talibán se utilizan para justificar importantes flujos de ayuda de Estados Unidos (por lo menos US$10 billones desde el 2001), el ISI busca preservar el apoyo de los líderes tribales de Pashtun, y mantener cautiva a una población de Afganos y talibanes para defender la débil integridad territorial del país, asegurar su pase al desarrollo político en el vecino Afganistán, y servir sus propios intereses económicos y estratégicos. Discutiblemente, nunca ha fomentado las redes locales de terroristas para atraer más fondos de Washington para la guerra contra el terrorismo. La defensa del anterior presidente Pervez Musharraf de la prerrogativa de los militares pakistaníes en estas áreas fronterizas fue talvez una señal de una “negociación” con un Estado paralelo, no tan diferente de los arreglos informales que se han hecho con los militares de parte de los dirigentes civiles del país. Su defensa del poder extrainstitucional de los militares podría verse como para conservar el apoyo continuo a su liderazgo político, el cual estaba seriamente en descenso por una falta de bases democráticas, una creciente presión por obtener resultados contraterroristas de parte de Estados Unidos y por la declaración de un Estado de emergencia en el 2007. Una consecuencia importante de estas relaciones políticas y económicas múltiples y transversales entre los operativos de inteligencia, los oficiales del Ejército, los dirigentes políticos, los militantes y criminales organizados es la fragmentación. Es precisamente este proceso el que parece estar encaminado en Pakistán, y en parte puede ser el responsable de altos niveles de violencia política antes de las elecciones de febrero de 2008. Por una parte, se dice que los militantes se han vuelto desafectos y radicalizados ante los cambios en la estrategia militar y de inteligencia. Por la otra, se dice que los mismos militares se encuentran divididos sobre los méritos de los vínculos con el islamismo, con algunos oficiales más jóvenes que favorecen mantener estos vínculos como un activo estratégico para el futuro, mientras que otros temen haber creado una amenaza armada incontrolable. El resultado es un alto grado de volatilidad y violencia, en el que la nueva milicia al estilo talibán parece haber estado actuando con el apoyo de algunas facciones disidentes del Estado. A Guatemala, por otra parte le falta la importancia geopolítica de Pakistán, y sus instituciones militares han sufrido reducciones significativas en sus presupuestos y en su influencia política directa desde la firma de los acuerdos de paz en 1996 –notablemente después de la disolución en 2003 del temido Estado Mayor Presidencial (EMP). En el primer año del gobierno del presidente de centro–derecha, Óscar Berger, en 2004, se dio un retiro voluntario temprano a 11 mil 700 oficiales en una fuerza militar total de 27 mil 210, mientras que el presupuesto del Ejército se redujo en alrededor de un 25 por ciento. Pero a pesar de estos movimientos hacia la desmilitarización, el país se encuentra afligido por niveles extremos de violencia organizada, y por la presencia de grupos criminales que dirigen cadenas transnacionales de suministro de narcóticos, con redes de apoyo dentro de las instituciones del Estado, el poder judicial y el sistema político; estas redes son precisamente el objetivo de la Comisión de las Naciones Unidas contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), la cual inició operaciones en enero de 2008, y representa un asalto multilateral pionero al Estado paralelo. Análisis recientes sobre la evolución de las redes criminales de Guatemala (como en El Salvador) indican que sus orígenes se encuentran efectivamente en los poderes extralegales y emergentes permitidos por las operaciones de contrainsurgencia durante la guerra civil. El EMP, la G–2 de la inteligencia militar y el Departamento de Investigaciones Criminales (DIC) de la Policía, juntos organizaron los más brutales actos de represión del régimen militar en un contexto de impunidad total. Para finales de los ochenta, su atención se dirigió cada vez más a la persecución del crimen organizado, sólo para que el mismo fuera “utilizado por los comandantes para involucrarse en actividades ilegales, tales como robo de autos, secuestros y narcotráfico”, como en Pakistán, los militares también usaron su acceso al poder del Estado de los tiempos de guerra y a la elite económica para adquirir un imperio empresarial lícito, incluyendo los “monopolios estatales de la electricidad y las telecomunicaciones, la línea aérea nacional y un canal de televisión nacional”. El primer intento serio para arrancar las redes ilícitas conectadas con el establecimiento militar se inició en 1996, con el despido de 27 oficiales –incluyendo a importantes generales– vinculados con una operación de contrabando supuestamente dirigida por Alfredo Moreno Molina. Pero un relajamiento en el interés oficial por desmantelar estas redes, acompañado de la victoria de un candidato populista de derecha en las elecciones presidenciales de 1999, interrumpió la ofensiva política y judicial contra el crimen organizado influenciado por los militares. En vez de ello, los años desde entonces han sido testigos de un agudo incremento en la tasa de asesinatos en Guatemala, un colapso del sistema judicial y una fragmentación del crimen organizado en varios carteles que parecen competir por la influencia política y territorio criminal. Varios de estos grupos parecen tener sus raíces en la camaradería de oficiales militares retirados (“La Cofradía y El Sindicato”, por ejemplo), aunque también parece probable que la Policía del país y la elite empresarial dominante tienen una presencia cada vez mayor en el crimen organizado; el examen de casos individuales ciertamente sugiere que muchos de estos contubernios son aventuras oportunistas que reúnen a empresarios criminales y a funcionarios importantes del Estado y de la seguridad, de acuerdo con las circunstancias. Además, los expertos sostienen que estos grupos han creado diferentes ramas operativas para tratar con aliados políticos y el organismo judicial, manejando actos de violencia y lavando las ganancias. En términos de la gobernabilidad de Guatemala, los resultados de este atrincheramiento criminal en el Estado han sido la perpetuación de instituciones públicas frágiles, corruptas y subfinanciadas, que en cambio, se ven imposibilitadas o sin deseos de montar cualquier respuesta seria a las redes del crimen organizado. El recién electo presidente, Álvaro Colom, parece estar decidido a cortar los vínculos de estos carteles, con la autoridad estatal, y apoya plenamente a la CICIG ,pero sus planes están destinados a chocar en algún punto con su necesidad de apoyo de parte de su propio partido y otros partidos políticos en el Congreso (donde el 43 por ciento de los diputados se cambiaron de lado en la última legislatura), de instituciones estatales clave, y de importantes corredores de poder locales. Fuera de estos dos ejemplos, las estructuras paralelas de poder desempeñaron un papel central en la vida política de Perú en el gobierno del presidente Alberto Fujimori en los años noventa, donde de acuerdo con la Comisión Peruana de la Verdad y la Reconciliación, “se estableció una relación funcional entre el poder político y la conducta criminal”. El informe final de la Comisión de la Verdad argumenta que la asunción de poderes autoritarios de parte de Fujimori y los poderes extralegales concedidos a los Servicios de Inteligencia (Sin) bajo Vladimiro Montesinos, parecen haber servido en la lucha contra la insurgencia marxista de 1992 a 1993, pero se perpetuaron después como un medio para reforzar al régimen, eliminar a los oponentes y comprar a los poderes políticos rivales. Los operativos militares y de inteligencia también jugaron un papel importante en el comercio peruano de drogas, una relación que primero se inició en el área rural del Perú en los años ochenta, seguida de una rivalidad intensa entre la guerrilla de Sendero Luminoso y los traficantes internacionales, a quienes apoyaban los militares, por el control de la producción de cocaína. El caso peruano es de particular interés porque la evidencia que se relaciona con los orígenes de este Estado de sombras y las tareas que ha venido acumulando desde el año 2000, cuando Fujimori renunció y buscó refugio en Japón. Montesinos en efecto, sirvió como interlocutor entre la débil y formal estructura política del presidente, y el aparato de seguridad y militar sobre el cual el Jefe de Inteligencia estableció poderes informales enormes a través de su red de pagos, sistemas de espionaje y el nombramiento de funcionarlos leales. Esta adquisición de poderes extraordinarios no puede explicarse sin considerar el contesto peruano de finales de los años ochenta, en los que el Estado estuvo muy cerca de un total colapso, como resultado de una crisis económica y dos ofensivas terroristas simultáneas. A pesar de su reputación insalubre, Montesinos logró compensar la esclerosis de las autoridades estatales, judiciales y de seguridad, acarreando información y contactos entre estos tres, mientras Fujimori establecía una legitimidad populista y quebradiza. De esta forma, los dos hombres, el presidente y su asesor en jefe, contribuyeron al éxito indudable de la campaña contra el Sendero Luminoso, rehabilitaron al Ejército y a los servicios de seguridad, y procedieron a explotar los métodos extralegales de contraterrorismo (así como las elevadas tasas de aprobación popular) en su progresiva anexión del poder. Finalmente, vale la pena llamar la atención a un número de otros casos que existen de estatismo paralelo. Los países de la post–era comunista han sido testigos de vínculos íntimos entre los empresarios criminales y los dirigentes políticos, aunque en muchos casos el gobierno central, ya sea que carecía de cualquier semblanza de control sobre las acciones de los corredores de poder locales (como parecería ser el caso de la Rusia de Yeltsin) o estaba totalmente comprometido con la actividad criminal, como en el caso de la Serbia de Slobodan Milosevic, donde “el Gobierno se transformó en una cleptocracia”. Ambos casos son por lo tanto más característicos del paradigma simbiótico, y les falta la dinámica transaccional entre las estructuras estatales formales y los poderes informales que se ven en otros casos. En el caso de Serbia, sin embargo, el Estado de mafia se desintegró aún antes de la derrota electoral de Milosevic en una tempestad de violencia interna, la llamada “Primavera Sangrienta.” Se encuentra un caso ligeramente distinto en el país de África Occidental de Guinea Bissau, donde el territorio costero es notablemente difícil de vigilar, mientras que el Estado es débil, pobre y ha estado sujeto frecuentemente a golpes militares. Aquí el problema principal de gobernabilidad parece ser el resultado de la intrusión de narcotraficantes colombianos, cuyos recursos monetarios opacan demasiado los recursos del Estado, y quienes entonces tienen el poder de sobornar a los funcionarios sin mayor dificultad. En este aspecto, es notable que Guinea Bissau, de acuerdo con las Naciones Unidas “es uno de los (países) más militarizados en África Occidental”, haciendo demasiado difícil para los funcionarios de Gobierno enfrentarse al establecimiento militar tan poderoso, aunque las evidencias sugieren que se encuentran fuertemente involucrados en el creciente comercio de las drogas. Una señal de esta tensión dentro del Estado se ha visto en la forma de la repentina libertad de sospechosos, o en el despido de funcionarios claves anticorrupción, incluyendo al Jefe de la Policía Judicial. Los impulsores del estatismo paralelo Los casos discutidos anteriormente ilustran algunas de las principales características de los Estados paralelos, mientras que también señalan los límites de nuestro conocimiento sobre estas estructuras subestatales y las dificultades para mantener una categorización clara de estas políticas. En esencia, el Estado paralelo es un arreglo institucional dentro del cual, intereses organizados con capacidades criminales o experiencia en el uso de la violencia –servicios de inteligencia en Pakistán, oficiales militares retirados en Guatemala, para nombrar los dos ejemplos principales discutidos anteriormente– pueden usar sus vínculos orgánicos con el Estado formal para proteger y expandir sus actividades. En el proceso, el poder formal del Estado e intereses organizados informales se dedican a una serie de transacciones oscuras, las cuales no se hacen públicas (a pesar de ser objeto de intensa especulación) y que son cruciales para comprender las condiciones de gobernabilidad en estos países. Con base en los casos anteriores, parecería que son cuatro los factores que desempeñan papeles importantes en la producción y definición de este arreglo político–criminal. Singularidad institucional y transiciones estancadas Un rasgo recurrente del estatismo paralelo es el de sus orígenes históricos en la fortaleza y omnipresencia de una institución en un contexto postcolonial marcado por una extrema debilidad del Estado. Los militares en Pakistán y en Guatemala, y discutiblemente los servicios de inteligencia en los Estados posteriores a la época comunista, han representado virtualmente las únicas autoridades estables con presencia institucional nacional en tiempos de crisis (amenazas a las fronteras, insurrección popular, crisis económica), o más precisamente, han tenido éxito en desacreditar a otras posibles alternativas civiles con cargos como decir que son corruptos, ineficientes o agentes de poderes extranjeros. La identificación cercana de una institución única con identidad nacional y formación estatal es por lo general un precursor de su posterior dominación del aparato del Estado. Por ejemplo, la República Turca, después de su fundación por Kemal Atatürk es un buen ejemplo del apoderamiento militar de la identidad del Estado–nación, y en efecto ello dio lugar al concepto de “derin devlet”, o un Estado profundo, que gobierna las acciones del “Estado superficial”. La notoria identificación del ex presidente de Estados Unidos Eisenhower de un “complejo militar–industrial” subraya cómo tales instituciones pueden arrogarse enormes poderes, aún en las democracias más avanzadas. Las ideologías institucionales que enfatizan el rol misionero o de supervisor de las organizaciones, y que por mucho tiempo se han beneficiado de la impunidad otorgada a los actos de sus miembros, tienden a alentar tal identificación. Sin embargo, esta singularidad también les otorga a estas instituciones un acceso excepcional a las oportunidades económicas, particularmente en una época de aumento del comercio global. No tan diferente de los “Estados sombra” de África, en donde las redes personales y círculos de clientelismo forman el núcleo del poder real en vez de serlo el aparato institucional formal del Estado, estas instituciones dominantes ofrecen bases confiables para la acumulación económica, conductos para bienes traficados, y redes útiles de ex alumnos para nuevas iniciativas de negocios, como en el mercado de seguridad privada de Guatemala. La privatización de los años noventa en América Latina, Asia, África y los países ex comunistas sirvieron en este contexto para aumentar el número y la magnitud de los negocios privados operando bajo la influencia continuada de dirigentes políticos y agencias estatales. Como resultado, estas antiguas organizaciones y agencias “misioneras” se adaptaron a las nuevas oportunidades económicas falsificando una variedad de vínculos lucrativos, legales e ilegales, cuyos efectos sobre las posibilidades de promoción interna y sobre las opciones percibidas de carreras por los nuevos reclutas, rápidamente atrincheraron la estructura “paralela” dentro del corazón de estas mismas instituciones. Además, estas instituciones –y sus posteriores alianzas empresariales y criminales– ofrecieron a las nuevas fuerzas de la democracia una tracción política que no se encontraba disponible en ninguna otra parte en un contexto de instituciones débiles y frágiles. El Estado paralelo es en verdad vecino de un proceso estancado o incompleto de transición democrática, en el que la introducción de procesos democráticos formales no ha ido acompañada del establecimiento de prácticas democráticas en la forma de partidos políticos estables o de un poder judicial independiente. El poder clandestino, en otras palabras, puede considerarse como inseparable de la introducción del Estado de derecho y la democracia básica; lejos de enfrentarse al marco democrático, estos poderes lo menoscaban, corroen o lo capturan para su propio beneficio, y para el de los dirigentes políticos que no tienen canales institucionales estables de poder. En palabras de un comentarista: “La existencia de un “poder oculto” desnuda al sistema. Aquí no se han evitado los controles, pero éstos han sucumbido”. Como se discutió anteriormente, un ejemplo extraordinario de este proceso lo ofreció Fujimori en Perú. Elegido en 1990 sin ningún aparato partidario sustancial, en un contexto de severa corrosión institucional, conflicto armado interno y un descalabro económico, el nuevo presidente estaba muy consciente de la superficialidad de su poder; prosiguió a crear cinco diferentes partidos, ninguno de ellos particularmente exitoso. El pacto con los servicios de inteligencia de Montesinos surgió precisamente de la debilidad percibida, como lo indicó un cable de inteligencia de la embajada de Estados Unidos en Lima en 1993: “Fujimori no estaba para nada preparado en términos de una política nacional o una base política para llevarla a cabo… Montesinos le ofreció a Fujimori el Ejército como su base política. Esa ha sido la historia del gobierno de Fujimori”. Alianzas motivadas de manera similar entre nuevos actores democráticos y las redes militares corporativas ya establecidas, con el fin de crear estructuras estatales paralelas para administrar los servicios sociales del Gobierno y redes de clientelismo, pueden encontrarse en Venezuela bajo el gobierno de Hugo Chávez. Legitimación basada en problemas El talón de Aquiles de los regímenes militares autoritarios es su falta crónica de legitimación institucionalizada, que tiende a generar un intercambio regular entre períodos de gobiernos militares y períodos de débiles gobiernos democráticos civiles. La justificación de la constante proximidad de la seguridad u otras instituciones estatales al poder, sin embargo, tienden a ocuparse más que en las simples fallas de un Gobierno democrático débil. La naturaleza de las preocupaciones políticas y estratégicas dominantes de un país son esenciales para la creación de un supuesto derecho de parte de una institución para actuar, y para que el público y los gobiernos extranjeros apoyen sus intervenciones regulares. A este respecto, la amenaza de la India y del islamismo en Pakistán, la ola de crímenes en Guatemala y el terrorismo Chechenio en la Rusia postsoviética, todas han generado un espacio de la ansiedad nacional e internacional – creada y alimentada por estas mismas instituciones– sobre cuyas bases, organizaciones imbuidas de una ideología de una misión o predestinación nacional, han reafirmado su derecho a gobernar y a deponer a los líderes políticos indeseables. En Guatemala, por ejemplo, el general retirado Otto Pérez Molina estuvo cerca de ganar la Presidencia en el 2007 con una plataforma basada en una “mano dura” contra el crimen y una renovación de la inversión militar. De manera similar, la opinión pública en la metrópolis latinoamericana, a menudo demanda mayores poderes para la Policía, aún cuando se denuncian abusos de parte de las mismas fuerzas. Aquí está una de las principales preocupaciones con respecto a los Estados paralelos contemporáneos. Incapaces de lograr legitimación electoral o de actuar bajo la cobertura de un Gobierno autoritario estable (de la clase de simbiosis político–criminal que existe putativamente en Corea del Norte), estos grupos tienen un interés aparente en agravar la ansiedad pública por temas que favorecen la intervención no supervisada de sus instituciones asociadas y agencias del Estado. Esto en cambio tiende a sentar las bases para una epidemia pública de teorías de conspiración, y particularmente durante campañas eleccionarias o en momentos de un aumento en las fuerzas de seguridad o beligerancia militar, como lo que se vio en la crisis de Kargil entre la India y Pakistán en Cachemira en 1999. En efecto, esa crisis, que ocurrió sólo unos meses antes de que Musharraf arrebatara el poder al entonces primer ministro civil, Nawaz Sharif, parece haber sido incubada teniendo en mente la desestabilización del Gobierno democrático de Pakistán. Dimensiones internacionales Los poderes excepcionales otorgados a los militares o a otras instituciones estatales –que en cambio subyacen a la emergencia de una estructura de Estado paralelo– son inseparables del significado geopolítico de las naciones en cuestión. La política estadounidense de la guerra fría en Guatemala, Pakistán y Afganistán sirvió para crear y consolidar redes clandestinas inmensamente poderosas que se creyeron, con cierta justificación, inmunes al Estado de derecho y el control político normal. Las intensas preocupaciones de Washington sobre la seguridad y sus ansias de secretividad en estas regiones, también llevaron a una profundización de las relaciones entre las redes criminales y las actividades militares, con los primeros permitiendo que se distribuyera dinero y armas a las facciones rebeldes o a los escuadrones de la muerte fuera del escrutinio de los órganos oficiales, como el Congreso de Estados Unidos. Una consecuencia inmediata de esto fue la desviación masiva y criminal de recursos, que se estimó haber llegado a más del 60 por ciento de los US$3 billones en ayuda que supuestamente le proporcionaron Estados Unidos a los muja ideen afganos entre 1980 y 1986, en lo que discutiblemente fue el “mayor apoyo a una operación insurgente en la historia”. En el más largo plazo, los canales de apoyo tendieron a cementar la criminalización e impunidad de las instituciones estatales a las que se les habían otorgado poderes domésticos extraordinarios y privilegios con acceso a actores extranjeros poderosos. En el caso de Guatemala, es notable que el cese de ayuda militar de Estados Unidos al país después del asesinato del ciudadano estadounidense Michael de Vine en 1990 no hiciera que cesara el financiamiento continuo de la CIA para aliados estratégicos en la contrainsurgencia del país. Curiosamente, el “desentendimiento” internacional completo de una zona de conflicto puede tener efectos similares. El embargo de armas puesto a los Estados en guerra de Yugoslavia, combinado con las sanciones económicas contra Serbia y Montenegro impuestas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en 1992, sin duda sirvieron para consolidar los vínculos entre los dirigentes políticos y los criminales organizados dispuestos a proporcionar armas en el mercado negro, así como productos esenciales. Los efectos de un retorno a una estrategia de seguridad global sobre las instituciones estatales, con el pretexto de una “guerra al terrorismo”, probablemente propicie redes clandestinas similares en los países afectados, particularmente si se da apoyo a los gobiernos autoritarios en regiones críticas mientras se toleran redes violentas o criminales que operan bajo la sombrilla del Estado. En Asia Central, Egipto y el Norte de África, la guerra al terrorismo ha sido en realidad un sinónimo de la renovación de un Estado– policía. Transacciones formales–informales Este trabajo ha discutido que en el corazón de la condición del Estado paralelo se encuentra una transacción entre los grupos de interés organizados vinculados con instituciones poderosas, y dirigentes políticos que buscan consolidar su posición en el poder. La naturaleza precisa de cada transacción depende del contexto nacional, y las evaluaciones de costo–beneficio. Los dirigentes políticos pueden ser explícitamente permisivos de los grupos de interés subestatales, pueden emitir señales tácitas de apoyo, permanecer indiferentes o probar abiertamente que les son hostiles; a cambio, estos grupos pueden pagarles directamente a los dirigentes políticos, sobornar a funcionarios importantes y a ministros, pasar totalmente por encima del Gobierno central, o sabotear las políticas del Gobierno por medio de contactos políticos (en el parlamento y en los partidos) y su balanceo ante los temas claves de preocupación política que se mencionaron anteriormente. La información confiable sobre el contenido de estas transacciones, por supuesto es muy difícil de obtener, aunque debe suponerse que se gastan importantes sumas de dinero en dirigentes estatales permisivos, junto con el apoyo político. Para los dirigentes estatales o instituciones que resisten la influencia de los grupos clandestinos, sin embargo, la respuesta elegida tiende a ser la del asesinato dirigido. Los asesinatos y muertes sospechosas de figuras importantes o simbólicas en la vida pública son, para las personas en los países afectados, las marcas inconfundibles del poder del Estado paralelo. Estas muertes, incluyendo las del periodista fotográfico José Luis Cabezas en Argentina en 1997, las muertes sospechosas de los hermanos de Benazir Bhutto en 1985 y 1996 y la de la propia Benazir Bhutto, el asesinato del primer ministro serbio Zoran Djindjic en 2003, y la muerte a pedradas del Obispo Juan Gerardo en Guatemala en 1998, todas fueron supuesta o definitivamente obra de oficiales militares o de Policía que operaban junto con criminales en nombre de figuras poderosas con objetivos políticos. El aura de misterio y la inacción judicial que rodea cada uno de estos casos parece ser una de sus características definitorias, instilando una trepidación pública vaga hacia estos poderes fácticos, mientras que también parecen transmitir un mensaje directo a los líderes que podrían “comprender” lo significativo de la muerte. Como resultado, uno de los subproductos curiosos de tales asesinatos es que las redes supuestamente clandestinas se convierten en temas de amplia discusión pública y especulación. El problema de gobernabilidad más significativo que surge de la dinámica de este Estado paralelo es su efecto sobre la habilidad del Estado para entregar bienes públicos. Los grupos criminales y sus intereses institucionales ciertamente salen ganando de una provisión básica de seguridad, infraestructura y bienestar social, como lo demuestra la experiencia de numerosos señores de la guerra –de manera más espectacular, el feudo de Ismail Khan en Herat, el occidente de Afganistán–. Sin embargo, también parecería que la capacidad de estas organizaciones para corromper a funcionarios, moverse libremente en el territorio nacional, mantener bolsas de apoyo local y evadir la persecución judicial depende de la cuidadosa perpetuidad de la debilidad estatal. Si el sistema político es democrático, entonces los Estados paralelos con seguridad preferirían patrocinar a muchos partidos débiles y una votación muy baja el día de las elecciones. En resumen, el Estado paralelo puede resguardar un equilibrio político sostenible, en el que los gobernantes pueden mantener el poder durante varios años, pero solamente por la vía de un “acomodo” con la estructura clandestina de poder. La estabilidad de este arreglo depende en gran parte de su capacidad para moldear las expectativas públicas, como en los resultados de las iniciativas gubernamentales y las posibilidades de reforma. Al mismo tiempo, este arreglo se ve amenazado por un aumento en la violencia y en la fragmentación de las organizaciones corporativas y criminales conectadas con el Estado. Si el costo de este desorden probara ser intolerablemente grande para los dirigentes políticos y la opinión pública, es probable que resulte una mayor crisis sistémica del Estado, con efectos incalculables (que van desde el colapso del Estado en Haití hasta el restablecimiento de la democracia liberal en Perú). Este es el informe “La Proliferación del Estado Paralelo” publicado en octubre por la Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior (FRIDE). Su autor es Ivan Briscoe, investigador especializado en temas de Paz, Seguridad y Derechos Humanos de dicha organización.