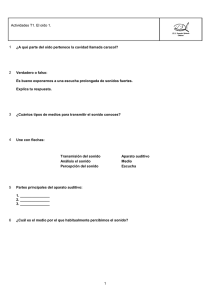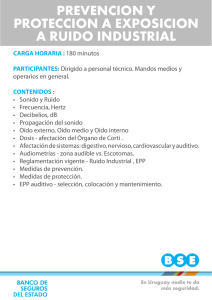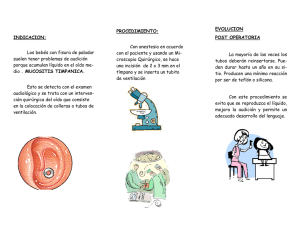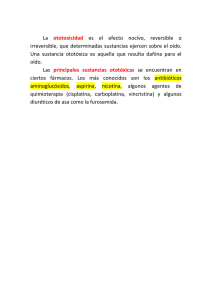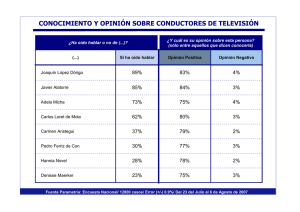¶ E – 20-055-A-10 Malformaciones congénitas del oído externo y del oído medio N. Teissier, T. Benchaa, M. Elmaleh, T. Van Den Abbeele Las malformaciones del oído externo y medio son relativamente infrecuentes y en la mayoría de los casos aparecen de forma aislada y unilateral. Sin embargo, pueden integrarse en asociaciones sindrómicas que conviene detectar para buscar malformaciones asociadas y aportar un posible consejo genético. En la mayoría de las ocasiones es necesario un tratamiento multidisciplinario en el que participen pediatras, genetistas, audiólogos y cirujanos, para proponer a los padres un programa terapéutico adecuado. © 2008 Elsevier Masson SAS. Todos los derechos reservados. Palabras Clave: Aplasia menor; Aplasia mayor; Malformaciones del oído externo; Malformaciones del oído medio Plan ¶ Introducción 1 ¶ Reseña anatómica Oído externo Oído medio 1 1 2 ¶ Reseña embriológica Embriología Patogenia y etiologías 2 2 2 ¶ Descripción clínica de las anomalías Anomalías de la oreja Anomalías del conducto auditivo externo Anomalías del oído medio Anomalías asociadas del oído interno 3 3 5 6 6 ¶ Diagnóstico audiológico 6 ¶ Pruebas de imagen Indicaciones y técnicas Interpretación 7 7 7 ¶ Indicaciones terapéuticas Principios del tratamiento audiológico Tratamiento genético: consejo genético Indicaciones de la cirugía funcional Principio de la etapa funcional Resultados de las fases funcionales Principios e indicaciones de la cirugía plástica 9 9 9 9 9 10 10 ¶ Conclusión 10 ■ Introducción La incidencia de las malformaciones congénitas del oído externo y del oído medio es del orden de 1/10.000, excluidas las orejas despegadas o en asa, que deben considerarse, en su forma habitual, como una variante de la normalidad [1] . Se pueden encontrar todas las situaciones intermedias entre la aplasia mayor, que Otorrinolaringología asocia oreja atrófica-agenesia meatal-aplasia osicular, y una simple malformación limitada a la cadena osicular, aún denominada aplasia menor. En este último caso, el diagnóstico suele ser muy tardío ante una hipoacusia de transmisión aislada. Un conocimiento adecuado de estas malformaciones, así como de su origen embriológico es indispensable para plantear un tratamiento adecuado. Estas malformaciones suelen aparecer aisladas, aunque pueden integrarse en asociaciones polimalformativas que requieran un tratamiento pluridisciplinario. Este artículo se limitará a las malformaciones del oído externo y medio, pero la asociación con las anomalías del oído interno no es excepcional. ■ Reseña anatómica Oído externo El oído externo comprende el pabellón auricular u oreja y el conducto auditivo externo. Pabellón auricular Es una lámina fibrocartilaginosa de forma compleja plegada sobre sí misma, elástica y flexible, que forma una serie de prominencias alternando con depresiones recubiertas por una piel delgada que se adhiere estrechamente al pericondrio en su cara externa y, de forma más laxa, sobre la cara interna y a nivel del lóbulo. Clásicamente, el pabellón auricular se representa como la unión tridimensional de tres elementos: la concha, la escafa y el hélix (Fig. 1). Se une a la cara lateral de la cabeza sólo por la parte media de su tercio anterior y el resto está libre y forma el surco retroauricular, con un ángulo cefaloauricular de alrededor de 30°, de modo que la concha forma con la mastoides el ángulo cefaloconchal, cuyo valor es de alrededor de 80°. 1 E – 20-055-A-10 ¶ Malformaciones congénitas del oído externo y del oído medio PF 1 P ~ 20° 3 65 -70 mm OS 4 T 5 OI 2 4 Figura 1. Esquema del pabellón (según Weerda et al, Surgery of the Auricle, Thieme Ed., 2007). Línea 1: eje longitudinal de la oreja paralelo al eje del dorso de la nariz; línea PF: línea paralela al perfil facial (línea P) y que pasa por la raíz del hélix y el borde anterior del lóbulo; línea 2: línea paralela al borde inferior de la oreja que pasa por la base de la nariz; línea 3: línea paralela al borde superior de la oreja que pasa por la parte alta de la ceja; línea 4: línea vertical que pasa por el borde de la órbita y que está situada a 60-70 mm de la raíz del hélix; T: trago; OS: inserción superior del pabellón (correspondiente a la raíz del hélix); OI: inserción inferior del pabellón (correspondiente a la inserción del lóbulo). Las dimensiones, la orientación y la situación del pabellón tienen un papel estético fundamental y deben respetarse en la elaboración de la cirugía reconstructiva del pabellón. Las dimensiones medias adultas del pabellón son de 55-65 mm de altura por 30-35 mm de ancho, con unas variaciones interindividuales considerables. El eje mayor del pabellón presenta una oblicuidad anteroinferior de alrededor de 20° respecto a la vertical, paralelo a grandes rasgos al eje de la cresta nasal. El borde libre del hélix se proyecta frente a la ceja, mientras que la inserción del hélix (parte alta del surco retroauricular) se encuentra a nivel del canto externo y el lóbulo en el borde libre del ala de la nariz (Fig. 1). Conducto auditivo externo Se trata de un cilindro cuyo tercio externo es fibrocartilaginoso, y está unido al esqueleto cartilaginoso del pabellón y cuyos dos tercios internos son óseos y su límite interno corresponde a la membrana timpánica que lo separa del oído medio. En los adultos, su longitud es de alrededor de 25 mm y su diámetro de 5-9 mm, según las porciones. El revestimiento del conducto es dermoepidérmico, con la peculiaridad de que carece de hipodermis y que contiene numerosas glándulas sebáceas y ceruminosas. Oído medio En un artículo de la EMC se ha realizado una descripción detallada de la anatomía del oído medio (20-015-A-10). ■ Reseña embriológica Embriología En este apartado sólo se recordarán los principales elementos de embriología del oído necesarios para la comprensión de las malformaciones del oído externo y medio. Si se desea obtener datos más precisos, se remite al lector a los artículos específicos. 2 El desarrollo embriológico del oído comienza cronológicamente por el oído externo, después por el oído medio y, por último, por el oído interno [2]. El pabellón auricular u oreja se forma por la fusión de seis yemas mesenquimatosas o prominencias auriculares de His, provenientes de los arcos branquiales primero y segundo a partir de la cuarta semana. Su desarrollo termina hacia la 12.a semana. Estos botones circunscriben la formación del conducto auditivo externo. Las alteraciones precoces de este proceso provocan una anotia o una microtia, mientras que las alteraciones más tardías se manifiestan por una malformación menos grave del pabellón o limitada al conducto auditivo externo. El conducto auditivo externo se forma a partir de la octava semana. El ectodermo de la primera hendidura se une al anillo timpánico, que se desarrolla a partir del mesodermo del primer arco, mientras que la primera bolsa da origen a la cavidad timpánica (caja del tímpano). El anillo timpánico comienza su osificación hacia la 12.a semana y forma la porción ósea del conducto auditivo externo. El epitelio ectodérmico prolifera a continuación hasta formar un tapón que rellena la parte medial de la primera hendidura. La semana 28.a comienza una recanalización del conducto por un fenómeno de apoptosis celular (muerte programada) y se continúa hasta la 30.a semana. Las anomalías de este proceso serían responsables de las distintas malformaciones encontradas, que son tanto más graves cuanto más precoz es la alteración. Al nacer, suele persistir un orificio inferior o agujero de Huschke, que desaparece de forma progresiva. El oído medio y la cadena osicular se desarrollan a partir de las estructuras de la primera bolsa y de los arcos primero y segundo. La primera bolsa da origen a las cavidades del oído medio, pero al principio está llena de un tejido mesenquimatoso que se reabsorberá de forma progresiva y del que surgirá la cavidad timpánica. El martillo y el yunque aparecen a partir de la quinta semana. La cabeza de los huesecillos y el cuerpo del yunque derivan del primer arco (cartílago de Meckel), mientras que el mango del martillo, la rama descendente del yunque, así como las superestructuras del estribo se forman a partir del segundo arco (cartílago de Reichert). La articulación incudomaleolar aparece hacia la séptima semana. La osificación de los huesecillos comienza a partir de la 15.a semana y se alcanza hacia la 24.a semana. La platina del estribo se forma a partir de la placoda ótica que da origen también al laberinto membranoso. El nervio facial se forma muy precozmente hacia la 3.a semana. Las anomalías del desarrollo del oído medio y del oído externo se asocian en especial a las del trayecto del nervio facial. Las anomalías de la segunda porción del facial suelen presentar un ángulo más agudo del codo del nervio con un trayecto más anterior que pasa entre las dos ventanas. La tercera porción presenta una variabilidad aún mayor, que depende esencialmente de la gravedad de la microtia y de la afectación del conducto auditivo externo. Patogenia y etiologías Algunos modelos experimentales animales han permitido proponer los mecanismos que culminan en las malformaciones del oído externo y medio. La atresia del conducto auditivo externo se debería a la ausencia de reabsorción de la lámina meatal, o lámina atrésica, o bien a un hiperdesarrollo del cartílago de Reichert (segundo arco). Las fijaciones congénitas del estribo, aisladas o asociadas a otras malformaciones osiculares, podrían deberse a la ausencia de diferenciación del ligamento anular de la platina. Las malformaciones del martillo y del yunque podrían deberse a una anomalía de diferenciación del cartílago de Meckel que daría lugar Otorrinolaringología Malformaciones congénitas del oído externo y del oído medio ¶ E – 20-055-A-10 a una malformación de los huesecillos, o bien a una fijación anómala de ambos huesecillos. En algunos casos, se encuentra una persistencia de la arteria estapedial. Muchas malformaciones del oído externo y medio son de origen genético, en relación con la mutación de un gen o de un grupo de genes de expresividad variable. Algunas de ellas se han identificado recientemente. La transmisión sería en la mayoría de los casos de tipo autosómico dominante con penetrancia variable, aunque se han descrito casos de transmisión recesiva o ligada al cromosoma X [3]. La mayor parte de los genes causales intervienen en la regulación de la embriogénesis craneofacial, como en el contexto del síndrome de Treacher-Collins (gen TCOF1), donde una alteración precoz de las células de las crestas neurales que migran normalmente hacia el primer y segundo arcos produciría las malformaciones observadas [4]. En las malformaciones unilaterales, como en el síndrome de Goldenhar (displasia oculoauriculovertebral), el origen genético no está claramente demostrado, aunque se han descrito algunos casos familiares [5, 6]. La aparición de una hemorragia o de una isquemia embrionaria a partir de la red arterial estapedial podría ser la causa. Algunas aberraciones cromosómicas, como la trisomía 21 pueden presentar una agenesia del conducto auditivo y malformaciones osiculares [7]. Los agentes teratógenos clásicos, como la talidomida, la isotretinoína y las infecciones virales prenatales, como la rubéola, también se han implicado [8]. ■ Descripción clínica de las anomalías Las anomalías del pabellón auricular u oreja suelen clasificarse según la precocidad del mecanismo responsable. Las malformaciones congénitas corresponden a una anomalía precoz del desarrollo, como las anotias, la microtia o incluso la criptotia. Por el contrario, las deformaciones corresponden a fenómenos más tardíos, como las compresiones extrínsecas. Anomalías de la oreja La frecuencia de las malformaciones de la oreja es del orden de 0,7-2,3/10.000 nacimientos en función de los estudios [9] . La influencia de los factores genéticos, tóxicos y ambientales en la génesis de las malformaciones del oído externo es un elemento reconocido. El riesgo de recurrencia de aplasia mayor de la oreja unilateral y aislada, sin antecedentes familiares, es de 2,7 [10]. Sin embargo, la identificación precisa de esta causa es infrecuente, salvo cuando una microtia se asocia a otras malformaciones. Por tanto, las malformaciones del pabellón son uno de los elementos esenciales de la embriopatía relacionada con la talidomida o la isotretinoína, del síndrome alcohólico fetal y de la diabetes materna [8]. Apéndices preauriculares o encondromas Se trata de pequeñas malformaciones cutáneas unidas a la piel preauricular por un pedículo de diámetro variable, que puede contener un esqueleto cartilaginoso (en cuyo caso se denomina encondroma) (Fig. 2A). Su presencia suele ser aislada y según la mayor parte de los autores no se asocia a un mayor riesgo de hipoacusia o de anomalías del oído medio [11]. Aplasias mayores o microtias Las aplasias mayores se definen por la existencia de una malformación grave del pabellón auricular (u oreja), Otorrinolaringología asociadas a grados diversos de anomalías del conducto auditivo externo y del oído medio. Se trata de malformaciones infrecuentes correspondientes a uno de cada 10.000-20.000 nacimientos. Son bilaterales en alrededor del 33% de los casos y parecen tener un ligero predominio masculino. La mitad de estos niños tendría malformaciones asociadas [8] . Estas malformaciones auriculares se engloban bajo el término de «microtias», pero la denominación de displasia sugerida por algunos autores parece más satisfactoria. Las anomalías auriculares han sido objeto de numerosas clasificaciones, de las que las principales se resumen en el Cuadro I [12, 13]. Estas clasificaciones tienen en común que distribuyen las anomalías del pabellón en tres grados, del más simple al más grave. La más utilizada es la de Meurman [12]. Las clásicas «orejas en cucurucho» no deben individualizarse como una entidad aparte, sino que deben asemejarse al tipo I de las microtias. La forma «en cucurucho» suele deberse a un acortamiento del hélix que provoca un cierre del pabellón sobre sí mismo (Fig. 2B). A menudo puede existir un cierto grado de microtia e, incluso, anomalías asociadas de los conductos auditivos externos y del oído medio. Esta forma de oreja, como cualquier microtia, también puede integrarse en un síndrome polimalformativo. La clasificación de Nagata es la más reciente y se basa en la técnica quirúrgica óptima que debe escogerse para la reconstrucción del pabellón. Aplasias mayores unilaterales La aplasia mayor unilateral aislada constituye la situación más frecuente en más del 70% de los casos. El lado derecho parece afectado con más frecuencia que el izquierdo y existe un cierto predominio masculino [8]. Se reconoce inicialmente en la maternidad por parte del pediatra o del obstetra y suele causar una gran angustia a los progenitores, aunque la repercusión funcional auditiva suele ser moderada y la asociación con malformaciones craneofaciales o viscerales es muy inconstante. Sin embargo, la exploración física pediátrica exhaustiva de todos los niños que presenten una anomalía significativa del oído externo es esencial, en busca de malformaciones asociadas, sobre todo cervicofaciales (encondromas preauriculares, paresia o parálisis facial, asimetría mandibular, paresia velopalatina, anomalías oculares, anomalías de las vértebras cervicales, etc.) y de malformaciones a distancia, sobre todo renales o de las vías urinarias, o bien cardíacas. La asociación de anomalías oculoauriculovertebrales define el «espectro OAV» [14], cuya forma más clásica es el síndrome de Goldenhar (presencia de dermoides epibulbares y frecuentemente de anomalías cardíacas y cerebrales congénitas) o la malformación de Klippel-Feil (fusión congénita de las vértebras cervicales que causa un cuello corto, una disminución de la movilidad cervical y una implantación posterior baja del pelo) (Fig. 3) [15]. Por tanto, el tratamiento debe ser multidisciplinario, con la colaboración de pediatras, genetistas, otorrinolaringólogos y logopedas. Aplasias mayores bilaterales Las aplasias mayores bilaterales pueden ser simétricas o asimétricas. Las principales causas son: • la disostosis mandibulofacial o síndrome de TreacherCollins (o de Franceschetti-Zwahlen) suele asociar a las anomalías del oído externo y medio una hipoplasia malar, de la rama ascendente de la mandíbula y del suelo de la órbita, así como una oblicuidad antimongoloide de las hendiduras palpebrales, frecuentemente con un coloboma palpebral inferior. A 3 E – 20-055-A-10 ¶ Malformaciones congénitas del oído externo y del oído medio Figura 2. Diferentes anomalías típicas del oído externo. A. Encondromas preauriculares. B. Oreja en cucurucho. C. Grado I de Meurman, pequeño pabellón armonioso. D. Grado II de Meurman. E. Grado III de Meurman. esto se puede asociar una fisura palatina y, en ocasiones, una atresia coanal bilateral (Fig. 4). La afectación suele ser bilateral y simétrica, de transmisión autosómica dominante, pero con una gran variabilidad interindividual e intrafamiliar. En más de la mitad de los casos, no se encuentran antecedentes familiares y se trata de una mutación «de novo». La inteligencia suele ser normal. El gen TCOF1, localizado recientemente en el brazo largo del cromosoma 5, es responsable del síndrome y codifica una fosfoproteína nucleolar denominada «treacle», que interviene en el desarrollo embrionario craneofacial [16]; • la disostosis acrofacial o síndrome de Nager [17] es mucho menos frecuente que el síndrome de TreacherCollins (Fig. 5), pero produce un aspecto facial muy parecido, sin coloboma palpebral, aunque asociado a anomalías de las extremidades (agenesia de los pulgares, sindactilias, clinodactilias, etc.). La transmisión también es autosómica dominante; • el síndrome de Townes-Brocks [18] asocia malformaciones anales, de las extremidades, de los pabellones 4 auriculares (de intensidad variable) de carácter simétrico o asimétrico, así como un retraso mental inconstante. El gen responsable (SALL1) se ha identificado en el cromosoma 16; • el síndrome branquiootorrenal o síndrome BOR, que asocia anomalías renales o de las vías excretoras, fístulas branquiales y anomalías otológicas, por lo general con orejas en cucurucho, pero también alteraciones osiculares (cf aplasias menores) y una hipoacusia de percepción endococlear. El gen responsable (EYA1) se ha aislado en el cromosoma 8 [19]. La transmisión es autosómica dominante con expresividad y penetrancia variables. Otros síndromes pueden incluir de forma ocasional una aplasia mayor, como la disostosis craneofacial de tipo Apert o Crouzon, el síndrome de Potter y el síndrome de Moëbius. Otras anomalías del pabellón Se han descrito otras anomalías de los pabellones auriculares, sobre todo en el contexto de síndromes Otorrinolaringología Malformaciones congénitas del oído externo y del oído medio ¶ E – 20-055-A-10 Cuadro I. Clasificación de Meurman. Clasificación Meurman [12] Marx Nagata Grado I Grado II Grado III Pabellón pequeño y malformado, pero armonioso, conducto auditivo externo atrésico o estenótico Restos verticales del pabellón, conducto auditivo totalmente atrésico Ausencia casi completa de pabellón y resto en forma de un lóbulo Deformación leve con un pabellón El oído externo mide 1/2-2/3 del tapequeño, pero que presenta todos los maño normal relieves [13] Tipo concha: el trago y la escotadura intertrágica, así como el conducto auditivo externo están presentes en grados diversos Malformación grave con un pabellón en forma de cacahuete Tipo microconcha: invaginación sim- Tipo lóbulo: anotia con resto en forma de ple en el seno de los restos cartilagino- un lóbulo sin concha sos Figura 4. Síndrome de Treacher-Collins. Figura 3. Malformaciones de Klippel-Feil con oreja en cucurucho (A, B). malformativos y se salen de la descripción de las microtias, como sucede con la asociación CHARGE (acrónimo inglés de Coloboma, defecto cardíaco [Heart], Retraso del crecimiento [Growth] y del desarrollo, anomalías auriculares [Ear]/hipoacusia), en la que las malformaciones de los pabellones suelen ser características y casi constantes, de tipo hipoplasia del lóbulo y del plegamiento, en especial con inversión del antihélix (cf Figura 9A). La microdeleción 22q11 o síndrome de Di George o velocardiofacial también puede manifestarse por anomalías leves de los pabellones, como un hélix que recubre las demás estructuras [20]. Anomalías del conducto auditivo externo Las anomalías del conducto auditivo externo pueden ir de la ausencia total del conducto, como en las aplasias mayores del pabellón, a la estenosis congénita aislada y moderada, sin repercusión sobre la función auditiva, con todos los grados intermedios posibles. Otorrinolaringología Figura 5. Síndrome otomandibular derecho con parálisis facial (pabellón reconstruido a la derecha) (A, B). A menos que quede reducido a un conducto extremadamente estrecho y obstruido por cerumen seco, e incluso por un colesteatoma secundario a retención epidérmica, la repercusión auditiva suele ser leve, menor 5 E – 20-055-A-10 ¶ Malformaciones congénitas del oído externo y del oído medio Cuadro III. Clasificación de De la Cruz de las atresias congénitas Malformaciones menores [25]. Malformaciones mayores Neumatización mastoidea nor- Neumatización reducida mal Figura 6. Agenesia del cuello del martillo visible en otoscopia. Cuadro II. Clasificación de Teunissen y Cremers. Ventana oval normal Agenesia de la ventana oval Relaciones ventana ovalconducto facial normales Trayecto anómalo del nervio facial Oído interno normal Anomalías del oído interno Cuadro IV. Sistema de evaluación de los candidatos a la canaloplastia de Jahrsdoerfer [26]. Parámetros anatómicos Puntos Tipo Descripción Estribo presente 2 I Displasias de las ventanas oval o redonda Ventana oval presente 1 IIA Platina fija aislada o con afectación del estribo Caja del tímpano presente 1 IIB Platina fija con afectación del martillo o del yunque Nervio facial normal 1 III Platina móvil con otra afectación osicular Bloque incudomaleolar presente 1 IV Malformaciones complejas asociadas a anomalías del VII nervio craneal o vasculares Mastoides bien neumatizada 1 de 30 dB. La existencia de una hipoacusia de transmisión marcada, superior a 30 dB, debe orientar hacia una malformación del oído medio asociada, de tipo «aplasia menor». Anomalías del oído medio Aún se denominan «aplasias menores». En ausencia de malformación del pabellón, suelen reconocerse de forma tardía, hacia los 5-6 años de edad, ante la existencia de una hipoacusia de transmisión unilateral. En caso de malformaciones bilaterales, pueden revelarse por un retraso del lenguaje. Por lo general, se trata de una hipoacusia de transmisión no evolutiva, estable, que aparece en ausencia de antecedentes de otitis o de traumatismos y sin derrame en el oído medio. Pueden encontrarse signos de afectación mínima del oído externo (defecto del plegamiento, oreja con anomalía de los pliegues, estenosis parcial del conducto, etc.). Varios autores han señalado un paralelismo entre la relevancia de la malformación de la oreja y del oído medio [21], aunque los estudios recientes de imagen no confirman estos datos [22] . Sin embargo, como la formación del pabellón precede a la del oído medio, un pabellón muy malformado implica siempre una afectación significativa de dicho oído medio, pero la existencia de una malformación mínima de la oreja puede ocultar una alteración osicular. Por tanto, la principal dificultad consiste en no pasar por alto una aplasia menor limitada a los huesecillos del lado opuesto a una aplasia mayor de aspecto unilateral. La otoscopia puede mostrar un tímpano normal, sobre todo en caso de anomalía limitada al yunque o de fijación congénita del estribo. En las anomalías del martillo, éste puede aparecer desdibujado y con una disminución de la movilidad (Fig. 6). En los casos favorables, la tomografía computarizada (TC) puede mostrar fijaciones congénitas maleolares a nivel del receso epitimpánico anterior e incluso en la espina timpánica anterior. La diversidad de las malformaciones osiculares descritas es considerable, por lo que resulta difícil de clasificar. La clasificación más admitida es la de Teunissen y Cremers [23] (Cuadro II). También en este caso, es muy posible que existan asociaciones malformativas, como en las aplasias mayores, a las que pueden estar asociadas. La asociación más 6 Articulación incudoestapedial presente 1 Ventana redonda normal 1 Aspecto del oído externo 1 Total de puntos disponibles 10 Puntuación Tipo de indicación quirúrgica 10 Excelente 9 Muy buena 8 Buena 7 Aceptable 6 Marginal ≤5 Mala típica es la de Wildervanck, o síndrome cervicooculoacústico, que consta de: síndrome de Duane (parálisis oculomotora del nervio abducens), anomalía de KlippelFeil e hipoacusia que puede ser neurosensorial pura o mixta con fijación de la platina. Se han descrito fijaciones de la platina familiares asociadas a anomalías de las bolsas branquiales, hiperplasia de la raíz nasal e hipermetropía [24]. También se han desarrollado distintas clasificaciones con el objetivo de orientar hacia un tratamiento quirúrgico o protésico. Las dos principales son las de De la Cruz [25] y Jahrsdoerfer [26] (Cuadros III y IV). Anomalías asociadas del oído interno En la inmensa mayoría de los casos (80-90%) según los autores, no existen anomalías de funcionamiento o morfológicas del oído interno [27]. Sin embargo, y antes de cualquier intervención quirúrgica, es absolutamente indispensable realizar una valoración audiométrica objetiva y/o subjetiva, así como una prueba de imagen, sobre todo una TC del oído interno. Las malformaciones del oído interno asociadas se encuentran esencialmente en el contexto de asociaciones malformativas, más que en las aplasias mayores aisladas. ■ Diagnóstico audiológico En caso de aplasia mayor con ausencia de conducto auditivo externo diagnosticada al nacer [28], el primer estudio auditivo neonatal se dirige a valorar la audición contralateral mediante un método objetivo, como las otoemisiones provocadas o los potenciales provocados Otorrinolaringología Malformaciones congénitas del oído externo y del oído medio ¶ E – 20-055-A-10 automatizados, acoplados a una audiometría conductual. Si esta exploración es normal, puede ser indispensable realizar un control anual para no pasar por alto una hipoacusia adquirida del lado sano, sobre todo debido a una otitis seromucosa. En cuanto la edad del niño lo permite, la audiometría tonal realizada en cada oído por separado muestra una hipoacusia de transmisión pura con una curva aérea horizontal en el umbral de 60-70 dB y una curva de conducción ósea entre 0 y 20 dB. En la acumetría, la prueba de Weber se lateraliza al lado de la malformación. En ocasiones, existe una afectación del oído interno, que suele predominar en las frecuencias agudas y, en pocas ocasiones, una cofosis unilateral [27]. En caso de malformación bilateral, con resultados discordantes, no se debe dudar en recurrir a los potenciales provocados clásicos. Permiten valorar el oído malformado, mostrando (con un enmascaramiento apropiado del lado sano) un umbral transmisivo de 60 dB, sin fenómeno de reclutamiento y sin prolongación del intervalo I-V. Si se sospecha una aplasia menor, la audiometría tonal muestra una hipoacusia de transmisión con conducción aérea horizontal comprendida entre 30 y 60 dB de pérdida en función de la gravedad de la alteración osicular. La conducción ósea suele ser normal, pero puede estar alterada en algunas formas mixtas, por lo general con un predominio en las frecuencias agudas. No se encuentra el fenómeno de Carhart descrito en la otospongiosis. La impedanciometría suele aportar mucha información, porque puede diferenciar una fijación osicular de una discontinuidad del yunque. El reflejo estapedial puede estar abolido o conservado, en función de la malformación osicular. Por último, la asociación con una hipoacusia perceptiva, dando lugar a una hipoacusia congénita mixta, no es excepcional, sobre todo en el contexto de las anomalías de KlippelFeil (síndrome de Wildervanck). ■ Pruebas de imagen las malformaciones del oído externo y medio. La TC se ha convertido con rapidez en la técnica de elección. Es fundamental lograr una colaboración estrecha entre el otorrinolaringólogo y el radiólogo para la interpretación de las imágenes, en especial para determinar la operabilidad de las malformaciones [29]. Interpretación Se deben estudiar algunos elementos fundamentales de interpretación para proponer una posible indicación quirúrgica funcional: el aspecto del oído interno (posible existencia de una malformación de Mondini, de una dilatación del acueducto vestibular, etc.), la relevancia de la neumatización mastoidea, el trayecto del conducto del nervio facial y, sobre todo, sus relaciones con la platina del estribo, la presencia de la ventana oval y de superestructuras del estribo. Aplasias mayores y estenosis del conducto auditivo externo (Fig. 7) Las formas moderadas con un conducto estenótico, pero presente, se acompañan en la mayoría de los casos de un trayecto del nervio facial próximo a la normalidad y de un oído medio de volumen adecuado, con escasa displasia de los huesecillos. Las formas graves con ausencia de conducto se asocian siempre a un trayecto aberrante del nervio, a una placa atrésica más o menos gruesa y a un oído medio de pequeño volumen con displasia osicular. El martillo y el yunque suelen estar fusionados, girados, ser globulosos y a menudo aparecen fijados al tegmen tympani (Fig. 7A). El trayecto del nervio facial suele ser más anterior de lo normal, sobre todo en las disostosis mandibulofaciales [30]. Las formas con estenosis muy marcada o con ausencia de conducto conllevan un riesgo mayor de colesteatoma. Éste puede ser de origen congénito por inclusión epidérmica o secundario por retención epidérmica en un conducto demasiado estrecho [31]. Aplasias menores o displasias osiculares Indicaciones y técnicas (Fig. 8) Los avances de las técnicas de imagen modernas han revolucionado por completo el estudio radiológico de Las anomalías más frecuentes son las luxaciones incudoestapediales y las anquilosis estapedovestibulares. Figura 7. Estenosis marcadas del conducto auditivo externo con anomalías del oído medio en la tomografía computarizada. A. Estenosis completa del conducto auditivo externo derecho (corte coronal) asociada a una agenesia osicular y a una platina del estribo estrecha. B. Mismo caso en corte axial donde se observa un bloque incudomaleolar y unas ramas del estribo de aspecto fijo sobre el promontorio. C. Estenosis intensa del conducto auditivo izquierdo, procidencia del nervio facial sobre la platina e hipoplasia del estribo (bloque fibroso). D. Mismo caso en corte axial donde se observa una hipoplasia de la caja del tímpano. Otorrinolaringología 7 E – 20-055-A-10 ¶ Malformaciones congénitas del oído externo y del oído medio Figura 8. Anomalías del oído medio con conducto auditivo normal en la tomografía computarizada. A. Agenesia de la platina del estribo con facial procidente. B. Luxación congénita del yunque con puente óseo sobre el conducto semicircular lateral. C. Fijación congénita de la cabeza del martillo al epitímpano anterior. D. Aplasia osicular completa con hipoplasia de la ventana oval. Figura 9. Anomalías del oído externo-medio asociadas a anomalías cocleares. A. Aspecto típico del oído externo izquierdo de un niño que presenta una asociación CHARGE. B. Mismo caso. Tomografía computarizada del hueso temporal izquierdo que muestra una malformación coclear típica con hipoplasia de los conductos semicirculares, malformaciones osiculares y engrosamiento de la platina del estribo. Es muy difícil sistematizar las malformaciones osiculares, sobre todo las del estribo, salvo que las alteraciones del primer arco afectan sobre todo a la parte alta de los huesecillos (cabeza del martillo, cuerpo del yunque), mientras que las de la parte baja de los huesecillos (mango del martillo, rama descendente del yunque y superestructuras del estribo) se relacionarían sobre todo con una alteración del segundo arco. Las luxaciones incudoestapediales se acompañan en ocasiones de anomalías de las superestructuras del estribo, pero el martillo es normal en la mayoría de los casos. Las anquilosis estapedovestibulares pueden aparecer como un engrosamiento simple de la platina o incluso asociarse a una platina normal. Las anomalías asociadas de las demás estructuras del oído medio son frecuentes: • anomalías del trayecto del nervio facial; la dehiscencia del acueducto de Falopio provoca una prominencia del nervio sobre la ventana oval, que puede incluso enmascararla (Fig. 8); • anomalías de las paredes de la cavidad timpánica; la ventana oval pocas veces es normal y a menudo aparece reducida a una simple hendidura por un facial procidente, que está ausente de forma excepcional. La ventana redonda se afecta con más fre- 8 cuencia, sobre todo debido a un acodamiento anterior de la tercera porción del nervio facial; • anomalías vasculares de la cavidad timpánica; son frecuentes en las aplasias y pueden encontrarse de forma aislada, sobre todo la procidencia del bulbo de la yugular, el trayecto anómalo carotídeo o la persistencia de la arteria estapedial (Fig. 8). Por lo general, la arteria estapedial atraviesa el arco estapedial y recubre la platina del estribo. Anomalías asociadas del oído interno Las anomalías asociadas del oído interno no son excepcionales, tanto en el contexto de las aplasias menores como en las aplasias mayores con o sin repercusión sobre la función coclear. Estas anomalías morfológicas son más habituales en las asociaciones sindrómicas. Pueden afectar al laberinto posterior, con hipoplasia de los conductos semicirculares, como en la asociación CHARGE (Fig. 9) o en ocasiones la microdeleción 22q11, dilatación del acueducto vestibular o del saco endolinfático. La alteración coclear se puede asociar también a diferentes estadios de gravedad (desde la malformación de tipo Mondini a la microvesícula coclear). Otorrinolaringología Malformaciones congénitas del oído externo y del oído medio ¶ E – 20-055-A-10 ■ Indicaciones terapéuticas Principios del tratamiento audiológico [28] La prioridad terapéutica de las malformaciones mayores del oído externo y medio es garantizar la función auditiva más normal posible desde los primeros meses de vida. Las prótesis deben plantearse desde los 3-4 meses si la afectación auditiva es bilateral. Cuando el conducto auditivo es lo bastante permeable al menos en un lado, se propone una prótesis por vía aérea. En su defecto, puede adaptarse una prótesis por vía ósea con ayuda de un vibrador montado en una balaca. A partir de los 5 años de vida, en caso de necesidad de continuar la prótesis por vía ósea, la mejor solución es un sistema osteointegrado con vástago de titanio (audioprótesis osteointegrada o BAHA, de bone-anchored hearing aid), aunque no está exenta de problemas locales en los niños, sobre todo de cuidado cutáneo. El tratamiento logopédico y psicológico debe ser lo más precoz posible. El control audiométrico y ORL debe ser periódico, con un mínimo de una audiometría anual con exploración local del oído (desobstrucción ocasional del conducto auditivo externo en caso de estenosis, etc.). Tratamiento genético: consejo genético Aparte de las asociaciones sindrómicas, la mayor parte de las aplasias auriculares aparecen de forma aislada y sin una etiología identificable en la actualidad. Sin embargo, la búsqueda de malformaciones asociadas debe ser sistemática y requiere como mínimo una ecografía cardíaca y renal, una exploración oftalmológica y radiografías de la columna cervical. En caso de antecedentes en la fratría, el riesgo de recurrencia de una aplasia aislada es bajo, de alrededor de 3/1.000 [10] . Puede proponerse un diagnóstico prenatal mediante ecografía tridimensional, pero como las consecuencias funcionales son escasas, no puede proponerse ninguna decisión prenatal respecto a la gestación en curso. Indicaciones de la cirugía funcional En caso de aplasia mayor unilateral, la mayor parte de los autores coinciden en no proponer una rehabilitación auditiva quirúrgica, dadas las escasas dificultades que presentan estos niños, los riesgos quirúrgicos (laberintización, parálisis facial, estenosis del conducto) y los resultados demasiado inconstantes de ésta (audición insuficiente en al menos un 66% de los casos). En caso de aplasia mayor bilateral, algunos autores proponen la realización de una intervención funcional en un lado a partir de los 5 años de edad, escogida en función de las condiciones anatómicas y después del análisis cuidadoso mediante pruebas de imagen (TC) [26]. En caso contrario, puede proponerse una prótesis osteointegrada. Sin embargo, la colocación de una prótesis implantada no debe comprometer las posibilidades de reconstrucción plástica de la oreja. En la aplasia menor unilateral asociada o no a una estenosis del conducto auditivo externo, la indicación quirúrgica puede proponerse a partir de los 7 años de edad, si las condiciones locales son favorables, y en función de las molestias del niño (pérdida auditiva superior a 30 dB). En caso de malformación del oído interno, cualquier procedimiento sobre el estribo conlleva un riesgo de gusher laberíntico. En estas circunstancias, puede proponerse una canaloplastia exclusiva sobre el conducto auditivo externo estrecho, sin procedimiento sobre la platina, para facilitar la utilización posterior de prótesis por vía aérea. Otorrinolaringología En las aplasias menores bilaterales, la adaptación bilateral de prótesis por vía aérea se propondrá hasta los 5 años de edad. Si existen dificultades para adaptar las prótesis, debido a una estenosis de los conductos auditivos externos, podrá proponerse una intervención de canaloplastia más precoz, al menos en un lado, para permitir la adaptación de una prótesis por conducción aérea. En las aplasias mayores y menores, y a pesar de los avances de las técnicas modernas de imagen, la naturaleza exacta de la malformación sólo puede precisarse con frecuencia durante la intervención quirúrgica. Los principales hallazgos quirúrgicos son (además de los ya descritos, cf supra): • en cuanto al nervio facial: en las aplasias mayores, la agenesia del hueso timpánico provoca un desplazamiento anteroinferior del nervio [32] . El riesgo de lesión quirúrgica del nervio facial aumenta con la estrechez de la cavidad timpánica [33, 34]. El riesgo de parálisis facial disminuye con la utilización de fresas de diamante y de monitorización intraoperatoria, así como con la experiencia del cirujano [34, 35]; • respecto a la cavidad timpánica: en las aplasias mayores, la caja casi nunca tiene un volumen normal. En ocasiones es virtual en las grandes microsomías faciales o las disostosis mandibulofaciales graves [32]. Su acceso se ve dificultado por la lámina ósea atrésica que suele estar unida al martillo. Suele encontrarse en posición alta inframeníngea. La ventana oval pocas veces es normal y a menudo está reducida a una simple hendidura por un facial procidente, a veces ausente. La ventana redonda suele estar afectada y en ocasiones ausente, sobre todo debido a un acodamiento anterior de la tercera porción del nervio facial; • los huesecillos; en las aplasias mayores, siempre existen anomalías significativas de la cadena, en la mayoría de las ocasiones un bloque incudomaleolar en contacto con la placa atrésica. En las aplasias menores, el aspecto del tímpano no permite prejuzgar las malformaciones osiculares subyacentes, en especial la existencia de una fijación atical o platinar o una interrupción de la cadena [29]. Principio de la etapa funcional La obtención de un «buen resultado» funcional se basa en la creación de una cavidad del oído medio exenta de líquido, cerrada por una membrana vibrante de suficiente superficie y en contacto con una cadena osicular móvil. Además, todo ello debe asociarse a un conducto auditivo permeable y del calibre suficiente. Las intervenciones de canaloplastia tienen un pronóstico mejor en caso de conducto estenótico, pero recubierto por un mínimo de epidermis sana y suelen conllevar menos riesgos de complicaciones (sobre todo parálisis facial). El tímpano suele reconstruirse con aponeurosis temporal o con cartílago. Si la cadena osicular, aunque esté malformada, es móvil con una transmisión de los movimientos a una platina no fija, el injerto timpánico podrá apoyarse directamente encima, bien sobre el bloque yunque-martillo si está conservado, o bien directamente en el botón del estribo, realizando una miringoestapedopexia, o en una prótesis interpuesta entre el estribo y el injerto. En caso de inmovilidad de la platina del estribo, puede realizarse una platinotomía calibrada o una platinectomía, aunque con un riesgo coclear no despreciable. Si la platina está ausente o si es inaccesible (procidencia del nervio facial), las técnicas de fenestración del conducto semicircular lateral propuestas en otra época ya no se realizan por la mayor parte de los autores, debido a los riesgos elevados de laberintitis (alrededor del 25-30%). Algunos autores proponen en 9 E – 20-055-A-10 ¶ Malformaciones congénitas del oído externo y del oído medio estas situaciones una transposición del facial [36], mientras que otros sugieren la creación de una neoventana sobre el promontorio [37, 38]. En todos estos casos, dado que el riesgo coclear es más elevado, que la hipoacusia no es evolutiva y que se pueden adaptar prótesis, se debe ofrecer la información más leal y objetiva posible al niño y a los progenitores. Algunos autores (Jahrsdoerfer, De la Cruz) (Cuadros II y III) han propuesto clasificaciones que permiten en cierto modo cuantificar los riesgos quirúrgicos y predecir los resultados. Una actitud prudente puede consistir en reservar la decisión de intervención a la edad adulta en un paciente informado de los beneficios y los riesgos. El desarrollo de nuevas prótesis de oído medio implantables podría modificar las indicaciones en los próximos años [39]. Anomalías menores del pabellón El tratamiento quirúrgico de las anomalías leves del pabellón (orejas en asa, criptotias, etc.) se describe en un artículo específico de la enciclopedia, por lo que no se repetirá aquí. De forma esquemática, los encondromas preauriculares pocas veces justifican una indicación quirúrgica aislada, salvo si son muy voluminosos. Suele realizarse bajo una anestesia general por otra indicación (potenciales provocados, intervención quirúrgica programada de otra localización, etc.). No está justificado proponer esta exéresis antes del año de edad, incluso aunque los progenitores exijan la extirpación precoz. Los otros tipos de malformaciones se tratan mediante técnicas locales, en ocasiones con el uso de injertos cartilaginosos y por lo general pueden proponerse a partir de los 7-8 años de edad, en función de la demanda del niño y de la posible repercusión psicológica. Resultados de las fases funcionales Según la mayoría de los autores [40], en las aplasias mayores, en un 40-50% de los casos se logra una ganancia inferior a 20 dB y en alrededor de un 10% no existe ganancia. Los principales riesgos son la lateralización del injerto en alrededor del 25% de los casos, la afectación endococlear en el 2% y la parálisis facial en alrededor del 1%. En las aplasias menores, sobre todo en las anquilosis estapedovestibulares congénitas, se obtiene una ganancia significativa en el 85-90% de los casos según la mayoría de los autores [41, 42]. ■ Conclusión Principios e indicaciones de la cirugía plástica . Aplasias mayores Se han propuesto varios procedimientos para la reconstrucción de las aplasias mayores y dependen en gran medida del grado de la malformación (clasificación de Meurman) (Cuadro I). Las malformaciones de grado I no suelen requerir más que procedimientos locales, salvo en caso de oreja en cucurucho muy marcada. Las orejas de grado II requieren el uso de colgajos cutáneos y/o de injertos cartilaginosos autólogos (costales o auriculares contralaterales) y constituyen sin duda los casos más difíciles, porque son los menos sistematizados. En las orejas de grado III se requiere una reconstrucción completa del pabellón en la mayoría de las ocasiones, sin tener en cuenta los restos cartilaginosos, algo que, paradójicamente, facilita la elección técnica del cirujano. En estos casos, la utilización del cartílago autólogo costal sigue siendo la modalidad más admitida. Fue descrita inicialmente por Tanzer y después por Brent y Nagata. Se requieren varias intervenciones quirúrgicas, por lo general con 6 meses de intervalo. Su descripción precisa se recoge en un artículo específico. Estas reconstrucciones quirúrgicas pueden proponerse a partir de los 7-8 años de edad, en niños cooperadores y que comprendan los principios de la intervención. El cumplimiento del niño es esencial para el tratamiento y el postoperatorio, y condiciona en parte la calidad de los resultados. Por tanto, se debe preguntar directamente al niño sobre la repercusión de la aplasia en sus relaciones sociales, en especial escolares, sin tener en cuenta sólo la opinión de los progenitores. Algunos equipos proponen la colocación de implantes de titanio similares a los utilizados para las prótesis BAHA y que permiten el uso de epítesis. Sin embargo, esta técnica suele ser más utilizada en adultos, en especial en caso de amputación traumática o quirúrgica del oído externo. La epítesis constituye una exigencia diaria y definitiva de colocación y de cuidados locales. La inserción de implantes compromete la realización posterior de una reconstrucción quirúrgica si el paciente no queda satisfecho. 10 Las malformaciones del oído externo y medio suelen aparecer imbricadas, debido a su desarrollo embriológico común. En la mayoría de las ocasiones aparecen de forma aislada, aunque el médico debe detectar las principales asociaciones sindrómicas, en especial las malformaciones asociadas (cardíacas, renales, vertebrales, etc.). El tratamiento de estas malformaciones es funcional y estético. Los progresos de las técnicas de imagen, de la genética y de las nuevas prótesis están transformando el pronóstico de estas malformaciones. . ■ Bibliografía [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] Lambert PR, Dodson EE. Congenital malformations of the external auditory canal. Otolaryngol Clin North Am 1996;29: 741-60. Goeringer GC. Development of the ear. In: Lalwani AL, Grundfast KM, editors. Pediatric otology and neurotology. New York: Lippincott-Raven Press; 1998. p. 3-10. Marsh KL, Dixon MJ. Treacher Collins syndrome. Adv Otorhinolaryngol 2000;56:53-9. Treacher Collins Syndrome Collaborative Group. Positional cloning of a gene involved in the pathogenesis of Treacher Collins syndrome. Nat Genet 1996;12:130-6. Stoll C, Viville B, Treisser A, Gasser B. A family with dominant oculoauriculovertebral spectrum. Am J Med Genet 1998;78:345-9. Tasse C, Majewski F, Bohringer S, Fischer S, Ludecke HJ, Gillessen-Kaesbach G, et al. A family with autosomal dominant oculo-auriculo-vertebral spectrum. Clin Dysmorphol 2007;16:1-7. Kallen B, Mastroiacovo P, Robert E. Major congenital malformations in Down syndrome. Am J Med Genet 1996;65: 160-6. Harris J, Kallen B, Robert E. The epidemiology of anotia and microtia. J Med Genet 1996;33:809-13. Beahm EK, Walton RL.Auricular reconstruction for microtia: part I. Anatomy, embryology, and clinical evaluation. Plast Reconstr Surg 2002;109:2473-82. Manac’h Y. L’aplasie de l’oreille. Des principes au cas particulier. Arch Pediatr 1995;2:413-4. Francois M, Wiener-Vacher SR, Falala M, Narcy P. Audiological assessment of infants and children with preauricular tags. Audiology 1995;34:1-5. Meurman Y. Congenital microtia and meatal atresia; observations and aspects of treatment. Arch Otolaryngol 1957;66:443-63. Nagata S. A new method of total reconstruction of the auricle for microtia. Plast Reconstr Surg 1993;92:187-201. Cohen MM, Rollnick BR, Kaye CI. Oculo-auriculo-vertebral spectrum: an updated critique. Cleft Palate J 1989;26:276-86. Otorrinolaringología Malformaciones congénitas del oído externo y del oído medio ¶ E – 20-055-A-10 [15] Ohtani I, Dubois CN. Aural abnormalities in Klippel-Feil syndrome. Am J Otol 1985;6:468-71. [16] Valdez BC, Henning D, So RB, Dixon J, Dixon MJ. The Treacher-Collins syndrome (TCOF1) gene product is involved in ribosomal DNA gene transcription by interacting with upstream binding factor. Proc Natl Acad Sci USA 2004; 101:10709-14. [17] Herrmann BW, Karzon R, Molter DW. Otologic and audiologic features of Nager acrofacial dysostosis. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2005;69:1053-9. [18] O’Callaghan M, Young ID. The Townes-Brocks syndrome. J Med Genet 1990;27:457-61. [19] Chang EH, Menezes M, Meyer NC, Cucci RA, Vervoort VS, Schwartz CE, et al. Branchio-oto-renal syndrome: the mutation spectrum in EYA1 and its phenotypic consequences. Hum Mutat 2004;23:582-9. [20] Dyce O, McDonald-McGinn D, Kirschner RE, Zackai E, Young K, Jacobs IN. Otolaryngologic manifestations of the 22q11.2 deletion syndrome. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 2002;128:1408-12. [21] Kountakis SE, Helidonis E, Jahrsdoerfer RA. Microtia grade as an indicator of middle ear development in aural atresia. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 1995;121:885-6. [22] Ishimoto S, Ito K, Karino S, Takegoshi H, Kaga K, Yamasoba T. Hearing levels in patients with microtia: correlation with temporal bone malformation. Laryngoscope 2007;117:461-5. [23] Teunissen EB, Cremers WR. Classification of congenital middle ear anomalies. Report on 144 ears. Ann Otol Rhinol Laryngol 1993;102:606-12. [24] Brown DJ, Kim TB, Petty EM, Downs CA, Martin DM, Strouse PJ, et al. Autosomal dominant stapes ankylosis with broad thumbs and toes, hyperopia, and skeletal anomalies is caused by heterozygous nonsense and frameshift mutations in NOG, the Gene encoding noggin. Am J Hum Genet 2002;71: 618-24. [25] Chandrasekhar SS, De la Cruz A, Garrido E. Surgery of congenital aural atresia. Am J Otol 1995;16:713-7. [26] Jahrsdoerfer RA, Yeakley JW,Aguilar EA, Cole RR, Gray LC. Grading system for the selection of patients with congenital aural atresia. Am J Otol 1992;13:6-12. [27] Carvalho GJ, Song CS, Vargervik K, Lalwani AK. Auditory and facial nerve dysfunction in patients with hemifacial microsomia. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 1999;125: 209-12. [28] Roman S, Moncla A, Philip N, Triglia JM. Les surdités mixtes de l’enfant. In: Rapport de la Société Française d’ORL, Génétique et maladies ORL. 2005. [29] Swartz JD, Faeber EN. Congenital malformations of the external and middle ear: high resolution CT findings of surgical import. AJR Am J Roentgenol 1985;144:501-6. [30] Takegoshi H, Kaga K, Chihara Y. Facial canal anatomy in patients with mandibulofacial dysostosis: comparison with respect to the severities of microtia and middle ear deformity. Otol Neurotol 2005;26:803-8. [31] Yamane H, Takayama M, Sunami K, Tochino R, Morinaka M. Disregard of cholesteatoma in congenital aural stenosis. Acta Otolaryngol 2007;127:221-4. [32] Takegoshi H, Kaga K, Chihara Y. Facial canal anatomy in patients with mandibulofacial dysostosis: comparison with respect to the severities of microtia and middle ear deformity. Otol Neurotol 2005;26:803-8. [33] Jahrsdoerfer RA, Gillenwater AM. The facial nerve in congenital ear malformations. Eur Arch Otorhinolaryngol 1994:S299-S301. [34] Linstrom CJ, Meiteles LZ. Facial nerve monitoring in surgery for congenital auricular atresia. Laryngoscope 1993;103: 406-15. [35] Patel N, Shelton C. The surgical learning curve in aural atresia surgery. Laryngoscope 2007;117:67-73. [36] Jahrsdoerfer RA. Transposition of the facial nerve in congenital aural atresia. Am J Otol 1995;16:290-4. [37] Han D, Zhao S, Wang D, Guo J, Dai H. Vestibulotomy above a severely displaced facial nerve. Acta Otolaryngol 2005;125: 962-5. [38] Lambert PR. Congenital absence of the oval window. Laryngoscope 1990;100:37-40. [39] Siegert R, Mattheis S, Kasic J. Fully implantable hearing aids in patients with congenital auricular atresia. Laryngoscope 2007;117:336-40. [40] McKinnon BJ, Jahrsdoerfer RA. Congenital auricular atresia: update on options for intervention and timing of repair. Otolaryngol Clin North Am 2002;35:877-90. [41] Albert S, Roger G, Rouillon I, Chauvin P, Denoyelle F, Derbez R, et al. Congenital stapes ankylosis: study of 28 cases and surgical results. Laryngoscope 2006;116:1153-7. [42] Welling DB, Merrell JA, Merz M, Dodson EE. Predictive factors in pediatric stapedectomy. Laryngoscope 2003;113:1515-9. N. Teissier, Praticien hospitalier. T. Benchaa, Praticien hospitalier. M. Elmaleh, Praticien hospitalier. T. Van Den Abbeele, Professeur des Universités (Thierry.van-den-abbele@rdb.aphp.fr). Service d’ORL pédiatrique, Hôpital Robert-Debré, AP-HP, Université Paris VII, 48, bd Sérurier, 75019 Paris, France. Cualquier referencia a este artículo debe incluir la mención del artículo original: Teissier N., Benchaa T., Elmaleh M., Van Den Abbeele T. Malformations congénitales de l’oreille externe et de l’oreille moyenne. EMC (Elsevier Masson SAS, Paris), Oto-rhino-laryngologie, 20-055-A-10, 2008. Disponible en www.em-consulte.com/es Algoritmos Otorrinolaringología Ilustraciones complementarias Vídeos / Animaciones Aspectos legales Información al paciente Informaciones complementarias Autoevaluación 11