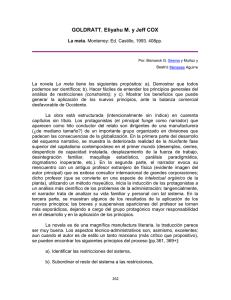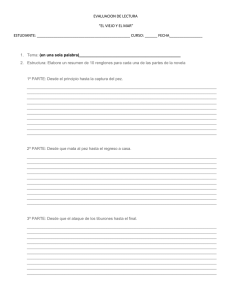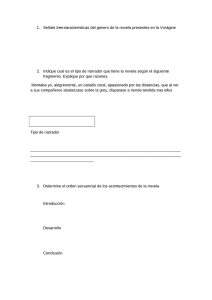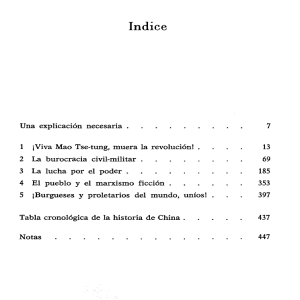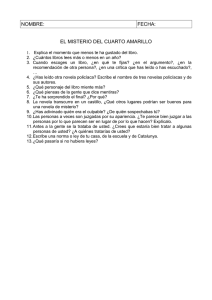Sarlo, Beatriz
Ficciones argentinas: 33 ensayos. - ia e& - Buenos Aires: Maxdui.ce, 2012.
224 p.; i5>xi3 aru
ISBN .978-987-28031-7-9
1. Ensayo Literario.
CDDA864
© 20x2
© 2012
Beatriz Sarlo
Mardulce
Bulnes 978 i°
C1176ABR Buenos Aires
Argentina
www.marduIceedicora.com.ar
Diseño de colección y cubierta: mneo.com.ar
ISBN: 978-987-2803j-7-9
Hecho el depósito que marca la Ley 11.723
BEATRIZ SARLO
Ficciones argentinas
33 ensayos
ensayo
w v
índice
Prólogo
Ficciones argentinas
I Animal acorralado (Luis Gusmán, El peletero)
II Afinidades electivas (Hernán Ronsino, La
descomposición)
III La identificación cómica (Daniel Guebel,
Derrumbe)
IV El Rotex de Aira (César Aira, Las
conversaciones)
V Amor de ciudad (Oliverio Coelho, Ida)
VI Condición de búsqueda (Félix Bruzzone, Los
topos)
Vil Literatura sentimental (Gabriela Massuh, La
intemperie)
VIH Teoría del aguante (Juan Diego Incardona,
Villa Celina)
IX La originalidad y el recato (Sergio Chejfec,
Mis dos mundos)
X La teoría en tiempos de Googie {Pola
Oloixarac, Las teorías salvajes)
75
XI Paisajes y signos (Matías Capelli, Frío en
Alaska)
81
XII Vivir para leer, leer para escribir (Diego
Meret, En la pausa)
87
X151 Phoenix, lejos del centro (Eduardo Muslip,
Phoenix)
93
XIV Leer sin referencias (J.P. Zooey, Sol artificial)
99
XV Crimen pasional (Hernán Ronsino, Glaxo)
105
XVI Desde el locutorio (Juan Terranova, Los
amigos soviéticos)
111
XVII Gore explícito (Mariana Enríquez, Los
peligros de fumar en la cama)
117
XVMi La última flor azul (Pedro Lipcovich, Unas
polillas)
123
XIX Lo blando y lo podrido {Martín Kohan,
Cuentas pendientes)
129
XX Coid pomo (Matilde Sánchez, Los daños
materiales)
135
XXI Monstruos cotidianos (Federico Falco, La
hora de los monos)
141
XXII Objeto sólido e inestable (Gonzalo Castro,
Hélice)
147
XXIII El fragmento y la elipsis (Mariana Dimópulos,
Cada despedida)
153
XXIV Introversión (losi Havilio, Estocoímo)
159
XXV Novela familiar (Damián Ríos, Entrerríanos)
165
XXVI El imitador de voces (Hernán Vanoli,
Pinamar)
171
XXVII La inteligencia (Matilde Sánchez, La
ingratitud)
177
XXVIII Luminosa oscuridad (Jorge Consiglio,
Pequeñas intenciones)
183
XXIX El orden y la chatarra (Matías Capelli,
Trampa de luz)
189
XXX Lenguas y poderes (Marcelo Cohén, Balada)
195
XXXI Fin del mundo (Selva Almada, Eí viento que
arrasa)
201
XXXII Obstinación (Sergio Chejfec, La experiencia
dramática)
207
XXXM1 Los trillizos montoneros (Laura Alcoba, Los
pasajeros dei Anna C.)
213
Prólogo
Estas, notas, escritas entre octubre de 2007 y mayo de 20x2,
aparecieron en el suplemento cultural del diario Perfil. La
idea,fue de Maximiliano Tomas, su director. "Tenés que es­
cribir -me dijo- ensayos críticos, más largos que los habi­
tuales, sobre los libros que se estén publicando.” Durante
años me ayudó a elegirlos. Quizá tanto, más interesantes
que los ensayos hayan sido los mensajes que intercambia­
mos, donde él se mostraba discreto pero activo y sensible;
no,voy a calificar nuestra performance en los otros temas,
mayormente deportivos, con que aligeramos nuestro correo
de .trabajo. Adivinaba lo que podía atraerme. Dio el impul­
so, inicial y no permitió que se diluyera. Escribí estas notas
porque a él se le ocurrió que debía hacerlo. Las casualidades
existen: cuando. Maximiliano Tomas estuvo algunos me­
ses, afuera, Damián Tabarovsky lo reemplazó en la tarea de
editar el suplemento y ahora se le ocurrió a Damián que las
agrupáramos en este libro.
11
Son notas sobre literatura del presente. Ninguna quiere dar
una interpretación definitiva sobre la novela o los cuentos que
la originan. Por el contrario. Son un viaje exploratorio, la ma­
yor parte de las veces casi a ciegas, por lo que se está escribien­
do. Traen nocidas de lo nuevo. No de todo lo nuevo; ni siquiera
podría afirmar qne de lo más importante, sino de lo que me
interesó o me provocó. Para decirlo con un viejo verbo, que de­
fiendo: se trata de libros que me gustaron. Un gusto deja de ser
arbitrario no cuando se lo cree correcto (¿quién puede decidir­
lo?), sino cuando se lo argumenta con exactitud Escribí sobre
lo que me pareció que valía la pena, corriendo el riesgo del error,
por cierto. Críticas en presente de libros recién publicados.
Escritas para un diario, estas notas conservan del perio­
dismo el interés por la inmediatez: adivinar lo que está su­
cediendo, captar la emergencia (en todos los sentidos de la
palabra) de lo inesperado, de aquello que todavía no ha teni­
do lugar. Escribir al toque, incluso sobre autores que conoz­
co bien. No girar sobre un capital depositado, sino ver qué
dice cada uno esta vez, en este nuevo libro.
La suma de las notas queda muy lejos de un canon de la
nueva literatura argentina. Una atropellada ambición pien­
sa a la crítica como tribuna del canon, y al crítico como juez.
Ningún libro entra en el canon por una sola lectura. Hace
falta más: instituciones, plazos que se cumplan, aceptación
de otros críticos, públicos que se dejen convencer. La “teoría
del canon" carga a la crítica de intrascendencia, aunque se
ilusione en denunciar su poder o se jacte de afirmarlo. El ca­
non es perecedero, aunque tenga la fantasía del mármol de la
historia literaria. El crítico que escribe para fundar un canon
12
se resigna a ser, en pocos años, un sujeto anacrónico. El ca­
non es un efecto, no un producto del voluntarismo.
La crítica vive en la actualidad, no en la historia litera­
ria. Cuando se interesa por el pasado, mantiene esa misma
vibración que caracteriza su relación con lo contemporáneo:
lee a los que se pasó por alto, reinterpreta. Pero el suelo de
la crítica es el presente. Le interesan los escritores de ios que
es contemporánea y quiere entender lo que sucede con ellos
y con lo que escriben en el momento. Establece una relación
con el texto, lo más íntima que sea posible. El canon, en cam­
bio, resulta de una inversión a plazos, en un campo de fuer­
zas e intereses institucionales y mercantiles.
Es sabido que la crítica literaria le importa a muy pocos.
La prosa académica le ha hecho perder vibración. Las clasifi­
caciones y tipologías imponen un orden ai que el presente se
resiste. Escribiendo estas notas, quise borrar de mi cabeza la
idea clasifícatoria. Eljetztzeít no es un museo ni una bibliote­
ca. Existen, por supuesto, tendencias, direcciones comunes,
pero, ante todo, me enfrenté con los libros en su cualidad
más individual y, si posible, más propia de cada texto. No
para determinar cómo se parecían, sino de qué modo eran
diferentes. No quise armar grupos y, por eso, las notas siguen
el orden en que fueron publicadas, como sucesión de lectura
de libros elegidos entre decenas y decenas. Siempre estuve
segura de las razones que me llevaron a un libro; aunque no
podría afirmar lo contrario: muchos de los que no elegí po•drían haber estado aquí. Seguramente hay equivocaciones.
Los primeros y segundos libros de un escritor traen una
novedad que permite captar algo de lo que está sucediendo,
13
en estado práctico y fluido, en modo interrogativo, sin co­
nocer previamente un mapa completo donde, después, en­
contrarán su lugar. El itinerario lo definen los libros, no una
abstracción regida por coordenadas y puntos de referencia.
Hay itinerario, pero no mapa. Por supuesto, de algunos escri­
tores yo esperaba el nuevo libro. Pero, con esas excepciones,
cualquier libro, de cualquier escritor, entraba en la lista.
' No terna como objetivo demostrar ninguna hipótesis
general, ni decir para qué lado va la literatura (una forma
casi segura del error). Si algunas ideas permanecen, mejor.
Pero no fue una de mis obsesiones. Quise, más bien, escribir
una experiencia libre de legislaciones teóricas, porque de los
nuevos libros hay que hablar de todas las maneras: temáti­
cas, ideológicas, formales. Escribir sobre libros en un diario
es una forma rara, un poco contorsionada, de contar una no­
ticia. Este hombre, esta mujer (generalmente jóvenes) escri­
bieron así. La literatura interesa a pocos. O sea que escribir
es andar lejos de las mayorías, hablar en familia, lo cual no
quiere decir hablar para los amigos sino, como sucede con
las familias, muchas veces todo lo contrario: discurrir entre
competidores, hermanos enemistados y primos envidiosos.
Me habría gustado escribir no solo sobre novelas y re­
latos. Lo hice en dos casos que quedan fuera de este volu­
men (los poemas de Fabián Casas y las memorias de Tulio
Halperin Donghi). Quien hace periodismo, sabe que los for­
matos tienden a imponerse, y, después de algunos meses, las
columnas se definieron como ensayos críticos sobre ficción.
Afuera también quedó la “literatura de calidad". Toma
ese nombre del “cine de calidad”, discreto y educado, contra
14
el que surgió la rtouvelle vague francesa de los años sesenta. La
“literatura de calidad", sin innovar, imira la buena literatu­
ra. Su horizonte de máxima es confundirse con ella; vive de
borrar la línea, pero no a la manera de las culturas pop, sino
justamente a la inversa. En una huida respecto de lo pop,
construye simulacros cultos. No innova en términos de gé­
nero como innovaron el folletín, la novela sentimental o el
polidaL Sus novedades son temáticas (algo que aprendió del
best-seller).
La literatura, a secas, puede o no ser buena. La “literatu­
ra de calidad" puede pasar por buena pero nunca es estética­
mente interesante. Su espedalidad son las formas ya probadas
como eficaces, induidos los procedimientos de la buena narra­
tiva. Son obras serias que no se presentan crudamente como
mercantiles; tienen ese destino cuando les va bien y el olvido
cuando les va mal. Cumplen una fundón respetable, en caso de
que encuentren un público, pero estudiarlas pertenece más a
la sodología de las formas narrativas que a la critica literaria.
Escribí sobre libros que volvería a leer. Fueron, mientras
los leía por primera vez, un terreno inderto. Pocos de sus
autores tienen '"bibliografía", de modo que mi reseña podía
ser lo primero que se deda sobre ellos. Esto es un rasgo de la
critica publicada en diarios: está obligada a la novedad, no
porque busque ser original, sino porque no se ha hablado
antes de eso. Por supuesto, la equivocadón y el error valorativo son el riesgo inevitable. Me gusta ese riesgo: el critico
como explorador de un territorio en tiempo presente.
Aprendí bastante. Hubo que pensar las diferentes for­
mas del fragmentarismo: las tramas que se descomponen
15
y se cortan, se repiten, enmarañadas o monotemiticas; los
procedimientos que marcan el hiato o la falsa continuidad;
la dificultad para distinguir entre una trama caótica y una
deliberadamente elíptica y desordenada; entre el capricho, la
ineficacia y la destreza.
Es evidente que este deshacerse de las tramas confirma la
muerte de los héroes, salvo el del narrador en primera persona.
Aclimatados a la época, muchos relatos insisten en la identifi­
cación entre narrador y personaje: el giro subjetivo de la cul­
tura tiene su forma literaria. La intimidad, a veces, se permite
todo, incluso imitar la ficción o reemplazarla con historias
“verdaderas”. El efecto de lo verdadero es tan buscado, o más,
que el efecto de lo verosímil. La primera persona no necesaria­
mente es una psicología, sino un lugar y una garantía. Pero
ha volado en pedazos la “subjetividad profunda". Hombres y
mujeres se mueven sin conocer del todo sus razones o igno­
rándolas por completo. Personajes sin razones también son
personajes planos, sin cualidades, a la deriva. Siguen el camino
iniciado en las primeras décadas del siglo XX. Varias veces, en
estas notas, aparece el nombre de Beckett y el de Kafka.
No quedan ni siquiera los héroes intelectuales que dicen
cosas cultas e interesantes para ilustración de sus lectores.
Todos llevan su carga irónica. La intertextualidad ya no es
lo que era en la década de 1980. Hoy ninguna cita encierra
el misterio de su origen: vivimos en Google. Todo es citable
y toda cita encierra la democrática promesa de que no hay
misterio que se resista a Internet.
La cultura es tipológica y hay muchos tipos “de última
hora": bizarros, glam, marginales, pop, cool, rockeros, nerds,
16
violentos, futuristas distópicos. Salvo algunas novelas, la li­
teratura que leí es urbana, y hace pasar la ciudad por la cri­
ba del presente. Cumple la vocación noticiosa de la ficción;
como las crónicas periodísticas traen las novedades de últi­
mo momento, la ficción trae la onda. Habría que pensar qué
diferencia a la Moda de la Onda y de lo Fashion. Cuando la
Moda es el tesoro buscado, pierde su aspecto inalcanzable
porque el mercado la ha redimido hasta no dejar resto.
Hay mucho costumbrismo globalizado, gente que viaja de
aquí para allá, y también hay un regionalismo de lo nuevo.
Intrépidos órente a una banalidad fatal, algunos escritores se
portan como provincianos de las últimas marcas y los barrios
gentríficados. Pero otros libros se colocan deliberadamente
fuera de esa onda. Van a pueblos mínimos; a barrios margi­
nales donde la violencia antes desconocida se encuentra con
el viejo comunitarismo; a provincias donde viven los "raros"
que no pretenden ascender ajíeaks.
Leí, por supuesto, novelas de escritores cuya obra conoz­
co desde el principio: Matilde Sánchez, Daniel Guebel, Sergio
Chgfec, Martín Kohan, César Aira, Luis Gusmán, Marcelo
Cohén Y tuve la sensación de descubrir las líneas casi invisi­
bles de algunas continuidades literarias, de algún nexo entre el
pasado y la actualidad. No escribí sobre otros escritores que me
gustan: Daniel Link, Aníbal Jarkowski. Cuando miro los nom­
bres de las treinta y tres notas que forman el volumen, me pro­
duce alguna tristeza que ellos no estén. No se piensa en un libro
siempre. Y yo no pensé que ellos estarían ausentes de este.
Como siempre, está Roland Barthes, nombrado o escon­
dido en cada uno de los aciertos, si es que hay aciertos. Con él,
17
aprendí literatura. Ha sido mi influencia decisiva. Está cita­
do varias veces; no conté cuántas. ¿Cuál Barthes? Todos, di­
ría, todos. El de la mirada sobre el detalle, por supuesto. Pero
también el que hace valer su lectura, no teme lo arbitrario,
sigue su impulso. El subsuelo tampoco puede negarse. La
percepción de lo social y de lo histórico me permiten, a veces,
evitar inexactitudes y generalizaciones abstractas. Como en
Walter Benjamín, en Raymond Williams y en David Viñas, la
materialidad del mundo marca la literatura.
Todo sucede después de Borges. Esto vale para los escri­
tores y para mi, que los he leído. Ahora se escribe con la doble
tranquilidad de que Borges ha existido y, al mismo tiempo,
de que no hay deudas pendientes. No es un fantasma que
retoma, sino el Grande al cual se vuelve sin ansiedad, como
a los grandes.
Ficciones argentinas
í
Animal acorralado
"Una ensenada erizada de fábricas, quizás una franja de
tierra ganada al río, festoneada por una vegetación sucia y
espesa, de casas bajas y de barro amarillento a causa del ver­
tido de sustancias químicas. El agua sigue siendo negra y
nauseabunda.” Con esta frase El peletero, la novela de Luis
Gusmán, describe uno de sus escenarios desolados, a orillas
del Riachuelo o del Río de la Plata. El amasijo de barro quí­
mico y de aguas sólidas por la mugre febril y humana es es­
peso y hediondo, coagulado por barreras plásticas y barcos
sumergidos, desechos gelatinosos de varias capas de historia.
Gusmán lo capta con la perspectiva poco escandalizada con
que observan ese paisaje de basural y viven en él la mayoría de
sus personajes. Sin énfasis morales, porque las cosas son así
cuando nos acercamos a la costa condenada por una conjun­
ción de miserias. La literatura no es un manual de ecología
sino que puede presentar, con mayor poder y sin proponerse
el aleccionamiento, lo que en ese manual se denuncia.
21
El peletero Lauda, aunque llega allí desde Barrio Norte,
tampoco se detiene en la mugre, porque está impulsado por
una obsesión de venganza que comenzó a imaginar el día en
que la casualidad, el destino o la organización militante des­
lizó un folleto de Greenpeace debajo de la puerta de su nego­
cio. Desde ese día es un animal acorralado por una amenaza
de extinción.
Diabético, solitario, paranoico y coherente, a través de
ese folleto de Greenpeace Lauda entra a un mundo descono­
cido donde, en primer lugar, podría encontrar explicaciones
para la decadencia de su pequeño comercio de pieles, un ofi­
cio que, hasta ese momento, había considerado un inamo­
vible legado familiar, no un problema sino un lugar en el
mundo. La casualidad (que siempre juega una función im­
portante en las novelas de Gusmán, porque la casualidad es
la forma moderna de la fatalidad) le hace conocer a Hueso,
quien será su socio en la empresa que Landa imagina: un
atentado contra un barco de Greenpeace, que ha tocado su
vida para desquiciarla psicológica y económicamente (las
pieles no son moda correcta), pudriendo sus seguridades o,
más bien, demostrando que no las tenía.
Hueso, un navegante del Riachuelo, un villero florista, un
protestante recientemente convertido, el ex marido de la muj er de un pai de Umbanda, es el acompañante de un plan que el
peletero no hubiera imaginado antes de tener entre sus manos
el folleto de Greenpeace. Primero escribe una carta y la desecha,
luego trata de infiltrarse en la organización para comprender­
la; pero, ajeno al estilo cultural de sus manifestaciones, sus
puestas en escena y sus activistas, decide el atentado.
22
Los dos hombres se olisquean para conocerse, se descon­
fían y se necesitan, se espían, dan vueltas, pero finalmente
hacen su pacto. La muerte o asesinato de Hueso, ahogado en
el Riachuelo, deja a Landa nuevamente solo, teniendo que
arreglarse con algunos socios menos confiables, gente de la
que no puede hacerse amigo, es decir con la que. no puede
integrar esa pareja moral que formó con un hombre muy di­
ferente pero al que trató de entender por necesidad, por la
curiosidad del solitario, y también para estar seguro de que
ese era su mejor cómplice.
Hay que dedr que la trama de la novela de Gusmán es
extraordinariamente clásica: la historia de una venganza fa­
llida, bajo su forma moderna de atentado, planeada por dos
hombres cuya amistad está llena de rispideces pero también
de sentimentalismo recatado. Gusmán es un escritor que
conoce hasta el fondo los materiales con los que trabaja. Ya
lo había demostrado, pero en esta novela produce algo así
como una síntesis de todos los que han ido apareciendo en
su obra: la topografía y el paisaje de los barrios “bajos”, el
tono de lo que allí se habla, los modos ásperos, desconfiados
pero finalmente leales de algunas relaciones, y, en su envés,
: la sospecha de la traición; las creencias llamadas populares,
los maleficios, los muñecos y engendros que pueden trans­
mitir una maldición o una orden, la resignación frente a esos
efectos y causas en los cuales se cree porque se conocen los
resultados del poder sobrenatural de unos sobre otros.
Pero, si todo esto es cierto, lo que habría que agregar es
uña insistencia que hace de El peletero, como de Villa, nove­
las difíciles, que Gusmán logra escribir. La perspectiva está
23
centrada, sobre personajes con quienes es improbable esta­
blecer cualquier identificación; son opacos como desconoci­
dos- Landa., el peletero, no toca los límites criminales de Villa
ni su pasiva amoralidad, pero esta a una distancia nunca
completamente franqueable. Abúlico y voluntarista, débil
pero firme, condenado por lo que se consideran ideologías
políticamente correctas y, sin embargo, comprensible en su
impulso vengativo ya que también él es un acorralado, como
los animales que se matan para producir los abrigos de piel
que tiene en su negocio.
La novela de Gusmán trae noticias de otro mundo. Tramo
de la historia de Hueso: "[...] regresando de otro viaje antes
de lo previsto encontró a su mujer y a Romero en su propia
cama. Lo que más le llamó la atención fue que los hijos de
todos estuviesen jugando o estudiando cerca, en la misma
casa o en la vereda. En esa ocasión, Romero había dicho: No
hay nada que ocultar al Señor. Y si el Señor no se ofende no hay
ninguna razón para que vos te ofendas. Todo tiene que se­
guir igual ya que vamos a vivir todos juntos”. Y viven todos
juntos, y las hijas de Hueso comienzan a transitar por "vidas
pasadas” y, después de que Hueso abandona esa casa lleván­
dose a uno solo de sus hijos, al que ha elegido quizá porque
su nombre es Huesito, todavía el pai Romero gobierna una
parte de su vida y probablemente su muerte.
El peletero, que llega de otro mundo también condena­
do, visita a Rosa, la mujer de Hueso, le regala -un tapado de
piel, cree que algo ha podido entender cuando va a la cárcel a
conocer a Romero. Nadie puede estar seguro de que esas cosas
se entiendan; tienen algo de azaroso y algo de "extranjero".
24
El peletero piensa que Rosa atravesó una “especie de trance
espiritual” cuando se levantó de la cama, se vistió “delante
de su marido y de Romero” para luego “caminar hacia el pa­
tio donde estaban los hijos de todos para decirles que ya era
hora de comer77. El peletero descubrió en ella una especie de
dignidad inconsciente que no pensaba encontrar cuando fue
a visitarla. Atravesó un camino, aunque ni él ni los lectores
sabemos si es posible entender más allá.
Este efecto de distancia, en una novela que no busca la
distancia por otros medios, hace de El peletero una fantasía,
una invención, una novela original que, sin embargo trabaja
con tópicos clásicos. Frente a una literatura familiar, sobre
la tribu del escritor y sus lectores, la de Gusmán es literatura
sobre los que no leen. Esta novela (como, por otros medios, El
trabajo de Aníbal Jarkowski) busca inflexiones diferentes; los
diálogos y la trama se ajustan a una especie de interdicción,
como si se dijera: esto le está pasando a otros, a los que no
conocen los libros donde estas cosas suceden. Sin enterneci­
miento populista ni miserabilismo.
Luis Gusmán, El peletero,
Edhasa, Buenos Aires, 2007.
25
II
Afinidades electivas
El narrador fue testigo casi involuntario de la muerte vio­
lentado su mujer, a quien encontró, bajo la ducha, con su
hijo. Ocultó esa muerte, dijo que ella lo había abandonado
y enterró el cadáver en la quinta donde vivían. Este episo­
dio, que rearticula todo, no tiene una anticipación en las
128 páginas anteriores. la mujer, violada o amante (inces­
tuosa); ha muerto cuando empieza La descomposición pero no
se dice nada hasta esas páginas finales, excepto un indicio,
al comienzo: "Ya es tiempo de levantar este luto”. Sería fá­
cil señalar que Hernán Ronsino eligió un narrador que calla
la escena crudal porque busca tensar el suspenso; o que ese
narrador, dispuesto a levantar el luto, no recuerda la muerte
hasta el final de la novela. Sin una antidpadón fuerte, la idea
de suspenso queda descartada, porque el lector no espera lo
qu!e nada le indica que va a suceder, ni desea saber más sobre
un hecho que ignora. Por otra parte, esta no es una novela
27
de suspenso que necesite de un golpe de efecto para poder
terminar. Relato difícil, no por su escritura, sino por la dis­
posición de sus fragmentos y por el modo en que se articula
o se difiere lo que, finalmente, se narra.
Soy consciente de que estas observaciones no son las ha­
bituales en la crítica literaria contemporánea, que no juzga
de buen tono hablar así de la construcción de un relato. Sin
embargo, para poder contestar por qué la novela de Ronsino
no funciona del todo, pese a que sus episodios están armados
o desarmados con precisión, hay que señalar esa sustracción
del cadáver, que la novela desplaza hasta el final. El narra­
dor parece recorrer libremente sus recuerdos, pero oculta un
acontecimiento crucial que todavía ni ha llegado a coagular­
se en el tiempo. Y lo revela, como en el más clásico cuento,
con un giro precipitado en el desenlace. No ha recurrido a
esa estrategia reticente para contar que, en una cacería, el
narrador, entonces un chico de ocho años, mató accidental­
mente a uno de los cazadores.
Ronsino quiso que volviéramos a leer la no vela: lo queserevela en el desenlace obliga a empezar de nuevo para comprobar
si en algún momento salteamos esa anticipación que hubiera
vuelto al desenlace menos sorpresivo. Es cierto que, en el co­
mienzo, hay una llamada de teléfono, pero resulta tan enigmá­
tica para el lector como para el amigo del narrador que la recibe,
y ambos la olvidan. No sabemos qué hacer con esa llamada. Solo
en el final, como si se tratara de una novela policial (que no es),
la llamada de teléfono se ordena en una línea de sentido.
La relectura, obligada por la decisión de ocultar algo im­
portante, le da a la novela una segunda oportunidad. Salvo
28
en el caso radical de las vanguardias históricas, el fragmentarismo o la recurrencia son formas de dislocar el curso lineal
de la narración y no permitir su ajuste a un tiempo que vaya
en línea recta del pasado más lejano hasta el más próximo o
hasta el mismo presente. Estos cortes y reordenamientos del
tiempo son una necesidad o una forma de la anécdota que
se sustrae y se muestra, se corta y se prolonga más lejos, una
especie de parpadeo como si los "hechos" se iluminaran de
modo intermitente o afloraran para esconderse. Entre frag­
mento y fragmento no hay vado, sino elipsis.
En La descomposición un cierto ffagmentarísmo es nece­
sario porque hay dos líneas narrativas que tienen peso dife­
rente. Una se desarrolla en el presente durante la noche en
la que dos amigos comen un asado, y uno de ellos sigue des­
pierto deambulando, cuando el otro ya se ha ido; la otra, que
transcurre en el pasado, cincuenta años antes, treinta años
antes, veinte años antes, concierne al narrador y a una pe­
queña sociedad de amigos en un pueblo de la provincia de
Buenos Aires. Es indispensable que ambas líneas de tiempo
se intersecten.porque la noche del asado (que transcurre en
el presente] necesita la densidad pretérita de esa amistad en­
tre hombres que se conocen porque se han cruzado en aquel
otro tiempo.
La pregunta no es, entonces, sobre esa trama de dos tiem­
pos, sino sobre una.elección de Ronsino: dar, en cada frag­
mento, hechos lo más sesgados que sea posible, incompletos;
hacer que la actividad de encadenar y de presuponer sea una
obligación de la lectura. Narrar bien, incluso muy bien,
pero con dilaciones y desvíos, evitando que el impulso de la
29
materia narrada (su interés} se lleve por delante la voluntad
de fragmentar. En este sentido, La descomposición responde
a su título: destruye deliberadamente la continuidad hasta
descomponer la materia misma de la que está hecha.
Parecerá curioso, pero esta fragmentación del relato no
traspasa a la frase, que es tersa y nítida. El narrador es un
periodista, un hombre culto, que discurre como alguien que
Ha leído a Saer (cita franca aunque sin mención del título de
El limonero real). Me sorprendió el aire saeriano de la novela, en un momento en que creí que nadie de 32 años, como
Ronsino, podía escribir de modo tan explícito, pero a la vez
tan interesante y arriesgado, a partir de Saer. Es más, esta no­
vela es a Saer como los cuentos borgeanos de En la zona son
a Borges: un punto de partida que luego se diluye pero que,
una vez encontrada la propia voz, la propia manera, perma­
nece como una fundación geológica secreta. En esa base, un
fractal es Piglia, en dos momentos que tienen mucho de esas
síntesis demasiado coincidentes de la historia personal con
la pública: un grupo de nazis al que perteneció el padre del
narrador; y el paso fugaz pero reiterado de un Polaco que
pregunta si ha llegado a Tandil y, de regreso a Europa, escri­
be un Diario.
En La descomposidón esa base geológica todavía emerge
como lados de un prisma que se ha roto, pero cuyas super­
ficies astilladas siguen visibles: la sociedad de amigos de un
pueblo de provincia, el carácter intelectual de las conversa­
ciones (entre cuyos temas, un debate sobre realidad, historia
y ficción), los malentendidos y las peleas, el trabajo en el dia­
rio del pueblo, los paseos insensatos (literalmente insensatos
30
porque se trata de acompañar a uno de ellos que enloqueció),
los artículos que se escriben y lo que se discute en el bar del
pueblo o en medio del campo, la lejanía de las mujeres y la
centralidad del paisaje, que Ronsino trabaja de modo impac­
tante. La novela, tanto como la descomposición de los perso­
najes, muestra la de un espacio que antes (en el recuerdo) era
orgánico, con sus edificios, sus estaciones de tren, sus confi­
terías, sus lagunas, sus montes. Ese paisaje se ha degradado
en ruina o en basura.
Ronsino tiene la sensibilidad para escribir las materias
en putrefacción, incluso la carne podrida de los hombres y
los animales, las dificultades del movimiento, los bamboleos
y las vacilaciones, las reticencias de los cuerpos. También tie­
ne la sensibilidad de las horas: atardeceres, luces que caen,
brillos, densidades oscuras, tormentas nocturnas. Le gusta
escribir esto y el saerismo no es la maldición de alguien que
no ha seguido las modas que le corresponderían por edad
(excepto que se piense que la edad es úna cárcel de corta du­
ración), sino una afinidad electiva. Saer joven estudió una
forma de ver en Juan L. Ortíz, y Ronsino, en Saer.
Hernán Ronsino, La descomposición,
Interzona, Buenos Aires, 2007.
31
III
La identificación cómica
"La mecánica del vasallaje amoroso exige una futilidad sin
fondo. Para que la dependencia se manifieste en toda su pu­
reza, necesita estallar en las circunstancias menos importan­
tes y que se vuelva inconfesable por su carácter pusilánime”
(Roland Barthes, Fragmentos de un discurso amoroso].'Esta, no­
vela de Daniel Guebel pone a prueba a sus lectores, como
antes lo hizo Nina: que lean esto, dice Guebel, a ver cuánto
toleran de lo que Barthes llamó la tontería del enamorado
que, prisionero de su pasión, ha perdido la realidad en todos
los sentidos.
- En Derrumbe, la pasión amorosa vive su duelo y la separadón es de un padre y su hija. Lo que en la vida sucedería
ineludiblemente con el paso de los años, ocurre de un golpe
cuando el narrador es abandonado por su mujer y, en con­
secuencia, su hija ya no vivirá con él en la misma casa. Ese
-acontecimiento que otros, los demás, pueden soportar, tiene
para el narrador una dimensión gigantesca que no abre el
33
resquicio de una compensación: ver a la hija de vez en cuan­
do solo incrementa la miseria de no de verla todo el tiempo. El
narrador ha salido de cauce.
A comienzos de los anos treinta, Scott Fitzgerald escribió
uno de sus mejores cuentos, 'Babilonia revistada, con una his­
toria de separación entre padre e hija. Pero lo que en Eitzgerald
es consecuencia de episodios que pueden explicarse [la insegu­
ridad de ese padre alcohólico que no sabe si querrán devolverle
a su hija), en Guebel es pasional porque carece de explicaciones
que vuelvan verosímiles los sufrimientos extremos del narra­
dor. Se trata de una pasión, no de nostalgia., ni de cariño. La pa­
sión es exagerada [por eso pertenece al mundo de la tragedia y
del folletín). Guebel cita un verso de la primera Elegía áetDuino
de Rilke: “Quién me escucharía en las jerarquías de los ángeles
si yo gritara”. Nadie escucha la voz de Rilke, nadie puede escu­
char la voz de la pasión si se lanza como alarido.
La pasión desnuda es repetitiva, y monotemiñea.. Nunca
se agota, pero puede agotar a quien contemple su espectáculo
desaforado. Si esto es así, ¿cómo construye Guebel una nove­
la que se lee perfectamente?
Primero, porque el autor se presenta adherido al narra­
dor de la novela provocando la aparición de lo que el italia­
no Mario Lavagetto llama "el fantasma de una identidad".
Ese fantasma no exige que comprobemos .si Guebel tiene 48
años como el narrador, si vive separado de su hija, si conoció
a su ex mujer en un taller literario que él coordinabacon Luis
Chitarroni. N i siquiera exige que el lector se convenza de que
las dedicatorias a personas cuyos nombres coinciden ,con los
de los personajes demuestran que todo es cierto (o al revés). El
34
"fantasma de la identidad" entre Guebel y el narrador puede
prescindir de todas esas “pruebas" que, por lo demás, abun­
dan. La identificación de autor y narrador no es una opera­
ción realista, sino un efecto de la lectura.
Cito otro caso. En Era el cielo, Sergio Bizzio cuenta una his­
toria "parecida”, pero varios rasgos impiden que se produzca
ese “fantasma de identidad" porque la novela de Bizzio tie­
ne una trama más complicada, escenarios y personajes se­
cundarios en cantidad apredable que no son estrictamente
fimdonales a la línea prindpal del relato, y no hay un sen­
timiento ni un objeto (el duelo, el hijo) que monopolice. Sin
embargo, en la novela de Guebel, la historia de la novela de
Bizzio aparece aludida, aunque algo cambiada, lo cual arro­
ja sobre la de Bizzio una espede de "fantasma de identidad”
produddo por el texto de Guebel (i ahí esto también le pasó
a Bizzio, pobre...). Además las novelas fueron publicadas al
mismo tiempo, Guebel y Bizzio son amigos, etcétera.
Nada parece hoy más interesante que aquello que se pre­
senta como verdadero (lo sea o no). Sucede en reladón con
todos los públicos: d público de buena literatura que lee a
Guebel, el del nonjicdon periodístico, el de los testimonios, o
el que mira realitMiows. Guebel no es nuevo en esto, ni ne­
cesitó un clima de época que le diera ánimos para hacerlo. En
la tapa de una nouveíle publicada el año pasado, se lee: Sergio
Bizzio-Daniel Guebel, El díafeliz de CharlieFeiling, y se ven las
pequeñas fotos de los tres amigos escritores. Es casi imposi­
ble no leer ese relato como algo sucedido.
" Sin embargo, la historia de un escritor fracasado (asi
se presenta el narrador de Derrumbe) seria m uy distinta si
35
Guebel no hubiera operado destruyendo tanto como1construyendo
la identificación entre autor y narrador. La novela carecería de
interés, como las confesiones desesperadas de alguien que se
limita a lamentar una pérdida, si las escribiera tal como se las
cuenta a los amigos. Guebel sabe esto.
Por eso escribe una novela hiperbólica y cómica. La comi­
cidad y la exageración ponen distancia: “[...] a excepción del
amor, la paternidad, el sexo, la inmortalidad y la literatura,
nunca me interesó nada de nada, aunque haya coqueteado
con las posibilidades que ofrecen la política, el periodismo, el
cine, la filosofía, la mística, la música y el deporte”. Sin frases
como estas, Derrumbe sería una especie de lamento repetido;
con ellas saltando a cada rato, es una novela donde el autor
no le permite al narrador dar una imagen inteligente de sí
mismo, pero ofrece generosamente otras diversiones de me­
jor ley. Creo que es una de las bases morales de su literatura.
Escribe sobre atolondrados, paranoicos, dubitativos extre­
mos, fracasados seriales, torpes: "es por eso que el registro de
los hechos de mi dolor asume la apariencia de lo risible. Mi
tragedia es ser un autor cómico por aberración de la forma”.
Están además las historias intercaladas. Derrumbe no
fluye, pese a que la prosa de Guebel es más fluida que nun­
ca antes. El narrador, que amenazaba ser monotemático, se
distrae con las historias que le cuentan, con las que recuer­
da, y con las interpolaciones dentro de las interpolaciones,
tantas que esas historias intercaladas no son realmente in­
terpolaciones sino la materia central de un relato donde lo
que se dijo antes (la pasión del duelo) es el pre-texto de una
pasión narrativa que busca interrumpirlo, sacarlo de su eje
36
exclusivo, cortar el llanto para distraer, en primer lugar, al
mismo melancólico.
Así se llega al capítulo final donde se abandona toda vero­
similitud (la poca que quedaba). Guebel inventa un acciden­
te de ascensor, su narrador queda desfigurado, de allí en más
solo mira de lejos a su ex mujer y a su hija, que va crecien­
do hasta convertirse en una bella y famosa drujana; él vive
en alcantarillas, come y fornica ratas, tira pétalos de flores al
paso de su hija, le amputan las dos piernas, huye del hospi­
tal con unas muletas robadas; llega a un gran hotel de donde
sale su hija pisando alfombras rojas, rodeada de celebridades
médicas, finalmente ella lo reconoce... Se puede contar este
desenlace sin traitionar ningún suspenso. Lo que no se puede
contar, porque hay que leerla, es la proliferadón disparatada
de los episodios, su efecto fantástico, cómico y onírico. Como
en un sueño, las peores fantasías del narrador en duelo se rea­
lizaron y la novela, en el mejor sentido, se consume.
Daniel Guebel, Derrumbe,
Mondadori, Buenos Aires, 2007.
37
IV
El Roiex de Aira
La pedantería es el vicio del narrador de Las conversaciones, una
sátira de César Aira, breve y concentrada, a pesar de ser, como
tantos cuentos y nouveííes, un relato que encierra otro relato. El
narrador deAira tiene la costumbre de realizar una “duplicación
exacta pero enriquecida por el hecho de ser una duplicación" de
las conversaciones elevadas que sostiene con sus amigos: “her­
mosa y perfecta como una joya" afirma. A traviesa, así sus in­
somnios acompañado por el recuerdo de sus intercambios con
amigos, gente que, como él, es culta y razonadora. Reproduce
ñó solo las formas de la argumentación sino también su tema
que, en este caso, es una película cuyo argumento también
nos es contado. El marco que hace posible enterarse tanto de
la: manía reconstructiva como del argumento de la película lo
.ofrece el hecho de que el narrador ha traspasado su habitual
reconstrucción nocturna al registro escrito.
''. Así Las conversaciones formalmente es un relato enmarca­
do, aunque de marco roto porque decenas de disquisiciones
39
interrumpen el relato del film. O, si se quiere, al revés: es el
relato del film el que corta las disquisiciones y sirve para pro­
vocarlas. Mejor todavía: las disquisiciones de los dos amigos
necesitan el argumento del film para avanzar, -tanto como
Aira necesita de la discusión para contar el film. O sea que
hay un autor llamado César Aira que tiene dos argumentos:
el de un hombre insomne que recuérdalas conversaciones del
día durante la noche, y el de una película de aventuras y es­
pionaje. Aira usa como narrador al personaje insomne; opera
de modo que el argumento de la película sea indispensable
para reconstruir la conversación; y hace, para cerrar comple­
tamente cualquier fuga de sentido, cualquier desconfianza,
que el hombre que reconstruye sus conversaciones ponga por
escrito su prolongado acto de rememoración nocturna.
Con tantos marcos, cualquiera podría pensar que se trata
solamente de unjuego de ingenio o de un pretexto para contar
una historia (la del film) alocada pero convencional- Se equi­
vocaría, porque lo que creo que le interesa a Aira es lo que su­
cede cuando alguien (un lector, un espectador, para el caso da
lo mismo) confunde los diversos niveles de enmarque de un
relato y no se da cuenta de que está viendo una película sobre
la filmación de otra película que funciona como pretexto para
una operación de espionaje de la CIA en un territorio nacional
conflictivo. Los dos amigos comienzan discutiendo un proble­
ma de verosimilitud porque uno de ellos, el narrador, no se
ha dado cuenta de que ese problema no existe realmente en la
película que entendió mal. La fragmentación de la visión tele­
visiva puede ser la explicación que hace plausible el error, pero
eso le interesa a Aira bastante menos que el error mismo.
40
Lo que está en juego, en efecto, son los niveles de perti­
nencia del relato. Para que lo que transcurre sea juzgado ve­
rosímil o inverosímil es indispensable conocer en qué nivel
de la “realidad" se inscribe. La imagen de un pastor de cabras
ucraniano con un Rolex en la muñeca no es ni verosímil ni
inverosímil ensimisma, sino dependiente del contexto fíctionat si el actor representa a un “verdadero" pastor, la imagen
es inverosímil; si representa a un actor que está representan­
do a otro actor que representa a un pastor, y la imagen per­
tenece a un tramo de la narración donde es la representación
de la representación lo que se muestra, la imagen puede no
ser-inverosímil.
; De todo esto creo que a Aira le atraen aspectos diferentes.
Por un lado, seguramente el costado formal le resulta inte:resante: escribir un relato donde la atribución equivocada
a un marco equivale a confundirse de modo grave y, si se es
un pedante como el narrador, realizar observaciones inade­
cuadas sobre lo verosímil. Este aspecto podría denominar­
se: los efectos letales de ignorar los relatos marcos y confundir
losrelatos intercalados (teoría de la lectura). Por otro lado, le
interesa contar el argumento disparatado de un film que se
complica por el agregado de peripecias enmarcadas. Le inte­
resa empujar la ficción más allá con cada episodio, alejarla
de. una'historia "creíble", recurrir a la ciencia ficción o a la
política internacional pero convertidas en masa básica del
fantasy. Agrega capa tras capa de invenciones en una com­
petencia que destruye toda idea de “verosimilitud", no el
sentido de si un pastor de cabras puede llevar un Rolex en la
muñeca, sino en el de cuánta invención es posible acumular
41
antes de que el relato estalle por fisión atómica (exploración
de los límites).
El interés en estos dos aspectos hace de Los conversaciones
una now/elle satírica cuyo tema es la lectura y la escritura de
ficción. No se trata de los límites ni de las condiciones de la
representación ni del realismo, sino de los límites de la fan­
tasía o de su ausencia. Tema borgeano de un relato borgeano, cuyo narrador sin embargo recuerda más a un personaje
de Bustos Domecq que a uno de Borges escribiendo sin Bioy.
Detrás de Bustos Domecq están esos dos adorables fantasmas
optimistas del siglo XK, Bouvard y Pécuchet, los pedantes
obsesivos satirizados por Elaubert. Al narrador de Las conver­
saciones, como a Bouvard y Pécuchet, las lecturas le han "ma­
chacado el cerebro". Él, como los dos amigos, siente desprecio
por las diversiones comunes: “una facultad lastimosa (escribe
Flaubert) se desarrolló en su espíritu: la de observar la estu­
pidez y no tolerarla más. Se entristecían con insignificancias:
los avisos de los diarios, el perfil de un burgués, una reflexión
tonta escuchada por casualidad”. La misma “facultad lasti­
mosa” ofusca al narrador de Aira y no le permite, literalmente,
ver una película emitida por una televisión a la que desprecia.
No alcanza a darse cuenta de que ese film que subestima lo ha
superado en sus complicaciones. Acostumbrado, por las teo­
rías sobre el zapping, a ver televisión de manera distraída, no
se da cuenta de lo que se pierde de una película cuyo disparate
no puede ni siquiera entender.
En la discusión que los lectores seguimos paso a paso hay
un motivo que al principio parece central, pero paulatina­
mente demuestra que fue introducido para hacer ingresar
42
el que es realmente importante. En "El efecto de realidad”
Roland Barthes escribió que existen “notaciones" que no
cumplen una función estructural en el relato. Son “lujos de
la narración", que sostienen la representación realista: el ba­
rómetro que Flaubert coloca sobre un piano, barómetro que
Barthes hizo famoso incluso entre quienes jamás leyeron el
relato donde se lo menciona. Lo verosímil es, en aquel artículo
de Barthes, un plus, algo que está allí porque lo “real" se re­
siste siempre a la escritura. Barthes analizaba la’descripción
realista. Nada que interese menos en Las conversaciones. Pero,
a partir de un error de verosimilitud provocado por el Rolex
en la muñeca de un pastor, esta fábula teórica explora las
potencialidades de lo “inverosímil”. A diferencia de Barthes,
Aira muestra de qué modo el error produce el tipo de abun­
dancia que finalmente (o hada el final de sus relatos] le in­
teresa escribir.
César Aira, Las conversaciones,
Beatriz Viterbo Editora, Buenos Aires-Rosario, 2007.
43
V
Amor de ciudad
Hay marcas de unos libros en otros, resonancias que los escri­
tores no provocan ni ocultan deliberadamente, sino ecos que
los lectores escuchan, más allá de'la voluntad de los autores.
Una literatura es eso: trama de singularidades que en algún
punto se tocan, no por el circuito de la influencia o de la imi­
tación, ni siquiera por el de la competencia, sino por la rever­
beración de lo que es contemporáneo. Libros dispersos que,
sin embargo, se ofrecen para que la memoria trabaje con ellos
trazando una línea allí donde probablemente el escritor no la
hubiera trazado. Son coincidencias y afinidades, a veces temá­
ticas, a veces de escritura. No sé si esto interesa a los escritores,
pero estoy segura de que interesa a los lectores porque, cuan­
do se descubren {o se creen descubrir) las coincidencias, se tie­
ne la sensación de que se ha abierto un espacio donde poner
los libros, el estante de una biblioteca imaginaria donde al­
gún lector se figura algún orden. No tiene mucho interés leer
una literatura cualquiera (la argentina en mi caso) como si
45
fuera un depósito de novedades que cada escritor recorre lle­
vando la antorcha de una singularidad radical. Hay escritores
singulares, por supuesto, pero precisamente su originalidad
es evidente cuando se los lee junto a sus primos y a sus her­
manos, que no se le parecen pero que paradójicamente, como
si fuera un espejismo, también algo se parecen.
Me sucedió al leer la última novela de Oliverio Coelho,
Ida. Sin que yo lo buscara, me llegó el recuerdo de El aíre, de
Sergio Chejfec, publicada en 1992, cuando Coelho tenía 15 años
y Chejfec, 36: el tiempo, más o menos, que en las viejas histo­
rias literarias separa a una generación de otra. Ida es la his­
toria de Eneas Morosi abandonado por Luda, que se lo hace
saber por carta, sin darle la oportunidad de una conversación
finaL Eneas Morosi abandona su propia casa (como el Eneas
troyano que deja su ciudad destruida) y comienza un recorri­
do azaroso por Buenos Aires. El aíre es la historia de un hom­
bre, Barroso, abandonado por su mujer, quien desliza una
carta debaj o de la puerta y desaparece; a partir de ese momen­
to Barroso la evoca en un recorrido por la dudad.
Las aventuras urbanas de Eneas Morosi son las de este
tiempo; las de Barroso transcurren en una dudad leve e hi­
potéticamente futura, que expone todas las consecuendas
de una crisis. Ambas novelas decantan una reladón entre
desventura sentimental, desoladón y paisaje urbano.
Novelas como las de Coelho y Chejfec muestran cómo
una subjetividad y una dudad se necesitan para narrar la
crisis de la voluntad y del amor. Tema dásico de la moder­
nidad. El fin de una reladón arroja al que lo padece al es­
pado de la dudad, sin itinerario, como si la dudad ya no
46
tuviera ningún orden sino el de la casualidad- De esta, ciu­
dad, Chejfec expone una visión de un futurismo pesimista:
tugurios en los techos, niños que juntan vidrio para usarlo
como una nueva forma del dinero, multitudes que no saben
bien por qué hacen lo que hacen. Coelho (que en Promesas na­
turales había dibujado una ciudad de dura anticipación) trae,
en Ida, fragmentos urbanos tan precisos como actuales. Sus
bares, los habitantes de la noche, los barrios futboleros son
observados con precisión desencantada pero absorta.
Eneas Morosi es un cuerpo insubordinado. Fantasea que
uno de sus brazos puede achicarse o alargarse. Este defecto
imaginario, recurrente y pasajero, no simboliza nada. Es
simplemente una distorsión más en una novela oscura don­
de los espacios y las materias, los cuerpos y sus secreciones,
todo lo que los personajes tienen, dicen o hacen está con­
vulsionado por algún desorden o herido por una obsesión.
Coelho lo describe como una "amnesia sentimental” que
“había absorbido rostros y afeaos”. La amnesia no es una
simple falla del recuerdo: es, de modo mucho más terrible,
el recuerdo que se ha ausentado sin dejar marcas. La amne­
sia es el punto donde se acelera la pérdida de la subjetividad.
Eneas Morosi es apático porque ha sido herido; su amnesia
y su apatía provienen del abandono. Pero, incluso antes de
ser abandonado, Morosi reconoce que el punto de vista más
afín es el de una indiferencia no calculada: "A decir verdad
así había pasado su tiempo junto a Luda, en tomo a varia­
ciones mediocres que aseguraban una declinación gradual y
sin dolor”. Para que la amnesia no termine de borrarlo todo,
para que la apatía no lo inmovilice como a un desecho o un
47
muerto (futuro), hace llamados en cadena a la mujer que lo
ha abandonado, a algún amigo. Conversaciones imposibles,
mensajes en contestadores telefónicos, malos entendidos.
Morosi queda librado a los choques inconexos del pre­
sente. Por eso sintoniza de modo tan perfecto con la ciudad
que recorre como habitante sin techo, recogiendo lo que en­
cuentra. En una gran escena nocturna, lo que encuentra es
una chica japonesa o coreana, llamada Noriko, dormida en
un umbral. La lleva hasta su casa y, al día siguiente, sale de
allí robando plata, una bicicleta y una tortuga, sin que nin­
guna contradicción se ponga de manifiesto en ese acto: el
pequeño delito no es un delito, como tampoco fue un acto
de bondad ayudar a la chica encontrada en la noche. La indi­
ferencia es una cualidad indispensable en la ciudad que re­
corre Morosi sin mayor esperanza. No está encerrado en sus
impulsos, sino en la debilidad de sus resoluciones, conduci­
do por itinerarios que no elige. Dos escenas a las que Morosi
no es arrastrado como por una marea (con su amigo escritor
y con una mujer que estuvo casada con su padre) son más
convencionales y previsibles, como si la lógica de la novela
no terminara de aceptarlas.
Los escritores eligen su dudad dentro de la ciudad. En
Ida, Buenos Aires es oscura, sucia, lejanísima de la dudad
turística y de los variados Palermos mendonados en otras
novelas (acabo de leer una donde el personaje se compra un
"top de Trossman” y frecuenta los bares palermitanos sin
que la escritura alcance para sostener esas dtas de época); le­
jana también de lá dudad sexuada y musicaíizada, camal y
cumbiera de Cucurto. La de Coelho es la misma dudad de
48
Promesas naturales, solo que en Ida deviene oscuramente ex­
presionista. No es una ciudad hipotética sino próxima a la
crónica de un paisaje sodal, como lo fue la dudad, también
expresionista, de las novdas de Arlt.
Comencé esta nota con la mendón de Chejfec La escritu­
ra de Coelho es bien distinta, pero también pertenece, como
la de Chejfec, a las escrituras intelectuales, es deat a una forma
de narrar tejida con interpretadones que hacen el persona­
je o el narrador y que son inseparables de la acdón narrada:
una espede de comentario de base, a veces asordinado, a ve­
ces explídto. No son comentarios "cultos", atas, referendas
escondidas ni otros procedimientos de la “intertextualidad”.
Se trata de un tejido hecho con dos hebras, la narrativa y la
interpretativa, que no pueden separarse, porque la segunda
produce imágenes, comparadones, digresiones, que acom­
pañan a la primera como una espede de color segundo. Es
un obstáculo a la veloddad o, si se quiere, una instrucdón de
lectura que tiene mucho de una poética.
Oliverio Coelho, Ida,
Grupo Editorial Norma, Buenos Aires, 2008.
49
V!
Condición de búsqueda
Parece que sonó la hora, Félix Bruzzone, un hijo de desapa­
recidos, pone su experiencia a girar en una procesadora li­
teraria que no es políticamente correcta. Su primer libro de
relatos, i.976, era poco convencional, pero esos cuentos aún
no habían desatado el tema "desaparecidos77 de sus lazos;
más bien lo tomaban al sesgo, desde perspectivas que obsta­
culizaban el ingreso de la lengua codificada por la ideología.
Los topos, por el contrario, hace un gesto deliberado para
distanciar-el tema de su tratamiento más previsible y po­
nerlo a funcionar dentro de los géneros literarios. En este
caso el de una novela cómica, fantasiosa, con capítulos de
intriga, aunque sea una intriga muy débil cuyos desvíos
interesan más que la trama. El lado cómico y la deriva in­
verosímil hacen que £05 topos no sea bienpensante. Cuando
un tema grave logra, finalmente, liberarse del bienpensantismo se convierte finalmente en algo que la literatura
puede tocar. Los topos se afirma en el derecho de hablar de
51
cualquier modo sobre la ausencia de padres desaparecidos;
es el derecho de la literatura.
Sobre el tema, entonces, se puede hacer realismo autobio­
gráfico, costumbrismo, realismo político, evocación, paro­
dia, grotesco, novela policial, lo que sea. ¿Habría un límite?
Yo lo pondría en la reivindicación realista de los responsa­
bles de la desaparición. Ese sería un límite ideológico y mo­
ral, aunque, de todos modos, estoy dispuesta a pensar sobre
una literatura que me resulte moralmente repugnante. Ya
ha pasado varias veces a lo largo de los siglos modernos, de
Sade a Nabokov, que resultaron moralmente repugnantes, y
ahí están porque no lo son o porque, afortunadamente, quie­
nes piensan que lo son no pueden prescribir lo que es buena
y mala literatura.
Sin ir tan lejos, los topos no podría haber sido escrita hace
diez años. No porque Bruzzone tenía entonces poco más de
veinte, lo cual no es un obstáculo en términos literarios, sino
porque debieron suceder algunos hechos para que el cam­
po de lo “escribible” sobre desaparecidos se ampliara para
aceptar el cruce de géneros y la comicidad. Se trata de hechos
completamente exteriores a la literatura; la recuperación de
decenas de hijos de. desaparecidos por las Abuelas; la activa­
ción de HIJOS que, precisamente por plantear estrategias con
las que se podía no estar de acuerdo (y muchos de los "hijos”
podían no estarlo), puso en un terreno ideológico y político lo
que antes se veía solo como '"derechos humanos”, desplaza­
miento al que contribuyó la müitanda kirchnerista de algu­
nos hijos de desapareados que no podían ya, en nombre de
su desgrada, infligir un partidismo que era innecesario para
52
otros; finalmente la continuación de los juicios a los terro­
ristas de Estado a partir de la derogación de las leyes que los
impedían. La restitución misma del edificio de la ESMA por
el presidente Kirchner convertía a ese predio en ocasión de
nuevos debates, incluso entre fracciones de las organiza­
ciones que no se ponían de acuerdo. Todos estos hechos de
la política no marcan directamente la literatura pero crean
condiciones de escritura. Se ha cerrado una etapa. Bruzzone
publica sus libros en ese marco.
En Los topos, un narrador, hijo de desaparecidos, criado
por una abuela llamada Lela (aunque la vieja entiende bas­
tante más que una vieja lela] conoce y se enamora de la tra­
vestí Maira, también hijo de desaparecidos, cuyo proyecto es
matar represores. Para adiestrarse ha practicado con algunos
policías paraguayos en la Triple Frontera. Maira se desliza
como un topo entre quienes tiene marcados como futuras
víctimas, pero ella también termina desaparecida. Vale la
pena detenerse en este primer motivo de la novela porque
realiza como ficción la fantasía que, en los primeros años de
la democracia, fue también una pregunta: ¿por qué ningu­
na de las víctimas salía a tomar justicia por mano propia?,
¿por qué nadie mataba a un represor, ya que en esa época po­
día vérselos en lugares públicos? La novela retoma esta pre­
gunta y la responde a su modo, actuando afirmativamente
una respuesta en la ficción: hay víctimas que salen a matar
victimarios.
El segundo motivo es que la historia se repite en el pre­
sente y Maira desaparece. Su departamento queda devastado,
como después de una requisa idéntica a las del viejo Estado
53
terrorista. Cambio de vida: el narrador se va a Bariloche; nn
hombre cruel y poderoso, el Alemán, se enamora de él, lo
encierra junto a un lago y finalmente lo convence para que
la cirugía lo convierta en una travestí hecha y derecha. En
el desenlace melancólico, la promesa final es que ambos, el
Alemán y la flamante travesti, saldrían a buscar a Maira.
Madre busca hija desaparecida; hijo de desaparecidos busca
la casa donde se crió con sus abuelos; travesti busca tortura­
dores para matarlos; hijo de desaparecidos busca a travesti
enamorado. Lo que no se detiene es la búsqueda, pero varían
las formas paródicas y disparatadas de llevarla a cabo.
La búsqueda es el tema de la novela, lo cual equivaldría a
recondudrla al tópico “desaparecidos". Sin embargo, esa re­
conducción no es sencilla y allí está la novedad de Los topos.
Lo que el narrador busca está en el presente de su historia, aun­
que su motivación subjetiva, el motor que lo pone en condi­
ción de buscar; esté en el pasado. Para el narrador, el pasado
es irrecuperable: cuando cree que podrá volver a vivir en la
casa de su infancia, los albañiles, que él mismo ha contratado
para arreglarla, dedden ocuparla con sus familias (la escena
es realmente buena). Lo que el narrador no va a encontrar es a
Maira, su amor; en cambio, no busca rastros de su madre y se
siente sapo de otro pozo en HIJOS. Se ha producido un corte
sobre el territorio fangoso de una tragedia. No puede dudar­
se, desde afuera de la lógica de la novela, de que el narrador
es una víctima. Pero su ser de víctima se desplaza a su condi­
ción de abandonado por otros. Sin embargo, irónicamente, el
abandono que sufre es consecuencia de que Maira, la travesti
amada, ha continuado, ella sí, la búsqueda de los terroristas
54
de Estado. Que las líneas se crucen de este modo complejo,
desplazándose de donde se cruzarían de modo previsible, es
el mérito de Los topos. Casi una comedia de equivocaciones.
Aunque también una comedia romántica.
Ninguna de estas especies literarias formaron parte hasta
ahora de la literatura sobre desaparecidos y las consecuencias
de la desaparición. Como si ese tema prohibiera, por su dure­
za y su dimensión moral, trabajar sobre él con instrumentos
distintos a los de la literatura de evocación subjetiva, el non
jícrion, la alegoría o el realismo. El pasado argentino de los
años setenta estaba codificado en las interdicciones estable­
cidas por los imperativos morales. Maus, de Art Spiegelman
demostró que se podía ser tan mordaz con las víctimas como
implacable en el desprecio a los victimarios. La lectura de esa
extraordinaria novela gráfica es, por momentos, incómoda,
porque desequilibra lo que “debe pensarse”. Los topos soslaya
esa incomodidad, pero muestra que, por lo menos en litera­
tura, no hay camino de una sola vía.
Félix Bruzzone, Los topos,
Mondadori, Buenos Aires, 2008.
55
VII
Literatura sentimental
Wertfier, de 1774, es la gran novela de la literatura sentimen­
tal: no simplemente el relato de un amor imposible, sino
solamente eso. El amor coloniza e impera; es obsesivo, bal­
buceante, mono temático y, sobre todo, unitonal. El desdi­
chado se repite para conjurar, en el doble sentido de llamar
y debilitar, la imagen de lo que ha perdido; nombra para
aferrarse a quien pertenece a otro. Para el desdichado nada
es banal, nada es insignificante, dice Barthes. Escribe para
diferir la muerte por melancolía. Convierte a la melancolía
en nostalgia al recordar la felicidad en tiempos de desgracia.
Desahuciado por un amor imposible (Werther), o abandona­
do (La intemperie de Gabriela Massuh), el enamorado escribe
y espera. Sobre todo, espera.
Barthes, que lee Werther en Fragmentos de un discurso amo­
roso, dislocó el sistema pronominal: cuando escribe “ yo”, ese
“yo” es un extraño. Barthes sabía, después de Freud, que el yo
vive en una proximidad salvaje, inabordable. Barthes escribe
57
“él” y, a veces, habla de sí mismo, porque la tercera persona es
más representable que la primera. El yo, como una presa de
caza, no está nunca donde se lo busca y, si aparece fácilmen­
te donde se lo busca, su entrega es sospechosa. Sin embargo,
cuando leemos “yo”, los lectores nos preguntamos cómo un
texto firmado nos introduce de tal modo en una intimidad,
y por qué razones nos revela los sucesos que la conmovieron.
¿Por qué me cuenta esto?
Cuando Gabriela Massuh escribe “yo”, ¿de quién está ha­
blando? De Gabriela Massuh que es un nombre en la tapa
del libro para los que no la conocen; de Gabriela para quienes
la conocen y creen saber que la historia que cuenta en su no­
vela es una historia verdadera. Yo estaba leyendo La intem­
perie y, en ese momento, como si hubiera sido enviado por
alguien con la intención de plantearme un problema de teo­
ría literaria, llegó a mi casilla de correo un mensaje de Diana,
la mujer que abandona a la narradora en la novela. El men­
saje de Diana (que no se llama Diana, pero cuyo nombre tie­
ne las mismas vocales) produjo una especie de turbulencia:
esa mujer me escribía mientras yo la leía a ella contada por
otra mujer, que también podía mandarme un mensaje en
ese mismo instante. Los lectores que no conocen a Gabriela
Massuh ni a Diana no podrán sentir la nerviosidad de que
se mezclen las páginas de una novela con las pantallas de su
correo electrónico.
Es, por ejemplo, lo que me dicen los lectores que conocen a
la ex mujer de Daniel Guebel; no les divertía del mismo modo
que a mí, que no la conozco, la comicidad con que Guebel
había contado su separación y había usado esos materiales
58
autobiográficos en su novela. A mí, en cambio, la cuestión no
me preocupa en términos psicológicos ni morales y solo me
interesa ver cómo Guebel se ingenió para hacer una novela
cómica de lo que podía haber sido un relato melancólico.
Para quienes conocen a Gabriela Massuh, el interés de la
novela no es aquello que ya saben de ella, sino lo que no sa­
ben y la novela viene a contarles- En mi caso, su relato de las
conversaciones en el chat con mujeres a las que, en su ma­
yoría, nunca hubiera conocido de otro modo y la relación
improbable con una de ellas, que no sabe quién es Gabriela
Massuh, la amiga de intelectuales y artistas, la organizadora
cultural cosmopolita y de izquierda. Esa mujer del chat llega
de otra parte; le importan muy poco los bizarros vanguardis­
tas alemanes que visitan a la autora de La intemperie. Por eso
es más interesante.
El circuito del chisme hizo conocer los materiales auto­
biográficos de La intemperie antes de que fuera una novela.
Esto reforzaría la idea de que algunos relatos, como La bús­
queda del tiempo perdido, se construyen sobre conversaciones
de grupos sociales elegidos y sus chismes. Pero es distinto
haber encontrado en los salones a Robert de Montesquiou
que enterarse, medio siglo después, de que tal personaje
tiene algunos de sus rasgos. Fui a Lübeck a causa de “Tonio
Kroger", pero se trató simplemente de turismo filológico;
comparaba las descripciones del relato con la dudad real,
odosamente, como quien coteja recuerdos y objetos. Lo mis­
mo han hecho algunos lectores de Saer con las calles de Santa
Fe o con el Paraná a la altura de Rincón. No hay necesidad de
ir a Lübeck, ni de viajar a Santa Fe.
59
Tampoco hay necesidad de saber si la novela de Gabriela
Massuh es autobiográfica. Pero cuando se sabe que lo es,
resulta imposible olvidarlo porque no se puede decretar una
amnesia temporal de lo que se conoce sobre sus persona­
jes (y probablemente se ha conocido más de lo que piensa
Massuh). Por eso, la novela tiene un aura que es confesional
y periodística: relato de lo que se supo antes de que lo contara
su protagonista, por la malevolencia o la curiosidad afectuo­
sa del chisme que lo difundió con ese sopor verbal del boca a
boca, que la novela viene a corregir. Massuh anula el chisme
al convertir lo que fue su materia en argumento.
Si se quiere pasar por alto el campo de problemas de la li­
teratura autobiográfica, se puede afirmar o que toda literatura
es autobiográfica o que ninguna alcanza a serlo verdadera­
mente. La frase no significa mucho. Por un lado es cierto que
toda literatura es autobiográfica, en la medida en que alguien
se exhibe a través de materiales literarios y no literarios cons­
truyendo una ficdón donde la subjetividad puede obturarse,
mostrarse o intentar ambas cosas. También podría decirse que
la ficción surge cuando ese yo se borra en sus avatares reales
para desplegarse en una auto-aniquilación ficdonaL
Pero esta solución es demasiado fácil porque borra la
experienda de lectura. Por la lectura puedo juzgar que La
traición de Rita Hqyworth es más autobiográfica que Pubis an­
gelical; que Retrato del artista adolescente es m is autobiográfica
que Tinnegans Wake o Los muertos; que El coloquio es menos
autobiográfica que Wasaíñ, y así hasta el infinito. Sin embar­
go, también es verdad que fue Pauls quien escribió El colo­
quio, pero no el mismo Pauls que escribió Wasábl ELtiempo
60
y los desdoblamientos de un sujeto produjeron la diferencia.
Por el momento, no puedo decir que esta novela es la más
autobiográfica de Gabriela Massuh, porque es la primera.
En cambio, puedo leer en La intemperie fiases convenciona­
les (“El corazón me dio un vuelco cuando vi su nombre en
mi casilla de correo”), y reflexiones que prueban que Massuh
puede apartarse y escribir: “En ese momento entendí el re­
vés de la trama a la que me había resistido con la obcecación
de un buey que, derribado por el león, sigue blandiendo sus
cuernos cuando ya le han arrancado grandes trozos de car­
ne. De hecho, nada hay más inocente que un animal herido
de muerte: inconsciente de su propio fin, cree que su esta­
do actual es nada más que un incordio de las circunstan­
cias. Hasta ese instante yo había sido ese buey ignorante”. La
abandonada piensa.
El yo está de regreso y, entre otras tendencias, lo habilita
la moda. Un giro subjetivo atraviesa no solo la literatura cul­
ta sino el testimonio, los programas de televisión, las plata­
formas de Internet. Recibí, hace meses, la primera invitación
para visitar la página de un conocido en Facebook. Me abs­
tuve, reconociendo que son inútiles más argumentos para
caracterizar una época.
Gabriela Massuh, La intemperie,
Interzona, Buenos Aires, 2008.
61
VIII
Teoría del aguante
No me sorprendería que Villa Celina sea bien recibido por los
antropólogos que estudian culturas populares, quienes en­
contrarán una confirmadón literaria de sus tesis etnográficas.
Tampoco me sorprendería que ganara lectores incluso más allá
de los círculos minoritarios a los que se circunscribe la mayor
parte de la literatura argentina (exduidos los best-sellersj. Es
un libro de hoy peculiarmente arraigado en la tradidón.
De los cuentos de Incardona podría dedrse que son sendllos; y el mismo adjetivo no sería injusto con su escritura. Sin
embargo, no son simplemente sencillos, ni solo un recorrido
a mitad de camino, entre el cuadro de costumbres, d recuer­
do personal y la ficdón. Representan una napa profunda de
populismo que sigue demostrándose imprescriptible en la
ideología cultural de estas tierras. Refuerzan este efecto las
ilustradones de Daniel Santoro, d pintor peronista, a quien
Incardona le agradece, entre otros amigos, “especialmente, por
su enorme generosidad". Pintor nostálgico de las imágenes de
63
felicidad peronista, como lo ha caracterizado Anahi Ballent,
Santoro es una de las ciñas de este libro, ya que tanto él como
Incardona arraigan en el mismo imaginario. No simplemente
Villa Celina, sino el terreno siempre dispuesto a dar nuevas ra­
mas, esa tierra primigenia de la comunidad popular.
Incardona es un populista, cuyo mundo es el de las barras
de amigos, tejidas en el cuerpo a cuerpo solidario y la sentimentalidad sin remilgos. Su territorio es el barrio separado
del resto del Gran Buenos Aires y también del resto del mun­
do por las diferencias que se alimentaron desde la infancia,
se convirtieron en alianzas de vida en la adolescencia y se
prolongan incluso cuando alguien se muda a otra parte. El
barrio es la familia ampliada en tribu suburbana que se ha
probado en las peleas, en las rivalidades y las reconciliacio­
nes o, como dice el tango, “en las buenas y en las malas". Y
cito el tango porque no hay nada más tanguero que este ba­
rrio que escucha rock chábón y toma drogas más fuertes que
la elegante cocaína de la noche tanguera de antaño o el éxta­
sis de la actual noche dance. Los héroes del aguante tienen el
comportamiento que el tango transmutó en mitología fun­
dadora de la subjetividad masculina en el siglo XX.
. En realidad, lo que más sorprende en los cuentos de Incardona es su afectividad. Entiéndase que no se trata de litera­
tura humanitarista, como la de Boedo, porque lo que Boedo
representaba ya no existe y hoy cualquier cosa en ese estilo
se parecería más a literatura infantil fantástica que a repre­
sentación social para adultos. Pero la afectividad masculi­
na de ios cuentos de Incardona, una dimensión moral a la
que renunciaron casi todos desde Roberto Arlt a Jorge Asís,
64
impresiona no como una revisión de la literatura anterior
(escribir contra Osvaldo Lamborghini, por ejemplo], sino
como opción por las culturas barriales. Incardona es un mo­
ralista cuyos valores son los desplegados en el aguante. La
música acompaña esta experiencia, y la droga no es un “viaje
de ida" sino un avatar terrible o gozoso, según como venga el
trip (no con la presencia ominosa de la villa, sino con el “en­
tro y salgo” de la noche del barrio y sus alrededores).
Sosteniendo todo esto, la comunidad organizada. No la co­
munidad organizada de Perón, sino la comunidad del barrio
y las redes de la familia y los amigos que parecen la única
trama segura frente a una sociedad exterior hostil (los otros
barrios y sus propias comunidades organizadas). En esta
atmósfera de violencia ni temida ni buscada, simplemente
allí presente, la comunidad tiene un valor superior: hay que
bancar a los amigos, a la banda de rock que empieza a cono­
cerse, al equipito de fútbol.
Incardona ofrece, en el estado práctico de la ficción, una
teoría del aguante, concepto cargado de sentidos morales y
psicológicos de la cultura contemporánea del Gran Buenos
Aires. El aguante empieza por casa: las madres hacen el aguan­
te a los hijos, los vecinos hacen el aguante a los chicos de la
cuadra, los amigos hacen el aguante frente a las autoridades
de la escuela o de la policía, ante las amenazas de las institu­
ciones exteriores a la comunidad popular organizada.
El aguante es un ideal moral, porque articula la comu­
nidad, la establece frente a los otros, defiende a los más dé­
biles, enfrenta las competencias y agresiones, fija sus límites
(indispensables para ser comunidad). El aguante es lo que el
65
honor era en una cultura aristocrática, lo que el coraje era en
la mitología gaucha, lo que la virtud es para la religión o el
pluralismo representa en la vida cívica. Fuera de la comuni­
dad no quedan los cobardes sino aquellos que no son capaces
de bancar. La debilidad no es el miedo sino carecer del tem­
ple, de la paciencia y la solidaridad del aguante. Cuando una
sociedad se deshilacha, queda el espacio más concentrado y
más intenso de la comunidad y, para sostenerlo, cada uno de
sus miembros hace el aguante.
Incardona conoce perfectamente su territorio del conurbano no solo en términos morales. La topografía de Villa
Celina tiene una precisión de carta geográfica trazada con
la habilidad que solo se adquiere por la experiencia, cuan­
do el cuerpo sabe y siente en qué lugar se cruza el límite hada
el exterior, en qué esquinas se definen los hitos del espado
propio, quién vive en cada casa, para dónde hay que correr si
a uno lo persiguen, de dónde y cómo puede llegar la policía,
de qué modo hay que organizarse para salir "afuera", cuáles
son los posibles planes de retirada en la derrota. Los cuen­
tos son ficdones geográficas, de una microgeografia que se
convierte en mundo repleto de comunidad: desvíos de las
avenidas, túneles, fisuras del terreno, obstáculos para pasar
de un lugar a otro, todo forma parte de un inventario para
. la supervivencia.
Los argumentos de Incardona son lo que tienen que ser:
si el tono moral es el del aguante, no se puede esperar que
los relatos se parezcan a los de César Aira. Incardona conoce
perfectamente lo que cuenta, lejos de capturar ese mundo
en una escritura compleja, no comete ese error, sino que se
66
atiene a su lengua, sin parodiarla, sin ironizaría, trabajando
con lo que esa lengua ofrece, algo del orden de lo directo de
la experiencia que se conoce, incluso cuando el relato se haga
cargo de una pesadilla o de un trijp de droga. Todo lo que hace
Incardona dentro de una lengua común es exagerar algunos
momentos expresivos: cuando se desfallece, cuando se tiene
miedo o cuando se festeja. En esos casos, suena una especie
de unísono comunitario: todo Villa Celina festeja que al­
guien encuentre una zapatilla que había perdido en el barro,
unísono que exagera la solidaridad para hacerla no menos
creíble sino más divertida.
Incardona se mudó de Villa Celina, pero afirma que
vuelve siempre al barrio. Entretanto estudió literatura, di­
rige una revista en la web y mantiene un blog, cosas que en
Celina no abundan. Para escribir siempre hay que alejarse,
incluso cuando el alejamiento produzca nostalgia por el
mundo recién abandonado.
Juan Diego Incardona, Villa Celina,
Grupo EditorialNorma, Buenos Aires, 2008.
67
IX
La originalidad y el recato
"Comencé explicándoles cómo había llegado hasta allí, mis
problemas para encontrar aquel espléndido parque. Los ani­
males me escuchaban con veneración y no me sacaban la
vista de encima; no exagero si digo que parecían hipnotiza­
dos por mi relato. Las. carpas, estaban inmóviles bajo la su­
perficie, con los ojos sin parpadear casi al ras del agua; por
su parte, las tortugas movían agitadamente las patas para
mantener la cabeza a flote mientras sus pesados cuerpos pa­
recían a punto de hundirse." La escena portentosa sucede en
el último libro de Sergio Chqfec, Mis dos mundos, narración
reflexiva, en primera persona, de un paseo por el gran parque
de una ciudad del sur de Brasil, que tiene lugar en el mes de
noviembre, pocos días antes del cumpleaños del narrador.
Sería sencillo decir: relato sebaldiano. Sin embargo, el
narrador de Sebald tiene un propósito, aunque seguirlo exija
circunvoluciones y despistes, mientras que. Chejfec evoca la
desgarradora ausencia de finalidad de Robert Walser. Lo que
69
Chejfec comparte en cambio, con Sebald (y, claro está, tam­
bién con Walser) es el narrador/personaje "sin cualidades7':
incapaz tanto de entusiasmos como de creencias, inerte y, so­
bre todo, resistente a cualquier exhibición* Las revelaciones
que, en el pasado, sucedían durante las caminatas (Goethe
y Rousseau caminaron sin pausa) no le ocurren ai pasean­
te de Mis dos mundos, como si la era de la revelación hubiera
caducado: "Yo nunca encontré nada, solo una vaga, idea de
lo novedoso o lo diferente, por otra parte bastante pasajera”.
Lo mismo sucede en La mayor, de Juan José Saer, cuando la
repetición del acto proustiano de mojar una galletita en el
té no produce absolutamente ningún recuerdo. Ellos, an­
tes, podían, escribe Saer. Casi treinta años después, Chejfec
retoma esa imposibilidad: el tiempo ha pasado entre los ca­
minantes románticos y el personaje de Mis dos mundos; y el
espacio también es diferente: caminamos no por la campiña
europea, ordenada como un parque, sino por parques del sur
del mundo, donde el sentido de la orientación es invariable­
mente dudoso y las direcciones del mapa son esquivas.
Un hombre sin cualidades camina por un parque y pien­
sa. Es escritor, y la noche anterior ha leído una reseña sobre
un libro suyo: "un libro fallido por donde se lo mire” afir­
ma la reseña. Cien páginas después, cuando su paseo está
terminando, ese hombre sin cualidades, autor de un libro
sin otras cualidades que las de haber fallado, entiende el pe­
ligro de ser escritor: "Ya no temía no ser publicado, ni vivir
alejado del éxito o del reconocimiento, ya sabía que esas co­
sas estarían siempre a mi alcance, para bien o para mal; te­
mía que alguien, pasando al lado de mi cuaderno abierto, me
70
desenmascarara como un simple y deliberado impostor”. Es
curiosa la reflexión. Althusser cuenta que después de alcan­
zado el éxito con sus grandes ensayos sobre Marx, temía ser
desenmascarado como alguien que no había leído suficiente
filosofía. Después de la consagración, el miedo. El narrador de
Chejfec, ajeno a la lógica de la consagración, siente el miedo
esencial de haber pretendido ser no un escritor exitoso, sino
algo más difícil: un escritor. Crítica de la economía del presti­
gio literario: a diferencia de Althusser, se puede ser exitoso sin
temer la humillación del desenmascaramiento; no es posible
ser escritor, sin experimentar el miedo de no serlo.
Este es el hombre que camina por el parque de la dudad
del sur de Brasil, próximo a cumplir los 50 años. El parque es
una composidón intrincada de círculos de un limbo vegetal,
puntuados por pequeños edifidos de arquitectura moderna.
Después de una avenida de árboles, se llega a un laberinto
de plantas (como los que se encuentran, con frecuencia, en
Inglaterra], luego a unas casillas, después unas grandes pa­
jareras, a continuadón una gran extensión verde, más tarde
una alameda, una fuente, un jardín oriental, un bosque y un
lago con cisnes.
Mientras camina, el narrador divaga por sus recuerdos
y, entre ellos, el de un rdoj, visto en una dudad alemana re­
construida como si no hubiera sido destruida por la guerra
(esas reconstrucdones que tienen algo de negadón siniestra
de la violenda, como si el tiempo pudiera retroceder hacia el
pasado anterior a la catástrofe), cuyas manecillas se mueven
en un sentido inverso al habitual. Divagante, el narrador
nombra dos de sus posesiones, un encendedor de su abuelo y
71
un largavista de su padre; y a ellas agrega el reloj, formando
una trilogía imaginaria de objetos que él, hombre sin hijos,
río lejano y distante, dejará como legado a sus sobrinos. ¿Por
qué este desvío? El reloj cuyas manecillas van "hada atrás" es
indispensable para pensar la reconstrucdón de la dudad ale­
mana que, en nombre de un pasado arquitectónico glorioso,
olvida la violenda y la infamia del holocausto. Los objetos
permiten pensar en la muerte, por eso, como un memento
morí entran en este relato: ellos persistirán, cuando el narra­
dor los deje como herenda.
En su caminata, el narrador encuentra hombres, muje­
res, un joven, un viejo. Con todos ellos tiene fugaces reladones desacompasadas. Pero, hacia el final, reconoce que uno
de ellos, el viejo, no solo se le parece sino que podrían ser "la
misma persona en distintos puntos del tiempo". No se trata
de un doble, vale la pena aclararlo, sino de una figura más
complicada: habitan mundos paralelos (como los dos mun­
dos que dan el título al libro), mundos "variables", y también
tiempos distintos pero co-presentes. Algo entre imaginado y
alucinado, más Kafka que Borges.
En esos desdoblamientos del espado y el tiempo, tiene
lugar la gran escena (una de las dos grandes escenas, la prime­
ra la he mendonado al prindpio). En esa segunda, el narra­
dor describe los avances y giros de una barca a pedal, de las
que son comunes en los lagos. Como una nave de mitología
kitsch centroeuropea, una barca con forma de dsne, con el
número 15, ocupada por un hombre y su hija, se desplaza
frente a la mesa que él ocupa en un parador del parque (que
evoca la arquitectura de Niemeyer). El hombre habla con su
72
hija, sonríen, y mueven sus cabezas ubicadas a cada lado del
cuello del cisne. Este cruce de miradas, porque el narrador se
siente tan observado por el cisne y sus ocupantes como él los
observa, le evoca las imágenes de William Kentridge, el dibu­
jante sudafricano que traza el recorrido de las miradas desde
los ojos de sus personajes, de modo que "la contemplación
misma resulta materializable” No otra cosa propone este
libro.
En Mis do5 mundos Chejfec lleva a un límite cualidades
de su narrativa anterior. Escritor recatado y enigmático,
excéntrico por originalidad de lo que hoy es la literatura,
Chejfec alcanza una especie de tranquila soledad en el espa­
do nervioso de las novedades literarias. Se tiene la impresión
de estar frente a un escritor completamente libre de cálcu­
lo, que confía encontrar sus lectores sin salir a buscarlos.
Impertérrito, Chejfec escribe.
Sergio Che|fec, Mis dos mundos,
Alfaguara, Buenos Aires, 2008.
73
X
La teoría en tiempos de Google
El pececito se llama Yorick y la gata Montaigne Michelle. Su
dueña se aferra a una “edición trilingüe de la Metafísica de
Aristóteles" y usa “gorra de escribir77como Jo en Miyerritas.
Una tormenta le impone, como toda la naturaleza, su “efec­
to gótico77 y el terror la conduce a una cita de John Aubrey
sobre la costumbre de Hobbes de cantar de noche desga­
ñotándose porque creía que así beneficiaba sus pulmones.
Inmediatamente, por deslizamiento, llega Rousseau que,
como Hobbes, también protagoniza episodios de paranoia
“clásica y barroca”.
Cualquier párrafo de lanovela dePola Oloixarac ofrece e sa
variedad de remisiones culturales. La Facultad de Fñosofía y
Letras de la UBA es la patria de adopción de la narradora (alias
Rosa Ostreech: Avestruz Rosado), hija vengadora y respe­
tuosa, satírica y disciplinada de la heterotopía cuyo lugar
físico es Puán y Pedro Goyena. Las teorías salvajes no podría
haber salido de una cabeza educada en otra parte. A quienes
75
conocen la abigarrada escena de la Facultad esta novela les
resultará algo así como una carta escrita por un pariente
próximo que desprecia y ama los cuatro pisos del edificio y
los personajes de picaresca que discurren allí (los vendedo­
res de videos y discos truchos o de panes rellenos, los orga­
nizadores de iniciativas descabelladas que la novela, al pasar,
pone en ridículo, las profesoras arratonadas, los ayudantes
de cátedra solícitos, los titulares carcomidos por la decrepi­
tud y la repetición que se transforman en objetos eróticos de
estudiantes obsesivas, ávidas y ambiciosas).
Las teorías salvajes muestra lo que se puede hacer con lo
que se aprendió en la Facultad, o sea que, a su modo, es un
panegírico del mundo universitario que ha convertido a una
mujer joven y bella (narradora, personaje, conste que no
digo autora) en una especie de monomaníaca para quien lo
erótico se consume o se consuma en la pasión filosófica y vi­
ceversa. Reivindicación hipercrítica de Puán y Pedro Goyena,
la novela se apoya sobre el mismo suelo que convierte en un
campo minado. No hay por qué pensar de antemano que eso
carece de un interés más amplio, porque todo depende de la
eficacia de la sátira que a veces es veloz, inteligente, cruenta,
y otras, demasiado engolosinada con su perspicacia.
Fiel a esta heterotopía del Saber, la narradora tiene siem­
pre un libro a mano, para fregarlo contra el hocico de su gata
en un gesto de didactismo mimético; o para contar una per­
formance pomo-underground o un trip de pastillas y polvos
diversos en una disco. Las teorías (antropológicas, psiquiá­
tricas, filosóficas, tecnológicas) fascinan, pero también son
instrumentos para escribir una novela que yo no llamaría
76
filosófica, sino de aprendizaje, no una “educación sentimen­
tal” sino una educación a secas.
Se podría hablar de los procedimientos intertextuales que
ponen de manifiesto esta educación, de las citas de libros reales
o de textos inventados. Sin embargo, no estoy muy segura de
que “intertextual" sea la palabra adecuada: Habría que buscar
otra. La intertextualidad pertenece a la época de las bibliote­
cas reales y de las enciclopedias. Las citas, alusiones y ficciones
teóricas de esta novela son de la era Google, que ha vuelto casi
inútil el trabajo de hundir dtas cifradas porque nada perma­
nece añado más de cinco minutos.-Sylvia Molloy escribió que
la erudidón borgeana era inderta y finalmente poco confiable.
Esa cualidad dudosa de la dta, que produda la mdeterminadón
de los textos de Borges, hoy no tiene condidones de posibilidadno hay incertidumbre; verdadera, modificada o intacta, la dta
siempre se encuentra a pocos golpes de teclado; y las dtas falsas
no aparecen entre los resultados del buscador.
El personaje de Las teorías salvajes lleva una mochila llena
de libros, posee ios clásicos en las lenguas correspondientes,
clasifica con cartondtos-los estantes de su biblioteca. Pero
ella y nosotros sabemos que allí está Google, burlando la co~
lecdón de libros y artículos sobre papel, como una amena­
za a la custodia privada del saber. Atento a esta cualidad de
Google, Tulio Halperin Donghi, en Son memorias, reemplazó
todas las referendas a libros que conoce perfectamente por
una fórmula leve y divertida: “Google me informa”. Después
de Google, no hay erudidón sino línks. Las teorías salvajes
vive desesperadamente esta situadón y quizá por eso Pola
Oloixarac acumula referendas.
77
Aunque Hobbes es "el centro flamígero” de la biblioteca
y las teorías de un antropólogo apócrifo invierten la ficdón
freudiana en tomo al asesinato del Padre, Las teorías salvajes
sobresalen más en el aforismo y el mot d'esprit: un setentista
es un “trasto viejo de ideologemas” y está “envuelto en su
extraño glamour de veterano de guerra suda”; el consumo
de cumbia por las capas medias es una “degeneradón chic de
lo inadmisible”. Igual que Laura Ramos, Oloixarac es impla­
cable con la educadón redbida como hija de "progres”: a los
chicos no se les compra helados Massera y en los colegios está
bien visto “escribir ensayos sobre los desapareados y poemas
sobre la dictadura en las clases de expresión corporal”, cuyos
títulos pueden ser "Pégame y llámame Esma” La caricatu­
ra de esos años de infanda es tan sarcástica como eficaz, con
una sola excepdón: no fundona la parodia del diario ínti­
mo de una militante setentista que la novela transcribe. La
parodia necesita una idea más exacta del texto a parodiar y
Oloixarac no la tiene.
En paralelo a la historia del desenfrenado erotismo filo­
sófico de la narradora nadda y criada en Filosofía y Letras,
hay otra historia, que transcurre en el escenario de lo semi
fashion, semi cooí, bizarro de Buenos Aires, donde cada mi­
noría cultural es el centro de pequeños oleajes de celebridad
marginal (en realidad: todo es margen). Esos personajes, por
un capricho de la fortuna, acceden al estatuto de celebrities
fugaces. Allí hay de todo: hijos de madres setentistas (exac­
tamente captadas con sus pelos al viento a lo Farrah Fawcett
y sus largas polleras); parejas en busca de parejas que arman
una espede de colonia urbana para el sexo, las drogas, la
78
difusión de videos, y la creación de una página de parnés en
Internet que se inaugura con Dirty Wars 15)75; nerds, cumbieros y, como pintoresco desafío, un empleado de McDonald's
con síndrome de Down que se masturba con la protagonis­
ta de videos md.tr pomo. Este abanico de li/e-styles tiene una
dinámica merecidamente mayor que el reducto Puán de las
pasiones filosóficas. La zona juvenil de Las teorías salvajes, en
especial una noche en la disco y la realización del videogame
cuya acción transcurre en los años setenta, muestra una vi­
talidad exuberante, acentuada por la original insistencia con
que Oloixarac escribe sobre los cuerpos feos y las materias o
los olores inmundos.
La mezcla de bizarros, nerdj y beautijul people produce un
tratado de miaoetnografía cultural más convincente que
los que resultan de las pasiones teóricas. Las teorías salvajes
están allí.
Pola Oloixarac, Las teorías salvajes,
Entropía, Buenos Aires, 2008.
79
XI
Paisajes y signos
Lekman, el personaje de los cuatro relatos de Matías Capelli
reunidos con el título de Frío en Aía5ka, nadó en Noruega y
llegó a la Argentina, de chico, durante la dictadura. Con poco
menos de trdnta años ha tenido, sucesivamente, dos muje­
res: Juana, "única novia de la adolescenda”, y Fernanda que,
en la primera página del libro está en Leeds, becada para es­
cribir su tesis de doctorado. Lekman es pintor y Fernanda es
crítica de arte, profesiones previsibles en una literatura que
se escribe a comienzos del siglo XXI, era de la multiplicadón
de las artes, los artistas y los escritores como personajes de
ficáón (hay casi tantos como en Balzac y muchos más que en
Proust). Por suerte, Capelli encuentra también algunos sen­
deros desviados d d camino de las artes.
Uno de eEos es la reconstrucdón hipotética de la vida co­
tidiana de Fernanda que Lekman realiza a .través de un cu­
rioso método obsesivo. Para que en Buenos Aires autoricen
el pago de la beca inglesa, todos los meses se deben presentar
81
acá los recibos de sus gastos más ínfimos. Fernanda se los en­
vía a Lekman, que ios ordena y los lleva a la institución que
financia el doctorado. Este gesto de disciplinado, burocráti­
co, amor se convierte en reconstrucción de la vida cotidiana
de Fernanda que transcurre a miles de millas: una entrada
al cine, un café en Starbucks, un pasaje de Leeds a Londres
y, sobre todo, una caja de preservativos son el encofrado que
sostiene la vida de la mujer imaginada por su amante.
Lo concreto se convierte en signo. El amante (como ya
lo indicó Barthes) venera los signos casi tanto como al obje­
to amado. La ausencia está en los detalles reveladores de lo
concreto y no en las eventuales conversaciones por teléfono
donde poco puede ser comunicado. Los detalles, en cambio,
tienen la solidez indiscutible de las cosas que, una vez adqui­
ridas, han debido, seguramente, cumplir una fundón en la
vida de la mujer lejana. Los tickets son la prueba de actos rea­
lizados por Fernanda en Leeds o Londres; muestran, de modo
menos vago que sus escasas notídas que ella ha estado en
alguna parte, en un momento preciso del día, pagando por
algo que consumió o va a consumir.
En lugar de hipotetizar lo que hace Fernanda, Lekman
cree estar en condidones de interpretar signos menos equí­
vocos. El amor o el desapego son una nube de tickets. Sin em­
bargo, la mujer puede alegar, con verdad, que esos tickets no
prueban nada, ya que otras personas se los dieron, sabiendo
que ella necesita presentarlos para cobrar su beca. Si acepta
esta verosímil y sendlla aclaradón de Fernanda, que tam­
bién puede ser un subterfugio, lo inequívoco se vuelve equí­
voco porque la caja de preservativos o la entrada a un cine
82
no son atribuibles a las necesidades de ningún sujeto que
Lekman conozca.
El lector tampoco puede estar seguro si fue ella quien
bebió el café en Starbucks. Es interesante que las huellas de
la infidelidad no sean los signos acostumbrados a represen­
tarla sino estos otros proporcionados por las impresiones de
máquinas registradoras y cajas de supermercado. En lugar
de descubrir una carta, un perfume, una marca o una foto­
grafía que comprometa a la amada, se persiguen las pruebas
de consumos que reveían sus actos más privados, con fecha
y hora impresos por las máquinas, datos exteriores cuya ver­
dad es inexorable. El supermercado, la farmacia o el bar de
cadena son una topografía que la imaginación de Lekman
ordena en itinerarios sentimentales. Algo del anonimato y
de la cuantificación de la vida cotidiana aparece en el juego
que interpreta tickets, como si los soportes acostumbrados
de la sospecha y los celos se transfirieran a signos que antes
no los representaban.
En el segundo relato, "Solo estás sangrando77, el perso­
naje (sin nombre, pero también pintor, también indeciso y
flotando entre signos) visita a su madre para almorzar el tra­
dicional tercer domingo de octubre. Cuando sale a comprar
vino, elige entre dos supermercados: uno, que parece vender
objetos de diseño, y otro coreano, es decir los dos extremos
de la exhibición de mercancías. La cajera del segundo "tiene
la mirada perdida en las ofertas de carnicería, y a esta altu­
ra ya no debe ver más palabras sino signos de admiración y
números a lo largo de las góndolas. Números y signos de ad­
miración, en todas las indinaciones posibles, en los carteles
83
y etiquetas, y una luz que huele a lavandina cayendo del te­
cho". Este es el paisaje de la desolación, donde todo es idénti­
co. El presente transcurre sin cualidades y Lekman, hombre
también sin cualidades, no sabe por qué motivo es incapaz de
entregar el regalo que le ha comprado a su madre. Tampoco
sabe por qué se le insubordina el cuerpo, estornuda, sangra,
eyacula, realiza actos superiores a su destreza: arroja una bo­
tella casi al azar y le rompe la cabeza a un tipo, lo arrastra
hasta un hospital, pasa una noche sin poder entender sus
propios movimientos.
La dudad parece “una maqueta después de la represen­
tación final”, pista de una deriva donde los hechos suceden
de manera anónima, tomando como objeto seres anónimos,
por razones que se desconocen. Los sucesos parecen repetirse
(“plagiados” escribe Capelli en su tercer relato), tan inmoti­
vados como provenientes de un fondo que Lekman casi no
distingue ni como vigilia ni como sueño; entonces, de pron­
to, algo explota con penetrante singularidad: una mano se
aferra, a ras de la vereda, al tobillo de Lekman, solo para invi­
tarlo a pasar a un bar ruidoso que funciona en un sótano.
“Trío en Alaska” es el último relato y el más largo. Alaska,
después de un salar, sobre la costa chilena, no en América del
Norte. Lekman ignora por qué eligió viajar allí y no a otra
parte. El paisaje desconocido es buen lugar para las reminis­
cencias: un gesto de esa mujer le recuerda el de una novia,
aunque quizás el recuerdo sea parte de la hipnótica somno­
lencia del viaje, de lá falta de agua, del calor. Lekman se mueve
de un lado a otro de la ensoñación con ojos abiertos, del re­
cuerdo y del sueño: no decide, ni permite que el lector decida.
84
Escalofríos: indecisión del cuerpo que cae bajo la fiebre. Pero
también concreción del recuerdo cuando la novia, Juana, apa­
rece o más bien se “materializa” y luego se esfuma.
El relato deriva hacia un fondo oscuro donde Lekman se
desliza como quien visita un laberinto completamente des­
conocido, cuyos fragmentos, sin embargo, le recuerdan algo
o donde encuentra mujeres que ha amado de modos dife­
rentes. Los recorridos tienen la arbitrariedad y la simultánea
necesidad de lo inconsciente. Nada asombra a Lekman, pero
tampoco espera ni puede anticipar eso que le sucede. Todo es
inevitable e inesperado.
No podría callar que "Frío en Alaska" me llevó a releer un
cuento extraordinario, escrito en 1^70, por Elvio Gandolfo:
Vivir en la. salina. Han pasado casi cuarenta años entre ambos
relatos, pero hay un juego de resonancias y de ecos, como si
existieran, más allá delaglobalización literaria con sello espa­
ñol, textos que son la literatura argentina contemporánea.
Matías Capelli, Frío enAlaska,
Eterna Cadencia, Buenos Aires, 2008.
85
XII
Vivir para leer, leer para escribir
En En la pausa, Diego Meret expone una relación con la lectu­
ra y la escritura desde la infancia hasta los treinta años. Dicho
así, podría parecer uno de esos libros cuyo autor reflexiona
sobre literatura mientras utiliza, como soporte, una historia
más o menos tenue. Sin embargo, En la pausa es distinto a las
ficciones críticas donde lo más importante es la crítica y lo
menos importante la ficción. Por el contrario, no hay en este
libro crítica en el sentido académico del término, ni pedazos
de discurso universitario ni fragmentos de ensayos incon­
clusos; hay narración, presentada como autobiográfica, ya
que Meret ganó el Premio Indio Rico de Autobiografía 2008,
elegido por los jurados Edgardo Cozarinsky, María Moreno
y Ricardo Piglia.
Esto, el predominio de la narración (ficcional o auto­
biográfica, para el caso da más o menos lo mismo), vuelve al
libro interesante. Despojado de pretensiones críticas o teóri­
cas, presenta la historia desnuda de alguien que se convierte
87
en lector en las circunstancias menos propicias; y, luego, de­
cide ser tscdzor.
Meret, como Sarmiento en el siglo XIX y Roberto Arlt
en el XX, encuentra su primer libro por casualidad. No está
socialmente destinado a los libros, pero el primero que lee
resulta suficiente. Es el Martín Fierro, encuadernado en ma­
dera, especie de cofre colocado sobre un mueble como ador­
no, que llegó a su casa del oeste suburbano por la decidida
acción de un vendedor ambulante. Después de contemplarlo
como objeto durante un tiempo, el chico decide leerlo. No le
gusta nada, pero lo relee porque es el único libro que está a
su alcance: como si alguien descubriera su inclinación por la
pintura en las láminas de Molina Campos de un viejo alma­
naque. La familia y la escuela (de la que el chico no conser­
va un solo recuerdo de las aulas ni de las maestras, ni de lo
supuestamente enseñado y aprendido allí} son ajenas a esa
decisión de seguir leyendo.
El personaje de Meret, carente de herencia cultural re­
cibida o inculcada, se mueve por vocación. Con esta palabra
designo el “llamado" que emitió el primer libro, y la res­
puesta, sin apoyo ni ayuda, a ese llamado. El primer libro
convoca a seguir leyendo, como se acepta un imprevisto o una
fatalidad.
Una década más tarde, cuando ese chico ya es obrero tex­
til en la fábrica donde trabajó durante siete años, miente so­
bre aquel primer libro. Interrogado por una mujer, para más
datos llamada Gilberte como el personaje de Proust, para
más datos profesora de francés, con quien suele encontrarse
en un bar de Ciudadela, responde que su primer libro fue El
proceso de Kafka. Con esa mentira se fabrica un falso origen,
niega el Martín Fierro, y nace la ficción del escritor. Es decir,
se abren las condiciones por las cuales alguien puede contar
historias sin que sea necesario examinar si son verdaderas
mientras sean buenas.
Esa mentira tiene como escena simétrica una ilumina­
ción. Después de leer La vida breve de Onetti, el personaje de
En la pausa escribe durante toda la noche, casi en trance, su
primer cuento. El episodio pone de manifiesto la cualidad
imitativa de la condición de escritor: alguien decide conver­
tirse en escritor porque un relato de otro le ha dado "una
noche de gran felicidad”; por eso desea hacer lo que el otro
hizo, para provocar una lectura como la que Onetti acaba de
ofrecerle. Meret empieza a escribir tras los pasos de otro, no
imitando una forma sino produciendo'un mismo tipo de
objeto: el poema o la ficción. No hay escritor sin ese lector
que se vuelve loco por ser como el autor de lo que ha leído.
Meret está seguro de su deseo, porque ha escuchado el
llamado de una vocación. Las palabras suenan singular­
mente románticas: deseo, vocación, llamado. Sin embargo
son adecuadas para referirse a En la pausa. No hay coqueteo
pequeñoburgués con las culturas no literarias excepto algu­
na mención de infancia (donde la Mujer Biónica se añade a
Martín Fierro). Después de la adolescencia, el obrero textil
no se permite el merodeo de las clases medias que, frente a
la abundancia de libros, pueden planear divertidas aventuras
de un hijo de padres cultos en las tierras de lo popular. Obrero de
fábrica, Meret se ve obligado a vivir en el mundo popular, lo
conoce y lo que deseaes-el mundo otro de la cultura.
89
El personaje de En la pausa se desvía del espado sodal
de origen, y también de un espado literario espedalmente
preparado para capturarlo: la obra de Osvaldo Lamborghini
o del primer Luis Gusmán, es decir la versión de lo popu­
lar como desenfreno ejerddo o padeddo, robo, sexualidad,
violenda y parodia. También se desvía de la versión popu­
lista (a la que Maximiliano Tomas llama “¿babona", aunque
creo que todavía no ha usado este interesante adjetivo por
escrito). Meret escribe en un resquido entre ambas, que es
original no por razones sodológicas sino literarias: la loca
obsesión de imposibles planes de escritura y el estableamiento de una escena para cumplirlos. En efecto, el persona­
je alquila por horas un cuarto de pensión, donde su deseo se
realiza en un aislamiento temporario aunque no en secreto,
como si se tratara de un hotel alojamiento de la literatura.
Es indispensable referirse al título del libro de Meret. En
la pausa es el estado del personaje cuando, por una disritmia
diagnosticada en la infanda, pierde conciencia de su estar en
el mundo y queda congelado, en el medio de un partido de
fútbol o en el patio de la escuela, mientras su existencia, per­
manece un momento en suspenso. Padecer “la pausa” lo ha
convertido en el “idiota de la familia” (Meret dta la calificadon de Sartre sobre Flaubert): nadie espera demasiado de él y
por lo tanto, a diferenda de Silvio Astier en Eljuguete rabioso,
a quien su madre le redama que trabaje, nadie le exige lo que
no se piensa que pueda rendir.
La “pausa” es también las horas de trabajo como plan­
chador en el taller textil, que provocan un automatismo del
cuerpo mientras el personaje va inventando fragmentos de
90
textos futuros. Lo único que no tiene “pausa" son los libros
leídos o la escritura. En una carrera donde el final no es vi­
sible, el personaje sabe que nunca terminará de leer lo que
hay que leer y que probablemente nunca escribirá lo que se
propone, ni tanto como se propone.
Extrañamente liso, controlado, el libro de Meret es tam­
bién inquietante por la existencia de este doble horizonte
de lectura y escritura que son por definición (y para todos)
inalcanzables. Al final, el personaje resuelve abandonar la
pensión que usaba como taller. En la última frase, idílica y
reconciliada con el mundo, más convencional que todo lo es­
crito antes, acaricia el cuerpo de su mujer embarazada mien­
tras su hijo duerme entre ambos. ¿Paz transitoria, rendición
ante la angustia, salida de la literatura o, de nuevo, la “pau­
sa"? Quisiera pensar que se trata solamente de la resolución
formal de un desenlace, un tributo pagado a la idea de cierre
por un texto que ha expuesto, en cambio, la imposibilidad
del fin del viaje.
Diego Meret; En la pausa,
Mansalva, Buenos Aires, 2009.
91
XIII
Phoenix, lejos del centro
Desde el título, Phoenix de Eduardo Muslip me gusto porque
deslocaliza. No es una deslocalizadón previsible, en Nueva
York, Berlín, Tokio, sino en una dudad americana con poca
carga mítica para los argentinos, capital de Atizona, estado
que recordamos, en primer lugar, como paisaje de muchos
films de John Ford. Y de Phoenix sabemos normalmente
poco. O sea que el título promete un escenario extranjero
sin resonandas espedales para los rioplatenses, salvo por los
atardeceres sublimes del cine.
El libro agrupa cuatro relatos. Tres piezas largas, nouvelles
podría ser el nombre genérico, mientras que el cuarto, más
breve, fundona como prólogo colocado al final, o como epí­
logo que, de algún modo, ofrece una razón de los anteriores.
La nouvelleno es unformato muy usual; casi abandonado en
las últimas décadas donde, a veces, las llamadas novelas tie­
nen la extensión de una nouveíle. El narrador de los cuatro re­
latos es un argentino, mayor de treinta años, gay, estudiante
93
de doctorado de una universidad en Phoenix, donde enseña
cursos de español (el contrato habitual para los estudiantes
extranjeros). La universidad no tiene un prestigio equiva­
lente a las "grandes” de California, Texas o la Costa. Este. La
deslocalizadón de Phoenix no es atenuada porque no puede
haber nada más distinto de la Arizona State University que
la Universidad de Buenos Aires, ni nada más lejano que una
ciudad norteamericana del suroeste que esta ciudad junto al
río. Además, no hay mitos culturales que las acerquen, como
acercarían lugares o instituciones cuyos nombres se conocen
antes de soñar en pisarlos.
Todo, entonces, sigue una línea media sin fantasmas
culturales excesivos ni rilinguerías. La modestia del escena­
rio (aunque Phoenix no es una ciudad modesta sino grande,
con un cuarenta por dentó de latinos) no obliga a perseguir
fantasmas culturales preexistentes. Esa es una cualidad del
libro de Muslip, que se priva del gran gesto viajero, y de sen­
tirse en un lugar incomparablemente mejor o peor que el
que se ha dej ado atrás.
El narrador se desplaza por lugares cualquiera, sin mar­
cas ni cualidades, entre estudiantes norteamericanos tipifi­
cados por el cine y las series, que demuestran que Estados
Unidos es, antes que un país de excepciones, una nadón de
promedios. Deliberadamente, Muslip focaliza en los prome­
dios. Induso los extranjeros, españoles, latinos, hindúes que
están allí, responden al promedio del extranjero que hace lo
posible por aprovechar su tiempo libre realizando un traba­
jo seguramente más liviano del que haría en su país de ori­
gen. La media de Phoenix es que haya muchos extranjeros;
94
en consecuencia, estos no son grupos exóticos sino contin­
gentes asimilados de modo parecido. Los relatos dicen una
verdad que oculta el punch de Nueva York o de Los Ángeles:
las cosas son más bien "normales”, previsibles, y el cosmo­
politismo racial de la ciudad no tiene el impacto de violencia
y sensualidad que brilla, como marca localista y turística al
mismo tiempo, en las ciudades míticas.
Obtener esta “media” norteamericana es, en sí mismo,
un logro de escritura. El narrador observa con una inten­
sidad opuesta al narcisismo lo que lo rodea, sin necesitar
como razón para hacerlo que lo visto sea tremendamente
interesante. Para obtener este efecto, el narrador no subor­
dina todos los hilos de lo que narra a su subjetividad; sino
que está por lo menos tan interesado en sus peripecias como
en las de aquellos con quienes hace contacto. Así, aunque
todos los relatos están en primera persona, sabemos más de
los personajes que del narrador, como si una fuerza centrí­
fuga lo exteriorizara, lo tironeara hada fuera, lo empujara
hada la materia de las nouvelles. Este interés solo intermi­
tente en sus aventuras personales hace que los relatos en
primera persona no resulten ensimismados. Todo sucede
como si el narrador se interesara más en los demás que en
sí mismo, como si, de un modo secreto, fuera un narrador
en tercera persona, que se desplaza por un mundo que no
resulta atractivo por su extrañeza, su monstruosidad o su
diferenaa, sino por sus detalles. Esto prueba una sutileza
no convendonal, alejada del decálogo de la multicultura
globalizada, que ya está un poco repetido y quizá por eso
empieza a sonar viejo.
95
Al encontrar que los habitantes del mundo son, por lo
menos, tan interesantes como él mismo, el narrador practica
una especie de generosidad narrativa. Su primera persona,
en lugar de soportar, disminuida, el borramiento, establece
un punto de vista inteligente y móvil, capaz de captar aque­
llo que, a primera vista, puede no parecer interesante. Así,
las nouvelles tienen personajes que no son extraordinarios
pero que despiertan un interés extraordinario. Leandro, el
gay paraguayo, que consigue un novio, un trabajo y una casa
grande en Atlanta, Georgia, y cuya última entrevista con el
narrador, en un hotel al borde de la carretera da lugar a una
escena que renuncia a la melancolía y a la exaltación, para
ser casi nada, ni desilusión ni promesa sino puro presente:
el paso de unas horas en una habitación con un hombre que
se ha visto antes solo una vez. O Maribel, la colombiana de
Nueva York, que cae en Arizona con los relatos familiares y
su manojo de cartas enviadas por los amigos dealers que es­
tán presos pero son, finalmente, buenos muchachos. El na­
rrador se fascina con la gracia de esta colombiana, su cuerpo
feliz, su vocación por la inconsistencia y las baratijas, su im­
previsible terquedad
Como se dijo, el último relato es una explicación. El narra­
dor fue un niño apasionado por los mapas y, en ese recuerdo
infantil, encontrarían los lectores alguna clave de su mirada
sobre lo extranjero. La explicación parece demasiado sencilla.
Sin embargo, la mirada del narrador no es cartográfica ni
produce como resultado la simbolización de un mapa. Por
el contrario, mira como si perteneciera a los lugares en los
que se considera más extranjero; como si, finalmente, no le
96
resultaran extranjeras las situaciones en las que se incluye
con un punto de vista a la altura de los personajes y no desde
la elevada abstracción que exige el trazado de un mapa.
El rasgo que los lectores probablemente agradezcan más
es que las lenguas extranjeras no están presentes en Vhoenix
con la pretensión con que suelen aparecer en los relatos so­
bre lugares distantes. Muslip escribe en español del Río de
la Plata; prefiere atenerse a esa lengua, sin bastardillas, sin
exhibición de modismos regionales, sin pintoresquismo y
sin multiculturalismo que, en literatura, puede tomar la
forma del viejo costumbrismo. Confia en que su lengua vale
para contar lo más distante de una idiosincrasia, mejor que
la proliferación multicolor de lo globalizado que, a veces, es
más una profesión de fe que una elección literaria. Entonces,
cuando Maribel, la colombiana, dice "lo boté", en vez de "lo
tiré", el verbo suena con un sonido intenso, no como parte
de una lista de léxicos americanos. Muslip es un familiar de
lo extranjero.
Eduardo Muslip, Phoenix,
Malón, Buenos Aires, 2009.
97
XIV
Leer sin referencias
El seudónimo abre una situación inestable y atractiva. Es el
caso de Sol artificial, publicado bajo el evidente seudónimo
deJ.P.Zooey.
El nombre del Autor, a la cabeza de un libro nuevo, tran­
quiliza por lo menos una incógnita. Cuando un libro es fir­
mado con seudónimo, el terreno incierto de "lo nuevo” se
vuelve más incierto todavía. Por otra parte, el seudónimo
desestabiliza los demás datos que el libro ofrezca, las noti­
cias biográficas, por ejemplo. Quien ha elegido el seudónimo
también puede haber inventado una "vida” y resumirla en
algunas líneas falsas. Si se trata de un primer libro, hay más
suspenso, porque ese Autor, (salvo que sea precedido por una
campaña publicitaria, diseñada por la editorial o impulsada
por bloggers) no tiene una obra anterior dentro de la cual
ubicarlo. Pero, en este caso, tampoco se puede estar seguro
de que se trate de un primer libro, porque puede ser una es­
trategia literaria de alguien que ya ha publicado antes y que
99
precisamente desea desconcertar y disfrutar ese momento
de notoriedad negativa que implica el escondite.
En el caso de Sol artificial, la página del copyright pro­
porciona una dirección postal que repite el seudónimo:
j.p.zooey@gmail.com. Aparte de la velocidad con la que pue­
den adquirirse y borrarse identidades digitales, sería inge­
nuo pensar que un mensaje dirigido a esa casilla confirmaría
o refutaría lo que el Autor resolvió dejar indeterminado al
elegir un seudónimo. ¿Qué significan las iniciales “j.p”?
¿Juan Perón, Jean-Paul Sartre o cualquiera otra cosa, perso­
na, acontecimiento? ¿La u' f remite a la primera inicial del
nombre de dos grandes de la literatura argentina: Borges,
Saer; o a la "gloriosa JP” que había llegado a la cima de su
gloria el año 1973, en el que el Autor supuestamente ha na­
cido? Las preguntas podrían multiplicarse como sí siguieran
el listado de una guía telefónica.
El lector de Sol artificial supondrá que a ese Autor le gusta
Salinger, quien escribió VrannyyZooey, una novela tan dispa­
ratada como (casi) experimental. Zooey, el penúltimo de una
familia de varios hermanos que circulan de uno a otro relato,
es actor, zen, hermoso, original y más neoyorquino que un
domingo de primavera en Central Park. Llamarse Zooey es,
en literatura, como elegir Alain Deion en cine.
Un intento de acercamiento al Autor podría recorrer el ca­
mino de los epígrafes. El único epígrafe firmado con el nombre
de un escritor efectivamente existente es atribuido a Lucas
Soares, que tiene casi exactamente la edad que Zooey dice te­
ner en la solapa de Sol artificial. Soares es doctor en filosofía y
ha publicado dos libros en Paradiso, la misma editorial que
100
presenta el libro deZooey. Los otros epígrafes son de Morelli,
el escritor que Cortázar inventa en Rajuela, y de "Hernán
Lucas”, nombres que, por separado, reciben la dedicatoria
de Sol artificial Suficiente. Mañana, algún blog revelará que
Zooey es Lucas Soares, Oliverio Coelho, o quien sea. No vale
la pena continuar la pesquisa.
Sol artificial es un libro muy breve, compuesto por doce
textos de géneros diferentes: una carta; entrevistas; ensa­
yos de .tipo universitario, más precisamente de esos llama­
dos papers que florecen en la veredas de Caballito, cerca de
la Facultad de Filosofía y Letras; piezas humorísticas cuyo
lejano antecedente está en Historias de cronopiosy defamas; re­
latos. Su agolpamiento en el volumen responde primero a
la deliberación del Autor: años atrás se autoenvió por correo
escritos suyos para recordar "un par de cosas que la univer­
sidad me haría, olvidar”; esos textos son parte de Sol artificial,
juntos a otros producidos "ahora" (designe ese adverbio la
temporalidad que se quiera).
En segundo lugar, su reunión en el libro tiene que ver
con un paisaje y un clima que yo llamaría de anticipación
pesimista: "¿Podrás escuchar el melancólico grito de un Giga
a punto de caer desde la cabeza de un alfiler?... ¿Tendrás ojos
que soporten la presencia de Dios en la lluvia de la televi­
sión?”. Nadie puede soportar esos sonidos ni esas imágenes,
que transcurren en un planeta donde Zooey también escu­
cha los ecos de una biología arcaica en el canto de las balle­
nas, aludiendo con esa sencilla mención al relieve carcomido
de un planeta que ha digerido su propia vida, tema clásico de
la distopía.
101
Varios textos adoptan laforma reportaje. El último, "Como
un sol artificial", entreteje un asesinato en Auschwitz, donde
asesina y muerto ocupan lugares cruzados porque es una judía
quien ha liquidado al jefe nazi, y una hipótesis metafísica so­
bre el ser de Dios como lluvia de televisión (atención: Dios no es
imagen sino dilución de la imagen, falta). El primer reportaje
es una entrevista a Umberto Matteo que, retrocediendo en el
tiempo, ha llegado a 2007 desde veinte años después, una época
en que los humanos ya no son producidos por la cópula sino por
programas de "recombinación genética", que les adjudica un
capital de nacimiento; si no responden a las exigencias de la so­
ciedad futura, lo van perdiendo hasta convertirse en miserables
desechos a los que se les debitan genes a medida que se prueba
su disfuncionalidad social El defecto de Umberto Matteo fue el
de no acumular contactos a través de las "tecnologías afectivas77
que las computadoras ponen al alcance de todo el mundo. No
hizo nada y perdió. A Zooey el mundo de Facebooky Twitter le
parece concentradonario y siniestro. Como la buena denda fíedón traza la hipérbole de las tendencias del presente y, al exa­
gerarlas, las ilumina como cárceles simbólicas.
En una tercera entrevista habla el técnico que ha descu­
bierto un campo de concentradón dentro de una computa­
dora que captura archivos, los duplica con el mismo nombre
(todos sabemos que las leyes del sistema lo impiden) y enderra
los "originales77, es dedr los archivos de donde se tomó la co­
pia; estos, desesperados, generan "queso azul77, repugnante
materia orgánica excretada por elementos inorgánicos.
Estos tres reportajes son lo mejor del libro, entre otras
razones porque sus hipótesis no se exponen recurriendo a lo
10Z
que ya parece ser una marca de fabrica de la literatura de es­
tos años: la parodia de jerga universitaria, que resulta diver­
tida durante algunos párrafos y luego queda más bien como
testimonio de lo que se divirtió el autor escribiéndola. Los
reportajes, en cambio, se hunden no en la tradición de las
monografías académicas sino en los paisajes de docufiction.
En ese sentido, son más dislocados y más perturbadores que
los entretenimientos teóricos que llevan títulos tan obvios
como "Histeria y capitalismo afectivo", tributo que el subtí­
tulo del Antiedipo de Deleuze y Guattari acaba de encontrar
en las barriadas universitarias de Buenos Aires.
Zooey no nos dice cuáles son los textos que escribió an­
tes de pasar por el gulag de la universidad. Todos los que se
incluyen en este libro, excepto las reminiscencias cortazarianas, parecen haber rendido con éxito sus exámenes parda­
les y, también, haber encontrado la fuerza, allí mismo, para
emanaparse.
J.P. Zooey, Sol axúfiáal,
Paradiso, Buenos Aires, 200^.
103
XV
Crimen pasional
Glaxo es la segunda novela de Hernán Ronsino. Transcurre en
el mismo escenario de La descomposiáón Vuelvo a elegir un re­
lato de Ronsino con la esperanza de aclarar algunos motivos.
Probablemente el más importante es que las dos nove’ las tienen una insistencia que las coloca fuera de época. En
la oferta de la ficción argentina escrita por nuevos escritores
(con “nuevos” quiero dedr solo eso: que publicaron uno o
dos libros), Ronsino se ubica de modo deliberado, estética­
mente consdente, en línea de diálogo con Juan José Saer, con
Haroldo Conti, escritores a los que no se les escatima el reco­
nocimiento pero de quienes la mayor parte de la "literatura
actual” permanece alejada, como si fueran un continente
exhausto y todas las riquezas estuvieran en los dominios
cuyo primer mapa trazó Manuel Puig.
Si hay algo que caracteriza el variado mundo de la “li­
teratura actual" es su exploradón de representadones so­
ciales que podrían calificarse a veces de bizarras, a veces de
105
glamorosas y otras de marginales, aunque muy presentes en
los productos de la industria cultural. La “literatura actual"
responde a la vocación periodística de ofrecer a sus lectores
noticias sobre usos y costumbres.
Ronsino, con una aplicación que tiene mucho de desa­
fiante, escribe, en cambio, sobre lo que no se usa; lejos de la
moda, busca una idiosincrasia de estilo, un rasgo que le sea
propio; no es paródico ni intercala discursos tomados de li­
bros o de Google. Su léxico tampoco figura en las páginas de
“vida cotidiana”, se trate de la vida cotidiana de los margina­
les o de hjzunzsse dorée. Ronsino no es cool Esto puede indi­
car una relación imposible con el momento, una cerrazón,
un rechazo, una originalidad pueblerina o simplemente una
obsesión estética. Lo único que vincula a Glaxo con lo que hoy
todavía puede leerse en los diarios es su epígrafe tomado de
Operaáón masacre, que está allí para subrayar que uno de los
personajes del relato formó parte del grupo de fúsiladores de
José León Suárez y que, incluso, fue de los que no lograron
completar su tarea de rematar a los heridos.
Glaxo se abre con esta cita, que puede leerse como soterra­
do comienzo de la decadencia de muchos pueblos de la pro­
vincia de Buenos Aires donde los gobiernos posteriores a 15155
fueron anulando ramales ferroviarios. Los trenes son impor­
tantes en la novela: uno de los capítulos transcurre mientras
una cuadrilla levanta las vías para dar paso a un camino; otro
de los capítulos necesita del tren, que todavía circulaba, para
que, a su vez, circuie la intriga del relato.
Extraño título, Glaxo es una fábrica que, como el tren,
los cines, las confiterías, los pueblos vecinos, el campo que los
106
rodea, da un andaje topográfico al relato. El espado es firme
y preciso: aquí, la calle de tierra, las casas de los vecinos, los
lugares donde se come, los recorridos. El tiempo de la novela,
en cambio, está desarticulado en cuatro monólogos de cua­
tro personajes distintos, presentados en d orden siguiente:
octubre de 15173, didembre de 1^84, julio-de \$66 y ditiembre
de i5>55>. Este corte y desplazamiento del tiempo es necesario
porque alguien mata a alguien para inculpar, a otro y lo que
los personajes saben sobre el crimen nunca es completo para
cada uno de ellos. No digo más, porque la novela tiene un
enigma, si se quiere "policial”, que se destruiría si diera más
precisiones arguméntales. No es una estratagema sino un
misterio interior al silendo y las palabras que se intercam­
bian o se piensan, al que tenemos que llegar de a poco.
En d policial, el crimen desencadena el relato; después suce­
den desvíos, pero d impulso inicial estuvo allí, en las primeras
páginas. La novela de Ronsino plantea d esquema inverso: dd
asesinato nos enteramos en d último monólogo. Se trata de un
crimen pasional, con dos víctimas inocentes, que no formaron
parte dd triángulo de la pasión y d engaño. En esa trama de víc­
timas y victimarios desplazados, muchas cosas no se explican:
¿por qué el polidá y d delator aparecen, desde el prinápio, uni­
dos en cabalgatas por la llanura?, ¿se necesitaban unidos desde
ese comienzo para luego volverse indispensables en la venganza
y en la deslealtad?, ¿es imprescindible que un policía sin con­
tienda moral, vinculado a los fusilamientos dd '56, lea Laguerra
deYugurta deSuetonio, improbable regalo de su jefe?
Aunque los cuatro monólogos son precisos y detallados,
no dicen todo lo que saben y lo que antitipan solo puede
107
leerse como enigma. El pasado es reticente, pero .también lo
es el presente, donde nadie sabe nada por completo. Quizá
no haya pasado al que pueda regresarse, aunque el Bicho
Souza vuelva a ver proyectada en un cine (uno de los últimos
cines de la provincia, ya que todo sucede en 15184) la película
de John Sturges que todos habían visto en la adolescencia:
El último tren de Gun. Hill, título apropiado a Glaxo. No hay
recuperación de la experiencia, aunque el Gordo Montes le
cuente al Bicho Souza que, ese mismo día de la película, él se
ha encontrado, ya demasiado tarde, con la Negra Miranda,
que fue vértice del triángulo pasional y objeto candente en
la imaginación del barrio.
Uno de los personajes de Glaxo es peluquero; otro, em­
pleado de estación. Son oficios comunes, sin duda, pero
tanto el de peluquero como el de empleado ferroviario son
inusuales en la literatura y, por eso, parecen raros, lo 'que
esos personajes piensan está interceptado por lo que cuen­
tan que hacen mientras piensan. Limpiar el barro del piso
de la peluquería, percibir el escalofrío en la nuca cuando se
pasa la navaja para realizar los últimos toques de un com ­
poner la toalla sobre los hombros del cliente y ver cómo caen
los mechones; clasificar paquetes llegados por tren y salir
a repartirlos, pensando, distraídamente, si modificarán en
algo el transcurrir de quienes los reciben. Es raro leer sobre
trabajos ajenos a toda ocupación "interesante”, movimien­
tos de gente en un mundo de aparentes normalidades donde
la violencia, de todos modos, siempre está acechando aun­
que solo sea bajo la forma silenciosa y un poco brusca en que
un hombre mete la mano en la entrepierna de una mujer.
108
El peluquero Vardemann sueña con trenes, cuando estos
han dejado de pasar por el pueblo: sueña con esos metálicos
sonidos que han desaparecido cuando un plan de destruc­
ción territorial y de aislamiento levantó las líneas. La confi­
tería “El as de espadas'7ha cerrado y los restos que quedaron
en la vereda están siendo comidos por la herrumbre; donde
hubo rieles y cañaverales, la cuadrilla dejará la tierra aplana­
da de un camino que parece el corte de una herida más que
una promesa de comunicación. La Negra Miranda, casi un
cuarto de siglo más tarde, va a pasar por Saladillo con un cir­
co. Miguelito, que ocupó el otro vértice del triángulo pasio­
nal se está muriendo y el peluquero Vardemann lo prepara
“para el adiós”, mientras el que agoniza quiere arreglar una
viga traición que, en el presente, ya no es casi nada. El mun­
do se deshace.
Hernán Ronsino, Glaxo,
Eterna Cadencia, Buenos Aires, 2009.
109
XVI
Desde el locutorio
Si algo caracteriza esta novela es la curiosidad. No solo
porque mucho de lo que cuenta es curioso, sino porque el
narrador es también un hombre curioso, que pesca en
Internet viejas informaciones culturales o políticas, corta y
pega, armando una colección de rarezas que, sin embargo,
responden a una historia central del siglo XX.
La novela transcurre durante 2008 y su fondo, tenue pero
no invisible, es el paro agropecuario; el narrador no oculta
su posición favorable al gobierno y en contra de los "due­
ños de la tierra” Peronista sin secretos, y también un poco
melancólico porque el peronismo sería la etapa feliz de la
Argentina moderna, es más interesante por su curiosidad
sobre la ex Unión Soviética que por sus opiniones a propósi­
to de la agitación política local durante el conflicto agrario.
Justo es reconocer que, afortunadamente, el estado del tiem­
po, las olimpíadas, las películas de acción o algunos partidos
de fútbol ocupan mucho más espacio.
111
Sin embargo, L05 amigos soviéticos de Juan Terranova no
se sostiene sobre una convicción tan simple como optimis­
ta, sino sobre esos raros migrantes, ni totalmente exóticos
ni familiares, buena gente para conversar y beber: Volodia,
Serguei, silencioso empleado de un estacionamiento; y la
troupe de rusos afincados acá, grandes tomadores de vodka.
Ignoro si Volodia y Serguei son “tipos ideales77 de los emi­
grados a Buenos Aires. Pero es evidente que se corresponden
muy bien con la representación imaginaria que muchos
lectores podrían tener de ellos: hombres reflexivos, sin
ninguna ilusión, marcados para siempre por una expe­
riencia juvenil en los años finales de la Unión Soviética,
desconfiados de cualquier Estado y de cualquier sermón
bienpensante. Sobre todo, grandes ironistas y discretos ob­
servadores. Sobre lo que fue la Unión Soviética, estos ru­
sos tienen un saber gobernado por el escepticismo, que les
agudiza el juicio también sobre las cosas argentinas. El
escepticismo es, casi siempre, antirromántico y rebaja las
ilusiones infundadas.
El narrador mantiene distancia con su pasado reciente.
Escribe, por ejemplo, “yo formaba parte de un grupo irregular
que tomaba café con leche mientras trataba de autoeducarse”, lo cual no deja de ser una crítica a la facultad de filoso­
fía y letras que vuelve necesaria esa autoeducación, ya que
se la considera repleta de profesores inútiles y de estudian­
tes poco memorables. El narrador despliega una suficiencia
destinada a preservarlo de esa vulgaridad, pero, contra lo que
podría suponerse, tal ejercido de superioridad no-resulta an­
tipático en la ficdón.
112
Por el contrario, tan despistado como aquellos a los que
juzga, el narrador opta por una salida original. A través de
Volodia, la Unión Soviética se le convierte en una obsesión
de la Razón moderna: la revolución, el régimen soviético,
las vanguardias y sobre todo una relación con la tecnología
como “sueño y catástrofe”, fórmula exacta de un título de
Susan Buck-Morss.
En efecto, Volodia y Serguei usan tecnología obsoleta:
cintas de video en vez de DVD, televisores blanco y negro que
muestran nostálgicas imágenes imprecisas. Una especie de
escasez soviética cotidiana estilo años sesenta, puesta en pa­
ralelo con recuerdos que fascinan al narrador porteño pero
aburren a los rusos: el astronauta Gagarin convertido, como
señala Terrano va con exactitud, en una especie de prefigura­
ción globalizada de un rockero en world-tour.
Todo es viejo, feo, descascarado en el departamento don­
de vive Volodia, con una madre enferma que, discretamente,
no causa molestias mientras dura la novela. Todo es también
feo y pobre en el barrio que eligió Terranova para el deambu­
lar del narrador y sus amigos rusos. Conozco esas manzanas
del centro-sur de Buenos Aires, y Terranova también las co­
noce de modo impecable: los locutorios, los tenedores libres,
losbares consillas desvencijadas, todo lo contrario delBuenos
Aires arbolado, del falso retro y del itsign palermitanos.
Por ahora, ninguna apuesta inmobiliaria ha rescatado es­
tas calles en decadencia (Santiago del Estero, Hipólito Yrigoyen,
Avenida de Mayo entre Sáenz Peña y el Congreso, las casas
de instrumentos musicales de Talcahuano, la sede de Perfil
sobre Chacabuco), como si el centro-sur repeliera la actual
113
inclinación hada los barrios con onda. La novela recorre una
topografía sin atributos ni cualidades, tan despojada de en­
canto como el locutorio donde el narrador realiza sus "in­
vestigaciones soviéticas” por Internet. A diferencia de los
porteños cool, bebedores de moka y capucáno, acollarados
a sus lap-tops en bares wifif el narrador es cliente de luga­
res solo frecuentados por los chicos pobres, los viejos y los
migrantes.
La primera parte de Los amigos soviéticos se concentra en
la relación del narrador con Volodia y sus otros amigos ru­
sos o de otras repúblicas de la ex Unión Soviética. La segunda
incorpora a su novia y presenta los textos a ios que accede
por Internet. Esta segunda parte podría leerse como una re­
presentación de las nuevas formas de la cultura letrada. No
es la Internet de los multimedia (aunque se míren videos de
YouTube y se bajen algunas canciones de ignotas bandas ru­
sas), sino la masa sólida y a veces intransitable de las páginas
que nos despacha Google. Lo que el narrador lee, cualquier
otro lector de Los amigos soviéticos lo encontrará inmediata­
mente entre los primeros resultados del buscador, una en­
ciclopedia llena de pistas cruzadas, donde están desde Ivan
Bunin y la ciencia ficción de la década de 1960 a la vanguar­
dia artística de la de 1920, desde la astrofísica al asesinato de
Litvinenko con una inyección de material radioactivo.
Esta enciclopedia funciona como contrapunto de las
observaciones ácidas de Volodia, que siempre da respues­
tas inesperadas: "Le pregunté a Volodia si los bolcheviques
eran cocainómanos. -Sí -me respondió-, sobre todo los que
se juntan en el centro de Buenos Aires". La relación entre el
114
narrador y los amigos rusos está tejida con estos malenten­
didos. Quizá por eso, es una relación leal y verosímil.
Toda la novela parece ser la leve reescritura del diario
del narrador: la sucesión lineal de los meses le da el orden
del registro cotidiano; la aparición de nuevos personajes no
desvía la ficción, sino que rápidamente instala a los nuevos
en la sociedad de los que ya están; los hechos políticos y de­
portivos (las olimpíadas chinas, por ejemplo] ordenan una
cronología exacta.
Sobre este orden temporal solo dos movimientos hada
atrás o hada fuera: las respuestas que dan los amigos so­
viéticos a las averiguadones del narrador y los textos que
se bajan de Internet. Estos dos movimientos se cruzan
perfectamente porque, para terminar con la cualidad que
mendoné al comienzo, la curiosidad organiza todo con un
detallismo libre de la egolatría de la primera persona. Por
este camino, Terranova escribe un "diario de los demás”,
esos extranjeros fasdnantes porque llevan en sus nombres
el eco de un mundo revoludonario y vanguardista que ellos
detestan y a nosotros sigue interesándonos.
Juan Terranova, Los amigos soviéticos,
Mondadori, Buenos Aires, 2005).
115
XVII
Gore explícito
Es difícil componer un libro de cuentos. Está la. cuestión de
la unidad, incluso en épocas que hacen del fragmentarismo
un programa total. Los cuentos más compactos, reunidos en
libro, pueden ofrecer un conjunto difícil de captar. Estamos
menos acostumbrados que hace medio siglo a leer libros de
cuentos y no vale nada repetir que lo mejor de la literatura
argentina (Ficciones de Borges, por ejemplo] fueron cuentos.
Además, la extensión muy variable de la novela que se escri­
be hoy ocupa el lugar del relato extenso, como si la narración
ya no aceptara la medida muy justa del cuento, reduciéndolo
a microhistoria o expandiéndolo a nouvdk.
Mariana Enríquez reunió en Los peligros de jumar en la
cama una docena de cuentos de extensión clásica. También
son clásicos algunos de sus procedimientos: la preocupación
por llegar a un final que implique un desenlace (o un enlace
inesperado] de la situación, algo que, sin convertirse en un
resorte sorpresivo, de todos modos lleve la ficción a un punto
117
diferente del comienzo, siguiendo un camino de invenciones
no circular. Dentro de la tradición argentina, Borges, Bioy y
Cortázar se preocuparon por los finales; aunque con distintas
estrategias, sus relatos van hada un punto que coindde con
el fin del texto, donde la línea de la trama no queda girando
perdida, sino que se proyecta en otro plano (alegórico, filo­
sófico, lógico o completamente fantástico). En este sentido
son clásicos.
Mariana Enríquez, con otros argumentos, también cons­
truye finales. Por eso este libro tiene aire de familia con la
tradidón, aunque se separe por sus materiales. De esa veta
clásica, Enríquez también toma un rasgo, que los argentinos
reconocemos sobre todo en Cortázar, y lo exacerba: lo podri­
do y maléfico de la vida cotidiana, la rajadura por la que se
filtra un fondo de irradonalidad donde chapotean cuerpos
entregados a sus excredones y paipitadones. Gore, sangre o
lo que es más amenazante que la sangre, pedazos de carne,
líquidos que supuran de tejidos descompuestos o del forza­
miento de los órganos sexuales.
Estas sustancias le dan una palpitante unidad al libro de
Mariana Enríquez. Como frente a las películas gore, el lector
siente que no puede haber más y, sin embargo, hay más: un
clítoris convertido en carne viva por la masturbadón, brazos
destrozados por las indsiones de un fantasma, olor a muerto
en el Raval de Barcelona, hechizos y malefidos. A diferencia
de las exageradones del dne gore, los cuentos de Enríquez no
presentan el lado cómico del miedo sino su lado siniestro. El
miedo no se evapora porque tenga un aspecto cómico, pero
la comiddad hace posible una mirada más distandada y el
118
aficionado sabe qué es ío que puede esperar: una regulación
disciplinada del terror para entregarse a él como juego. En
estos cuentos, en cambio, el lado gore está al desnudo.
Lo verdaderamente inquietante [y por lo tanto atractivo
o siniestro] de un cuerpo es su interioridad: la sangre y las
secreciones vienen de lugares invisibles, ocultos salvo para
aquellos intrépidos que están esperando el brote: lo que bro­
ta, lo que se revela como cadáver cuando los dedos aprietan
carne muerta; o lo que puede ser escuchado como mensajes
interiores, el latido de un corazón capturado y publicado en
Internet, bajado como mp3, convertido en puente para un
hombre y una mujer, amantes no de la interioridad román­
tica de las almas, esa falsedad subjetiva, sino de la interiori­
dad palpitante de las visceras. ¿Qué ruido hace una viscera?
¿Qué ruido hacen los pulmones cuando les falta aire? ¿Con
qué pasos se acerca la muerte por asfixia?
El mundo de estos cuentos está poblado de aparecidos,
desaparecidos, gente que viene de lugares que no tienen una
localización en el espacio, espíritus que se apoderan de los
cuerpos y se confunden con manifestaciones de locura cuan­
do en realidad se trata de posesiones que se alivian o se agra­
van por transferencias mágicas. Todo está hirviendo, todo
burbujea y se derrama porque los fluidos, los líquidos gorc,
son incontrolables.
Los chicos son particularmente sensibles a esta cosmo­
gonía. Como los chicos en los relatos de Silvina O campo,
ellos ocupan la posición desde donde se puede percibir aque­
llo que está corrido de lugar y a los demás les resulta extrava­
gante. Ellos sienten el estremecimiento del placer allí donde
119
la doxa solo encuentra desviación y locura. Por eso7 estos
cuentos necesitan de la doxa, que establece el régimen al que
deben atenerse los cuerpos y las subjetividades. Sin sentido
común, sin doxa, estos relatos pasarían a ser .una galería de
personajes y situaciones rebuscadas y arbitrarias. Su efecto
literario depende de la transgresión que realizan sobre el
sistema de las opiniones morales y psicológicas; su conflicto
con la doxa define qué son. el placer y dolor.
Por otra parte, en su sistema de cualidades la doxa acep­
ta la fealdad y la belleza como materias de la literatura. Se
resiste, en cambio, a lo asqueroso, que, libre de la oposición
de bello y feo, flota como una excrecencia de los cuerpos* La
podredumbre es asquerosa, los humores fuera de lugar (por
ejemplo, los líquidos sexuales fuera del acto sexual) son as­
querosos. Por eso, tanto como la interdicción del canibalis­
mo, es condenable comer los excrementos y las secreciones
corporales porque son formas de la polución que limitan con
lo sagrado del tabú y con la condena bíblica de la impureza
sexual. La manipulación de los líquidos internos se vuelve
admisible por la comicidad (los cuentos infantiles o popu­
lares de vómitos, orines y excrementos) o, en algunos casos
hipematuralistas, por el patetismo. Para todo lo demás rige
la condena a la representación de sustancias consideradas
repugnantes o de olores fuera de lugar; por ejemplo, son as­
querosas unas simples sábanas “impregnadas de olor a milanesa de pollo” .
Estar fuera de lugar es, para la doxa, una de las transgre­
siones graves. Los muertos vivos, o los muertos-muertos, o
los casi muertos, los casi zombis o los fantasmas malévolos
120
de los cuentos de Enríquez, están todos fuera de lugar, ocu­
pando un espacio para el que no tienen derecho de admisión,
y por lo tanto, violando las reglas que organizan el mundo.
No se trata de grandes maniobras, sino de pases de mano y
pequeños trucos* Secreteos de mujeres y adolescentes, que
no pueden dedr del todo aquello que tampoco conocen del
todo. Saben solo un poco porque conocen lo que pueden ver
desde donde están davados por la obsesión y por deseos que
la moral considera fuera de regla o, mejor dicho, que califica
de inconcebibles, induso cuando comprueba que han sido
concebidos por alguien.
El libro acumula estas materias y transgresiones. Como
el deseo, la sorpresa entra en una zona de fatiga, y siempre
parece indispensable un nuevo shock. Es gorz explícito, en el
sentido en que se habla de sexo explícito. La repetidón es un
rasgo del pomo y d d "género sangre": vamos de límite en lí­
mite, lectores astutamente convertidos en perversos seriales,
huyendo de la monotonía que amenaza incluso a las invendones extremas.
Mariana Enríquez, Los peligros dejumar en la cama,
Emecé, Buenos Aires, 2009.
121
XVIII
La última flor azul
El título de este libro de Lipcovich, Unas polillas (además de
coincidir con el de una canción, que yo descartaría como
cita), designa al insecto, cuya larva devora las materias, agu­
jerea las superficies, destruye volúmenes resistentes; las po­
lillas son una peste que, una vez descubierta, ya ha realizado
su tarea de destrucción: cuando se dejan ver es, siempre, de­
masiado tarde. Carcomen y reducen a polvo lo que debería
seguir siendo liso, sin fisuras, consistente. Su trabajo mi­
croscópico se esconde hasta que es irreparable. Son insectos
virales. Presumo que Lipcovich, al elegir este título, que no
coincide con el de ninguno de los cinco relatos del libro, su­
braya esa cualidad viral de la ficción: el remedio está en el
mal, al lado o dentro de la planta o el animal venenoso (cito
aStarobinski sobre Jean-Jacques Rousseau). La ficción podría
curar ese mal, utilizando sus propias sustancias.
El primer relato, "redaliz” (con minúscula), impresiona
mucho a Alberto Laiseca y así lo hace saber en la contratapa
123
del libro. Aunque en apariencia complejo y “filosófico”, es
una fábula bastante explícita. Especie de conté philosophique
sobre dos hermanos gemelos, cuyos amos aguardan que, a
través de un método que combina el sueño y el recuerdo (es
decir un camino hada y desde el inconsdente), produzcan
nuevas palabras. El carácter teórico de esta fíbula no es su
rasgo más interesante, porque se remite de modo demasiado
explídto a una hipótesis sobre el lenguaje.
Viene después un cuento fantástico, "El castigo”, cuyo re­
vés es una implacable lecdón sobre las penalidades; y “Clase
magistral", texto breve que narra la imposídón autoritaria
del discurso de un profesor que habla hasta ensordecer a
sus estudiantes, enloquecerlos y, finalmente, subyugarlos.
La eficada no depende de este propósito sencillo sino de su
puesta en relato: la manipuladón del volumen y la textura
de la voz a través de un micrófono y un equipo. Como un
rockero o como un viejo bolerista, el profesor busca el pa­
roxismo o el enamoramiento subyugado. El remedio en el
mal: la voz que mata también enamora.
Pero son los dos relatos finales los que llaman la atendón.
Pocas cosas tan peligrosas para la literatura como Kafka. Hay
que saber muy bien qué se hace cuando se lo reconoce como
una huella inevitable. Martínez Estrada fue, como Borges,
un gran lector de Kafka. Hoy Sergio Chejfec lee a Kafka inde­
pendientemente de Borges, como si no fuera Borges quien lo
habilitara. Martínez Estrada escribió Marcha Riquelme, uno
de los grandes relatos de la literatura argentina, como lector de
Kafka, que le sugiere la proliferadón amenazante de "lo mis­
mo": una casa que se expande perversamente y las ramas de
124
una familia que se multiplican sin sentido pero de manera
inexorable. Alegoría de la escritura, Martínez Estrada toca lo
inexplicable por su lado siniestro.
Kafka enseña a escribir la amenaza ciega, representa­
da por un peligro que no llega a conocerse nunca del todo.
En Kafka hay una fisiología del poder, tanto más abstracta
cuanto que puede residir en un nombre, el del Padre, en un
lugar, el Castillo, en una institución, la Ley. Padre, Castillo y
Ley son inabordables; sus herméticas decisiones responden
al orden de una naturaleza pétrea, metafísica, lejana, incom­
prensible pero omnipresente. No se puede escapar a la Ley,
no se puede matar al Padre, no se puede llegar al Castillo; y,
al revés, toda ficción surge de una rebelión sin destino o de
una obediencia que no conmueve ni a la Ley ni al Padre ni a
la burocracia del Castillo.
Los dos relatos finales de Lipcovich son "kafkianos" en
el sentido que se dijo más arriba. "Relato del lirio", una heterotopía fantástica; y "La Gris", una distopía con escenario
en el sur de la provincia de Buenos Aires. El editor nos infor­
ma que "Relato del lirio" fue publicado inicialmente en 1989,
pero, con excesiva discreción, no agrega dónde (para eso está
Internet, supongo que dirá todo el mundo}; y que "La Gris"
fue escrito en 2005.
"Relato del lirio" transcurre en los espacios heterotópicos
(como los definió Foucault: espacios suspendidos entre aquí
y allá, entre la vida y al muerte, por ejemplo) dclfantasy, de
los relatos maravillosos y de los cuentos populares. Su perso­
naje sale a buscar una flor azul para llevarla a la princesa (in­
visible) de un castillo (desordenado como si hubiera pasado
125
una revolución o gobernara un monarca loco, desprolijo y
despótico). Novalis/en su novela Heinridi von Oficrdingen, se
refiere a la ñor azul, que desde el romanticismo fue emblema
de la búsqueda de una perfecta belleza que no se marchita;
simbolistas como Maeterlinck hicieron de la búsqueda del
pájaro azul el éxito casi masivo de una literatura alegórica. El
azul fue también el color de los poetas modernistas.
A diferencia de los escritores románticos y simbolistas
ni el personaje ni el narrador de "M ato del lirio" se pro­
nuncian sobre el carácter mítico y alegórico de la flor bus­
cada. Todo sucede como si el cuento maravilloso, tal como
puede ser narrado hoy, se convirtiera en relato de aventuras
picarescas, porque la ficción solo tiene personajes (no héroes)
que jamás pasarán, hagan lo que hagan, de campesinos mi­
serables a príncipes. Se acabó el cido de transformadones
mágicas, pero persiste el espado literario heterotópico, que
no está en ninguna parte ni pertenece a ningún mundo,
donde el movimiento de la aventura continúa, aun cuando
esté cerrado el desenlace que ofrece una recompensa o una
recomposidón. Las aventuras de quien busca la flor azul se
repiten, entonces, sin sentido de finalidad, impulsadas por
una esperanza que será siempre decepdonada. Hoy el relato
maravilloso solo puede transcurrir en un mundo desencan­
tado o siniestro, revuelto, sudo.
"La Gris" es una espede dé colonia de niños-siervos en
la llanura bonaerense, como si las estancias de la literatura
rural hubieran sido visitadas por un escritor que descubre
en ellas la monotonía y la arbitrariedad cruel de lo penitendario. Martínez Estrada afirmó que el relato del Hijo Mayor
126
de Martín Fierro sobre su vida en la penitenciaría, solo podía
ser plenamente entendido después de leer a Kafka.
La estancia La Gris es también una distopía kafkiana, de
la que podría decirse que será mejor entendida si se lee ese
canto del Martín Fierro, aunque este vínculo sur/a de la in­
terpretación y no se apoye en una dta ddib erada de la es­
critura. Así sucede con la ficdón, que permite enlazar una
cadena de textos, tan irresponsables unos de otros como lo
es el eco de los sonidos que repite. La lectura los activa y pro­
duce esos ecos, de los que no pueden expulsarse las notas que
invierten la égloga campesina del Segundo Sombra de Ricardo
Giiiraldes, donde el paisanito bastardo puede aprender y
"hacerse hombre”. Los niños de "La Gris" no aprenden por­
que ya no existe la idea de que alguien puede enseñar nada.
Misteriosa y tersa, la narradón termina con palabras cuya
resonanda llega desde Borges: "un cuchillito de hueso”. No
están para evocarlo. Se lo evocan a esta lectora.
Pedro Lipcovich, Unas polillas,
El Cuenco de Plata, Buenos Aires, 2005).
127
XIX
Lo blando y lo podrido
Viene al recuerdo Italo Svevo, e inmediatamente lo descarto.
Esta novela no es melancólica. Viene a la memoria Beckett, y
parece más adecuado: el mundo en pedazos del irlandés, los
hombres postrados, encastrados en sus agujeros, prisioneros
de sus cuerpos, al borde de la muerte pero sobreviviendo con
obsesión sádica en un final de juego donde no queda nin­
guna dignidad, ni el recuerdo de haber sido mejor en otros
tiempos. Con La novela luminosa de Mario Levrero, Cuentas
pendientes tiene también una zona en común, visitada por
sensibilidades muy diferentes.
En Cuentas pendientes no hay melancolía, sino una fuer­
za astuta que vive casi únicamente. en el presente. Lito
Giménez, jubilado y casi octogenario, adeuda cuatro meses
de alquiler y no piensa pagarlos. Hace maniobras con una
determinación de la que parece incapaz y domina al Dueño,
cuarenta años menor, que es tan terco como su deudor pero,
aun así, tiene pocas probabilidades de vencerlo. El jubilado
129
no pagará, el Dueño no cobrará y, además, será víctima de
una traición sentimental. Es una novela de pobres tipos, no
de héroes caídos en desgracia.
En la escena que reúne a acreedor y deudor, escena donde
las argucias del viejo se despliegan frente a la impotencia del
másjoven, elDueño se permite dos torpezas que Lito Giménez
capitaliza en su plan dilatorio. Cae en la trampa de contarle el
argumento de una novela suya (Segundos afuera, también de
Martin. Kohan) y, acto seguido, acomete el despropósito de ex­
poner sus ideas sobre cultura popular y alta cultura, citando,
en un ridículo fuera de lugar, a Jakobson y a Adorno. El jubi­
lado lo embauca en ese diálogo que le sirve para ganar tiempo
y no prestar atención a ios números de la deuda, anotados por
el Dueño en una prolija carpetita celeste.
Cuentas pendientes es una refinada variación en las técni­
cas del punto de vista. Los primeros trece capítulos se orde­
nan con números romanos; el capítulo siguiente al XIII lleva
una cifra doble: XIV, 15; de allí hasta el 23, los números son
arábigos; el capítulo que le sigue lleva una afta arábiga y un
número escrito en letras: 24, veinticinco; y los dos últimos,
solo cifras escritas en letras. Estos cambios de denominación
responden a los desplazamientos del narrador. Los números
romanos encabezan los capítulos en los que Lito Giménez
es narrado. Las primeras palabras de la novela son “Tengo
para mí que Giménez...", e indican con claridad que esa pri­
mera persona que supondrá lo que hace Giménez es la de
un narrador sobre quien los lectores todavía no saben que
es el Dueño del departamento. En el capítulo XIV, 15 (es de­
cir de doble denominación), en el medio de un párrafo, esta
130
primera persona se hace visible: Giménez y el Dueño se ven
frente a frente por primera vez en la novela: uno y otro se ob­
servan en el pasillo de la casa de departamentos. De allí hasta
el capítulo 23, sentados en la cocina de Giménez, discuten la
deuda y muchas otras cosas. El narrador de este encuentro es
el Dueño. Se separan en la mitad del capítulo 24, veinticinco
que, como ya se adivina, la primera parte (24) corresponde al
fin del encuentro de Giménez y el Dueño y la segunda mi­
tad (veinticinco} al Dueño ya solo con su primera persona,
tal como transcurrirá el relato hasta el final.
Si he explicado con cierto detalle la arquitectura del pun­
to de vista es porque Martín Kohan cree que es importante
y, en efecto, lo es. Todo se sostiene en este armado y pasarlo
por alto implicaría descuidar qué tipo de novela es Cuentas
pendientes. La arquitectura deliberada respeta esas leyes (autoimpuestas). Pero esta máquina extremadamente precisa
produce acontecimientos azarosos, sucios y repugnantes: lo
que Roberto Arlt llamé la “vida puerca”.
Kohan sabe que, si se narran de manera suda o impreci­
sa hechos desagradables, el resultado es realismo desprolijo,
preso del impacto del asco causado por lo que se muestra: un
efectismo de lo “real”. La vida cotidiana de Giménez está he­
cha de fiambres resecos en la heladera, leche podrida, huevos
crudos que se le caen sobre el pijama, mezquindades en los
bares donde la crema de las facturas, dura y cuarteada, provo­
ca diarreas líquidas interminables. Frustraciones del cuerpo
deshecho por los años, que ya no tiene erecciones con la vieja prostituta amable y tampoco con la jovencita cara, en la
cual despilfarra algunos billetes; por fin, Giménez descubre,
131
turbado, que se excita cuando cuida a su suegra casi cente­
naria, respirando los olores exhalados por un cuerpo en des­
composición y observando la carne también descompuesta
que se escapa de la tela gastada de los camisones.
Todo es horrible, blando, agujereado, todo está del lado
de lo podrido. Un paso más y se vuelve imposible de sopor­
tar. Pero, impidiendo ese paso más, está la arquitectura de
acero del relato.
La novela no opone esquemáticamente (porque sería de­
masiado fácil) al deudor con su acreedor, al Dueño joven, es­
critor y culto con el viejo que se pliega y se sostiene en su
astucia de subalterno. Es el eje de lo blando y lo duro el que
organiza Cuentas pendientes. El choque entre esas cualidades
opuestas hace posible la novela. No se trata de una oposi­
ción simple, porque un polo del eje afecta a los materiales y
el otro, a su puesta en discurso. Cuentas pendientes está cons­
truida sobre la disparidad irreconciliable entre esos polos:
la disposición de los materiales (el orden del discurso) no se
compatibiliza con la materia del relato (el orden de los suce­
sos narrados). La diafanidad de la forma se opone a la ciénaga
de los acontecimientos que ella ordena. A este rasgo carac­
terístico de Martín Kohan, la novela lo lleva a su extremo.
Narración extremista por insistencia.
Hay más. Como un segundo tema, inconcluso y asordinado, están los crímenes de la dictadura. Giménez y su mujer
son padres de una hija de desaparecidos, que les ha sido en­
tregada (facilitada) por un coronel con quien Giménez to­
davía mantiene relaciones de trabajo. Nada de esto es dicho
con insistencia, sino en alusiones dispersas, refrendadas
132
por el carácter singularmente reaccionario de Giménez y
un acceso de furia bestial del coronel; también por una sos­
pecha o una intuición del Dueño.
Kohan no quiso prescindir de esto que podría juzgar­
se innecesario: el carácter miserable de la vida de Giménez
y su ideología decrépita no obligaban a que también fuera
un apropiador. Sin embargo, la inclusión del tema asordinado es la marca que la historia deja en la novela que, de otro
modo, hubierapodido transcurrir casi en cualquier momen­
to del siglo. La cronología agrega algo que, justamente por­
que no es indispensable, se vuelve significativo. Kohan no
quiso prescindir de esa cronología, aunque su novela habría
podido escribirse sin ella. Cuando hablamos de marcas de la
historia en la literatura son estas, precisamente, las que no
pueden expulsarse ya que están más allá de una función
narrativa. Son más éticas que representativas. La historia
sucedió y, en algunas conciencias, sigue sucediendo.
Martín Kohan, Cuentas pendientes.
Anagrama, Buenos Aires-Barcelona, 2010.
133
XX
Coid porno
En las primeras líneas de Los daños materiales, Matilde Sánchez
niega que se trate de una novela, aunque pocos renglones
después admite que quizá lo sea: “una novela de amor ne­
gro y suspenso legal, un thriller psicológico, un documental
presentado en una cátedra de psiquiatría” Pero las primeras
palabras con las que define su obra son: "Esto es una carta”.
El lector todavía no está en condiciones de verificar o contra­
decir a la autora. Terminada la lectura, cierra el libro con la
seguridad de que ha leído una novela que tiene algo de carta.
No necesita saber si lo que le han narrado sucedió en alguna
realidad exterior cuyo conocimiento es inútil y solo daría sa­
tisfacción a la curiosidad biográfica. Y, además, todo lo que le
han narrado responde a los géneros que, alternativamente,
se negaron y se afirmaron en el comienzo.
La idea de que Los daños materiales sea una carta me atrae
porque la concentración de amor y odio sobre un mismo
personaje, Víctor Dayan, lo convierte en destinatario de un
135
relato que no se escribe tanto sobre él sino sobre lo que él
produce, informándolo de sus actos y, sobre todo, de las
consecuencias morales. La novela (le] dice: a la narradora la
dominaste, la engañaste, la poseiste, la abandonaste. La re­
lación se establece en una atmósfera de vado a presión, en
la zona irrespirable de un coito reiterado, en la cama, en el
suelo, sobre las mesas.
Es "una carta", escrita cuando la relación ha termina­
do, por una mujer que puede describirla y juzgarla, para un
hombre que no podrá entenderla porque todo lo que se sabe
de él es que, centrado en su propio cuerpo, no está en condi­
ciones de percibir otra cosa que las pulsiones que lo llevan de
una mujer a otra.
La narradora llama "carta" a lo que escribe para entender
lo que le ha sucedido, cuando su relación ya ha terminado.
Debilitada por la pérdida (de amante y de sangre), .escribe
como quien ha padecido la succión de una sanguijuela, al­
guien tan frío y voraz como un insecto sin conciencia mo­
ral. Denuncia la tropelía y el basureo, como si la carta-novela
pudiera servir, una vez publicada, de advertencia psicológica
y de guía mundana a otras mujeres. Una carta a futuras víc­
timas de un maníaco sexuaL La primera advertencia a esas
víctimas es que la manía sexual es contagiosa: enganchada
por un cogedor serial, la narradora contempla su conversión
en esclava.
Esto, de algún modo, funciona como la moral de la carta,
aquello que quiere comunicar a sus lectores (y, entre ellos, a
las hijas mellizas de la narradora): vean lo que pasa si hacen
lo que yo hice. No es, entonces, una carta para Víctor sino,
136
como dice Sánchez, “para la humanidad". Por supuesto que
“la humanidad7' no puede ser citada sin ironía- Pero, como
en Sade, la pornografía tiene siempre una dimensión moral. En
Sade, las jóvenes ingenuas, deben aprender lo que es el mal,
padeciéndolo en su propio cuerpo. En la novela de Sánchez,
ni siquiera la ingenuidad de una Justine (la virtuosa infor­
tunada de Sade) puede exculpar a la narradora, que sabe cuál
es el terreno cenagoso que pisa, pero no quiere evitarlo. El
conocimiento del nial no asegura una buena defensa frente
al depravado.
Los daños materiales son coid pom, no tanto en el sentido
de las clasificaciones técnicas de la pornografía, sino por la
distancia y la frialdad de las escenas sexuales explícitas. Toda
la pasión es enfriada por la descripción de coitos y felatios, de
cuerpos que giran en el aire para cambiar la pose o se aplas­
tan bajo el peso del otro: hay bombeos y succiones, de espal­
da y de frente, echados y arrodillados, para usar los términos
explícitos que elige Sánchez, sin vulgaridad ni populismo,
simplemente como si se tratara del detallado encastre de
piezas mecánicas (un machihembrado de miembros). El
coito es una ceremonia descomunal y fría, como- lo son las
extáticas figuras de sexo colectivo en la pornografía clásica.
Por el lado de la carta y por el de la pornografía, Los daños
materiales tiene algo muy siglo XVIII: libertinaje con disci­
plina práctica, libertinaje planificado en el espado y el tiem­
po, ya que d maníaco sexual desarrolla una tarea agotadora,
de amante en amante, de llamado en llamado; y cada mujer
está al acecho de sus maniobras, de sus días y horarios, de sus
tretas y sus mensajes. Todo responde no al curso encabritado
137
de la pasión que desordena lo que toca y arrastra a quien la
padece más allá de todo cálculo, sino al mapa ordenado don­
de se desarrolla un enfrentamiento en regla, que incluye
espionaje, escaramuzas menores, rendiciones parciales, etc
Así como en el siglo XVIII algunas novelas sentimentales
francesas tenían “mapas de la Ternura”, la novela de Matilde
Sánchez arma una mesa de arena donde transcurren las
“grandes maniobras77.
Los daños materiales también tiene algunas cualidades
de novela psicológica, tal como puede existir hoy, es dedr
mediante prótesis de ironía, de psicoanálisis, de autoayuda.
La narradora dice haber sido inoculada por Víctor y lo ama
como si estuviera poseída por una peste (de la que el aman­
te lleva alguna señal en las escoriaciones de su miembro).
Sin embargo, sus estrategias frente a la perfidia de Víctor y
el suspenso de sus llegadas y partidas, son frías y detalladas,
tan planeadas y anticipadas como es completo, loco e intole­
rable su padecimiento.
Por eso, en el final del relato, la narradora aunque no se
haya liberado, ni haya recuperado su autodeterminación,
se ha pacificado. Lejos de Víctor, auxiliada por un grupo te­
rapéutico y un psicoanalista de apellido griego (de Grecia le
llega, entonces, la ataraxia, esa serenidad que fue perturbada
por una verga), ha dejado de fumar, escucha a los hermanos
Assad, como música new age de las esferas, y piensa que den­
tro de veinte años toda habrá pasado. Se consuela.
La historia termina del mejor modo posible, ya que cual­
quier otro final habría sido aún más melancólico. Frente al
desenfreno, solo la filosofía de saber que, con el tiempo, no
138
vendrá el olvido sino la bruma imprecisa de la memoria, ins­
talada en un cuerpo que fue joven y que será entonces una
materia arrugada y deshecha. En los combates de esa pasión
física destructiva, la narradora se quiebra un dedo, el mismo
que usaba para mas turbarse. El amante la abandona defini­
tivamente y, por cierto, se lleva todo. Con la mano ensan­
grentada, la narradora camina en la alta noche por la calle
Wames; allí encuentra a una socorrista... Dejo la escena para
sorpresa de los lectores.
La "carta" ha cumplido sus funciones psicológicas y mo­
rales. La narradora nos contó sus desgracias, reflexionó so­
bre sus causas, vivió las consecuencias, se tomó pequeñas
venganzas, ninguna que compense los daños materiales. O
quizás una sola: confiar en la superioridad intelectual de su
escrito. El hombre que eyaculó centenares de veces (aunque
fueran gotitas diminutas) sobre su cuerpo, no puede escribir
ni un artículo de periódico pasable. De eso nos enteramos
mucho antes y, al llegar al desenlace, no lo hemos olvidado.
Matilde Sánchez, Los daños materiales,
Alfaguara, Buenos Aires, 2020.
139
XXI
Monstruos cotidianos
'"Nelly tenía casi cuarenta años y actuaba como una niña de
diez. Había sido la primera esposa de Osvaldo, se casaron jovendtos.” Ahora Osvaldo la visita en una clínica y Nelly, lla­
mándolo papá, le pregunta si le trajo helados y el Billiken. La
banalidad inexpugnable, incomprensible, de la locura, de un
modo u otro, ataca a los personajes de estos cuentos. Federico
Falco recorre el borde entre lo que se llama "normalidad" y
lo que se define como enajenadón. Un problema interesante
para la literatura porque lleva a pensar cómo narrar aquello
que escapa de la norma sin el rebusque de lo tenebroso; es dedr: cómo narrar lo excepdonal sin recursos excepdonales.
En La hora de los monos, todos los personajes están corridos
de lugar, por su edad que no justifica sus manías o metej ones
por su precoddad o por su decrepitud, por sus actos apenan
consdentes, por su trastorno. Todos tienen un grado de excepaonalidad y se salen del promedio al que podría desti­
narlos su origen sociaL Contradicen cualquier pretensiór
143
realista porque tienen berretines o padecen, como si es­
tuvieran bajo anestesia, situaciones extremas: hieren sin
darse cuenta, asisten impertérritos a muertes que los con­
ciernen. Hombres y mujeres, viejos o adolescentes carecen
de atributos excepcionales; sin embargo, les suceden cosas
excepcionales sin que ellos sepan por qué se han implicado
en esas situaciones. A veces voluntaristas, a veces abúlicos,
esos personajes sin cualidades prueban la paradoja de que,
en la vida contemporánea, seres desnudos de cualidades
atraviesan, casi hipnotizados, situaciones verdaderamente
interesantes.
Lo plano es una estética que desconfía de esa ficción que
subraya la extrañeza de las peripecias como si los lectores no
fueran capaces de darse cuenta solos.' Dos adolescentes tie­
nen una hija: “Se parecía al feto en formol del laboratorio del
colegio. Le faltaba algo. Era chiquitita, cabezona”. La recién
nacida va derecho a la incubadora y muere a.los pocos días.
Por suerte para la madre que, meses después, ya está en con­
diciones de festejar su cumpleaños junto con las otras quinceañeras del pueblo. Ella creía que se lo iba a perder pero la
oportuna muerte de su hija le permite entrar al baile con un
vestido copiado de una revista de modas. Y, por añadidura,
ser elegida reina de la fiesta. Desde un punto de vista, las co­
sas han salido del mejor modo posible.
El estilo liso, sin indicaciones psicológicas, elude cual­
quier resonancia moral. Es un objetivismo no realista;
presenta lo narrado como exterior a la voluntad y al conoci­
miento de quienes lo provocan o lo sufren; y elude la a p ia ­
dad social, que es la marca estética e ideológica del realismo.
142
Esto, al mismo tiempo, habilita a Falco para expulsar de sus
relatos toda sentimentalidacL
Resumiendo hasta aquí: Falco inventa peripecias imagi­
nativas, originales, incluso inverosímiles. Con otra escritu­
ra, sus relatos podrían ser incorporados a lo que suele llamar
género fantástico. También podría decirse que son "fantás­
ticos” pero que no están escritos según las reglas (cualquiera
de las diferentes reglas] de ese género. Entonces ¿qué son?
Relatos en sordina de lo siniestro o lo inesperado, de lo im­
pensables, por lo menos, de lo infrecuente.
Se dijo antes que la escritura es plana, sin énfasis. Allí
donde lectores y escritores más flojos buscarían o colocarían
un subrayado, Falco salta por encima de esa tentación enfá­
tica. Cuenta todas las acciones como si pertenecieran al mis­
mo orden: subir o bajar de un auto tanto como atropellar
a una nena rubia y frenar justo encima de sus dos piernas;
tener una alucinación tanto como escuchar la conversación
sensata de dos reponedores de supermercado.
La sintaxis de la frase no es coloquial, dado que no hay
interrupciones, ni suspensiones, ni cortes, ni el jadeo que
imita la vacilación. Son frases breves, pero no brevísimas,
justamente para no llamar la atención. Duran solo lo que
parece necesario a la semántica. Frases de las que podría de­
cirse que son "funcionales” al relato, si es que los relatos no
fueran tan extraños y, por eso mismo, rechazaran cualquier
idea de funcionalidad. Por ejemplo: un chico, hijo de cirqueros
trashumantes,.pasa quince días en la escuela de un pueblo.
Es un verdadero bárbaro en el clima mediocre y moderado de
la civilización escolar, un bárbaro porque no tiene idea de la
143
medida con que deben retribuirse ciertos actos infantiles ni
sabe lo que es la regulación de un intercambio; carece de las
nociones vulgares y aceptadas sobre la correspondencia entre
provocación y respuesta: '"Una tarde, una de las compañeras
del chico del circo entró corriendo al aula antes de que sonara
la campana y le dio un beso en los labios. La chica, enseguida
se intentó escapar, pero el chico del circo la sostuvo por el pelo
y-la obligó a darle otro beso. Abrió grande la boca, como si se
la fuera a tragar, y empujó con la lengua hasta que los-labios
apretados de la chica cedieron. El chico del circo metió enton­
ces la lengua dentro y dejó allí depositado, en la concavidad
rosa, un chicle de menta ya desabrido y sin color. Cuando el
resto del curso entró al aula, la chica lloraba sentada en su
banco, con las dos piernas muy juntas y el delantal estirado
sobre las rodillas. El chico seguía mirando por la ventana. Al
poco tiempo corrió un rumor entre los cursos más bajos: el
chico del drco había arrastrado a una de sus compañeritas
hada el hueco que se formaba debajo de las enredaderas del
patio y la había obligado a desnudarse. Aseguraban que ha­
bían hecho caca juntos”.
Los actos del chico del circo son relatados como enume­
ración de acdones neutras, sin moralizar el conflicto entre la
seducdón "normal" de la niña y la violencia sexualizada del
bárbaro trashumante. Todo pasa a través de la misma matriz
sintáctica sendlla, sin sobresaltos. El léxico tampoco está en­
crespado. por la violencia: simplemente hay un forzamiento,
la chica se sienta con las piernas bien juntas porque intuye
lo que puede venir después del beso. Pero, después, en lugar
de sexo, hay mierda. Las frases suenan como toques secos,
144
sin resonancia y sin eco. Con esas frases, es claro que Falco
recusa, como se dijo antes, el sentimentalismo y el miserabilismo. Los personajes no se dividen en bandos dramáticos,
psicológicos o morales: están todos enredados, todos juntos,
pero sin entenderse.
Alguien dice: "Soy loco de las películas de karatecas”; una
vieja pacífica ama a los tigres de Bengala; el violador serial de
una obra de teatro increíble (que yo desearía ver en escena)
declara su amor a las mujeres que ha violado. Me gustan es­
tos personajes que muestran con franqueza sus obsesiones
triviales, inesperadas o perversas. Se definen de un golpe, sin
escaramuzas psicológicas, constituidos en ese punto simple
que los hace singulares. Falco es un escritor frío, alejado, inclu­
so cuando cede el relato a un personaje. Esta lejanía es indis­
pensable a la materia pasional que hierve en cada una de las
monstruosidades cotidianas.
Federico Falco, La hora de los monos,
Emecé, Buenos Aires, 2010.
145
XXII
Objeto sólido e inestable
Hélice tiene por lo menos dos historias pero la novela renun­
cia, imposible saber si de manera deliberada o porque Castro
no pudo evitarlo, a dejarlas enlazadas tan perfectamente
como lo están en el comienzo. Una de las historias transcurre
en el presente de la narración, la otra es unjlashback. La que
transcurre en el presente empieza decididamente como cien­
cia ficción y luego la abandona de a poco, como si las peripe­
cias se hubieran acabado y fuera necesario reforzarlas con el
agregado de incisivos cuadros de extravagancias artísticas
contemporáneas. El JiasKback narra las transformaciones de
un triángulo de amistad y amor que se ha deshecho.
Las. cosas suceden más o menos así* el narrador acepta un
trabajo, se separa de su mujer, se traslada a otra parte y, desde
allí, sigue con la “correspondencia” que ya había estableado
con el amigo lejano, vértice del triángulo cuyos otros vértices
fueron el narrador y su mujer. Eljlashback cuenta los tiempos
felices de esa relación donde se creyó posible la persistencia de
147
un intríngulis leve y amical, como el dejuks etJim. Sin em­
bargo, la figura colapsa, porque la mujer opta por el narrador
y ambos, desesperados, perciben que por ese mismo acto han
perdido al gran amigo que, literalmente, se va a la Luna (no
olvidar que se mencionó antes la ciencia ficción).
La segunda historia, la que transcurre hacia adelante y se
desarrolla al mismo tiempo para el narrador, los personajes
y el lector (el_/lashback acontece para el lector pero no es una
novedad para el narrador), se abre de manera muy ostensi­
ble como anticipación, con toda la divertida parafemalia de
autos completamente automáticos, mascotas enanas, comi­
das livianísimas, que recuerdan viejos sabores, acopladas a
un régimen farmacológico de píldoras cuyos efectos percep­
tivos, en vez de ser evocados a la vieja usanza según el modo
fantástico, onírico o siniestro, son descriptos con el vocabu­
lario de la Ciencia.
Todo esto narrado a un interlocutor a quien se interpela
muy consistentemente (no se lo olvida, no se lo pierde). Ha
sido el excluido del triángulo y, como se dijo, ha abandonado
la Tierra para radicarse en la Luna, donde no sabemos qué
hace, pero tampoco es necesario saberlo. La novela, como lo
señala el narrador, es una "correspondencia”, en realidad un
intercambio unilateral, ya que el amigo no contestará nunca,
no perdonará nunca. Sin embargo, el narrador no abandona
una esperanza alimentada por su insistencia: va a contarle al
amigo lejano lo que le sucede y, de paso, su narración se escri­
be para nosotros. Como se escriben para nosotros las obser­
vaciones sagaces que, de modo regular aunque no intrusivo,
aparecen de vez en cuando. Copio una como prueba: "Hada
148
el fin de la adolescencia (veintiséis años, digamos) termina el
período de producción de amistad. La amistad no tiene tem­
peratura propia como el amor. Así que una vez que nuestra
personalidad secó, se solidificó, ya no prenden las amistades
nuevas, es como el contacto entre arcilla cocida, uno puede
permanecer indefinidamente en una posición de contacto,
de aparente amistad, pero no hay un verdadero vínculo".
Hélice está narrada fragmentariamente. Más que una
búsqueda totalmente deliberada parece la consecuencia de
algo inacabado que terminó prevaleciendo. Como si Castro
hubiera tenido dos relatos demasiado cortos y hubiera deci­
dido juntarlos. El/lashback invade el territorio de la ciencia
ficción. Una historia sentimental que al principio parece te­
ner como fin la interlocución con el amigo o la información
de los lectores, luego se vuelve prinápaL Se va cerrando el es­
cenario anticipatorio, porque lo invaden pequeñas viñetas de
la vida artística porteña, muy inteligentes pero que podrían
pertenecer a cualquier otra novela. No se olvida al interlocu­
tor pero se olvida que está en la Luna. No se sostiene la esce­
nografía de la ciencia ficción y 1a sátira de las viñetas sobre
la vida artística captura el escenario. Como si la materia de la
historia de anticipación se hubiera agotado antes de llegar al
final. Pero no como un efecto Aira, no como un material so­
brante del que se decide prescindir, sino como un faltante.
Reconocido esto, hay que decix que las líneas de Hélice, pese
a mostrar su incompletitud, son encantadoras y Castro las es­
cribe del modo más preciso, menos alambicado y más seguro.
ElJlashback es una novela de amor, sentimental y dura, iróni­
ca y nostálgica. Una historia muy de la adolescencia tardía o
149
de la juventud adolescente, con peripecias que la hacen más
interesante pero no menos verosímil en términos subjeti­
vos, como la de una operación en la que el narrador pierde
su hígado averiado para recibir uno artificial; la convalecen­
cia transcurre en una especie de estudiantina hospitalaria,
en cuyo clima los tres amigos se divierten intoxicándose un
poco con oxígeno de uso medicinal. Ese triángulo sentimen­
tal perdido es un modelo utópico y su escritura tiene una
leve seducción nostálgica.
El espacio de ciencia ficción es plausible (como debe
ser). Sobre todo, muy atractiva una rara playa tropical don­
de el narrador pasa, solo, sus vacaciones antes de comenzar
el Proyecto. Y el Proyecto mismo abre un escenario porque
consiste en el reciclaje de una dudad, que será un nuevo país,
allí donde poco antes la industria había producido un desas­
tre ecológico. A ese Proyecto se suma una japonesa diseñado­
ra de comunicación (oficio tan actual como futurista], una
especie de estilización de la japonesidad/ashion, tan típica en
sus modales "zen” como en sus meticulosas oficinas donde
ningún mueble supera el metro de altura, para que todos
puedan sentarse convenientemente como florcitas, de loto y
la creatividad fluya sin obstáculos.
Lo que podría haber sucedido en este escenario si Castro se
hubiera atenido a la ciencia ficción no lo sabemos del todo. El
Proyecto consiste en transformar a la zona devastada en una.
especie de Soho neoyorkino donde las fábricas sean ocupadas
por grupos de artistas. Pero la ciencia ficción vira en gracio­
sas escenas de costumbres de las tribus estéticas contempo­
ráneas. Especialmente cómicos son los "ablacionistas", que
150
pintan cuadros descriptos como si fueran de Ludan Freud
para intervenirlos luego violentamente. Son gente calma y
simpática, contemplativos o apáticos bebedores de cerveza,
capaces de un solo acto de fuerza cuyo requisito es saber pro­
ducirlo en el momento adecuado. La escena parece un evento
porteño del urider#round chic.
Así, la dencia ficdón se vuelve actualidad. Imposible no
ver a estos artistas como versiones irónicas de la escena lo­
cal, que remite a otras escenas intemadonales. Sin embargo,
no hay objedón que pueda invalidar este cruce entre gente
diseñada (la japonesa, las encantadoras chicas neohippies] y
denda ficdón. El cruce es inestable, tanto como es inestable
el tejido de la narxadón del presente con la del pasado. Así,
Hélice es un original objeto sólido que, al mismo tiempo, no
ha terminado de encajar sus partes.
Gonzalo Castro, Hélice,
Entropía, Buenos Aires, 2010.
151
XXII!
El fragmento y la elipsis
La novela de Mariana Dimópulos tiene varias líneas argu­
méntales, todas deliberada, ostensible e insidiosamente re­
ducidas a fragmentos: a veces dos páginas, a veces menos,
mucho menos, solo un corto párrafo. Son corrientes de dis­
tinta duradón, que emergen y desaparecen, ajenas a una
sucesión temporal, desordenadas como si respondieran al
azar del recuerdo aunque, al fin, hay un orden, muy com­
plejo, muy frágil. El lector se acostumbra con lentitud a este
montaje de secuencias sobre cuya importancia argumental
es difícil decidir en un principio. Hay que avanzar, hay que
confiar. La novela corre el riesgo de ser abandonada si no
logra que las ficciones que comienzan apenas como brotes,
como enigmas o como esbozos, persuadan de que termina­
rán valiendo la espera. La dilación es la condena, la nerviosa
y depresiva seducción de Cada despedida. El lector queda en
suspenso después de cada corte, esperando el próximo punto
en que emeija el fragmento de lo ya conocido.
153
El esfuerzo formal impuesto a la lectura es una prueba
porque, si el tejido de fragmentos dispares no llegara a fun­
cionar, el libro habría fracasado. Pero no fracasa. Muy tenue­
mente, casi en voz baja, el lector de la novela acepta como
promesa el aplazamiento de una historia. Los fragmentos
alimentan una máquina productora de intriga, en los dos
sentidos de esa palabra: peripecia ficcional y pregunta. Una
máquina de resultados diferidos por cortes que frustran el
deseo de continuidad.
¿Qué lector puede manejar esta máquina? Entrenado en
el fragmentarismo de la modernidad, ese lector sabe que los
relatos no son bloques completos en sí mismos, cuyo "en­
ganche” está al final de cada bloque, sino que la elipsis es
uno de sus procedimientos básicos. Pero no cualquier elip­
sis. Todas las novelas, salvo la que podría escribir un impen­
sable Funes el memorioso, son elípticas: es imposible contar
todo, es imposible incluso contar un solo día en la vida de un
personaje, ni una sola hora. La elipsis es la condición de todo
relato, desde el más realista al Ulises. La elipsis define las esté­
ticas narrativas y los relatos difieren no por ausencia de elip­
sis sino por el tipo de elipsis que seleccionan (qué, de todo
lo posible e imaginable, dejan afuera). La temporalidad, los
diferentes tipos de temporalidad, es un delicado trabajo de
elipsis (la experimental de contar una conciencia mientras
alguien camina desde la mesa a la sala, desde su casa hasta
el bar, o la más tradicional de presentación tipológica: una
mujer que llega en tren desde Petersburgo a Moscú).
Las elipsis que separan los fragmentos de Dimópulos
tienen texturas diferentes: reflexión, expansión subjetiva,
154
narradón. Al prindpio es difícil darse cuenta qué está que­
dando afuera y cuál será el sentido de lo que efectivamente
se ha incorporado. El relato vagabundea, vacila, da la impre­
sión de desviarse y perderse.
Sin embargo, el vagabundeo es solo un efecto de lectu­
ra, inevitable pero superficial, porque, ya en la página 14 se
muestra la escena del crimen, que es un centro alrededor del
cual se organizarán finalmente los fragmentos. La narradora
llega a esa escena para ver el brazo mutilado y ensangrenta­
do de su amante que fue asesinado la noche anterior, junto a
su madre, también muerta. Y la novela termina con el beso
de despedida que le da ese hombre antes de enviarla a dormir
leí os del lugar donde él sabe que sucederá un crimen, algún
crimen, pero no el doble crimen del que nos enteramos, di­
fusamente, en esa adelantada página 14. La gran elipsis de
la intriga (en el sentido de figura geométrica y de los frag­
mentos que la forman] toca, al prindpio y al final, casi los
mismos puntos.
Pero persiste la intriga, en el sentido de interrogante no
resuelto. A Cada despedida no debería pedírsele un derre. Lo
que habitualmente "derra” en una novela con crimen queda
abierto elípticamente por la destreza con que la narradora
dice y no dice, sugiere y borra. Los lectores, suspendidos en
el misterio de la doble muerte, sabemos muy poco, tan poco
como los gendarmes que la narradora encuentra cuando re­
gresa a la escena del crimen y, como si fuera una broma, se
inculpa ante ellos que ni la escuchan bien ni le creen. La ló­
gica de Cada despedida no obliga a que nos convirtamos en
investigadores. Si algo queremos descifrar, en ese caso será
155
mejor seguir las huellas de la dimensión simbólica, ya que el
doble crimen cierra un rectángulo edípico en cuyos vértices
están Marco, el amante, y su madre, la narradora y su padre,
que ha muerto para que ella pueda, por fin, enamorarse.
El fragmentarismo de Cada despedida es la forma elegi­
da y no la consecuencia de una dispersión ingobernable.
Responde compositivamente al vagabundeo de la narrado­
ra que, a los 23 años, viaja a Europa sin saber por qué, y da
vueltas por España, Alemania, Túnez; así como se fue, vuelve
diez años después a la Argentina. Entre tanto, también sin
saber por qué, se ha casado, ha vivido una amistad intensa y
sentimental con una psicóloga berlinesa, ha limpiado patios
en un pueblo español y trae de regreso, para dejarlo aban­
donado en Ezeiza con la excusa de ir al baño, a una especie
de alemán moderno cargado de celulares. Durante esos diez
años ha trabajado como reponedora y vendedora en decenas de
lugares, aceptando esas rutinas con una peculiar (beckettiana)
conjunción de furia silenciosa y pasividad.
A su regreso, vive fugazmente en casa de un hermano,
que abandona en cuanto logra encontrar el primer pretexto
para una nueva despedida. Se va al sur a la cosecha de fruti­
llas; recala en El Bolsón y allí conoce a Marco y hace su hogar,
por primera vez sedentaria, en la cabaña que será la escena
del crimen. Esa extranjera vagabunda se siente en casa, por
primera vez, en ese bello paisaje calcinado por los sórdidos
conflictos campesinos.
A diferencia de una novela de enigma, en la que hay senti­
do final si el lector encuentra respuestas seguras en el desen­
lace, el enigma de esta novela no es policial sino subjetivo. La
156
narradora comenzó por huir de su padre, a quien quería; por
huir de lo que había estudiado y que le gustaba, esa biología
y esa química con cuyos términos latinos y científicos tradu­
cía los nombres de las plantas y enumeraba los elementos;
por abandonar los lugares horribles en los que le toca vivir
y también las habitaciones familiares donde podría haber­
se sosegado. Ella es una subjetividad estallada, cuyos actos
no pueden interpretarse, porque ella misma rechaza saber
las razones de un desplazamiento sin pausa. No vagabundea
porque el mundo es diferente en cada lugar al que llega, no
vagabundea para conocerlo, sino para comprobar que, en cual­
quier lugar y en todos, le es imposible permanecer. No inten­
ta explicar sus razones, solo registrar sus rechazos. Es nómade
del mismo modo que otros tienden a desear la estabilidad y el
sosiego. El vagabundeo es una forma de la existencia, no una
coqueta y amable disposición del mundo globalizado.
Mariana Dimópulos, Cada despedida,
Adriana Hidalgo, Buenos Aires, 2010.
157
XXIV
Introversión
Después de Opendoor, no podía resultarme extraño que Iosi
Havilio escribiera una novela de personajes. Piglia, Saer han
escrito novelas de personajes. Hoy la expresión misma pa­
rece algo antigua y, sin embargo, cuando se lee una nove­
la de este tipo, se la reconoce inmediatamente con una especie
de agradecida curiosidad. Los personajes en la ficción actual
están casi siempre confinados a la literatura de calidad, es
decir relatos que son correctos, obedecen la gramática mo­
derna sin exagerar, pero no son estéticamente interesantes.
En Estocolmo hay personajes y no es literatura de calidad sino
literatura.
Estocolmo es estéticamente interesante porque tiene per­
sonajes que no son simples portadores de unas peripecias o
de un discurso. No trabajan como transporte de un devenir
narrativo fragmentario, que hay que conectar, o de un deve­
nir de la escritura. Son figuras (subjetividades) en el sentido
más clásico. Y esto es bien difícil hacerlo cuando la novela no
159
es tradicional ni es una novela de género. Tampoco es una
novela psicológica. En las últimas décadas se ha escrito mu­
cho sobre la muerte del Sujeto (libros con ese título fúnebre
hicieron bastante ruido]. Con el Sujeto morían, por supues­
to, sus representaciones literarias. Paradójicamente, se vive
también en medio de un imperioso “giro subjetivo" y una
reivindicación de los sujetos: la memoria y la autofkción en
primera persona reclaman derechos subjetivos de "tercera
generación".
La novela de Havilio no tiene que ver ni con la muerte
del Sujeto ni con el giro subjetivo. Es simplemente ficción de
personajes, aunque el protagonista sea una subjetividad pla­
na, casi vaciada, a quien los hechos le suceden sin buscarlos.
Aunque en el fondo de Estocoímo hubiera material biográfico
(lo ignoro), no tiene ninguna de las marcas evidentes de esas
señalariones y coincidencias puestas para ser reconocidas,
que caracterizan la autoficrión. El personaje central de la
novela está más cerca de Beckett u Onetti, cuando comienza
a disolverse en la nada o en un fracaso que también lo socava
como figura literaria, pero todavía sostiene la unidad del re­
lato, no solo porque permite que avance, sino porque el per­
sonaje mismo avanza, aunque su destino sea la destitución.
Estocoímo es también una novela de viaje, tardío Bildungsroman protagonizado por René, un hombre de 50 años, ho­
mosexual, que a los 18 quedó varado en Estocoímo, donde lo
sorprendió el golpe de Estado de Pinochet. Ese chileno muy
joven, después de varios meses, sin buscarlo ni proponérselo,
se afinca en Suecia, donde adquiere un trabajo, hábitos y un
amante, todo casi sin darse cuenta, aceptando el advenimiento
160
de los hechos que son fortuitos pero, a la distanda, adquieren
la enigmática capaddad de configurar una vida.
Después de treinta y tres años, René vuelve a Santiago de
Chile por primera vez, en una vaga misión de la Cruz Roja,
acompañado por dos hermanos suecos, muy jóvenes, casi
mudos, blandos y seguros, flexibles, curiosos a su manera,
corteses y sonrientes. El hombre que regresa, encontrará a
su madre en un asilo, peripecia que parece central pero que
se escapa de esa previsible convendón de centralidad: todo es
más importante que ese encuentro, aunque el tema reapa­
rezca y el lector no pueda, olvidarlo. Este lado del aprendi­
zaje tiene sus imposibilidades, ya que ahora no hay novela
de aprendizaje donde algo se aprenda y, además, porque el
desenlace de Estocolmo no corta ni derra el suspenso fatal del
vuelo de regreso.
Havilio se toma todo el tiempo para contar esta histo­
ria a la que va agregando temas más breves. El viaje de René
atraviesa a la novela de punta a punta, pero intercalados,
como giros que introducen novedades, hay otras historias,
la más importante es la de una reladón excesiva y peligrosa
de René con un serbio psicópata, bello, violento, drogadicto,
¿caler, embaucador, gran amante. La sombra de. Boris, que
René cree descubrir en el reflejo de una ventana, en los pasi­
llos de un tren, es al mismo tiempo ominosa y excitante. Si se
pensara en categorías, Boris es el lado vitalista de Estocolmo.
En una novela donde todos parecen deslizarse o hundir­
se, pero sin grandes gestos, Boris trae el exceso romántico que
acompaña al lumpen. La narraaón tiene entonces dos textu­
ras bien diferentes: lisa, contemplativa, opaca en la historia
161
de Rene; fibrosa, colorida y en trance, en la historia de Boris
y de los encuentros sexuales entre ambos, donde el paroxis­
mo toca un tópico de terrible eficacia: al ser penetrado, René
sangra por la nariz, caen unas gotas que se convierten en un
caracolito sobre las sábanas.
Entre esas dos texturas, el chat gay (escena discursiva
previsible, si se quiere] tiene la escritura apropiada a una es­
pecie de ingenuidad primeriza, algo que parece transferido
de un mundo previo al chat, previo a las ilusiones virtua­
les. Como si el chat gay y los dos chicos suecos mantuvieran
entre sí una inesperada resonancia adolescente. Pero, a dife­
rencia de los visitantes del chat, para quienes lo normal son
las decepciones, los adolescentes son optimistas y lánguidos,
sin crispationes ni amenazas. Aquello en lo que intervienen,
contra toda predicción, pese a su impericia, resulta: las clases
de primeros auxilios, el scouting fotográfico de los pueblos
que visitan, sus acciones en última instancia indiferentes
pero indispensables para que no todo se hunda en los deli­
rios de René, que ha viajado con varios Misten de donazepam
ya que, entre otros múltiples miedos, tiene miedo a volar.
Y, mendonado el miedo, habría que decir que Havilio
construye a su personaje no a partir de esa obsesión que, de
volverse única, haría que Estocolmo fuera otra novela. La ob­
sesión está allí como nube, pero no coloniza totalmente una
subjetividad. No es la novela de alguien que tiene miedo.
Es la novela de alguien que tiene miedo a volar, que toma
pastillas, que está huyendo de su amante, que sabe que ese
amante ha jurado arrancarle los ojos (no metafóricamente);
que vuelve a Chile, que recorre pueblos y balnearios, visita
162
un cine pomo en el tercer piso de un edificio de Santiago,
asiste (por casualidad, naturalmente) a las manifestaciones
estudiantiles reprimidas en 2006, ominoso comienzo de la
presidencia de Bachelet, que el futuro corrigió; rechaza los
avances de un pianista que trabaja por la comida y lo acorra­
la en la terraza del hotel donde vive; se encuentra finalmen­
te con el amante serbio y su sangre vuelve a caer sobre las
sábanas; es robado y abandonado, sube al avión de regreso y
ya casi no tiene miedo, pero llega una tormenta... Ninguna
aceleración en el relato de todo esto, pero tampoco ningún
detenimiento manierista.
Estocoímo, pese a su título, pese a las peripecias que aca­
bo de enumerar, no responde tampoco al formato conocido
de la novela de viajes en un mundo globalizado. Havilio no
cita marcas, signos, logos, edificios, lenguas ni dialectos en
bastardilla, nada es exótico. La novela recorre miles de millas
sostenida por una quieta introversión.
Iosi Havilio, Estocoímo,
Mondadori, Buenos Aires, 2010.
163
XXV
Novela familiar
En el prólogo, Damián Ríos escribe la novela familiar de su
novela; "Una parte sustancial de Extrémanos, H abrá que poner
la luz, fue editada primero por Daniel Durand en Deldiego y
más tarde por Eloísa Cartonera, proyecto que llevaban ade­
lante Cucurto, Javier Barilaro y Fernanda Laguna. Los tex­
tos que forman parte de este libro fueron dedicados a Cecilia
Sainz, mantengo la dedicatoria. Ella y Daniel Durand con­
servaron los manuscritos, que yo consideraba perdidos has­
ta hace muy poco. Mariano Blatt revisó las pruebas y me
contó el libro, porque Francisco Garamona, el editor, le dio
el orden que hoy tiene, que seguramente es el definitivo, y
probablemente reescribió algunas partes: no voy a poner­
me a cotejar y me parece que no se nota, es un buen poeta.
Guadalupe Salomón discutió posibles títulos y juntos llega­
mos a este, que restituye el impulso inicial que me llevó a
experimentar con estas cosas literarias; Guadalupe, además,
aportó valiosas correcciones, y este libro, que salió de otros
165
libros y de discusiones en las que he aprendido mucho, le
está dedicado".
La cita es verdaderamente adecuada a la ficción que viene
después. Entrerrianoí es la novela de un pequeño grupo en un
pequeño lugar (si alguna definición le cabe). La dta narra lo
que un grupo hace por un texto. O, mejor dicho, expone lo que
su autor, Damián Ríos, quiere contamos de sus orígenes y de
la banda de amigos que lo protegió (al texto, se entiende). Los
lectores no tenemos que saber si las declaradones son verda­
deras; ni siquiera si son sinceras. Por ejemplo: dobles dedica­
torias motivadas en la construcdón dd libro, ¿qué podemos
decir de todo eso sin entrar en una intimidad que se derra
sobre sí misma no bien se la enunda? Por ejemplo: posibles
reescrituras de la-prosa de un poeta por otro poeta, la mano
de Garamona sobre las líneas del original de Ríos, ¿qué es:
una coixecdón, una tachadura, un pen.timen.to? La pequeña
sodedad de escritores-editores es pública e inabordable en
sus detalles: Deldiego, Eloísa Cartonera y ahora, Mansalva,
como si todos fueran una familia entrecruzada por lazos
personales y estéticos.
Zntrenianos llega precedida por una historia típicamente
literaria: fragmentos editados antes, originales que se creen
perdidos, mujeres que conservan textos y ayudan a corregir­
los, amigos fieles y generosos. Toda esta novela familiar es
más probable en el campo de ía poesía que en el de la ficdón
(salvo si se piensa en algún cuento de Henry James). La prosa
de Ríos, que en su fondo tiene a la poesía, ha recorrido los
caminos de proximidad que unen a los grupos de poetas más
que a los de novelistas.
166
La novela familiar de Untrerrianos no es la del neurótico
que narra una historia para desplazar otra. Es la del escritor que
fortalece las alianzas reales con otros escritores para trazar un
linaje, los límites de un grupo, el suelo de pertenencia estéti­
ca, la camaradería de los textos compartidos. Todo esto tiene
una relevancia indiscutible en Entrerrianos, que es un texto de
familia, de amigos, de pueblo, de personajes que hacen en­
tradas conmovedoras, muestran sus cualidades, despliegan
algunos saberes raros y se quedan allí, en el fragmento de una
media página, estilizados y reales al mismo tiempo. El narra­
dor los respeta en esa brevedad austera de su presencia: “El tío
Pepe leía los nombres de los pueblitos a los que había viajado
durante treinta años y decía ahí hay un molino arrocero, allá
un boliche en el que una vez un viejo le cambió la menor de
sus hijas a un amigo por una escopeta..”. Nada más que un
esbozo de historia y, dentro de ella, otro esbozo.
Todas las frases prometen esas historias. La mayoría no
crece, sino que queda allí, en la síntesis fragmentaria de su
primera y única mención. El lector, sin embargo, se detie­
ne en el viejo que fue capaz de un acto mezquino y excep­
cional, se demora en las equivalencias entre escopeta e hija,
en la economía doméstica abismal de ese trueque. El lector
también se queda con el hombre que, a lo largo de diez líneas
de texto, enciende un calentador Brametal a la madrugada
y despierta a su hijo. En cambio, el texto sigue, pasa de una
cosa a otra en la misma frase: del olor a tierra mojada de la
infancia al cursor titilante de la computadora.
Roland Barthes (en el seminario La preparación de la no­
vela) define dos tipos de proyecto narrativo con una cita de
167
Paul Valéry; “Uno responde a un plan determinado, el otro
puebla un rectángulo imaginario77. Entrerrianos pertenece al
segundo grupo. Según Barth.es, el rectángulo imaginario es
“una forma fantaseada de libro, que poco a poco uno puebla
mediante toques, fragmentos, pasajes, como ciertos pintores
ante el rectángulo de la tela”. No importa la longitud que
resulte de este procedimiento. La novela de Ríos es muy cor­
ta. Otras, mencionadas por Bartb.es, son casi interminables.
Pero la construcción es la misma; no hay diseño previo, no
hay mastcrglan, no hay género literario al que atenerse con
seguridad. Todos los toques son exploratorios, a veces im­
previsibles, tan imprevisibles que no terminan de encontrar
un lugar, quizá demasiado breves (pero no sé bien qué quie­
ro decir con “demasiado”).
El rectángulo imaginario es, en el caso de Zntrerricmos, un
lugar designado desde el título, que no ha elegido Ríos, se­
gún la aclaración hecha en el prólogo. Alguien,.desde afuera
del texto, le dio nombre al rectángulo. Nuestra lectura res­
ponde a esa decisión; cuando Ríos discute y acepta el título,
acepta el rectángulo e indica cómo deben leerse los fragmen­
tos de narraciones de infancia y adolescencia que fue escri­
biendo. El título equivale a una instrucción de lectura. La
novela necesita ese título para definir el espacio y localizar
su peripecia (su lengua).
Una vez citado, se hace difícil abandonar a Barthes. En el
mismo (excepcional) seminario, siguiendo otra vez a Valéry,
reflexiona sobre la “notación”, esa forma breve que no ad­
mite ser resumida. Un haiku es una notación. Si se inten­
tara resumirlo se lo destruiría. Esta cualidad, dice Barthes,
168
caracteriza también a los epigramas, las máximas, los poe­
mas cortos, los fragmentos, las notas de diario íntimo.
La frase es la medida de la "notación". El párrafo tiene una
casi ilimitada potencialidad expansiva. Incluso la más com­
pleja, la proustiana, la de Tilomas Mann, la frase se autolimita, en algún momento debe terminar. La poética de la frase,
de la más extensa, es la restricción. Por eso, no hay resumen de
la frase, de la notación ni del haiku. Presentan una materia se­
mántica que se resiste a la paráfrasis. Esto, que podría decirse
característico de la poesía, sucede en un tipo de ficción. Las
frases de Entrerrianoí expulsan la paráfrasis, así como el texto
no admite que se lo resuma: quedaría incinerado. Entrámanos
es eso, frases de Damián Ríos, que antes conservaron y publi­
caron los amigos, cortos fragmentos de relato entre una tapa
a cuatro colores “para que toda mi familia sepa quién soy",
como se lee en el mismo final, página 125.
Damián Ríos, Entrerrianos,
Mansalva, Buenos Aires, 20x0.
169
XXVI
El imitador de voces
Vacilé antes de escribir esta nota porque vuelvo a plantearme
en qué está la Argentina. No qué escriben Chejfec, Kohan,
Pauls, Guebel o Aira; tampoco qué escribieron Saer y Fogwill,
sino cuál es el efecto que produce la literatura de estos últi­
mos años, aunque sea probablemente injusto con cada uno
de los escritores, induso con algunos sobre los que yo misma
he escrito. Como todo efecto, proviene del recuerdo de de­
cenas de libros y de la acumulaaon de impresiones. Frente
a Pinamar, la novela de Hernán Vanoli, me pregunto: ¿qué
quiso hacer el autor? Un interrogante que no está de moda
y que, sin embargo, cuando se habla con escritores, aparece
todo el tiempo.
Sería demasiado evidente dedr que quiso escribir una
novela en cuyas primeras páginas está la crisis de zoo x y la
mezcla de corrupdón, delito y anomia del subcapitalismo de
los años que precedieron y siguieron. Sería demasiado fádl
dedr que Vanoli presenta los restos de una novela polidal
171
que no llegó a escribir, porque el género no terminó de con­
vencerlo o él no terminó de decidirse. También se podría
decir que es una novela de costumbres sobre un grupo de
chicos ricos, que, de manera literariamente clásica, están pa­
sando su último verano.
Pinamar puede analizarse siguiendo esas líneas. Pero no
son sus líneas fuertes. Fogwill, pongamos, habría tomado el
tema del subcapitalismo, habría colocado un par de chicos
ricos en algún lugar, y habría, montado, pieza a pieza, una
hipótesis explicativa hecha de ficción y de la dureza de lo que
conocía bien. Eso hace en La experiencia sensible. Pero el scaeto
del negocio de los ricos y de la mezquindad de quienes crecen
en esas familias simpáticas, afectuosas y finalmente corrup­
tas no muestra su anatomía social en la novela de Vanoli. El
proyecto narrativo de Fogwill, incluso tratándose de alguien
que desconfiaba de la pedagogía como del enemigo, es ilus­
trado. Uso esa palabra maldita a propósito: Fogwill tenía te­
sis sobre todas las cosas que habían sucedido en este país por
lo menos desde la guerra de Malvinas. Hay algo documental,
sociológico, en su obra narrativa.
Pinamar podría pertenecer a esta línea, Vanoli describe
gustos, manías, tics y situaciones extraordinariamente bien,
como un cronista sensible a los detalles. Sin embargo, la no­
vela es imprecisa. Eso tiene que ver con la elección de sus dos
narradores: Lucio, un adolescente, y Stany, su hermano ma­
yor, que no vive en Argentina y para quien todo parece sin­
gularmente enigmático. La elección de estos dos narradores
pone a la novela en el espacio del “más o menos": lo que se
cuenta, con todo detalle y repeticiones innumerables, está
172
borroneado por la perspectiva de quien no sabe o de quien
mira desde lejos hechos que, por otra parte, son oscuros por­
que detrás de ellos (intuyen los lectores y los personajes) hay
algún tipo de mafia.
Es una elección, no una casualidad. Vanoli quiso que
Pínamar fuera así, que no se extrajera de ella sino casi lo mis­
mo que se lee en las primeras páginas. Sus dos narradores en
primera persona dan eso: la suma de conocimientos incom­
pletos e insuficientes para aproximarse a las preguntas que
la novela abre.
Lo mismo sucede con la trama policial. El subcapitalismo
como matriz de delitos y negocios es la ecología imaginaria
del policial o su otra Escena. Piglia ha designado el policial
un "género capitalista”. En Pimmar, lo "policial" es una es­
pecie de recuerdo que se activa de vez en cuando. El desenla­
ce es confuso; se dirá que lo es deliberadamente porque esos
adolescentes, que habían fumando más marihuana que en
toda la California de los años sesenta sin perder el hilo de las
cosas, se han convertido en adultos al que unas burundangas dejan fuera de juego y fuera de la trama.
El lector de una novela de costumbres no necesitaba del
policial; el lector del policial quizá necesitaba de un final
más "policial”. Se dirá: son los restos que quedan del género.
.A veces recurrir a la metáfora "las ruinas del género” es sim­
plemente una forma de justificar el fragmentarismo (todo
lo que no termina de cerrar es llamado fragmentario, de modo
que el fragmento ha perdido su capacidad estética original).
Ahora bien, si esto es cierto, ¿por qué interesa Pmamar?
Porque lleva a un límite la imitación literaria de las lenguas:
173
la del adolescente Lucio, la de su hermano. No hay un narrador
que ponga entre estas dos lenguas un resquicio. Compactas,
seguras de sus modismos, estas voces son imitaciones rea­
listas. La literatura va al hiperrealismo no por sus objetos ni
por sus temas sino por sus lenguas. Cuando toda la novela es
imitación de dos voces, estamos frente a una sociología lin­
güística que se vuelve literatura.
La cuestión no pasa (como pasaba hace medio siglo] por
la representación de una voz en los diálogos y en los monó­
logos interiores, porque en esos casos pretéritos la presen­
cia del narrador los atravesaba con una inflexión diferente:
el narrador no se confundía con la voz de sus personajes. Al
no confundirse establecía una distancia que le permitía compo­
ner la trama “desde afuera". Incluso cuando la voz del narrador
coincidía sociológicamente con la de sus personajes, queda­
ban muchas marcas que distinguían al narrador que “conta­
ba" de los personajes que “hablaban7-’ (o escribían una carta).
Pero, cuando no hay narrador exterior al personaje, la imita­
ción de voces, es todo lo que podemos conocer.
La productividad estética de los dialectos sociales fue un
descubrimiento de Manuel Puig. Bajo el signo de Puig trans­
curre hoy esta zona de la literatura argentina donde se ubica
Pirtamar. Pero, a diferencia de Puig, que había visto bien el
melodrama de Douglas Sirk y el neorrealismo italiano, y, por
lo tanto, creía en la diferenciación fuerte de los mundos mo­
rales, las voces de esta literatura vienen de un espacio donde
lo que está en ruinas no son los géneros sino esas oposicio­
nes. Las voces son planas no porque sean planos los idiolectos sino porque los sistemas de representación hiperrealista
174
excluyen esas fisuras por donde se introduce legítimamente
la duda sobre la voz del personaje. Sin esas fisuras es posible
creer todo o dudar de todo.
Aquí alguien podría citar a Gucurto. Yo diría que a Cucurto
no le sucede esto porque un secreto narrador invisible exagera
hasta la hipérbole la voz que se escucha en primera persona.
La exageración del goce, de la expectativa, del trance es una
intervención desde afuera de la voz, sobre la voz.
La imitación de voces, llevada casi sin fisuras es posible
porque el relato recurre a una forma clásica; Lucio está es­
cribiendo un diario-informe destinado a su hermano que, a
su vez, este copia. La primera persona que, según opiniones
generalizadas, distingue hoy a la literatura argentina traza
un círculo: la primera persona es representación de una len­
gua; la representación "leal” de una lengua casi únicamente
puede hacerse con la primera persona. Esta implicación ima­
gina haber expulsado al narrador y, por el mismo trámite,
a la lengua del escritor (salvo en novelas que lleven sacrificadamente a un escritor como protagonista}. El hiperrealismo lingüístico es un viaje por la sociedad, interesada como
nunca en las tribus, los grupos, las fracciones, las camarillas
y las bandas, con la ilusión de que el narrador se convierta en
etnógrafo ficdonaL
Hernán Vanoli, Piñamar,
Interzona, Buenos Aires, 20x0.
175
XXVII
La inteligencia
Matilde Sánchez escribió esta novela en 1986 Fue publicada en
1992, por la editorial deAdaKorn En el prólogo que ahora le agre­
ga para esta edición de Mardulce, Sánchez observa que en aquel
tiempo "al contrario de lo que ocurre hoy, la juventud se consi­
deraba un obstáculo para una primera novela”. Quizá por eso, La
ingratitud sea. tan perfecta. Recuerdo que hace veinticinco años lo
“inacabado” no era un mérito salvo que antes se hubieran escrito
novelas "acabadas7'. No había, especial debilidad por lo juvenil y
las primeras novelas de Sánchez, de Alan Pauls, de Sergio Chg'fec
o de Daniel Guebel no redamaban esa prerrogativa.
Cuando entonces leí los originales de La ingratitud tuve
la impresión de estar ante un libro que debía ser publicado.
Otros originales de primeras novelas no suscitan la convic­
ción de que deben pasar a imprimirse de inmediato. Con La
ingratitud, en cambio, pensé: es inesperada y sorprendente­
mente buena. Haber dicho algo antes no implica necesaria­
mente un acierto. A veces, todo lo contrario.
177
Ahora, volví a leer La ingratitud y tengo la convicción de
que acertaba. Es un texto notable por su inteligencia, por la
acerada seguridad de la escritura sin vacilaciones y por la ca­
pacidad de exponer un drama de sentimientos con la misma
distancia con que observa una ciudad extranjera. Estas cua­
lidades son las de la literatura de Sánchez en los años que
siguieron. Es lo primero de una mujer que ya estaba consti­
tuida como la escritora que es hoy.
Había leído lo que necesitaba para escribir y lo incorpo­
raba sin exhibicionismo juvenil y sin los manierismos, ha­
bituales en los años ochenta, de una ficción que citaba otras
ficciones. La ingratitud, no es una novela juvenil; tampoco es
un destilado hiperliterario que propone cada dta como si se
tratara de un concurso en el que los lectores juegan su inclu­
sión en una comunidad de gente instruida.
La ingratitud cuenta la historia de una mujer joven, ar­
gentina, que vive en Berlín y le escribe cartas a su padre,
en Buenos Aires, o lo llama por teléfono. Ese hombre la ha
provisto de una red de amigos o conocidos donde la mujer,
esforzadamente, consigue pequeñas sumas de dinero para
subsistir. El padre muere y deja un testamento contradi­
cho o corregido por codidlos que imponen un regreso si la
heredera desea recibir el legado (retaceado) de los bienes pa­
ternos, en lugar de la imposible comunidad afectiva de las
cartas y llamados que, como en un espejo, siempre se coor­
dinaron m al
Amor a un padre, distancia, desentendimiento, muer­
te. Hay un viaje para visitar la tumba de Nietzsche, llamado
invariablemente el Filósofo. Hay una revelación sencilla y
178
trascendente en el final, para darle un cierre siempre pro­
visorio al drama subjetivo. Este cierre ordena la angustia
aunque no se alcance el sentido de la relación de esta hija y
este padre, ni.de ella con. quienes lo rodean, con la enferme­
dad que no llega a entender, ni cómo afecta ese cuerpo, ni las
transformaciones de su voz en el teléfono. .
Salvo cuando “cae en el cine” como si se tratara de una
narcosis, la narradora está crispada por la actividad de des­
cifrar esos sonidos, esas letras o esas voces, aquellas fotogra­
fías de la guerra donde su padre puede estar como soldado
alemán, las palabras incomprensibles de sus vecinos polacos,
del otro lado de la pared de ese departamento que ocupa en
la Hardenbergstrasse, muy cerca del Zoo. No la fascina nin­
gún exotismo, de ios que Berlín occidental (todavía antes de
la caída del Muro] le ofrece una vasta muestra. Como quien
recoge un animal aterido de frío, lleva a un turco a su depar­
tamento, y allí se queda; arrastra a una polaca hasta la tum­
ba de Nietzsche; frecuenta a una pareja de mexicanos que se
han propuesto caer simpáticos. En el departamento que la
narradora alquila, nada le interesa de lo que dejaron sus dos
ocupantes anteriores, mujeres africanas, que no suscitan la
menor atracción hacia lo exótico y globalizado. Únicamente
sigue, con desgano pero finalmente sigue, la historia policial
de un cartero viejo que ha matado a unos cuantos antes de
suicidarse con una escopeta. Se le ocurre que puede ser la "in­
triga” que no tiene, un cuento para el padre.
La narradora da vueltas por Berlín. Es invierno: nieve su­
da, nieve arenosa, nieve petrificada, nieve resbaladiza, nie­
ve deshaciéndose en barro, y ella camina con las cartas del
179
padre, sin llegar a entender su asimétrico laconismo; lo lla­
ma desde teléfonos públicos, sin lograr un entendimiento
del que, de antemano, desconfía. Describe la caligrafía de su
padre, que muestra una superioridad inalcanzable y luego,
también, los signos temblorosos de una decadencia. Sobre
todo, analiza una cuestión central, personal y literaria: ¿en
qué género se escribe lo que sucede? Está lejos de creer que
puede cultivar el colorido bienpensante o tedioso del relato
de viajes, ni la dilación de peripecias que finalmente mues­
tran su final reconciliado en la novela de aprendizaje. ¿Para
quién escribe las cartas de las que no tiene prueba de que
sean leídas, ni siquiera deseadas? ¿Son finalmente cartas, re­
lato o escritura?
"Impedir que mi padre se convirtiera en un rumor.” La
mujer no quiere hablar de ese padre con otros. No tiene otro
remedio que hablarle a él o hablarse a sí misma. Está con­
denada, en lo que se refiere al género, al soliloquio o las car­
tas. La primera persona define el género subjetivo que, en el
caso de Sánchez, es tan escondedor como desconfiable. Sin
esos coloquialismos que impone la primera persona como si
tuviera un derecho de oralidad, La ingratitud fue escrita por
alguien que también es periodista. Aunque muy lejos del
cliché del non-jiction, conserva la sensibilidad penetrante de
quien tiene que verlo todo a la primera ojeada. Pero la fic­
ción, de comienzo a fin, congela la mirada.
Esa ficción dice una verdad árquetípica: toda hija hace
sus cuentas con la relación intensamente pasional con su pa­
dre y con la muerte de ese hombre. Para hacer esas cuentas y,
sobre todo, para despertar su atención por medio de cartas y
180
llamadas (intento cuyo fracaso es la novela misma), la narra­
dora vive en Berlín, de donde habría llegado su padre, des­
pués de la guerra. Se ha elegido Berlín a causa del padre; no
puede ser, por tanto, un escenario donde el texto se distraiga
con el descubrimiento de diferencias, curiosidades y sorpre­
sas. Es el lugar al que, sin haberlo conocido antes, se vuelve.
Un viaje hacia el pasado. Lo que digo no tiene que ver con
circunstancias biográficas de Matilde Sánchez, que conoció
Berlín dos años antes de terminar esta novela, por razones
bien distintas.
Aunque para el personaje de La ingratitud Berlín sea la nos­
talgia y el deseo del padre, para Sánchez, que traspasa a la
novela lo que captó en su viaje de 1983 (lo dice en el prólogo),
es una ciudad en transición entre un presente dividido y un
futuro europeo, ciudad de extranjerías diversas y de soleda­
des incorruptibles, conservadas en el aire gélido del invierno
donde tos gatos duermen sobre los techos de los autos.
Matilde Sánchez, La ingratitud,
Mardulce, Buenos Aires, 20x1.
181
XXVIII
Luminosa oscuridad
Para los creyentes, la “intención” es la finalidad perseguida
por una plegaria o un ritual La novela de Consiglio tiene algo
de eso, pero llevado a un punto máximo de inmanencia, por­
que la "intención” de los actos no ha sido obtener una gracia
de ningún dios. Estas Pequeñas intenciones, como se titula la no­
vela, son gestos azarosos, gratuitos o inexplicables. El narrador
en primera persona tiene una actitud difícil de definir. Por un
lado está completamente abierto al suceder de las cosas exte­
riores, a las que acepta sin alegría ni amargura; por el otro,
manifiesta sus pequeñas intenciones para hacer posible una
supervivencia trabada por la escasez y el desamparo.
Novela oscura y luminosa al mismo tiempo. Me expli­
co: solo excepcionalmente, en algunos breves momentos a
lo largo de muchos años, lo que se narra muestra la realiza­
ción de las "intenciones”; casi siempre, se fracasa, se consi­
gue menos de lo que se ha pensado, se estropea o se pudre
lo que se ha adquirido. Del lado de lo que se narra, la novela
183
es triste, melancólica, penosa. La voz del personaje (la escri­
tura de Consiglio) es, en cambio, diáfana, ordenada, precisa.
Transcurre lejos de la oralidad ahogada de coloquialismos
pintorescos y realistas; deja escuchar frases bien compen­
sadas, que evitan tanto la auto complacencia en el oficio de
escribir bien, como ese desorden que se cree inevitable cuan­
do se narran situaciones desordenadas o extrañas. La nove­
la, para mencionar un título del uruguayo Mario Levrero, es
luminosa. Y recuerda a veces a Levrero, de la mejor manera,
cuando el rastro de otro escritor no proviene de la imitación
ni de la moda.
También Pequeñas intenciones tiene cualidades que la dife­
rencian. No es una novela urbana ni es una novela suburbana,
aunque transcurra, por lo menos dos tercios, enHaedo.No es,
por lo tanto, novela de clima geográfico-cultural. Transcurre
en Haedo y luego en un pueblito salteño, pero podría haber
sucedido completamente en ese pueblito, en el medio de la
provincia de Buenos Aires o en cualquier parte. Muy poco de­
pende del escenario. Se priva, por lo tanto, de los modismos de
lo "urbano literario* o délo “suburbano literario" codificados
en la literatura de estos años. El personaje anda a la deriva en
el mundo, no en un barrio. Esa prescindenda de modismos
culturales pasa a la escritura no como abstracaón sino como
relato sin ataduras con el pintoresquismo.
Lo mismo sucede con la edad del personaje. Comienza
su historia con episodios que transcurrieron cuando tenía
poco más de veinte años, pero se priva de los lazos identificatoríos de una cultura juvenil. Conoce a una mujer de 6o
años y a un hombre muy viejo y esos dos tampoco se definen
184
arquetípicamente por su edacL La escritura no busca climas
exteriores, no caracteriza la inmediatez de un presente. Esta
lejanía de cualquier presente le da a Pequeñas intenciones una
dimensión independizada de fechas demasiado precisas. El
oficio del narrador podría ser de hoy o de hace medio siglo:
arregla pequeños artefactos domésticos (si aparece mencio­
nada la batería de un celular, también está la intemporal
heladera que no congela). Y sus lecturas podrían ser las de
un hombre de 15)30: revistas técnicas, manuales científicos
de divulgación.
La otra cualidad es que la narración en primera persona
no permite suponer que'haya restos autobiográficos. Puede
haberlos, pero es imposible demostrarlo. Consiglio podría
dedr mañana que nada en la novela se aparta de su propia
vida o de la de alguien que conoció. Pero su novela no ha­
bilita esa hipótesis. Distante del giro subjetivo, inhabili­
ta la pregunta sobre la sombra autobiográfica. No hay una
representación de escritor, ni siquiera en la figuración más
cifrada. Si nos avisaran que esta es la vida de Consiglio, ese
sería, por completo, un dato exterior a la novela. N i urbana,
ni subjetiva.
E l tercer rasgo es que la novela permanece ajena a otras
marcas bastante difundidas, como las de la industria cultu­
ral, aparte de algún programa de tango o folklore (se lo aclara
deliberadamente porque se marca así la acronía del relato).
También en este aspecto, podría transcurrir hace cincuenta
años o ayer mismo.
Se preguntará entonces, de qué está hecha esta novela.
De la aceptación del fracaso de las pequeñas intenciones. Y
185
también, sobre todo, de la obstinada coherencia que el per­
sonaje-narrador pone en aquello que hace. Su seriedad ante
el mundo material: cuidar a un hermano retardado, plan­
tar unos tomates para tenerlo contento, darle gatos en guiso
cuando no tienen carne y el hermano, con la obstinación de
los simples, reclama "algo rico”; luego dejarlo en un asilo,
estibarlo con otros, no visitarlo pero tampoco olvidarlo. El
mundo es una fuente infinita de trabajos que salen mal y de
pequeñas alegrías, cosas bien hechas y catástrofes, un guiso
perfecto y un incendio; una casa de Haedo que se valora y
el despojo, justamente, de ese lugar originario. La historia
avanza hada la pérdida: primero se abandona al hermano,
después la casa, luego el narrador viaja a Salta, donde perderá
(seguramente) un terreno que le había dejado su padre.
Entre las desdichas, que son aceptadas sin esperanza y sin
ira (porque "la esperanza es hija de la estupidez"), el narrador
sigue contando su historia hasta que los sucesos del pasado
confluyen con el momento en que se los está contando. Su
oyente es Quispe, alguien que el narrador conoce por casua­
lidad y que, en las últimas páginas, ya no está en condidones
de escucharlo.
Consiglio se atiene a sus elecdones con una coheren­
cia que nunca resulta artifidosa. Nombra a su interlocutor
como "usted" y solo llegando al final nos enteramos de quién
es, y de cuál es el lugar donde la narraaón fue comunicada
por el personaje a ese interlocutor casual, que se le acerca en
un bar. Nadie: la figura del oyente como alguien que no va a
entender lo que escucha, que no escucha porque no le intere­
sa, y que termina no oyendo el final. Un perfecto fracaso.
186
Grandes escenas: el narrador prepara un guiso de pesca­
do, arroz y apio, lo envuelve en un trapo y lo lleva al hospi­
tal donde está Rawson, el viejo de cuya enfermedad fatal es
responsable. Sentados juntos, con la incomodidad con que
se enfrentan un enfermo y quien lo visita, comen ese guiso,
con buen pan fresco, hasta que el enfermo se cansa. La que
evoco es una escena característica: una pequeña intención
que queda así en el medio entre su fin y su comienzo. Hay
muchas escenas donde ese carácter a la vez acabado (la acción
se realiza] e inacabado (la intención no llega a su objetivo] se
postula como la marca misma del acontecer. Para serlo es
necesario que estén perfectamente narradas, a su ritmo, con
sus detalles. En un mundo de hombres sin importancia, esos
detalles son la única cualidad de la vida.
Lejos de las ondas, es extraña la novela de Consiglio.
Tiene algo de excavación en el tiempo. No huye del presente
sino que lo considera de modo desacostumbrado.
Jorge Consiglio, Pequeñas intenciones,
Edhasa, Buenos Aires, 2011.
187
XXIX
El orden y la chatarra
El piso de la codna está sembrado de granitos blancos; pare­
cen grumos de arroz coddo, pero son gusanos. Salen de una
bolsa de basura donde se pudre un seso, que daba asco cuan­
do todavía estaba fresco. El lector también siente asco.
Y esto es lo bueno: que una sensadón pase de lo ima­
ginado por el escritor a la sensibilidad de su eventual lec­
tor. Algunas escenas de Trampa de luz, la primera novela de
Matías Capelli, tienen esa capaddad de convencer sobre lo
que cuentan. Así, una noche de tormenta en los suburbios,
donde la oscuridad es menos temible que la mezda de en­
grudo, agua y barro que cubre al personaje, que. está hadendo una changa con la pegatina de carteles políticos; o
la amenaza de tres tipos a un auto detenido en la bajada de
una autopista, donde el personaje sale disparado de su abu­
lia para tomar el volante y salvar a las chicas tontas que lo
acompañan; o un prostíbulo de las orillas, que sirve el litro
de cerveza en gigantescos vasos de plástico para evitar que
789
los restos de una vajilla normal se conviertan en armas de las
grescas entre la concurrencia.
Con un poco de Becketx, en la impasibilidad del persona­
je, y algo de Onetti, en la turbiedad del relato, Capelli cuenta
un solo día de agosto, en el que hace treinta grados de tem­
peratura mientras se prepara una tormenta. El narrador se
impone un paso acotado de tiempo que no da lugar a im­
precisiones y permite comprobar si está preparado para el
ejercicio de narrar en orden los hechos de esas veinticuatro
horas, lo cual puede parecer fácil pero no lo es. Exige un fuer­
te control de la materia tanto en lo que se cuenta del presente
como en los fLash-backs que van abriendo el relato hada el
pasado. La novela no se desequilibra ni en uno ni en otro tra­
mo de tiempo.
Contribuye a este equilibrio la narradón en una tercera
persona que no se aparta nunca del único personaje cuyos
pensamientos y movimientos sigue exdusivamente. El dis­
curso indirecto libre (es decir la tercera persona que fondona
semánticamente como una primera, produdendo el efecto
de que el narrador sabe todo lo que tiene o quiere saber sobre
el personaje) permite esta fijadón estricta de duradones, ya
que el relato solo se distrae o se desvía cuando es el personaje
quien se desvía o se distrae; no hay otros que lleven la narradon de aquí para allá.
La novela se atiene deliberadamente a estas reglas de sin­
taxis narrativa. Capelli confía en la coherenda que pueden
darle a un texto donde se cuenta una deriva, pero no se elige
la forma floja y más bien fádl de pasar de cualquier cosa a
cualquier otra. Por el contrario, todo en Trampa de luz está
190
perfectamente motivado. Capelli presenta una vida capri­
chosa y medio desquiciada, pero no una narración que me­
rezca estos adjetivos. Aunque la novela es “temáticamente"
actual, tiene un orden que no responde a la costumbre de
contar vidas desordenadas de modo desordenado.
El día elegido, en el final del invierno porteño, hace un
calor que anuncia tormenta. En ese clima de inminencia
tiene lugar la ceremonia fúnebre que recuerda el primer
aniversario de la muerte del abuelo del personaje. Esto per­
mite intercalar una historia familiar que, en parte, explica
al personaje (le da un origen a su presente) y, en parte, abre
d transcurso del día intercalando una historia familiar de­
cadente, en un aspecto, y de enriquecimiento "menemista”,
en otro. El personaje ha trampeado a sus primos con una
fracción de herencia e intuimos que él mismo será tram­
peado: es un perdedor y no saldrá de su agujero. Deambula
como una excrecencia inesperada en el cementerio parque,
un paisaje bien de nuevos ricos, y arrastra hasta ese lugar
una vaga propuesta para que se reúnan una madre y una
hija (su abuela.y su propia madre). Nada que nadie pue­
da tomar en serio, gastar plata para mandar a una vieja a
Vancouver, donde vive su hija, sin razón evidente, salvo que
el personaje piensa que estaría bien.
Así son sus cosas y sus proyectos: carecen de razones,
pierde trabajos sin ser un inútil completo, adquiere otros,
depende del portero de su casa para conseguirlos. Así tam­
bién entran y salen de su vida algunas (pocas) mujeres. La
mañana en que comienza la novela, una de ellas, Ariadna,
le tira su hilo, bajo la forma de un fajo de billetes. El hilo de
191
Ariadna no lo guía dentro de ningún laberinto pero le per­
mite pagar la luz que estaban por cortarle. Es evidente que
Capelli no quiere suscitar una divagación académica sobre
el nombre de esta mujer que lo ha abandonado y reaparece
tan providencial mente. Más bien, muestra la forma en que
los mitos han venido degradándose hasta llegar a ser solo un
auxilio contra los cortes de Edesur por falta de pago.
' La novela se protege de interpretaciones eruditas del
nombre Ariadna, porque es una escritura culta que no su­
braya las referencias culturales. Evita enfatizar señalamien­
tos para lectores que los necesitarían como si estuvieran
recorriendo no una ficción sino una pista de aterrizaje. La
primera mujer se llama Ariadna, y cuando aparece, esa ma­
ñana de agosto, no solo le tira un fajo de billetes al' persona­
je, sino que le avisa que está embarazada de otro hombre. La
otra chica se llama Nadia, el que quiera seguir el nombre que
lo siga. Pero no es necesario.
Lo que en cambio merece pensarse es el motivo por el
cual nunca es nombrada una ciudad descripta con frag­
mentos que pertenecen a Buenos Aires (cada lector puede
dedr: Constitudón al sur, Flores al sur, Pompeya, lo que
sea]. En las primeras páginas, los treinta grados de calor y
la basura en las calles ponen las cosas en una zona marginal
que podría estar en muchas partes. Más tarde, se aclara que
la tormenta esperada es la de Santa Rosa, típica del invierno
porteño. Esas casas de departamentos más o menos seño­
riales en barrios que no prosperaron, esas iglesias tan cerca
de descampados, esos boliches de barriada pasoliniana, esas
colectoras de autopista donde se fantasea la inseguridad o se
19Z
esconde el peligro verdadero, son Buenos Aires para quien
conoce bien esta dudad.
Capelli no mendona calles, plazas ni barrios, como si
este fuera el verdadero secreto de su novela. Produce una
espede de intriga urbana: ¿dónde estoy? ¿Dónde están ca­
minando estas gentes? En contra de una fijadón pintoresquista, Capelli describe una espede de modelo de Buenos
Aires, donde cada fragmento es recono dble, pero no se lo
mendona por su nombre. Predso en la descripdón de edifiaos y calles; mudo en la mendón de nombres. La estrategia
es deliberada.
Va en contra de la identificadón fácil, como todo en esta
novela de medios tonos. El deterioro es desprolijo, no dra­
mático. Lo que se cuenta es una historia de pérdidas: el de­
partamento se arruma; el auto, en una descripdón detallada
y perfecta, se reduce a chatarra. Esto es lo mejor de Trampa
de luz, que presenta, pieza a pieza, la decadenaa del metal, la
oxidadón, las abolladuras, los vidrios rotos. Si algunas no­
velas se definen en una escena, Capelli ha alcanzado la suya
destruyendo un auto.
Matías Capelli, T rampa de luz,
Eterna Cadencia, Buenos Aires, zoxi.
193
XXX
Lenguas y poderes
Suano Botilecue y Lerena Dost se llaman los personajes cen­
trales de Balada, novela (breve) de Marcelo Cohén. Google
da. un puñado de resultados para Botilecue y todos ellos re­
miten a B alada. Lerena es un apellido español de origen ára­
be, que se usa aquí como nombre de pila de una mujer. Para
comenzar, entonces, dos procedimientos característicos de
Cohén: la invención y el desplazamiento en el uso habitual
de palabras. Los lectores de su extensa obra reconocen la
estrategia.
En 15167, Roland Barthes, el crítico más actual del si­
glo pasado, nuestro contemporáneo todavía hoy, escribió:
“Como signo, el Nombre propio se presta a una exploración,
a un desciframiento: es a la vez un "medio ambiente' (en el
sentido biológico del término), en el cual es necesario su­
mergirse bañándose indefinidamente en todos ios ensueños
que comporta, y un objeto precioso, comprimido, embalsa­
mado, que es necesario abrir como una flor”.
195
La nominatión nunca es casual. El nombre inicia una su­
cesión de rebotes de sentido. Algunos son inmediatos: Lerena
lleva a Lorena, por g emplo, uno de esos nombres "nuevos" que
comenzaron a usarse en las últimas décadas. Corresponde,
por lo tanto, a una mujer joven. Pero también es un apellido;
y además existe el apellido "Llerena”. El nombre elegido por
Cohén para su personaje evoca dos nombres y dos apellidos
(además de los correspondientes toponímicos españoles con
su eco árabe). Cargadísimo, entonces, el nombre de la mujer.
La intriga de los nombres: ¿cómo los encontró o los inventó
Cohén? Por ejemplo, ¿vio en Internet la revista queer Bombay
Dost y tomó de allí el apellido de Lerena?
Suano Botilecue es un psicólogo a cargo de un grupo de
indigentes. Un trabajador sodal entre seres anónimos. En
su nombre escucho la palabra “boricua”, puertorriqueño;
pero hay también un apellido encerrado: Botile, boxeador
sudafricano, como informa el erudito Google. Otros lec­
tores seguramente pertibirán en los sonidos de Botilecue
referentias que se me escapan. El nombre es extraño, pero
remite a geografías periféricas. Enseguida, Botilecue se
convierte en su apócope: Boti. Se sabe que el apócope es la
forma más común de llamar y designar a alguien: Su, Cris,
Mar, Boti... Suano, el nombre de pila, es la rima perfecta de
Chano. Unido a Botilecue, evoca al cubano Chano Pozo, des­
cubierto por Dizzy Gillespie en La Habana: todo Caribe allí.
Deslocalizadón, desplazamiento.
La invendón no trabaja solo con el nombre propio de los
dos personajes centrales. Están los sustantivos, que son la ma­
teria del mundo antiapado. Marcelo Cohén inventa palabras
196
para designar objetos que reemplazan a los que hoy usamos,
variaciones prospectivas, formas del porvenir, pero decaden­
tes o simplemente casi iguales, aunque el nombre las trasla­
de a un tiempo futuro (de lejanía indiscernible). Con sufijos,
prefijos o diminutivos se transforman palabras conocidas:
farphonitó, farpho, cuademaclo, posadiel, cronodión, robotín y roboto, cochedño, alomaní, monitorio. Son palabras
hrónir, como los objetos hronir de TIon, XJqbar, Orbis T ertius.
Junto a estos sustantivos que indican la ucronía del re­
lato, hay otras palabras inventadas que no designan objetos,
ni representan el mundo material. Su función es adjetival
o verbal. Cito dos (pero hay más): julinfo, mulgar. Forman
parte del juego de lenguaje que se utiliza para hablar de algo
que no es el presente en el que escribe Cohén y nosotros lo
leemos. Operan como frenos, para que la escritura de una fic­
ción "rara” no se apoye simplemente en la escenografía sino
en la textura rugosa y porosa de una lengua. Casi impercep­
tibles signos de detención. Hay que tomarlos en cuenta no
simplemente porque sean extraños, sino porque son un acto
deliberado de distancia. Incluso puede discutirse su efecto
estético (algunos lectores de Cohén lo hacen), pero no es po­
sible pasar por alto el.efecto narrativo. Estas palabras "raras”,
no son demasiado anómalas;1podrían existir ya que respon­
den a normas fonéticas y gráficas de un castellano que no es
del Río de la Plata pero que identificamos como una especie
de español regional, de una región de la imaginación litera­
ria que fusiona diferentes espacios lingüísticos.
Por supuesto, Balada es más que estas invenciones.
Hay, como suele haber en una línea de la ciencia ficción,
197
una hipótesis sobre la organización social Lerena y Botilecue
hacen un viaje para encontrar a Dona Munava. Lerena
tiene que pagarle una deuda, que solo ella siente que ha
contraído. Dona Munava comanda a los Atinados, que or­
ganizan "asistencia médica, reparto de alimentos, servi­
cios educativos [...] costeándolos con los réditos que daban
el cultivo de la huerta, la cría del búfalo, los talleres tex­
tiles caseros, el tráfico del exquisito fraghe local y los im­
puestos que todo el mundo pagaba a la cofradía a cambio
de protección física y moral”. Dona Munava es la jefa de
una organización paraestatal del Delta Paronámico, una
especie de dan, de tribu gitana, de cofradía y de modelo
pretérito de una improbable comunidad que se desarrolla
en los intersticios.
Dirigente astuta y práctica, trata a Botilecue y a Lerena
como a personas que no terminarán de entender ni siquiera
los motivos que los han impulsado hasta allí. A Dona Munava
le gustan las sorpresas de teatrillo popular y las sentencias
rotundas, la crueldad moderada por el régimen providendal y el dominio que ejerce con sus saberes y su carisma. Su
nombre es un enigma (localidad en Mozambique, alusión
a una ley sobre deudas en sánscrito: debo preguntar). Dona
Munava ha sido cantante y ahora es jefa. No quiere cobrar la
deuda que Lerena cree tener con ella, pero tampoco la libera
claramente, ni enseguida. Maltrata porque esa es la esenda
del poder ejerdtado cuando la ley pasa por la voluntad y las
pulsiones de un solo cuerpo. El narrador observa con certeza
el fondo de arbitrariedad en el poder de Munava y el pozo
blando y neblinoso en la determinadón de Lerena. Lerena y
198
Botilecue son, todavía, subjetividades. Munava es lo que vie­
ne después o estuvo antes. Tiene algo de tótem.
Es la cara del poder bajo su forma de gestión ordenada de
las necesidades por medio de un gobierno autoritario, per­
sonalista y vertical. Como si hubiera leído a Hannah Arendt,
Munava le advierte a la tozuda Lerena: “Si la necesidad le
llena todo el cuerpo, prima, no le queda lugar para el pen­
samiento correcto” Munava, en cambio, independizada de
la necesidad, puede organizar una comunidad; hacer, a su
modo, una política. Su poder matriarcal no tiene sexo ni gé­
nero excepto en las formas exteriores.
Balada es novela de aventuras (sería buena idea que no se
recurriera, iuna vez más!, a la fórmula road-movie, que se usa
cada vez que un personaje se sube a un auto o a un ómnibus],
protagonizada por una pareja que se ha amado y quizá vuel­
va a amarse, como si se tratara del género narrativo clásico en
un momento irrecuperable. Cohén sabe lo que se ha perdido
y busca, también, el camino por donde insistir.
Marcelo Cohén, Balada. Una historia del Delta Panorámico,
Alfaguara, Buenos Aires, 2011.
199
XXXI
Fin del mundo
¿De dónde sale este libro sorprendente? Eso me preguntaba
mientras leía El viento que arrasa, la novela, de Selva Almada.
No por curiosidad biográfica, sino porque es un objeto in­
sólito en la literatura argentina- Si tuviera que encontrar­
le un aire de familia, sería con Pequeñas intenciones, de Jorge
Consiglio. No los aproxima la escritura, pero comparten la
extrañeza; son narraciones que llegan de otro espado, poco
transitado, más local. Si le buscara un parentesco en el pa­
sado, pensaría en Saer. Nuevamente: no por la escritura, no
por una repetición manxerista y tardía del maestro, sino por
la excentricidad que, en su momento, tuvieron Palo y hue­
so o Responso. Selva Almada se desplaza en el mapa de la fic­
ción: no es literatura urbana, no es literatura sobre jóvenes
ni sobre marginales, tampoco sobre gente que se la pasa to­
mando merca. Es literatura de provincia, como la de Carson
McCullers, por ejemplo. Regional frente a las culturas globa­
les, pero no costumbrista. Justo al revés de mucha literatura
201
urbana, que es costumbrista sin ser regional. La originalidad
de una ficción sejuega en la lengua. El viejo realismo se filtra
por el lugar menos pensado: el de las ficciones que persiguen
el presente, la instantaneidad de las costumbres, las tribus,
los modismos que tienen fecha de aparición y vencimiento.
El viento que arrasa transcurre entre la tarde de un día y la
mañana del siguiente. El escenario es un taller mecánico, tira­
do en el medio del campo, donde viven Brauer y Tapioca, un
chico de 16 años que puede ser su hijo (que lo es o que le dijeron
que lo es, al dejárselo un día, como si fuera una encomienda].
Allí llega un pastor protestante, el Reverendo Pearson, y su hija
Leni, también de 16 años; ambos fueron abandonados por la
mujer del pastor y madre de la chica. Todos a la buena de dios.
El Reverendo necesita que Brauer le arregle su coche, porque
debe seguir viaje hada un destino de predicadón, una dea con
Dios y con un amigo que lo está esperando.
Hace calor, Brauer fuma y tose; el Reverendo le habla de
Cristo al chico; la hija admira la voluntad misional, la ora­
toria poderosa y la confianza de su padre en ganar todas las
batallas; se impadenta con su torpeza. Mientras Brauer se
engrasa, se agita y suspira debajo del auto, el Reverendo flota
en su atmósfera de certidumbres, sostenido por el discurso
incesante que pronunda con la convicdón de que no puede
fallar. Nada más en ese presente de algunas horas. Nada más,
excepto ios flashbacks que cuentan la historia de esos dos
hombres y esos dos adolescentes: la tozudez, la dignidad.
El relato tiene materialidad: las botellas de bebida hela­
da, la chatarra, los resortes de un asiento roto, la grasa de un
motor, el ruido de unos platos sobre la mesa, d olor de la
202
pobreza en el campo, mugre, combustible quemado, calor,
una tormenta en la noche, insectos, perros, polvo y barro.
Seguimos esas referencias materiales con atención, como si
ellas tuvieran una clave de lo que fue y de lo que podrá suce­
der. No la tienen, pero la escritura de Selva Almada presenta
esas sensaciones con detenimiento significativo: son lo que
el cuerpo puede conocer. Más allá, hay otro mundo.
Sentimos la inminencia. Algo podría pasar, algo prohibi­
do, la ruptura de un tabú, una expectativa de desastre. Pero
no es eso. La inminencia es de otro rango. Y algo sucede en el
desenlace. No voy a decirlo. La trama no necesita ese tipo de
suspenso que se resuelve como quien corta una cuerda ten­
sa; sin embargo, es.mejor llegar al desenlace sin conocerlo.
Inquietud en el medio de la rutina y de la calma, la novela
de Almada tiene esa pregnancia que precede a las tormentas,
se siente la vibración de un cambio en la vida de esos cua­
tro que se han encontrado en el medio del Chaco. Algo está
por suceder, pero al fin no es lo que los lectores suponemos.
El cambio, entonces, no es un simple salto de la trama, sino
una elección muy elaborada, muy secreta y, como sucede con
los secretos, también muy evidente. Almada intercala pági­
nas donde está la clave. Son los sermones, en bastardilla, que
alguna vez el Reverendo ha pronunciado o pronunciará en
tiempos por venir.
En el medio de la novela que, como se dijo, tiene varios
flashbacks, el Reverendo recuerda el momento iniciático de
su infancia. Su madre, que no era creyente, lo llevó a la costa
del Paraná. Frente a una multitud de desheredados y misera­
bles, un hombre emergió de las aguas. En medio de la gente
203
en trance, su madre se abrió paso con el chico, lo levantó y se
lo tiró al oficiante de esa ceremonia bautismal: "El hombre
del río lo sumergió en las aguas mugrientas del Paraná para
devolverlo, purificado, a las manos de Dios". El niño, que de­
vendrá Reverendo, no solo ganó a Cristo sino que, desde la
perspectiva de su madre, se puso en carrera para una vida
mejor en este mundo. El bautismo evangélico es un camino
de ascenso no solo celestial.
Cuando la novela comienza, aquel chico bautizado en el
Paraná es un orador sagrado, famoso en la zona. Domina la
palabra; la fuerza y la sencillez de su creencia convencen a
quienes lo escuchan. Salva almas, le da pelea al demonio. Por
eso no son intercalaciones secundarias las páginas en bastar­
dilla. Por el contrario, son pruebas de un discurso que cumple
sus objetivos y administra sus efectos con una limpia eficacia.
La novela necesita de esos sermones. Son su contraparte en
otro tono, con otra textura y otro léxico; traen una promesa
trascendente al espacio de repetición e inmanencia donde se
mueven los personajes. El Reverendo le explica al chico del ta­
ller mecánico que el mundo tendrá un final y solo los "que se
hayan entregado a Cristo” entrarán al Reino de los Cielos, que
también admitirá a los- perros (el chico lo pregunta y queda
tranquilo con esa respuesta bondadosa y astuta).
La promesa es benéfica. El mundo es tolerable, los aban­
donos son aceptados precisamente porque existe un fabu­
loso Más A llí Sin fin del mundo, no podría levantarse el
magnífico edificio de fantasías religiosas que el Reverendo
habita, que su hija admira, y hacia el que se encamina el
hijo de Brauer. En los sermones del Reverendo y los diálogos
204
catequísticos con el chico, se anuncia un futuro que no se li­
mita a la pobre repetición de lo conocido. Hay un lugar de en­
soñación diurna y razonada. El fanatismo es un arma de vida,
una ilusión frente a cualquier desastre.
El Reverendo habla con palabras que habitualmente no
figuran en la ficción argentina; ese discurso de un iluminado
por Cristo tiene una materia específica. Y sus actos también.
Cristo y el demonio, la promesa de la salvación, la certeza del
fin de los tiempos tejen una prosa profética, a la medida de
sus oyentes. No cualquier discurso, sino el de una creencia.
No se trata sencillamente de un tema, sino de que las pala­
bras vienen con los temas, como dimensiones inseparables.
Eí viento que arrasa es una novela de hoy que elige de modo
original dentro de la lengua, sin grandes gestos ni anuncios,
solo porque está contando otra cosa.
Selva Almada, El viento que arrasar
Mardulce, Buenos Aires, 2012.
205
XXXII
Obstinación
"Obstinarse es afirmar lo irreductible de la literatura, lo que
resiste y sobrevive a los discursos tipificados que la rodean: las
filosofías, las psicologías, las ciencias”, escribid Barthes. Podría
ser un epígrafe de La experiencia dramática, de Sergio Chejfec
Cuando una novela prescinde de casi todo, queda lo que
Barthes llama "la literatura”: los restos triunfales o fúnebres
de una experiencia desnuda, tan inasibles que uno se pregun­
ta: ¿cómo hizo alguien para aferrar este material huidizo?
Como Glosa, la novela de Chejfec transcurre mientras
dos personajes, Rose y Félix, caminan por las calles de una
ciudad que no se nombra, pero que tiene, como Nueva York,
una avenida muy ancha que la divide en dos: y tiene, como
Buenos Aires y muchas otras, un río cuya luz se adivina, y
una arquitectura variada, compuesta de muchos estilos y que
ha cumplido muchas y pretéritas fundones. Despejemos rá­
pidamente un “factor biográfico”. En un reportaje, Chgfec
cuenta que, una vez por semana, suele encontrarse con una
207
norteamericana, para practicar cada uno la lengua que no
conoce bien, en la ciudad de Estados Unidos donde él vive
hace años. Este dato biográfico no hace mella en la obstina­
da irreductíbilidad de La experiencia dramática. No pesa, no
permite la pregunta indiscreta, no la ubica en el mapa de la
literatura neo-confesional.
Lo que tiene un peso decisivo, que se reconoce de inme­
diato, es una forma del razonamiento, que el narrador atri­
buye a su personaje y que, sin remordimientos, reconozco
como un autorretrato intelectual de Sergio Chejfec "duran­
te mucho tiempo no supo si sus disquisiciones, como a veces
las llama, eran en serio o en broma [...] Félix mostraba una
especie de elegancia o cortesía para retroceder de inmediato
si algún argumento o alusión podía resultar demasiado cho­
cante por su misma ambivalencia”. Lo extraño de esta novela
es que todo el tiempo se reconoce a su autor y, a la vez, no
muestra nada, ninguna subjetividad, ninguna psicología,
excepto la de esa forma inasible de argumentar.
Chejfec escribe en la zona más tenue de la ficción. Trabaja
con muy pocos elementos tradicionales, que no utiliza a la
manera tradicionaL Por un lado, está la ciudad imaginaria
que construye. Un modelo de ciudad hecho de pedazos que
funcionan como en las ciudades ideales de los cuadros del
Renacimiento: plazas, avenidas, calles angostas, cursos de
agua, sombras, luces, edificios, remates, frisos y columnas,
vistos con una precisión plástica que no responden a la per­
cepción real sino, precisamente, a algo que puede ser exami­
nado en un libro de imágenes. Es una ciudad "compuesta”,
en la que cada cual podrá reconocer lo que quiera, pero todo
208
reconocimiento se vuelve dudoso, porque,'a::rénglón:segmr;'
do, el fragmento contiguo sugiere otro reconocimiento,- que
siempre tiene un grado alto de incertidumbre.
La novela no es “urbana" en un sentido realista, sino en un
sentido escenográfico. La ciudad es la escenografía de la cami­
nata de los personajes pero, a diferencia de la calle que se recorre
en Glosa, no hay deliberada continuidad espacial. Es una du­
dad "ideal” armada con fragmentos de ciudades. Chejfec no
representa un todo urbano exterior a la novela. Al contrario,
hace mover la novela en un todo que es interior, que pertenece
enteramente a ella, como si el escenario fuera imaginado, aun­
que algunos espacios permiten descubrir que no es una com­
pleta invención. Es un análogo de varias ciudades, cuya regías
combinatorias son internas y no imitan una geografía.
Se trata de una dudad casi enteramente vacía. Al prin­
dpio, cuando Rose y Félix conversan en la vereda de un bar,
ese espado da la impresión de estar densamente poblado
por otras gentes. Luego, cuando empiezan su acostumbrada
caminata, solo una figura, perabida en el piso alto de una
torre, a través de los cristales de una ventana, solo esa figu­
ra distorsionada tiene una presenda para los dos paseantes.
Después, drculan los autos y no las gentes, hasta que, en el
tramo final, el de los edifidos febriles en desuso, la escena
se vaaa por entero y se vuelve melancólica y amenazante.
Chejfec rehúye el “color77de dudad que le dan las personas,
fuente inagotable de costumbres, peculiaridades lingüísti­
cas y modismos. Esto, por derto, es deliberado.
Hay dudad y dos personajes en ella. Rose ha naado ahí
Félix es un extranjero. Rose la conoce en su superfiae, sin
209
abstracción ni operaciones intelectuales. Félix, que siempre
se ha guiado por mapas, la aprende en los de Google, desde
arriba, del modo hiperdetallado, pero finalmente sintético,
de una visión que no es humana. Rose avanza con la sensa- .
ción de que alguien, una cámara, un espectador, la está mi­
rando. Félix supone que, en caso de ser mirado, la visión es
vertical y de arriba hada abajo.
Rose es actriz. Del ejerddo propuesto por su profesor
de actuadón viene el título de la novela: todos los asistentes
a ese grupo teatral deberán poner en escena su experienda
más dramática. En una ficdón que atenúa toda intensidad
emodonal, este ejerado es, en sí mismo, una "experiencia".
Hada el final, Rose sugiere cuál podría haber sido la suya:
una posibilidad, una drcunstanda, una oportunidad que
ella dejó pasar, o no tomó, o rechazó deliberadamente, pro­
vocando, no sabemos si sabiéndolo o no, que ese rechazo
fuera definitivo. Antes de ese complejo tejido de alusiones
aparece la palabra “hijos". Eso es todo.
Otras experiendas dramáticas han sido relatadas antes,
con punzante melancolía: la del marido de Rose, la enferme­
dad y muerte de su hermano. Ni Rose ni Félix pueden de­
cidir si la “experienda dramática" es un recuerdo que se ha
convertido en eso: el momento más grave de una vida; o si
fue realmente vivida como tal, cuando estaba sucediendo.
Tampoco puede deddir Félix si la experienda dramática es
una consteladón de hechos, tres o cuatro que se encadenan,
o uno solo, agudo y definitivo. La experiencia y su dramatis­
mo son singularmente opacos. Valen los detalles, las peque­
ñas confusiones, las hipótesis.
210
En ningún momento, 1a novela dramatiza la experien­
cia. El tono es melancólico, no punzante, como si el narrador
se obstinara en no presentar un dolor o una herida con agu­
deza. Más bien, la “experiencia” es una materia algodonosa,
no remota, ya que es posible volver a ella y recordarla, pero sí
puesta en la distancia justa. Y la distancia justa tiene su me­
lancolía, porque permite ver lo que se ha perdido, el hueco de
la muerte, el vacío de una posibilidad que no se eligió.
Barthes decía, en la cita del comienzo, que la literatura
se obstina (o debería obstinarse) en resistir la tipificación del
sentido común y de las hablas sociales. Debería ser, enton­
ces, lo que ha buscado Chejfec, en esta novela, de manera ex­
trema. La “experiencia dramática” es lo que no entra en esos
sistemas de laDoxa o de la Ideología. Se ha discutido mucho
sobre experiencia y literatura. A su modo (es decir: en modo
fictional), esta novela de Chejfec es una posición en ese deba­
te. Original y asordinada.
Sergio Chejfec, La experienáa dramática,
Alfaguara, Buenos Aires, 20x2.
211
XXXIII
Los trillizos montoneros
tos-pasajeros delAnnaC es y no es una novela argentina. Laura
Alcoba, que vive'en Francia desde los,diez años, escribe en
francés. Su libro, como los de Biandotti, pertenece a un pe­
queño grupo fronterizo de. obras con temas argentinos en
lengua extranjera.. Hace muchos años, los avataresexcepdonales de una primera txaducaón de Vzrdyduike,, en la que in~.
tervino Gombrowicz y una pequeña brigada de seguidores,
puso en el punto más interesante la idea de una extranjería
y una adopdón imposible. Quien esto escribe piensa, por su­
puesto, que Gombrowicz es un escritor polaco, tanto como
Joseph Conrad es un escritor inglés. Pero el caso de Ferdydurke
está fuera de toda norma, porque Gombrowicz es un polaco
que devino icono de una experienda vanguardista argenti­
na, un escritor decisivo para un momento de esta literatura.
Gombrowicz, ficdón y personaje, es un punto de giro para
los jóvenes escritores que lo cono deron y transmitieron el
mito. El siglo XIX ofrece el más modesto caso de Hudson,
213
escritor británico sobre quien, durante bastante tiempo, se
habló como si hubiera sido un hombre de esa pampa que
evocó con nostalgia y precisión. Y está, por supuesto, Copi,
un caso que podría inaugurar su clase aparte.
Aunque la lengua es decisiva en la nacionalidad literaria,
hoy el debate tiene menos sentido que en el siglo pasado. A
propósito de esa posible declinación de la patria lingüísti­
ca de la literatura, la intemacionalización de las editoriales
y la intemacionalización del best-seller y de las novelas "de
calidad” (novelas que se parecen a la buena literatura], la globalizarión de los escritores en el marco de un español global
(pan-hispánico), indican que la patria lingüística probable­
mente sea un territorio propio de los mapas históricos. Son'
discusiones a las que me sustraigo para hablar de Los pasaje­
ros delAnna C.
La intervención de Leopoldo Brizuela, traductor de la no­
vela, ha nacionalizado su lengua. Detrás no puede adivinarse
un texto en francés. Seguramente, Brizuela ha dado una ver­
sión perfecta de una escritura sencilla, en tono menor: una
lisa novela de tema argentino. La versión hace olvidar la len­
gua del original, editado por Gaílimard en París al mismo
tiempo que aparece en Buenos Aires. Brizuela es el productor
de argentinidad verbal de la novela de Laura Alcoba. Si no es­
tuviera el nombre del traductor, si no hubiera sido tan discre­
to y diestro su trabajo, el lector más atento caería en la ilusión
de que está leyendo una novela escrita en castellano, que flu­
ye apaciblemente, pese a que su materia no es apacible.
Los pasajeros del Arma. C. toma su título del vapor que en
1968 condujo de regreso a un grupo de gente muy joven que
214
se había entrenado en Cuba. Entre ellos, como un sorpren­
dente pasajero, Laura Alcoba, casi recién nacida. Después
de la muerte del Che en Solivia, esa gente fue devuelta a la
Argentina. Dos años más tarde, los Montoneros realizan su
acción m is espectacular, que es también la primera: el secues­
tro y asesinato de Aramburu, en junio de 1970. En el Anna C,
viajaban tres futuros jefes montoneros: Gustavo Ramus,
Emilio Maza y Femando Abal Medina. Estos dos últimos,
según la crónica que hicieron Firmenich y Arrostito del se­
cuestro, fueron quienes entraron en la casa de Aramburu
para llevárselo y Abal Medina disparó el tiro de la ejecución.
Dos años antes, ese futuro no lo soñaban ni ellos mismos.
Todo esto no es materia de la novela: los “trillizos” mon­
toneros todavía no eran lo que fueron y la novela hace bien
en privarse de anticiparlo. Laura Alcoba cuenta las. vicisitu­
des de un grupo improvisado de argentinos recién salidos
del secundario, en el filo de los veinte años. Tanto o más que
la reconstrucción de sus entrenamientos para devenir solda­
dos de la insurgenáa revolucionaria, interesa que todos ig­
noraran el destino más próximo.
Pero es imposible leer olvidando lo que hoy se sabe.
Como cuando se mira una fotografía adolescente de alguien
que será famoso por su audacia sin límites, la imagen cuba­
na de Abal Medina, Maza y Ramus es la de tres pibes arrodi­
llados en el barro de la floresta isleña, tomados de las manos
y rezándole a la Virgen. También integra el grupo otra cele­
bridad futura (ya muy conocido en la izquierda de esa época),
Emilio Jáuregui, periodista y militante asesinado en i$6$} a
quien el Che esperaba en Bolivia. Con más sólida formación
215
política que el resto, trata de explicar la simbiosis de cristia­
nismo y guevarismo de los “trillizos”. Sus compañeros no
entienden, porque su cultura política de izquierda revolu­
cionaria es básica. Entre ellos, están el padre y la madre de
Laura Alcoba.
Los -pasajeros deí Ama C. tiene como argumento los recuer­
dos de esos padres. Memorias de segunda generación, ya que
es la hija quien las escribe. Son tenues, aunque perfectamen­
te detalladas. Ambos rasgos se explican porque Laura Alcoba,
sensatamente, no quiere agregar lo que ahora sabe. Se atiene
a lo que sabían y fundamentalmente a todo lo que ignora­
ban sus personajes. En su libro anterior, La casa de los congos,
ese efecto de ingenuidad lo da la perspectiva de la narradora,
una niña de ocho años, que cuenta “lo que Laura sabía77. Los
límites están puestos por el punto de vista.
Los protagonistas de Los pasajeros del Anna C. son tan jó­
venes y saben tan poco que el registro de sus experiencias
durante el entrenamiento en Cuba no tiene otras tensio­
nes que las idas y venidas de los campos de entrenamien­
to a La Habana, las exigencias y arbitrariedades de los jefes
locales y el impacto de algunos actos donde escucharon a
Fidel. Pero hay un valor referendal: es la visión de militan­
tes poco importantes, que llegaron allí en lugar de otros con
mejor formación política. Por eso, el relato tiene ese aire de
adolescencia.
Las memorias, por otra parte, no se discuten. Y este libro
son memorias noveladas. Incluso el error en la selección de
los militantes es perfectamente posible. Tanto más posible
si se recuerda que el Che Guevara eligió Bolivia, una región
216
que ignoraba, por completo, para iniciar allí un foco guerri­
llero, y que su diario es el testimonio de un malentendido
trágico. Tanto más posible si se recuerda que Revolución en la
revolución de Régis Debray fue considerado una piedra teóri­
ca basal de la etapa expansiva de la insurgencia en América
Latina. Y que los tres guerrilleros que rezaban arrodillados
en el barro ya sabían que cristianismo y revolución marca­
ban la misma ruta.
Laura Alcoba, atenida a los recuerdos que ha recibido, no
incurre en el difundido anacronismo de interpretar hechos
del pasado con datos e hipótesis que se conocieron mucho
después. Las memorias reclaman nuestra creencia y una es­
pecie de confianza moral en la buena fe de quien rememora
en primera persona, salvo que se trate de tina falsificación,
algo de ningún modo evidente en Los pasajeros del Anna C.
Todo indica que esos recuerdos, muchas veces lacunares y
planos, hablan de sucesos. Como sea, si fueran una inven­
ción, ella marcaría con igual, llana, verosimilitud la tempe­
ratura de una época.
Laura Alcoba, Los pasajeros del Anna C.,
Edhasa, Buenos Aires, 20x2.
217