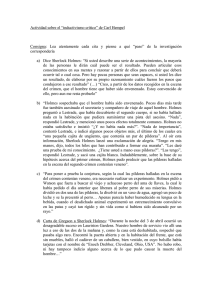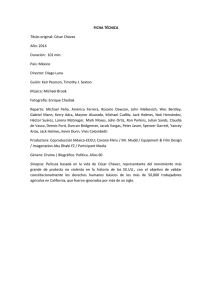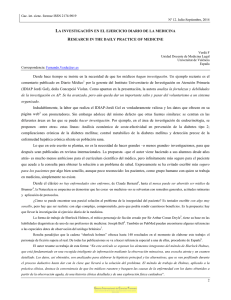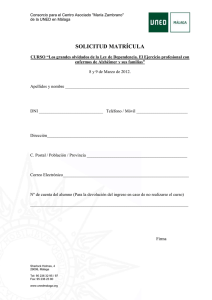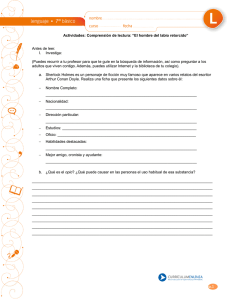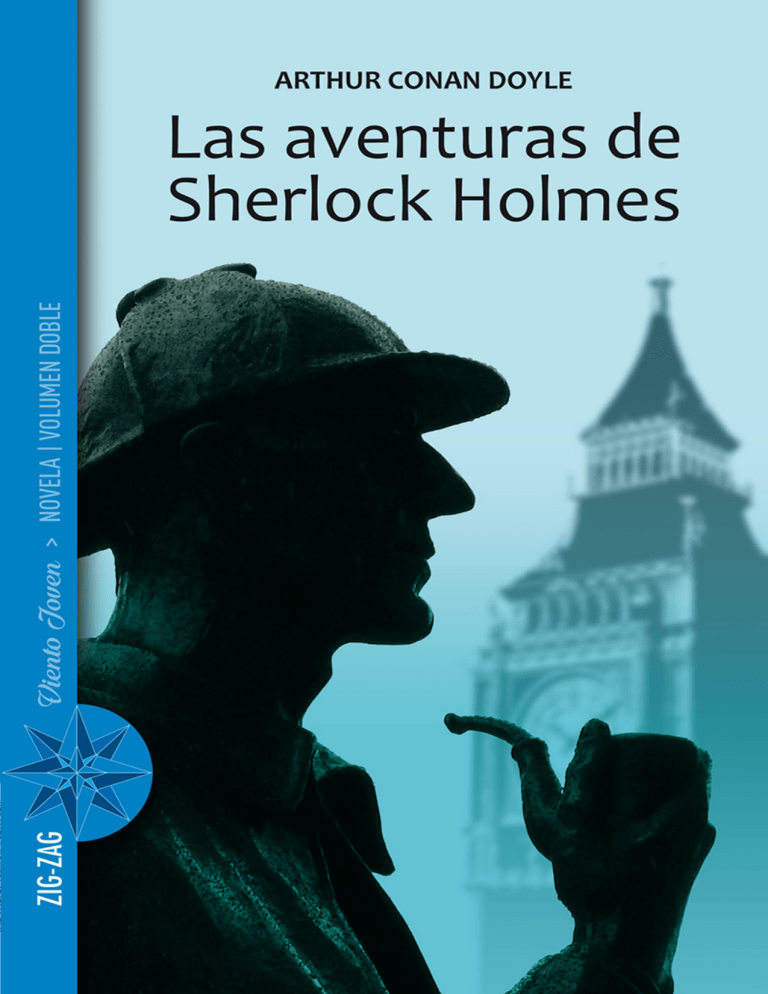
Título original: The Adventures of Sherlok Holmes. Viento Joven ISBN Edición Digital: 978-956-12-2167-3. 1ª edición: junio de 2018. Ilustración de portada Collage compuesto por Juan Manuel Neira en base a imágenes de www.shutterstock.com Editora General: Camila Domínguez Ureta. Editora Asistente: Camila Bralic Muñoz. Director de Arte: Juan Manuel Neira Lorca. Diseñadora: Mirela Tomicic Petric. © 2008 por Empresa Editora Zig-Zag, S.A. Registro Nº 172.309. Santiago de Chile. Derechos exclusivos de la presente versión reservados para todos los países. Editado por Empresa Editora Zig-Zag, S.A. Los Conquistadores 1700. Piso 10. Providencia. Teléfono (56-2) 2810 7400. Fax (56-2) 2810 7455. E-mail: contacto@zigzag.cl / www.zigzag.cl Santiago de Chile. Diagramación digital: ebooks Patagonia www.ebookspatagonia.com info@ebookspatagonia.com El presente libro no puede ser reproducido ni en todo ni en parte, ni archivado ni transmitido por ningún medio mecánico, ni electrónico, de grabación, CD-Rom, fotocopia, microfilmación u otra forma de reproducción, sin la autorización escrita de su editor. ÍNDICE Palabras preliminares La Banda Moteada Los Cunninghams Las Dos Manchas de Sangre El Ciclista Fantasma Los Monigotes El Enemigo de Napoleón El Vampiro de Sussex Un Empleo Extraño El Gloria Scott La Casa Vacía KKK PALABRAS PRELIMINARES Arthur Conan Doyle Arthur Conan Doyle nació el 22 de mayo de 1859 en Edimburgo, Escocia, se educó en Stonyhurst y estudió medicina en la Universidad de Edimburgo. Fue justamente uno de los profesores de la Facultad de Medicina de esa universidad quien le inculcó el modo de lograr diagnósticos acertados mediante el método deductivo que haría célebre a su personaje Sherlok Holmes. Doyle ejerció la medicina en distintas etapas de su vida. Primeramente, en 1880, como cirujano en el ballenero groenlandés Hope; luego tuvo consulta particular en Southsea, entre 1882 y 1890; y finalmente como médico del ejército durante la Guerra de los Boers (1899–1902), en Sudáfrica. En su época se contaba que la poca afluencia de pacientes a su consulta médica de Southsea aburría a Doyle, por lo que comenzó a escribir. La publicación de su primera novela, Estudio en escarlata (A Study in Scarlet, 1887), protagonizada por los detectives Holmes y Watson, y su consiguiente éxito, le reveló que había creado unos personajes que encantaban a los lectores de las más diversas edades. La aparición de la novela El signo de los cuatro (The Sign of Four, 1890) y de las contenidas en Las aventuras de Sherlok Holmes (The Adventures of Sherlok Holmes, 1892) terminaron por hacerlo célebre y convencerlo de que debía dedicarse exclusivamente a escribir. El método investigativo de Sherlok Holmes y las torpezas de su ayudante Watson lo habían transformado a los 32 años de edad en un clásico de la novela policial. Pese a ello, Doyle se había cansado de narrar las aventuras de sus dos célebres personajes, y en uno de los relatos –La aventura del problema final, contenido en Las Aventuras de Sherlok Holmes– intentó matar a Holmes en manos del criminal Moriarty. Los lectores no lo aceptaron y hasta hubo protestas populares que obligaron a Doyle a resucitar a su protagonista en la narración La casa vacía, incluida en El retorno de Sherlok Holmes (The Return of Sherlok Holmes, 19031904). Otras obras protagonizadas por Holmes fueron El valle del terror (The Valley of Fear, 1914), Su último saludo (His Last Bow, 1908-1917) y la recopilación de casos titulada El libro de los casos de Sherlok Holmes (The Case-Book of Sherlok Holmes, 1924-26). Pero ninguna de estas obras satisfacían plenamente al escritor. Éste prefería sus obras de temas históricos y, en el último tiempo, los de espiritismo. La muerte de su hijo mayor en la Primera Guerra Mundial lo había hecho dedicarse al espiritismo. En su polémica obra The Coming of the Fairies, 1921, defendió la existencia de las hadas y expuso sus teorías espiritistas, al igual que en su libro The Land of Mists, 1926, una historia sobrenatural protagonizada por el profesor Challenger, otro de los personajes muy bien caracterizados creados por Doyle. Sus novelas históricas también fueron muy bien acogidas: Mika Clarke, 1888; La compañía blanca, 1890; Rodney Stone, 1896, y Sir Nigel, 1906, tuvieron un gran éxito. Por otra parte, su experiencia como médico en la guerra de los boers le permitió escribir La guerra de los boers, 1900, y La guerra en Sudáfrica, 1902. Ambas obras le valieron en 1902 el título de Sir. A la Primera Guerra Mundial el fecundo escritor dedicó seis volúmenes, en los que ensalzaba la valentía británica. La obra, titulada La campaña británica en Francia y Flandes, apareció en 1920. Doyle dejó un testimonio de su ajetrada vida en su autobiografía titulada Memorias y aventuras, publicada en 1924. El escritor murió el 7 de julio de 1930 en Crowborough, Sussex, Inglaterra. La Banda Moteada Hojeando los infinitos apuntes referentes a más de setenta casos en los cuales pude estudiar los diversos procedimientos analíticos y deductivos de mi amigo Sherlock Holmes, he hallado muchos trágicos, algunos cómicos, no pocos sencillamente curiosos, pero ni uno solo que fuera vulgar1. Y esto tiene su razón de ser en que Sherlock Holmes no emprendía nunca un asunto o empresa sin cerciorarse antes muy bien de su importancia y excentricidad; y de entre todos estos casos curiosísimos, ninguno tan original ni tan emocionante como el referente a la familia Roylott, de Stoke Moran. Los incidentes a que dieron lugar las peripecias que la compusieron, y que ahora me propongo narrar fielmente, tuvieron efecto durante los comienzos de mi amistad con Holmes cuando, solteros ambos, vivíamos juntos en Baker Street. Hubiera podido hablar antes de este asunto, a no ser por la promesa de guardar silencio que le hice a Holmes. Creo, también, muy oportuno este relato como refutación y destrucción de ciertos rumores que corrieron acerca de la muerte del doctor Grimesby Roylott. Cierta mañana del mes de abril de 1888 quedé sorprendido al despertarme y ver cerca de mi lecho a Holmes, completamente vestido. A mi asombro –pues Holmes era un hombre muy poco aficionado a madrugar– se unió un poco de rencor, por haber roto mi sueño antes de las siete y media de la mañana. –Dispénseme, Watson –dijo–, que lo haya despertado tan temprano; pero no he tenido más remedio. La señora Hudson tuvo que levantarse precipitadamente y se vengó conmigo, y yo con usted. –Pues, ¿qué ocurre? ¿Hay fuego? –No. Es una clienta. Una muchacha que ha venido muy agitada y deseosa de verme en seguida. Espera en el salón. Y como indudablemente la razón que obliga a una muchacha a levantarse tan de mañana y despertar a las gentes debe ser muy importante, creo que el asunto, a juzgar por esta precipitación, debe tener mucho de interesante, por lo que he juzgado que a usted le agradaría mucho conocerlo desde los primeros pasos, y no he querido que perdiera tan buena ocasión. –No me hubiera consolado nunca de tal pérdida –contesté. No había nada que me gustara tanto como seguir a Holmes en sus investigaciones profesionales y admirar las deducciones tan rápidas, y más que rápidas, intuitivas, con que desenmarañaba los problemas sometidos a su talento. Me vestí apresuradamente, y a los pocos minutos entré con mi amigo en el salón. Allí nos encontramos frente a una dama enlutada, cubierto el rostro con un espeso velo, que al vernos se levantó y vino hacia nosotros. –Buenos días, señora –dijo afectuosamente mi amigo–. Yo soy Sherlock Holmes y este señor es mi íntimo amigo, el doctor Watson, ante quien puede hablar como si estuviera yo solo. ¡Ah, ya veo que la señora Hudson ha tenido la buena idea de encender lumbre! Tenga la bondad de acercarse a la chimenea y ahora mismo mandaré que le hagan una taza de café bien caliente, porque usted está temblando. –No es el frío el que me hace temblar –murmuró la dama. –¿Qué es, entonces? –El miedo, señor Holmes; mejor dicho, el espanto. Al decir estas palabras, se levantó el velo y pudimos ver que, efectivamente, padecía una violenta y lastimosa agitación. Estaba pálida, la boca contrariada, los ojos inquietos, espantados, como los de una fiera acosada. Aparentaba treinta años de edad, pero sus cabellos estaban encanecidos prematuramente y sus ademanes eran pesados, de cansancio y de pena. Sherlock vio todos estos detalles con una sola de sus miradas rápidas y penetrantes. –No tema –dijo cariñosamente, inclinándose hacia ella–. Estoy seguro de que arreglaremos todo eso inmediatamente. ¿Ha venido en el tren? –¿Me conoce? –No; pero veo que guarda en el guante izquierdo el billete de vuelta. Ha debido partir de madrugada y hecho un largo y fatigoso viaje en trineo antes de llegar a la estación; ¿no es eso? Ella se estremeció y miró a mi compañero. –Estas observaciones no tienen nada de particular, querida señora –continuó Holmes, sonriendo–. La manga izquierda de su chaqueta está salpicada de barro en siete partes, y únicamente un trineo puede salpicar de ese modo; sobre todo cuando se va sentado a la izquierda del cochero. –Sea cual fuere su método de observación –contestó ella–, ha acertado usted. Salí de casa antes de las seis, llegué a Leatherhead a las seis y veinte y en el primer tren partí a Waterloo. Ya no puedo más, y si no cambian las cosas, creo que me volveré loca. No tengo a nadie, absolutamente a nadie, a quien pedirle auxilio si no sólo a usted. Por la señora Farintosh, a quien usted salvó de una situación difícil, he sabido sus señas y a usted acudo. ¿Podrá, señor, ayudarme también a mí y arrojar alguna luz en el caos que me rodea y envuelve? Ahora no podré recompensar sus servicios, pero dentro de un mes o dos estaré casada, seré dueña de mi fortuna y entonces verá que no soy ingrata. Holmes abrió un cajón de la mesa, y sacando un cuaderno lo hojeó. –¡Farintosh..., Farintosh! –murmuró–. ¡Ah, sí! Ya recuerdo. Se trataba de una tiara de ópalos. Aún no nos conocíamos, Watson. Y cerrando el cuaderno, continuó: –Tenga la seguridad, señora, de que me consagraré tan gustosamente a su asunto como al de su amiga. Le ruego que no hablemos de honorarios, pues como hago esto por afición, en el trabajo encuentro mi recompensa. Si luego cuando hayamos concluido quiere resarcirme de los gastos que haya hecho, no tendré inconveniente alguno. Entretanto, tenga a bien contarme lo que le pasa, sin omitir un solo detalle que pueda facilitar nuestra acción. –¡Ay! –contestó ella–. Lo verdaderamente horrible de mi situación es que mis temores son tan confusos, mis sospechas están basadas en pruebas tan débiles, mejor dicho, tan pueriles, que mi novio, la única persona a quien tengo derecho a pedir protección y consejo, las considera como extravíos de mujer nerviosa. Aunque no me lo diga, yo lo adivino en sus palabras compasivas, en sus miradas llenas de piedad. Me han asegurado, señor Holmes, que usted sabe leer en el corazón humano, y que puede precaverme contra los peligros que me amenazan. –Le escucho atentamente, señora. –Me llamo Helen Stoner, y vivo con mi padrastro, el último vástago de los Roylott, de Stoke Moran, una de las más antiguas familias sajonas de Inglaterra. –No me es desconocido ese nombre –dijo Holmes. –Esta familia fue una de las más ricas de Inglaterra, y sus dominios se extendían hasta el Berkshire, por el norte, y el Hampshire, por el oeste. Pero en el último giro de las últimas cuatro generaciones hubo tales pródigos y malas cabezas, que la fortuna se disipó casi por completo. Actualmente no quedan más que algunos acres de terreno y la casa medio ruinosa y gravada con varias hipotecas. El último dueño arrastra penosamente su existencia de noble arruinado; pero su hijo, comprendiendo lo inútil de aquella vida, consiguió de su padre un adelanto de la herencia para costearse la carrera de medicina y partió para Calcuta. Allí, y gracias a su habilidad profesional y a su entereza de carácter, se conquistó bien pronto una clientela numerosa. Un día, dejándose llevar de la cólera (y a causa de un robo cometido en su casa), mató a su criado, y poco le faltó para ser condenado a muerte. Estuvo muchos años en la cárcel; volvió a Inglaterra melancólico y taciturno. ”Durante su estada en la India se casó con mi madre, viuda del general Stoner. Mi hermana gemela y yo teníamos dos años cuando se verificó este matrimonio. Nuestra madre era rica; tenía una renta de mil libras esterlinas y legó toda su fortuna al doctor Roylott, a condición de que nos tuviera como hijas en su casa y nos diera como dote una cierta cantidad a cada una cuando nos casáramos. Poco tiempo después de nuestra vuelta a Inglaterra, mi madre murió, hace ocho años, en un descarrilamiento ocurrido cerca de Crewe. El doctor Roylott no quiso vivir más en Londres y nos llevó consigo a la antigua mansión de Stoke Moran. La fortuna de mi madre excedía, con mucho, a los gastos que nosotros podíamos ocasionar, y durante algún tiempo vivimos tranquilamente. ”De pronto, el carácter de nuestro padrastro cambió por completo. En vez de captarse las simpatías de sus vecinos y paisanos, que al principio se alegraron de ver ante ellos, y en la antigua casa, a un Roylott de Stoke Moran, rehuyó toda clase de relaciones y no sabía más que disputar y reñir con el primero que se encontraba. La violencia del carácter, rayana en la locura, peculiar a los hombres de la familia Roylott, se acentuó y agrió más aún por su larga permanencia en los países tropicales. Raro era el día en que no nos daba algún disgusto, y tuvo que tratar en más de una ocasión con el juez del pueblo. Llegó a ser el terror de todos y la gente huía al verlo. ”La semana pasada tiró al río al herrero, y sólo a costa de todo el dinero que quiso la víctima pudo evitar el escándalo. No tiene ningún amigo, excepto los gitanos. Les consiente acampar en sus tierras (que no cultiva y que deja cubrirse de zarzas y espinos), y acepta en cambio la hospitalidad de sus tiendas y hasta viaja con ellos durante semanas enteras. Siente una gran pasión por algunos animales de la India, y ahora tiene en casa una pantera y un babuino, que se pasean libremente y que son tan temidos como su dueño por los aldeanos. ”Con todas estas cosas, comprenderá usted que la vida de mi hermana Julia y la mía no tenían nada de agradable. “Nadie quería servirnos y nosotras mismas teníamos que atender al cuidado de la casa. Cuando murió mi hermana, no tenía más que treinta años y ya sus cabellos habían encanecido de igual modo que los míos”. –¿Murió su hermana? –Sí; hace dos años; y precisamente quiero hablarle de su muerte. Ya comprenderá que, llevando el género de vida que llevábamos, se nos presentaban pocas ocasiones de ver gentes de nuestra edad y posición. Sin embargo, obteníamos de cuando en cuando permiso para pasar unos cuantos días con una hermana soltera de nuestra madre, llamada Honoria Westfall, que vive en Harrow. Hace dos años, Julia pasó con ella las fiestas de Navidad y allí conoció a un marino con el cual se puso de novia. El doctor Roylott se enteró de ello cuando volvió Julia y no puso obstáculo alguno; pero quince días antes del señalado para la boda tuvo lugar el terrible drama que me privó para siempre de mi única compañera. Sherlock Holmes había escuchado toda la narración, tendido en una butaca, con los ojos cerrados y hundida la cabeza en un almohadón; pero al oír las últimas palabras hizo un movimiento, y mirando de frente a Helen Stoner, dijo: –Le ruego no olvide el menor detalle. –Pierda usted cuidado; todos los minutos de aquella horrible noche han quedado profundamente impresos en mi memoria. La casa es, como ya le he dicho, antiquísima, y sólo uno de los extremos está habitado. Las alcobas están en el piso bajo. La primera es la del doctor Roylott; la segunda, la de mi hermana, y mía es la tercera. Las tres habitaciones no se comunican entre sí; pero dan al mismo pasillo, ¿lo entiende? –Perfectamente. –Las ventanas de las tres habitaciones caen al jardín. La noche fatal de la muerte de mi hermana, el doctor se retiró muy temprano, aunque debió tardar en acostarse, porque Julia se encontró de pronto molesta por el olor de los cigarrillos indios que Roylott fuma continuamente. Mi hermana salió de su cuarto y vino al mío, donde estuvimos un rato charlando de su futuro matrimonio. A las once se dispuso a marchar, y ya en la puerta, se detuvo y me dijo: ”–A propósito, Helen, ¿no has oído silbar ninguna noche? ”–¿Silbar? No, nunca –contesté. ”–¿Tú crees que se pueda silbar mientras se duerme? ”–No lo creo; ¿por qué dices eso? ”–Porque todas estas noches he oído, a eso de las tres de la madrugada, unos silbidos muy tenues, pero muy claros. Como yo tengo el sueño muy liviano, me despiertan en seguida. No sé de dónde vienen. Por eso quiero saber si tú también los has oído. ”–No. Serán, probablemente, esos malditos gitanos. ”–Tal vez. Y, sin embargo, si es en el jardín, me extraña que tú no hayas oído nada. ”–Yo no tengo el sueño tan ligero como tú. ”–¡Bah! Después de todo, esto no tiene importancia –dijo, sonriendo. ”Luego de estas palabras se marchó y poco después la oí cerrar con llave la puerta”. –Dígame –interrumpió Holmes–, ¿acostumbraba a cerrar con llave la puerta todas las noches? –Siempre. –¿Por qué? –Porque teníamos miedo de que entraran y nos dieran un susto la pantera o el babuino que, según creo haberle dicho, tenía el doctor. –Está bien. Continúe. –Aquella noche no pude dormir. Me oprimía el vago presentimiento de alguna desgracia. Ya recordará usted que Julia y yo éramos gemelas y sabrá los misteriosos y sutiles lazos que existen entre las almas de esta clase de hermanos. Era una noche terrible. Afuera el fuerte viento estrellaba la lluvia contra las ventanas. De pronto, en medio del estrépito de la tormenta, oí un grito desgarrador y reconocí la voz de mi hermana. Salté del lecho y, envolviéndome en una capa, salí precipitadamente al pasillo. Al abrir la puerta me pareció oír un silbido semejante al descrito por mi hermana y un instante después un ruido sonoro como el de la caída de un cuerpo metálico contra el suelo. Luego la puerta de Julia se abrió lentamente. Yo me detuve, aterrada, sin movimiento... A la luz de la lámpara, del pasillo, vi aparecer a mi hermana con la cara pálida, tambaleándose como un hombre borracho, y haciendo ademán de pedir auxilio. Corrí hacia ella, tendiéndole los brazos, pero le faltaron las fuerzas y rodó por tierra, donde se revolvió furiosamente, presa de horribles convulsiones. Al principio creí que no me había conocido, pero al inclinarme sobre ella, me gritó con una voz que no podré olvidar nunca: “¡Oh Dios mío! ¡Helen! ¡Era la banda! ¡La banda moteada!” Quiso decir algo más, y uno de sus dedos parecía querer perforar la pared de la alcoba del doctor; pero una nueva convulsión le quitó la palabra. Yo corrí por el pasillo llamando a mi padrastro y tropecé con él, que ya venía apresuradamente envuelto en una bata. Cuando llegamos cerca de Julia, la encontramos sin conocimiento. Enviamos a buscar el médico del pueblo, pero todos nuestros esfuerzos fueron inútiles; mi pobre hermana murió aquella noche sin volver en sí. –¿Está segura –interrumpió Holmes– de haber oído ese extraño silbido y el choque metálico? ¿Podría jurarlo? –Eso mismo me preguntó el juez. Estoy segurísima de haberlo oído... Sin embargo, es fácil que en medio de la tempestad que azotaba la vieja casa me haya engañado. –¿Estaba vestida su hermana? –No; estaba en camisa. En la mano derecha se le encontró una cerilla gastada, y en la izquierda la caja de ellas. –Eso prueba que encendió cerillas para mirar en torno suyo. ¿Ese resultado dio el sumario? –Como la conducta del doctor Roylott parecía muy extraña a todo el condado, se procedió cuidadosamente en la información judicial: sin embargo, no se pudo descubrir absolutamente nada. Mi declaración probó que la puerta fue cerrada por dentro, y en cuanto a las ventanas, se cerraban todas las noches con unas fuertes barras de fierro. Las paredes y el suelo fueron examinados escrupulosamente, sin hallar en este examen el menor indicio. Era, pues, indudable que mi hermana estaba completamente sola la noche del crimen. Además, el cuerpo no presentaba la menor señal. –¿Se pensó en el veneno? –También los médicos vieron esa posibilidad sin conseguir nada. –¿A qué atribuye la muerte de su hermana? –Estoy convencida de que murió de un fuerte ataque de nervios; pero ignoro la causa de él. –¿Había gitanos en el jardín o en el campo próximo a la casa? –Los hay casi siempre. –¿Y qué se imaginó ante aquella alusión a una banda, una banda moteada? –Primero pensé que tal vez fuera efecto del delirio; que quizás se refiriese a una banda de gentes, de los gitanos acampados cerca de la casa. Acaso los pañuelos de color que muchos de ellos llevan en la cabeza la hicieron emplear aquel adjetivo tan raro. Holmes sacudió, incrédulamente, la cabeza. –Todo esto es muy extraño. Continúe, se lo ruego. –Transcurrieron dos años, y con ellos mi vida era más solitaria que nunca. Hace un mes, aproximadamente, que un amigo de la casa pidió mi mano. Se llama Armitage, Percy Armitage, y es el segundo hijo del señor Armitage, de Crane Water. Mi padrastro accedió a la petición y la boda quedó señalada para la primavera. Como hace dos días empezaron los trabajos de restauración del ala derecha del edificio y han comenzado por mi cuarto, no he tenido más remedio que instalarme en el que fue de mi hermana y dormir en el lecho donde ella durmió. ¡Juzgue cuál sería mi espanto cuando la noche pasada, desvelada pensando en la triste muerte de Julia, oí clara y distintamente en el silencio de la noche el silbido que fue la señal de su muerte!... Me levanté de un salto y encendí la lámpara, mas no logré ver nada. Demasiado agitada para volverme a acostar, me vestí, y apenas fue de día salí de casa. Tomé un trineo en la Posada de La Corona y de este modo llegué a Leatherhead, de donde he venido con el solo objeto de pedir sus consejos. –Ha hecho bien –dijo Holmes–. ¿No me ha ocultado nada? –Nada. –No es verdad, señorita Roylott. ¿Y su padrastro? –¿Qué quiere decir? Por toda respuesta, Holmes levantó el encaje negro de la manga y dejó al descubierto la mano que Helen descansaba en las rodillas: cinco señales rojas, de cinco dedos hombrunos, resaltaban sobre el delicado puño de la joven. –La ha maltratado –dijo Holmes. La joven se ruborizó, y cubriendo el puño martirizado, dijo: –Es un hombre brutal, y la mayor parte de las veces no se da cuenta de sus fuerzas. Hubo un largo silencio, durante el cual Sherlock Holmes, con la barba hundida entre los puños, miraba fijamente el fuego que chisporroteaba en la chimenea. –Todo está muy oscuro –dijo al fin–. Hay mil detalles que necesitaría saber antes de fijar una línea de conducta. Pero no podemos perder tiempo. Si fuéramos hoy mismo a Stoke Moran, ¿podríamos visitar todos esos cuartos sin que se enterara su padrastro? –Precisamente, le he oído hablar hoy de venir a la ciudad para un asunto importantísimo. Es probable que esté fuera todo el día, y por lo tanto nadie podrá molestarnos; pues la única criada que tenemos es una vieja estúpida, a quien podré alejar con facilidad. –Perfectamente. ¿Tiene algo que decir contra esta excursión, Watson? –Absolutamente nada. –Bueno, pues, iremos juntos. ¿Tiene algo que hacer, señorita? –Aprovecharé la venida a la ciudad; pero me iré en el tren del mediodía para tener tiempo de recibirlos. –Sí, nosotros iremos a primera hora de la tarde. También yo tengo algo que hacer. ¿Quiere almorzar con nosotros? –No, no tengo tiempo. Parece que estoy más tranquila ahora que le he confiado mi secreto. Hasta luego, ¿eh? Y cubriéndose con el velo salió rápidamente. –¿Qué le parece todo esto, querido Watson? –preguntó Holmes, dejándose caer nuevamente sobre el sillón. –Me parece muy obscuro y muy siniestro. –Sí; es oscuro y es siniestro. –Sin embargo, si es verdad que la pared, el techo, la puerta y las ventanas estaban intactos, es indudable que su hermana estaba sola en la habitación. –¿Y qué le parecen esos silbidos nocturnos y las extrañas palabras de la moribunda? –No sé... –Relacionando esos silbidos y la banda de gitanos amigos del doctor, la presunción de que éste quisiera evitar el matrimonio de su hijastra, la alusión de la moribunda a una banda, y, por último, el choque metálico oído por la señorita Stoner, y que tal vez fuera causado por la caída de una de las barras de hierro de las contraventanas, me parece que podríamos encontrar por este lado los primeros pasos para la explicación del misterio. –¿Pero entonces esos gitanos? –No sé. –Sin embargo, no me parece muy acertada su opinión. –Ni a mí; por eso quiero que vayamos hoy mismo a Stoke Moran. Quiero ver si las objeciones que se presentan a mi espíritu son indestructibles o si pueden ser contrarrestadas... ¡Diablo! Esta exclamación le fue arrancada por la brusca apertura de la puerta y la aparición de un hombre alto y robusto. Su traje era una mezcla singular de elegante y campesino. Llevaba un sombrero de copa, un abrigo amplio, calzaba polainas y oprimía en la mano derecha un látigo de caza. Su ancha faz, surcada de mil arrugas, tenía el sello de las ruines pasiones; su mirada giraba alternativamente contra nosotros dos. Sus ojos hundidos, inyectados; su nariz ganchuda, lo hacían parecerse a un ave de rapiña. –¿Cuál de ustedes es Holmes? –preguntó el extraño personaje. –Yo, caballero –dijo tranquilamente Sherlock–; pero desearía saber con quién tengo el honor de hablar. –Yo soy el doctor Grimesby Roylott, de Stoke Moran. –Muy bien, doctor –dijo Holmes, dulcemente–. Tenga la bondad de sentarse. –No hace falta. Mi hijastra ha estado aquí. La he seguido. ¿Qué le ha dicho? –Realmente, este frío no es propio de la estación –contestó Holmes. –¿Cómo? ¿Qué dice? –gritó furioso el viejo. –Pero he oído decir que la cosecha del azafrán será muy buena este año –continuó mi amigo, sin desconcertarse. –¡Ah! ¿No quiere contestarme? –gritó el doctor, adelantando un paso y agitando el látigo–. ¡Ya sé quién es usted, granuja! Ya he oído hablar de usted. Es Holmes. Mi amigo sonrió. –Holmes, el hombre que se mete en lo que no le importa. Mi amigo continuó sonriendo. –Holmes, el limpiabotas de Scotland Yard. Mi amigo se echó a reír con toda su alma. –Es usted muy gracioso –dijo–. Solamente le ruego que cuando se vaya cierre bien la puerta, porque ahora estamos en plena corriente de aire. –¡Me iré cuando me dé la gana! Le prohíbo mezclarse en mis asuntos. Ya sé que la señorita Stoner ha venido aquí; pero tenga en cuenta que soy un hombre peligroso para enemigo. ¡Mire! Y cogiendo entre sus manos velludas las tenazas de la chimenea, las dobló completamente. –¡Tenga, pues, mucho cuidado! –aulló. Y luego, arrojando las tenazas al fuego, salió apresuradamente. –Parece un hombre muy atento –dijo riendo Holmes–. Yo no soy tan fuerte como él; pero me parece que si llega a estar un rato más le hubiera demostrado que mi puño vale tanto como el suyo. Y cogiendo las tenazas las enderezó fácilmente. –¿Ha visto qué insolencia? ¡Confundirme con un policía! Este incidente le presta mayor encanto a la aventura. Lo que siento es que tal vez a nuestra amiguita le cueste caro el haberse dejado espiar. Ahora, Watson, vamos a encargar el almuerzo, y en seguida voy a ir a la Cámara Sindical de Medicina, donde espero hallar algunos datos que me sirvan. Cerca de la una volvió Sherlock Holmes a casa. En la mano traía un papel azul lleno de notas y de cifras. –He visto el testamento de la esposa fallecida. Para comprender su importancia, hemos tenido que calcular el valor actual de las fincas a que se refiere. El capital total, que antes de la muerte era cerca de mil cien libras esterlinas, ahora, a causa de la baja de los productos agrícolas, no excede de 750 libras. Por lo tanto, cada hija tenía derecho a una renta de 250. Si las dos se hubieran casado, el simpático señor hubiera quedado reducido a una modesta pitanza, y aun la boda de una sola le puede fastidiar bastante. Me parece que no he perdido el tiempo, puesto que tengo la seguridad de que el doctor Roylott posee las mejores razones del mundo para oponerse a tales matrimonios. Ahora, querido Watson, hablemos seriamente, pues el asunto lo merece y mucho más sabiendo el buen hombre que nosotros nos metemos en sus asuntos. Si está usted dispuesto, vamos a tomar un coche que nos lleve a la estación de Waterloo. Creo que hará bien en coger el revólver. Un Eley número 2 es un argumento excelente contra los hombres que doblan en dos las tenazas de acero. En Waterloo tuvimos la suerte de alcanzar un tren que salía inmediatamente para Leatherhead, en cuyo punto alquilamos un coche que nos llevó por espacio de cuatro o cinco millas a través de los encantadores caminos del Surrey. Era un delicioso día primaveral. El sol extendía su luz sobre nubes blancas y tranquilas. Los árboles y los setos y los arbustos comenzaban a florecer, y en el aire flotaba un exquisito olor a tierra húmeda. ¡Qué contraste entre aquel desperezo de la naturaleza, tan lleno de esperanzas, y la sombría misión que íbamos a cumplir!... Mi compañero, sentado en la delantera del carruaje, parecía absorto en sus reflexiones, con los brazos cruzados, el sombrero sobre los ojos y la barba clavada en el pecho. De pronto se estremeció, me tocó el hombro y, señalando con el dedo, dijo: –Mire. Vi un espeso parque que se elevaba en suave pendiente hasta un bosquecillo. Entre las ramas griseaban las piedras de un viejo edificio. –¿Stoke Moran? –preguntó. –Sí, señor –contestó el cochero–. Es la casa del doctor Grimesby Roylott. –Sí; la están restaurando. Allí es donde vamos nosotros. –Aquélla es la aldea –continuó el cochero, señalando hacia la izquierda una agrupación de techumbres–; pero si quiere ir a la casa, es mucho mejor que salte esa valla y siga este sendero a través del campo, hasta allá, donde está paseando aquella señora. –Yo creo que aquélla es la señorita Stoner –dijo Holmes, haciendo pantalla con la mano derecha–. Me parece muy bien su consejo. Bajamos del coche que, después de haber pagado al cochero, volvió para Leatherhead. –He preferido –dijo Holmes, mientras saltaba la valla– hacerle creer a ese muchacho que éramos arquitectos y que veníamos aquí para la reforma de la casa. Esto amenguará la murmuración. Buenas tardes, señorita Stoner. Ya ve que hemos cumplido nuestra palabra. Nuestra clienta se había apresurado a reunirse con nosotros. –¡Les esperaba con tanta impaciencia! –dijo, estrechándonos calurosamente las manos y sonriendo–. Todo marcha perfectamente. El doctor Roylott ha ido a la capital y quizá no vuelva hasta la noche. –Hemos tenido el gusto de conocerlo –dijo Holmes. Y en pocas palabras le contó la entrevista. La señorita Stoner se puso pálida. –¡Dios mío! –gritó–. ¿De modo que me ha seguido? –Indudablemente. –Debe usted encerrarse con llave esta noche. Y si quiere violentarla, la llevaremos a casa de su tía. Ahora no desperdiciemos el tiempo y enséñenos las habitaciones. El edificio era de piedra gris, cubierto de musgo, y se componía de un pabellón central y dos departamentos laterales. En el de la parte izquierda, las ventanas estaban rotas y el techo medio hundido. La parte central tenía igual aspecto ruinoso; pero la de la derecha parecía relativamente moderna. Las ventanas con cortinas y el humo azul que expulsaban las chimeneas indicaban que aquella parte estaba habitada. Había puesto un andamiaje y la pared estaba agujereada en algunos sitios. Sin embargo, no se veía ningún albañil. Holmes se paseó por el césped examinando todas las aberturas exteriores. –Esta ventana debe ser la de su cuarto; la del centro, la del cuarto de su hermana, y la más próxima al pabellón, la del doctor Roylott, ¿no es eso? –Indudablemente; pero yo vivo ahora en la habitación central. –Durante los trabajos, ¿no? A propósito, creo que este muro no necesita todavía reparación de ninguna clase. –Tiene razón. Yo creo que esto ha sido sencillamente un pretexto para hacerme cambiar de cuarto. –¡Ah! Es muy curioso. El otro lado de esta parte lo constituye un corredor, al cual dan las puertas de las tres habitaciones, ¿no es eso? ¿Tiene ventanas? –Sí; pero pequeñísimas y muy estrechas para que nadie pueda pasar por ellas. –¿Quiere tener la bondad de entrar en su cuarto y cerrar por dentro las contraventanas? La señorita Stoner obedeció, y Holmes, después de haber examinado cuidadosamente la ventana abierta, intentó por todos los medios posibles forzar la contraventana, sin conseguirlo. No había ni una sola rendija por donde deslizar ni siquiera un cuchillo para levantar la barra de fierro. –¡Hum..., hum!... –murmuró, con aire perplejo y rascándose la barba–. Mi razonamiento se cae por su base. Nadie ha podido pasar por aquí estando cerradas las contraventanas. Veamos si el examen del interior nos da más indicios. Una puertecilla daba acceso al corredor pintado con cal, sobre el cual se abrían las de las tres alcobas. Holmes no se preocupó de la tercera y entramos directamente en la segunda, la que habitaba actualmente la señorita Stoner y donde había muerto su hermana Julia. Era un hermoso cuarto, con una de esas amplias chimeneas que se ven en algunas casas antiguas. En un rincón había una cómoda de color oscuro; en el otro, un lecho pequeño pintado de blanco, y a la izquierda de la ventana, un tocador. Estos tres muebles: dos sillitas de mimbre y un trozo de alfombra Wolton constituían todo el mobiliario. Holmes arrastró una de las sillas hasta un rincón y se sentó. Durante largo rato no habló una sola palabra, dejando vagar la mirada por todo el cuarto. –¿Adónde va esa campanilla? –dijo de pronto, señalando un cordón colgado a la cabecera del lecho y que descansaba sobre la almohada. –Comunica con el cuarto de la criada. –Ese cordón parece mucho más nuevo que el resto del mobiliario. –Sí; lo pusieron hace dos años, aproximadamente. –¿Sería su hermana la que lo pidió?... –No; creo que no se sirvió nunca de él. Estábamos acostumbradas a pasarnos sin criada. –Entonces no veo la razón de poner ese lindo cordón de campanilla. Ahora, con su permiso, voy a examinar el suelo. Se tendió boca abajo y, con el auxilio de la lupa, examinó cuidadosamente todas las rendijas del entarimado. Luego se acercó a la cama y la miró y remiró en todos sentidos, así como la pared en donde se apoyaba. Por último, cogió el cordón de la campanilla y tiró violentamente. –¡Calla! Esto es una imitación. –¡Cómo! ¿No suena? –No; no está unido a ningún alambre. ¡Oh, esto es muy interesante!... Mire, mire; el cordón está sujeto a un gancho, precisamente encima de un agujero. –¡Yo no había reparado nunca en ello!... –Es muy raro, muy raro –murmuró Holmes, tirando del cordón–. Hay cosas bastante extraordinarias en esta habitación. Por ejemplo: ¿quién ha sido el arquitecto tan imbécil que estableció una corriente de aire entre dos cuartos, siendo mucho más sencillo y más lógico abrirla en el muro exterior? –Esa abertura es también muy reciente. –¿La hicieron cuando colocaron la campanilla? –Sí; por aquella época hicieron muchos arreglos y cosas en todas las habitaciones. –He aquí dos cosas bien singulares. Un cordón de campanillas sin campanilla y una corriente de aire inútil. Con su permiso, señorita Stoner, vamos a curiosear el otro cuarto. La alcoba del doctor Grimesby Roylott era más grande que la de su hijastra; pero estaba amueblada con igual sencillez. Un lecho de campaña, un pequeño estante lleno de libros –científicos la mayor parte–, un sillón cerca del lecho, una silla de madera arrimada a la pared, una mesa redonda y una gran caja de caudales eran los principales muebles que Holmes examinó escrupulosamente. –¿Qué hay aquí dentro? –preguntó, golpeando la caja de caudales. –Los papeles de mi padrastro. –¡Ah!... ¿Los ha visto usted? –Una vez, hace muchos años. Me acuerdo que estaba llena de papelotes. –¿Habrá, por casualidad, un gato ahí dentro? –No. ¡Vaya una idea! –Mire. Y nos enseñó un platillo lleno de leche escondido debajo de la caja. –No, no tenemos ningún gato. Pero no olvide la pantera y el mono... –¡Ah, sí! Es verdad. La pantera no es más ni menos que un felino. Pero me parece que con un platito de leche no tendrá bastante. Ahora quisiera ver... Y sin concluir de hablar se inclinó sobre la silla de madera, examinándola atentamente. –¡Ajajá! –dijo, levantándose y guardando la lupa en el bolsillo–. Ahora ya no tengo la menor duda. He aquí un objeto interesantísimo. Y nos enseñó un latiguillo de caza colgado cerca del lecho, y cuya correa terminaba con un nudo corredizo. –¿Qué opina de esto, Watson? –Es un látigo como tantos otros. Lo único que me choca es el nudo. –Es poco corriente, ¿verdad? ¡Ay pobres amigos míos! El mundo es muy malo, y cuando un hombre pone su talento al servicio del crimen, ya podemos esperar las mayores infamias. Creo que hemos visto bastante, y con su permiso, señorita Stoner, vamos a salir de la casa. Nunca he visto tan preocupado a Sherlock Holmes como al salir de la casa. La señorita Stoner y yo anduvimos largo tiempo sin interrumpir sus reflexiones, hasta que él mismo rompió el silencio, diciendo: –Es preciso, señorita, que siga al pie de la letra las instrucciones que voy a darle. –Las seguiré. –El caso es demasiado grave para que vacile usted lo más mínimo. Se está jugando la vida. –Confío ciegamente en usted. –Mi amigo y yo vamos a pasar la noche en su alcoba. La señorita Stoner y yo lo miramos estupefactos. –Es absolutamente imprescindible. Ya le diré por qué. Aquello que se ve a lo lejos ¿es la posada? –Sí, la Posada de La Corona. –Perfectamente. ¿Se verán desde allí sus ventanas? –Seguramente. –Bueno; pues esta noche cuando vuelva el doctor, usted se encierra en su cuarto, pretextando una jaqueca. Luego, cuando él se haya retirado a su cuarto, entorna usted las contraventanas poniendo una lámpara detrás que nos sirva de señal, y se va a su antiguo dormitorio con lo necesario para pasar la noche. Creo que, a pesar de los trabajos, podrá pasarla, ¿no? –Sí; ya lo creo. –Bueno; pues lo demás es cuenta nuestra. –Pero, ¿qué va a hacer? –Nada; pasar la noche en su alcoba para averiguar la causa de esos ruidos tan extraños. –Me parece, señor Holmes, que ya está sobre la pista de algo –dijo la señorita Stoner, tendiéndole la mano. –Tal vez. –Entonces, en nombre del cielo, dígame de qué murió mi hermana. –No puedo; prefiero no dudar lo más mínimo antes de decir una sola palabra. –Por lo menos, me podrá decir si murió de terror. –Me parece que no; creo que hubo una causa más lógica. Ahora, señorita Stoner, es preciso que nos separemos, porque si volviera el doctor Roylott y nos encontrara aquí, todo quedaría destruido. Hasta luego y no tema. Si hace todo lo que le he dicho, dentro de muy poco no correrá peligro alguno. Nos dirigimos a la Posada de La Corona y encontramos fácilmente dos habitaciones contiguas. Estaban situadas en el primer piso y desde nuestras ventanas veíamos perfectamente la verja de entrada y el ala derecha de la casa del edificio de Stoke Moran. Al anochecer vimos pasar en carruaje al doctor Roylott. Su enorme corpulencia contrastaba con el débil cuerpecito del lacayo, sentado a su derecha. Cuando llegaron a la casa, como el muchacho tardara en abrir la verja, se impacientó y dio tales voces que llegaron hasta nuestras ventanas. Algunos minutos después de haber entrado el coche en el jardín, una luz que apareció entre los árboles nos probó que el propietario de la casa estaba en una de las habitaciones del pabellón central. En torno nuestro la oscuridad se hacía cada vez más profunda. –¿Sabe, Watson –dijo de pronto Holmes–, que verdaderamente temo llevarlo conmigo? Creo que no estará exenta de peligros nuestra expedición. –Bueno; pero, ¿puedo serle útil? –Utilísimo. –Entonces lo acompaño. –Se lo agradezco con toda mi alma. –¿Para qué hablar de peligros? Indudablemente, nuestra visita de hoy a la casa le ha debido servir de mucho. En cuanto a mí no he visto nada notable más que ese cordón de campanilla innecesario. –¿Se ha fijado también en la corriente de aire? –Sí; pero una comunicación de esa clase no tiene nada de particular; además, es tan pequeña, que ni siquiera un ratón podrá pasar por ella. –¿Y si yo le dijera que antes de entrar en la casa ya pensaba en ese agujero? –¿Es posible? –Sí. Ya recordará que la señorita Stoner nos dijo, en el curso de su narración, que su hermana notó el olor de los cigarrillos de su padrastro, lo cual implicaba la existencia de una comunicación cualquiera entre las dos habitaciones, comunicación que debía ser pequeñísima, puesto que el juez no la menciona en el sumario. –¿Y qué deduce de eso? –¡Caramba! Me parece que representan algo más que una casual coincidencia todos esos hechos: establecer una corriente de aire, colgar un cordón y que una mujer muera sin saberse de qué. –Pues yo no veo ninguna relación. –¿No ha observado una cosa muy rara en la cama? –No. –Estaba perfectamente sujeta al suelo. ¿Le parece muy natural esto? –Claro que no. –Por lo tanto, la muchacha no podía cambiar de sitio la cama. Estaba, pues, siempre a merced de la corriente de aire y del cordón. –Holmes –grité–, comienzo a entrever vagamente su pensamiento. Tal vez lleguemos a tiempo de impedir un crimen refinado y cruel. –Muy cruel y muy refinado. Cuando un médico se extravía, llega a ser el mayor y más temible de los criminales, puesto que posee la sangre fría de la ciencia. Palmer y Pritchard estaban considerados como los primeros en su profesión. Este doctor Roylott me parece superior a ellos en perfidia; sin embargo, espero que lo venzamos. Mientras tanto, fumemos tranquilamente una pipa y hablemos de cosas menos lúgubres. A eso de las nueve, la luz que brillaba a través de los árboles se extinguió. Transcurrieron dos largas horas. Cerca de las once un rayo luminoso atravesó los árboles y llegó hasta nosotros. –¡La señal! –gritó Holmes, levantándose de un salto–, brilla en la ventana del centro. Salimos, diciendo al posadero que íbamos a visitar a un amigo y que tal vez pasáramos la noche con él. Un momento después ya estábamos en camino, latigueados por un viento glacial, marchando hacia la luz, guía de nuestra emocionante expedición. Nos fue fácil entrar en el jardín por una de las infinitas brechas que tenían las tapias. Ya estábamos dispuestos a escalar la ventana cuando de entre un grupo de árboles salió una especie de enano repugnante y deforme, que dio algunos saltos delante de nosotros y luego se hundió en la oscuridad. –¡Gran Dios! –murmuré–. ¿Ha visto? Holmes se había sorprendido tanto como yo al principio, después se echó a reír y me dijo al oído: –¡Vaya una cara más deliciosa! Era el mono. Entonces recordé a los favoritos del doctor. Tal vez la pantera saltara dentro de un instante sobre nosotros. Y no me consideré tranquilo hasta después de estar dentro del cuarto de la señorita Stoner, con los pies descalzos y empuñando el revólver. Mi compañero cerró silenciosamente las contraventanas, puso la lámpara sobre la mesa y miró en torno suyo. Todo estaba tal como lo habíamos dejado por la tarde. Luego, acercándose a mí y haciendo portavoz con la mano, murmuró: –El más leve ruido nos sería fatal. Yo hice señal de asentimiento. –Debemos apagar la luz, si no la vería por el agujero. Hubo una pausa; luego continuó: –No se duerma, porque le podría costar la vida. Tenga preparado el revólver. Yo voy a sentarme sobre la cama. Hágalo usted en esa silla. Hice lo que me aconsejaba y coloqué el revólver en un extremo de la mesa, al alcance de la mano. Holmes había traído un bastón, que puso también en la cama junto a sí, en unión de una caja de cerillas y de un cabo de vela. Luego apagó la lámpara y nos quedamos a oscuras. Nunca olvidaré aquella noche. No se oía nada ni aun el murmullo de una respiración. Sin embargo, allí, cerca de mí, en igual tensión nerviosa que yo, un hombre acechaba con los ojos muy abiertos. Las contraventanas no dejaban pasar el menor rayo de luz. La oscuridad era completa. De cuando en cuando llegaba hasta nosotros el grito de un ave nocturna y una vez sentimos rozar la ventana y alzarse un largo maullido, señal de que la pantera andaba por el jardín. Allá lejos el reloj de la parroquia daba las horas y los cuartos con un campaneo melancólico. Sonaron las doce, la una, las dos, las tres; nosotros permanecíamos inmóviles y silenciosos en espera de una posibilidad. De pronto, un rayo de luz atravesó el agujero, y se desvaneció en seguida para dejar lugar a un fuerte olor a aceite y a metal quemados. Indudablemente debían de haber encendido en la otra habitación una linterna sorda. Luego se oyó un ligero ruido y volvió el silencio, pero aumentó el olor. Durante media hora permanecí inmóvil, ansioso, acechando. De pronto se oyó un nuevo ruido; pero éste era dulce y acariciador como el de un escape de vapor. Al mismo tiempo Holmes saltó del lecho, y encendiendo una cerilla comenzó a dar fuertes bastonazos sobre el cordón de la campanilla. –¿Lo ve, Watson? –gritó–. ¿Lo ve? Yo no veía absolutamente nada. Al encender Holmes la cerilla oí un silbido sordo; pero la brusca transición de la oscuridad a la luz impedía a mis ojos cansados ver la cosa sobre la cual golpeaba tan cerca mi amigo. Sin embargo, distinguí su rostro contraído y densamente pálido. De súbito cesó de golpear y quedó mirando el agujero. Un instante después estalló en el silencio de la noche el grito más horrible y desgarrador que he oído en toda mi vida, para terminar en un aullido sordo, arrancado por el dolor y la rabia hermanados. Este grito debió atravesar las paredes, correr por el pueblo, estrellarse contra la iglesia lejana, arrancar el sueño a los dormidos vecinos. Yo sentí que la sangre se me helaba en las venas y quedé mirando fijamente a Holmes. El me miraba de igual modo, y así estuvimos largo rato sin decir palabra. Cesaron los aullidos. Volvió a reinar el silencio. –¿Qué ha pasado? –grité entonces. –Todo ha concluido –respondió Holmes–. Después de todo, es la mejor solución. Coja el revólver, vamos al cuarto del doctor. Encendió la lámpara y salió él primero al pasillo. Llamó dos veces a la puerta del doctor, sin obtener contestación. Entonces dio vuelta al picaporte y entramos revólver en mano. ¡Horrible espectáculo! Una linterna sorda colocada sobre la mesa alumbraba la entreabierta caja de caudales. Cerca de la mesa, sentado en una silla, envuelto en una bata gris y calzando unas babuchas turcas, estaba el doctor. Sobre las rodillas tenía el singular látigo que ya conocíamos. Con la cabeza echada hacia atrás, clavaba la mirada en el techo, y sobre su frente, estrechamente enrollada a ella, se veía una cinta amarilla con manchas oscuras. –¡La banda! ¡La banda moteada! –murmuró Holmes. El doctor no hizo movimiento alguno. Yo di un paso hacia adelante. En aquel momento se movió la cinta y avanzó en busca nuestra la cabeza repugnante y triangular de una serpiente. –¡Es una víbora! –gritó Holmes–. ¡La más venenosa de la India! El doctor ha muerto diez segundos después de la mordedura. Ojo por ojo diente por diente. Ahora, encerremos este animal, llevemos a la señorita Stoner a otra casa y vamos a comunicar al juez lo que ocurre. Mientras hablaba había cogido de las piernas del cadáver el látigo y, lanzando el nudo corredizo sobre el reptil, lo arrancó de la frente y lo encerró en la caja de caudales. De este modo murió el doctor Grimesby Roylott, de Stoke Moran. Creo innecesario prolongar esta narración ya demasiado larga, explicando cómo dimos la noticia a la señorita Stoner y cómo la llevamos a la casa de su tía, la señora Honoria Wertfail, en el primer tren. La información oficial demostró que el doctor había muerto jugando imprudentemente con un reptil peligroso. Al día siguiente, ya en nuestra casa de Londres, Holmes me dijo: –Confieso, querido Watson, que mis primeras suposiciones eran completamente erróneas, lo cual demuestra lo difícil que es acertar no teniendo datos suficientes para el juicio definitivo. La permanencia de los gitanos en el jardín, la palabra banda, empleada por la hermana de la señorita Stoner como explicación de lo que vio, confusamente, a la luz de la cerilla fueron motivos suficientes para empujarme por una pista completamente falsa. Mi único mérito consiste en haber cambiado de táctica en cuanto vi que el peligro que amenazaba al ocupante de aquel cuarto no podía entrar por la ventana ni por la puerta. Ya le dije que lo que más me llamó la atención fue el agujero y el cordón de la campanilla, ambas cosas completamente inútiles. En seguida comprendí que el cordón serviría como descenso para algo que entrase por el agujero. ”Después pensé en una serpiente, y el hecho de haber estado el doctor en la India vino a ratificarme en mi idea. Era muy lógico que a un hombre de las condiciones de Roylott se le ocurriera pensar en un veneno imposible de descubrir por los más poderosos experimentos químicos. ”La rapidez con que este veneno se transmite era otra de sus indiscutibles ventajas. Ya recordará usted que ni el juez ni los médicos hallaron el menor indicio sobre el cuerpo de la señorita Stoner. También recordará el silbido, con el cual, y por medio de la leche que descubrimos en el cuarto del doctor, éste debió acostumbrar a la serpiente a acudir a él antes de que la víctima pudiera sorprender la causa de su muerte. ”Hacía pasar el reptil por el agujero y la serpiente descendía, naturalmente, por el cordón. Tal vez pasaron muchas noches antes de que mordiese a la muchacha, pero el procedimiento era infalible. ”Examinando la alcoba del doctor, adquirí el convencimiento de todas estas suposiciones. La silla me probó que Roylott se subía frecuentemente encima para alcanzar el agujero. La caja, el platillo de leche y el látigo de nudo corredizo desvanecieron mis últimas dudas. El golpe metálico oído por la señorita Stoner debió ser producido al cerrar apresuradamente la caja de caudales... ”Y nada más, querido Watson. Ya sabe el resto, y cómo al oír el silbido encendí la luz y empecé a golpear la serpiente”. –Dando lugar con ello a que se volviera por donde había venido. –Y también a que atacara a su amo. Como algunos de mis golpes le acertaron, se encolerizó, hasta el punto de arrojarse sobre la primera persona con que tropezó su vista. Ya sé que indirectamente he causado la muerte del doctor Roylott, pero hablando francamente, no me importa, ni siento grandes remordimientos por ello. 1 El que escribe esta historia –así como las que seguirán– es John Watson, ex médico mayor del ejército inglés. Watson conoció a Sherlock Holmes a su regreso de la India, cuando aún era soltero. Ambos alquilaron juntos un departamento en Londres, donde se inició una amistad que duraría la vida entera. (N. del E.) Los Cunninghams 1 Aquella primavera trabajó Sherlock Holmes como nunca. De tal cantidad fueron las aventuras y sucesos en los que intervino y con tal entusiasmo lo hizo que, rendido aquel cuerpo que parecía incansable, hubo el espíritu de resignarse a una larga temporada de inacción y de reposo. Yo bien quisiera relatar cuanto antes sus triunfos de entonces, pero algunos de ellos –los de la Compañía de Holanda y Sumatra y de los fantásticos proyectos e invenciones del barón Maupertins, por ejemplo– son de fecha tan próxima, que, con gran dolor de mi ánimo, he de dejarlos para mejor ocasión, y tal vez con eso gane la narración de los hechos, porque a mayor distancia se abarca más terreno y mejor y con más libertad de criterio se juzga. Sin embargo, también de aquella época es su descubrimiento del crimen de Reigate, en unas condiciones realmente extraordinarias, y gracias a un recurso que su situación en aquellos momentos le permitió emplear victoriosamente. *** Según mis notas, amigo lector, el día 14 de abril de aquel año recibí un telegrama fechado en Lyon, en que me decían que Holmes se hallaba enfermo en el Hotel Dulong. Veinticuatro horas más tarde estaba a la cabecera de su lecho y pude convencerme de que, afortunadamente, no era grave su indisposición. No obstante, debía cuidarse mucho, pues un trabajo excesivo de quince y a veces veinte horas diarias lo había perjudicado no poco. Y se dio el peregrino caso que, mientras su nombre corría de boca en boca por toda Europa y la mesa de su cuarto se llenaba de telegramas y cartas felicitándole entusiastamente, el héroe yacía en un estado de postración tan grande, que hasta el hablar le resultaba un fatigoso empeño. La conciencia de su triunfo, la satisfacción de haber vencido donde fueron derrotados los más hábiles policías de tres naciones, no eran suficientes para levantar su decaído ánimo ni volverlo a su antigua resistencia. Nunca trabajé como en aquella ocasión; pero nunca también fue tan completo y redondo mi éxito como doctor. Tres días después de mi llegada a Lyon salíamos para Londres, y veinticuatro horas más tarde estábamos en nuestro cuarto de Baker Street, como en los antiguos días. Holmes estaba casi restablecido; pero, no obstante, yo creí necesaria una corta temporada en el campo para que el aire puro y la paz completasen la obra de la ciencia. Entonces, me acordé del coronel Hayter. Este bizarro militar, a quien yo le salvé la vida en el Afganistán, había comprado una casa de campo en el Surrey, cerca de Reigate, y constantemente me escribía cartas y más cartas rogándome que fuera a pasar con él una temporada. En la última que recibí me pedía que hiciera extensiva la invitación a mi amigo, a quien admiraba y deseaba conocer hacía mucho tiempo. No poco trabajo me costó convencer a Holmes; pero por fin, y ante la seguridad de que íbamos a casa de un soltero y de que gozaría de una libertad omnímoda, aceptó. Así, pues, apenas hacía una semana que habíamos vuelto de Lyon, cuando ya estábamos bajo el techo del coronel. Hayter era el tipo perfecto del antiguo militar. Era francote y sencillo, tenía una gran experiencia de los hombres y de las cosas, y desde el primer momento Holmes y él simpatizaron muchísimo. La tarde del día en que llegamos nos dirigimos después de comer a un salón amplio y bien alhajado, donde el coronel coleccionaba en grandes panoplias infinidad de armas. Holmes se tumbó en un diván, y Hayter y yo nos dedicamos a revisar la bélica colección. –Tome, Watson –me dijo el coronel de pronto–. Aparte esa pistola, porque me la voy a llevar a mi cuarto. –¿Para qué? –Para que no me encuentre desprevenido si me ocurre lo que la otra noche al viejo Acton, uno de los más ricos propietarios del condado. –¿Y qué le pasó? –Pues nada, que a medianoche asaltaron su casa y le robaron..., aunque no mucho, afortunadamente. –Pero, ¿y los autores? –No se sabe. Por más pesquisas que se han hecho, no se los ha podido encontrar. Holmes se incorporó, y mirando fijamente al coronel, dijo: –¿Y no se sospecha de nadie? El coronel se encogió de hombros. –No. Ha sido uno de tantos robos que se cometen frecuentemente en el campo. No merece la pena que un hombre como usted se ocupe de ello. Aunque Holmes pretendió disimularlo, yo comprendí que no le había sabido mal la adulación. –Pero siempre habrá algún detalle interesante, ¿no? –Me parece que no. Los ladrones entraron a la biblioteca, lo revolvieron todo, descerrajaron los cajones, los armarios, y, por último, no se llevaron más que un tomo incompleto de Homero, de Pope, dos candelabros de plata, un abrecartas de marfil, un barómetro de pared y un ovillo de bramante. –¡Pues vaya una amalgama! –exclamé. –Seguramente cogieron lo primero que encontraron. Holmes sonrió. –Es fácil; pero en ese robo tan heterogéneo hay algo que... –¡Cuidado Holmes! –interrumpí–. Ya sabe lo convenido. Aquí ha venido a descansar, nada más que a descansar. ¡No faltaría otra cosa sino que ahora se metiera en otra aventura! Holmes se echó a reír, y mirando al coronel con aire de cómica resignación, empezó a hablar del tiempo. Al poco rato la conversación seguía por cauces menos escabrosos. 2 Sin embargo, de todas mis precauciones, a la mañana siguiente volvió a surgir delante de nosotros el tema de la noche pasada. Y esta vez fue irresistible. Estaba escrito que Holmes no diese paz a la mano ni tregua al cerebro. Habíamos terminado el desayuno y estábamos sentados todavía a la mesa, cuando el ayuda de cámara del coronel, sin cuidarse para nada del respeto que debía a su amo, entró como un torbellino en el comedor, diciendo a grandes voces: –¿Sabe lo que pasa, señor? A los Cunninghams... –¿Qué? ¿Otro robo? –exclamó el coronel levantándose bruscamente. –Peor. ¡Un asesinato! –¡Canastos! ¿Y a quién han muerto? ¿Al juez o a su hijo? –A ninguno de los dos. La víctima ha sido William, el cochero. Murió sin decir Jesús. –¿Y no se sabe quién es el asesino? –Todavía no; pero se cree que haya sido el que robó en casa del señor Acton. Ha desaparecido, sin dejar ninguna huella tras sí. Según parece, fue sorprendido por el cochero, lucharon ambos, y William murió defendiendo la casa de sus señores. –¿Y a qué hora fue? –A eso de medianoche. El coronel había recobrado su sangre fría. –Bien, bien; puede retirarse, John. Iremos inmediatamente a visitar a los señores Cunninghams. ¡Pobre señor! –continuó cuando desapareció el ayuda de cámara–. Habrá sentido la muerte de su cochero, porque llevaba muchos años en la casa y lo querían como a un hijo. Indudablemente, los asesinos deben ser los que robaron en casa de Acton. –¿Cuáles? –preguntó Holmes con aspecto meditabundo–. ¿Los que se llevaron el ovillo de bramante, el barómetro y las otras cosas de escaso valor? –Sí... –No sé..., no sé... A veces los asuntos que parecen más sencillos a primera vista, suelen ser luego los más complicados. Además, no es lógico que unos mismos bandidos se limiten a cometer fechorías en un círculo tan reducido. –Sin embargo, ya ve usted... –Sí, sí, ya veo. Confieso que anoche, cuando lo vi apartar el revólver por temor de lo que pudiera ocurrir, no pude menos que sonreírme, pensando que era extemporánea la precaución. Los acontecimientos han venido a demostrarme lo contrario. –Para mí –repuso el coronel–, el asesino debe ser de esta comarca. Así se explica que haya elegido las casas de Acton y de los Cunninghams. –¿Son las más ricas? –Lo serían si no estuvieran metidas en un pleito que las va arruinando poco a poco. –¿Un pleito? –Sí; el viejo Acton cree tener derecho a cierta parte de los dominios de los Cunninghams y les puso pleito... Luego, ya sabe usted lo que es la gente de curia... Embrollan todos los asuntos para prolongarlos y sacarles más producto. Holmes parecía haber perdido toda curiosidad por el suceso. –Pues si efectivamente el asesino es un poblador de la comarca, no creo que cueste mucho trabajo cogerle –murmuró bostezando–. Voy a seguir sus consejos, amigo Watson, y a no preocuparme más de semejante vulgaridad. –El señor inspector Forrester desea hablar con el señor –anunció el ayuda de cámara, abriendo la puerta antes de que yo tuviera tiempo de contestar a Holmes. Entró Forrester. Era un hombre joven y elegante, de rostro inteligente y palabra fácil. –Buenos días, coronel –dijo–. Siento mucho molestarlo, pero hemos sabido que tenía de huésped al señor Sherlock Holmes, y... El coronel, sin dejarlo continuar, señaló con la mano a mi amigo. El inspector se inclinó ceremoniosamente. –¿Tendría la bondad de ayudarnos, señor Holmes? Holmes se echó a reír. –Ya lo ve, Watson. El destino está en contra suya. Precisamente, señor inspector, cuando usted entró estábamos hablando del asunto. ¿Quiere tener la bondad de sentarse y explicarme todo lo que sepa? Y mi amigo se tendió cómodamente en el diván y cerró los ojos, según costumbre suya en parecidos casos. Yo hundí rabiosamente las manos en los bolsillos y tuve que contenerme para no decir alguna barbaridad. –Así como en el asunto Acton –empezó el inspector– no había nada de particular, aquí sucede todo lo contrario. Indudablemente, el ladrón de la otra noche es el asesino de ésta. Se le ha visto, además. –¡Ah! –Sí; pero fue después de haber disparado sobre el pobre William Kirwan. El señor Cunningham lo vio desde la ventana de su cuarto y su hijo también desde la puerta trasera. Serían las doce menos cuarto cuando se oyó la voz del cochero pidiendo socorro. El señor Cunningham se acababa de acostar y su hijo Alec paseaba por la habitación fumando. Al oír el grito, Alec echó a correr escaleras abajo, y antes de llegar a la puerta trasera, que estaba abierta, vio a dos hombres luchando en el jardín. Uno de ellos hizo fuego, el otro cayó de espaldas y el asesino desapareció en la oscuridad de la noche, gracias a que el joven Cunningham se cuidó más de prestar auxilio al moribundo que de perseguir al asesino. –¿Y no dijo nada ese William antes de morir que nos sirva de indicio para...? –Nada, en absoluto. Vivía con su madre en un pequeño pabellón, y suponemos que, siendo como era, un fiel servidor, salió a dar una vuelta por el jardín, intranquilo por lo que había pasado en casa de Acton. Seguramente, sorprendió al ladrón en el momento en que forzaba la cerradura y cayó sobre él. –¿Le dijo algo a su madre al salir del pabellón? –No lo sé. Se trata de una mujer muy vieja y sorda como una tapia. Además, le ha causado tal impresión la muerte de su hijo, que se ha quedado medio idiota; así es que no hemos podido conseguir nada de ella. Sin embargo, tenemos un indicio que considero de gran importancia. Mire. El inspector sacó de la cartera un pedazo de papel muy arrugado, y poniéndoselo encima de la rodilla, continuó: –Lo hemos hallado en la mano izquierda de la víctima. Como ve, este pedazo debía formar parte de una hoja de papel bastante grande. Indudablemente, debió ser rota en la lucha; pero aún podemos ver aquí escrita una hora, que es precisamente la del crimen. Esto parece indicar, por lo tanto, que existía una cita. Holmes cogió el pedazo de papel y empezó a examinarlo. –Suponiendo, pues, que existiera una cita, efectivamente –continuó el inspector–, hay que creer que la reputación de hombre honrado que tenía William Kirwan era falsa y que sirvió de cómplice a su asesino. De ser esto cierto, el asunto se aclaraba algo y la muerte no era más que una de tantas, digno remate de una disputa entre compañeros. –¿Sabe que es interesante este papel? –exclamó Holmes, como si no hubiera oído las últimas palabras del inspector–. Veo que el asunto se complica cada vez más. Y mientras el inspector lo miraba con aspecto triunfante, gozoso de trabajar en compañía del policía más célebre del mundo, Holmes dejó caer la cabeza y permaneció pensativo durante largo rato. –Tal vez tenga usted razón –dijo al fin–, suponiendo que exista cierta connivencia entre el cochero y su asesino. Pero esta carta, esta carta... Y volvió a dejar caer la cabeza entre las manos y a entregarse a sus reflexiones. Cuando al cabo de unos minutos se levantó, tuve que reprimir una exclamación de asombro al ver en su rostro la animación de los días pretéritos y en su cuerpo la agilidad y la energía que mostraba en los momentos de lucha con el misterio. –Si quiere que lo ayude, señor inspector, necesito ver el sitio donde ha tenido lugar el crimen. Así es que, si el coronel no tiene inconveniente, va usted a ser tan amable que me dirija a la casa de los Cunninghams. Usted, Watson, puede quedarse haciendo compañía al coronel, y dentro de media hora, a más tardar, volveré a contarles lo que haya. 3 Pero quien volvió al cabo de dos horas fue el inspector, que, con aire preocupado, nos dijo: –El señor Holmes quedó tendido boca abajo sobre el césped, y les ruega que tengan la bondad de seguirme. –¿Adónde? –A casa de los Cunninghams. –¿Para qué? El inspector se encogió de hombros. –Lo ignoro. Aquí, entre nosotros, me parece que el señor Holmes no está curado todavía. Hace unas cosas tan raras... –No le extrañe eso –contesté–. Yo lo conozco hace mucho tiempo, y sé que precisamente cuando más inexplicables parecen sus actos, por mejor camino van. –Puesto que usted lo dice... –murmuró el inspector–. Sin embargo, yo sigo creyendo que algunas cosas son completamente inútiles. En fin. ¡Allá él! –Bueno –dije, algo molesto por las palabras del inspector–. ¿Vamos coronel? –Vamos allá. Cuando llegamos al jardín de los Cunninghams nos encontramos con Holmes de pie, con las manos en los bolsillos y la vista clavada en el suelo. Al sentir nuestros pasos, levantó la cabeza y exclamó, alegremente: –¡Hola, señores! Esto se complica, se complica. Nunca bendeciré bastante, amigo Watson, el que me haya traído a pasar una temporada aquí. He pasado una mañana deliciosa. –¿Qué? ¿Ha examinado usted el teatro del crimen? –preguntó el coronel. –¡Ya lo creo! El inspector y yo hemos hecho un pequeño reconocimiento. –¿Con éxito? –¡Qué sé yo! Por de pronto, hemos descubierto cosas muy interesantes, ¿verdad, amigo? Vamos andando y se las contaré. Lo primero que hemos hecho, ya comprenderán que ha sido ver el cadáver. –¿Y qué? –Nada; que ha muerto de un tiro, efectivamente. –¡Ah! ¿Pero lo dudaba usted? –Se debe dudar de todo hasta que se tenga una prueba indiscutible. Luego hemos celebrado una interviú con el señor Cunningham y su hijo, y nos han enseñado el sitio exacto de la verja por donde huyó el criminal. Esto era muy importante. –¡Claro! –Después hemos ido a ver a la madre del muerto; pero no hemos conseguido nada, porque además de su ancianidad, está trastornada por el suceso. –De modo que... –Mi opinión es que se trata de un asunto muy oscuro, aunque tal vez la visita que vamos a hacer ahora lo aclare un poco. Me parece, señor inspector, que respecto del pedazo de papel opinamos lo mismo, ¿verdad? –Sí... Yo creo que eso puede ser un indicio. –Lo es, señor inspector, lo es. Yo creo que la salida de William Kirwan se debió a esta carta, y más que nada, a su amistad o conocimiento con el autor de ella. Ahora bien, aquí no hay más que un pedazo, ¿dónde está el otro? –No sé –contestó el inspector–; infructuosamente lo he buscado por todas partes. –Para mí resulta indudable que esta carta pretendieron arrebatarla de las manos de la víctima, sin conseguir más que la mitad. Luego, esta carta comprometía, seguramente, al asesino. ¿Qué habrá hecho con el otro pedazo? ¡Quién sabe! Tal vez lo haya guardado en el bolsillo; quizá lo haya roto en mil pedazos. En cuanto detengamos al criminal... –Sí –interrumpió el inspector–; pero es preciso detenerlo. –Todo se andará, amigo, todo se andará. Hay, además, otro punto oscuro en este asunto, y es el siguiente: Esta carta ha sido dirigida a William, pero no resulta lógico que la llevara en persona el propio autor de ella, porque entonces era inútil comprometerse por escrito. ¿Quién ha llevado, pues, la carta? ¿Habrá sido cursada por correo? –Según las diligencias practicadas por mí –dijo pomposamente el inspector–, esa carta la recibió ayer William en el correo de la tarde. –¡Bravo! –exclamó Holmes, dándole al inspector una amistosa palmada en el hombro–. Así da gusto trabajar. Pero ya estamos junto a la casa. Si tiene la bondad de seguirme, coronel, le enseñaré el lugar del suceso. Pasamos por delante del pabellón donde había vivido la víctima, seguimos por una calle ancha sombreada por las ramas de añosos robles, y llegamos a un edificio severo y antiguo, del tiempo de la reina Ana. En vez de entrar por la puerta principal, dimos la vuelta y llegamos a una puertecilla en cuyo umbral había un agente de policía. –Abra –le dijo Holmes; y luego, volviéndose hacia nosotros, continuó–: Ahí, en esta escalera, estaba el joven Cunningham cuando vio luchar a los dos hombres en este mismo sitio en que estamos ahora. El padre estaba en aquella ventana, la segunda de la izquierda, y tanto uno como otro aseguran que el asesino siguió esa dirección, saltando por encima de ese matorral. Según parece, el joven Alec no se cuidó de perseguirlo, limitándose a arrodillarse junto al moribundo. Desgraciadamente, el terreno estaba muy seco y no he podido descubrir ninguna huella. Aún no había terminado de hablar Sherlock Holmes, cuando llegaron hasta nosotros dos hombres. Uno de ellos era ya de cierta edad, y en su rostro, de rasgos enérgicos y rudos, se adivinaba cierta indefinible tristeza. El otro era un mozo de ademanes sueltos y decididos, y la expresión jubilosa del rostro, así como el traje, afectadamente claro y chillón, contrastaban de un modo extraño con el drama que había hecho su nido la noche anterior en aquella casa. –¿Qué? ¿No lo ha encontrado todavía? –exclamó este último en cuanto estuvo cerca de nosotros–. Yo me imaginaba que la policía de Londres era mucho más lista que la provinciana, pero veo que no es así. –Hay que tener un poco de paciencia, señor Cunningham –contestó Holmes, tranquilamente. –Ya, ya; pero el caso es que hasta ahora no hay ningún indicio. –Sí que lo hay –contestó el inspector bruscamente–. Si logramos saber dón... ¡Gran Dios! Señor Holmes, ¿qué le pasa? Todos volvimos la cabeza asustados. El rostro de mi amigo había cambiado violentamente de expresión. Giró los ojos casi fuera de las órbitas, se llevó a la garganta los dedos, engarabitados por el sufrimiento, y lanzando un gemido ronco y angustioso, cayó de bruces contra el suelo. Dolorosamente conmovidos por un ataque tan súbito como inesperado, nos precipitamos en su socorro, y entre cuatro lo llevamos a la alcoba y lo sentamos en una silla, donde permaneció largo rato, sacudido el cuerpo por violentos estremecimientos y fatigosa respiración. Por fin, se levantó, y después de disculparse de lo que él llamaba su debilidad, me dijo: –Ya veo, amigo Watson, que tenía usted razón cuando me aconsejaba reposo. ¡Estos malditos nervios!... –¿Quiere que mande enganchar el coche? –preguntó afectuosamente Cunningham padre. –No, muchas gracias. Ya que estoy aquí, no quisiera marcharme sin dilucidar un punto importantísimo. –¿Y es? –A mí me parece que el pobre William debió llegar después que entró el asesino en la casa. Sin embargo, si no recuerdo mal, me parece haber oído decir a usted todo lo contrario, a pesar de haber sido forzada por completo la cerradura, ¿no es así? –Así es, en efecto –contestó gravemente Cunningham–; porque, de lo contrario, mi hijo, que no se había acostado aún, hubiera oído el menor rumor... –¿No se había acostado usted aún? –dijo Holmes, mirando fijamente a Alec. –No; estaba fumando en mi cuarto. –¿Cuál es su ventana? –Aquélla, la última de la izquierda. –¿Al lado de la de su padre? –Justamente. –Supongo que los dos tendrían luz encendida. –¡Claro! –Nada, lo dicho –prosiguió Holmes sonriendo–. Cada vez me parece más extraño lo ocurrido. Se necesita ser un hombre muy bruto o muy audaz para entrar rompiendo puertas en una casa donde hay dos ventanas iluminadas. –Eso creo yo –murmuró el viejo. –¡Toma! –repuso el joven, encogiéndose de hombros–. Pues si se tratara de un caso sencillísimo, maldita la falta que nos hacía su ayuda. De todos modos, me parece un poco aventurada la afirmación de que el bandido estaba ya dentro de la casa cuando lo sorprendió William. ¿Cómo imaginar tal cosa estando como estaba todo en su sitio y sin faltar ningún objeto? –Eso depende del valor de los objetos que encontrara a su paso el criminal. Ya recordarán ustedes que este individuo no parece un ladrón vulgar. Éste parece obrar con un fin desconocido y misterioso. No habrán olvidado, seguramente, lo que robó en casa de Acton: un ovillo de bramante, un abrecartas y no sé qué otras pequeñeces. –Me parece –observó el viejo– que estamos perdiendo el tiempo en inútiles disquisiciones. Una vez que hemos puesto el asunto en sus manos, a usted y al inspector les toca mandar y obrar, sin que nosotros entorpezcamos sus tareas. –Celebro mucho oírle hablar así, y para que todo quede ultimado, me parece que sería conveniente fijar ahora mismo la recompensa que piensa dar a la policía. Si le parece bien, puede firmar aquí, en este papel donde he escrito el borrador. He puesto cincuenta libras esterlinas. ¿Le parece mucho? –Nada de eso. Daría con gusto quinientas con tal de... –dijo el juez, cogiendo el papel y el lápiz que le tendía Holmes. Luego, leyendo rápidamente, exclamó: –Pero esto no resulta muy exacto ni correcto que digamos... –Tal vez... Como lo he escrito algo de prisa... –¡Y tanto! Aquí empieza usted diciendo: “Habiéndose cometido el martes, a las doce menos cuarto de la noche, aproximadamente...” No fue aproximadamente, sino a las doce menos cuarto en punto. Confieso que esta ligereza de Holmes me disgustó un poco, comprendiendo lo molesto que debía estar viéndose cogido en una inexactitud, él que era la precisión personificada. El ataque de hacía un momento, esta reciente torpeza, todo parecía indicar que mi amigo se resentía de su enfermedad y que no había recobrado aún su claridad de criterio y su presteza de observación. Hubo un silencio embarazoso, mientras el juez corregía el borrador. El inspector fruncía las cejas, Alec soltó una carcajada y el coronel y yo nos miramos consternados. –Tome –dijo Cunningham padre, entregándole a Holmes el papel–; ya puede mandarlo a la imprenta. Holmes guardó cuidadosamente el documento en la cartera, y abrochándose la americana, repuso: –Ahora, si les parece, sería conveniente que diéramos una vuelta por la casa, a ver si el criminal se ha llevado algo que no echaron ustedes de menos en los primeros momentos. Antes de entrar, mi amigo examinó nuevamente la cerradura forzada. El asesino debió emplear una ganzúa o un cuchillo de grandes dimensiones. En la madera no se notaba el menor rasguño. –¿No tienen barra en las ventanas? –dijo de pronto, volviéndose hacia los Cunninghams. –No, no las creíamos necesarias. –¿Y perro? –Perro, sí; pero está siempre encadenado en la otra parte del jardín. –¿A qué hora se despidieron para acostarse los criados? –A eso de las diez. –¿Y William? –También. –Entonces no se explica que estuviera de pie a... Vamos adentro. Subimos la escalera y llegamos al descansillo del primer piso. Luego nos internamos en un ancho corredor, al cual daban las puertas del salón y de algunas otras habitaciones, entre ellas las de las alcobas de los dos Cunninghams. Yo no le quitaba ojo a Holmes, y comprendía, por la expresión del rostro, que había encontrado por fin una pista. ¿Cuál? Por más esfuerzos imaginativos que hacía, no lograba dar con ella. –¿Cuáles son los cuartos de ustedes? –preguntó, deteniéndose y mirando a Cunningham padre. –Esos dos. Este primero es el mío, aquél el de mi hijo. Pero me parece, señor Holmes –continuó con tono de impaciencia–, que estamos perdiendo un tiempo precioso. ¿Cómo demonios iba a entrar nadie aquí sin que nos percatáramos de ello? –En realidad –observó el joven, sonriendo irónicamente–, el señor Holmes me parece que va un poco descaminado. –¿En qué quedamos, señores? ¿No han dicho antes que me dejarían obrar a mi gusto? Tengan un poco de paciencia. Luego, empujando la puerta, continuó: –¿De modo que ésta es la alcoba de su hijo? Y entró seguido de nosotros. –¡Vaya! Esa habitación debe ser el tocador, ¿verdad? ¿Adónde da esa ventana? Entrando en el segundo cuarto, salió después de echar una rápida mirada en torno suyo. –Vaya, me parece que ahora ya estará contento –murmuró con huraño acento el juez. –Algo, algo lo estoy... Ahora me falta ver su cuarto..., si no tiene inconveniente. –¿Yo? Ninguno. Y abriendo la puerta de su habitación, pasó el juez primero que todos. Era una pieza sencillamente amueblada y sin ningún detalle que revelara nada fuera de lo vulgar y corriente. Holmes, cogiéndome del brazo, procuró que nos quedáramos los últimos. De pronto, y como sin fijarse, le dio un empujón a una mesita que había a la cabecera de la cama con un plato de naranjas y una jarra llena de agua. Se rompió la jarra en mil pedazos y las doradas frutas rodaron por el suelo. –¡Qué torpeza, Watson! –me dijo con acento incomodado–. Menudo estropicio acaba de hacer. Rojo de vergüenza, me incliné para levantar la mesa y recoger las naranjas, comprendiendo que cuando mi amigo me reñía tan injustamente debía tener sus razones para obrar así. Los demás se inclinaron también para ayudarme. Cuando levantamos la cabeza, el inspector lanzó un grito de estupor. –¡Calla! ¿Dónde está ese hombre? Efectivamente, Holmes había desaparecido. El joven Cunningham frunció el entrecejo. –Me parece que ese individuo está algo chiflado. Venga conmigo, padre, y vamos a ver dónde se ha metido. ¿Quieren tener la bondad de esperarnos un momento? Y sin esperar nuestra contestación, salieron padre e hijo precipitadamente, dejándonos al coronel, al inspector y a mí con un palmo de narices. –Pues yo, señores –exclamó el inspector–, confieso que soy de la misma opinión que el señor Alec... Me parece que el señor Holmes tiene más de... No tuvo tiempo de acabar. Hasta nosotros llegó la voz de mi amigo que gritaba: “¡Socorro!”, con todas sus fuerzas. Loco de angustia me precipité fuera de la habitación. Los gritos, que se habían cambiado en aullidos roncos e inarticulados, venían del cuarto de Alec. La puerta estaba abierta, y al entrar en el tocador del joven, vi a Holmes tendido en el suelo y a los dos Cunninghams echados sobre él. Mientras el hijo le apretaba la garganta, el viejo lo sujetaba con los puños. Entre el coronel, el inspector y yo libertamos, prontamente, a mi amigo, y éste se levantó pálido, tembloroso, sin voz. Hubo un momento de silencio en que todos nos miramos y en que sólo se oía la anhelosa respiración de Holmes. Por fin mi amigo recobró el habla, y señalando a los dos Cunninghams, exclamó: –Detenga ahora mismo a esos hombres, inspector. –¿Que los detenga? ¿Por qué? –Porque son los asesinos de su cochero William Kirwan. El inspector estaba asombrado y sin saber qué hacer. –¡Por Dios, señor Holmes! ¡Esto es demasiado! –¿Demasiado? ¡Mírelos! Efectivamente. No recuerdo haber visto nunca tan clara la huella de un crimen en el rostro humano como en las faces de aquellos dos hombres. El padre estaba como petrificado, y en sus rasgos se leía una crueldad extrema. Del rostro del hijo había huido la sonrisa burlona de antes y contraía la boca con un gesto de rabia y cinismo, mientras que los ojos chispeaban de odio. El inspector se asomó al pasillo y dio un silbido. Dos agentes de policía entraron en la habitación. –Dispénseme, señor Cunningham –balbuceó el asombrado inspector–; no tengo más remedio que obedecer, a pesar de mi convencimiento de que se trata de un error y que... ¡Demonio! Y dio una manotada en el brazo de Alec. Un revólver cayó en el suelo, Holmes le puso el pie encima. –¿Lo está viendo, inspector? Ahora mire la otra prueba –continuó, agitando un pedazo de papel en el aire. –¿Qué es eso? –exclamamos los tres a un tiempo. –El resto de la carta. –¿Dónde estaba? –Donde yo esperaba encontrarlo. Dentro de un rato tendré el gusto de explicárselo todo a ustedes. Ahora, coronel, tenga la bondad de dejarnos solos al inspector y a mí con los criminales. Puede esperarme con Watson en su casa. Antes de una hora nos reuniremos y como les he prometido, lo explicaré todo. 4 No había transcurrido la hora señalada, cuando Holmes apareció en el salón del coronel Hayter, acompañado de un viejecillo simpaticón y de mirada asustadiza. –Me he permitido, señores, rogar al señor Acton que me acompañara para que oyese la explicación de lo ocurrido, porque nadie como él podía tener más interés en saberlo. Lo que siento, coronel, es que haya invitado a pasar unos días en su casa a un aguafiestas como yo. –Al contrario –protestó vivamente Hayter–; no sabe la satisfacción tan grande que ha sido para mí el conocerlo y verlo trabajar. Le juro que, por mucho que yo me imaginaba de su talento, nunca pude acertar con la realidad. Por más vueltas que le he dado, no puedo comprender cómo ha descubierto usted a los autores del crimen. –Ya comprenderá y hasta lo encontrará muy sencillo y casi infantil cuando se lo explique. ¿Verdad, Watson? Figúrese que... –Pero, siéntese, Holmes; está muy pálido –observé. –Sí, realmente estoy algo débil. No es para menos, después de la lucha titánica que sostuve en el tocador. Si tardan un poco más, allí acabo mis días. Con su permiso, coronel, voy a echarme una copa de este rico aguardiente. –¡No faltaba más! ¿Y los nervios? Menudo susto nos dio usted con el ataque de antes. Sherlock Holmes soltó la carcajada. El coronel y yo nos miramos estupefactos. –Ya hablaremos de eso, señores –dijo alegremente mi amigo después de beber la segunda copa de aguardiente–. Las cosas hay que ir diciéndolas por orden, y así lo voy a hacer, advirtiéndoles antes que si hay algo oscuro o incomprensible en mi relato me interrumpan, para que lo explique mejor. Hizo una pausa como para excitar nuestra atención –lo cual, por otra parte, no era necesario–, y continuó: –Todo buen policía, lo primero que debe aprender, como conocimiento indispensable e importantísimo, es distinguir en cualquier asunto los detalles accesorios de los principales. De lo contrario, corre peligro de despistarse y malgastar su energía y todas las demás condiciones buenas que posea. En el caso actual, yo comprendí desde el primer momento que la clave del misterio estaba en el pedazo de papel que se encontró en la mano de la víctima. Recordarán que, a ser verdad la declaración de Alec Cunningham, el asaltante nocturno no podía ser el que arrancó el papel, puesto que huyó antes de que cayera al suelo el cochero. ”Luego, de no ser el presunto asesino, nada más lógico que fuera el propio Alec Cunningham, en el espacio de tiempo que estuvo solo con el moribundo, antes de que llegaran su padre y los criados. Como ven, ésta es una suposición muy razonable, a pesar de lo cual no se le ocurrió al inspector. ¿Por qué? Porque tenía el prejuicio de la elevada posición de los Cunninghams. Yo, por el contrario, siempre que se trata de descubrir alguna cosa, me atengo exclusivamente a los hechos, dejando aparte todo lo que sepa de las personas que más o menos, directamente, hayan intervenido en el asunto. Así, pues, lo primero que consideré como importante fue averiguar el papel que hubiese jugado Alec Cunningham en este crimen. ”Por eso examiné tan cuidadosamente el trozo de papel, y el examen me hizo ver que, efectivamente, no me había engañado concediéndole una gran importancia. Aquí está. ¿Verdad que es algo extraño?” –Sí que lo es –dijo el coronel, mirándolo fijamente. –Vamos a ver, ¿qué opina de él? –Qué sé yo... Me parece muy raro el carácter de letra..., pero no acierto a... –¡Y tan raro! –exclamó Holmes–. Como que lo han escrito entre dos personas, una palabra cada una. Para convencerse, no tienen más que fijarse en lo enérgico que es el rasgo de la t en las palabras “útil” y “tres”, así como lo inseguro que es en la palabra “cuarto”, por ejemplo. Una vez hecha esta observación pueden asegurar, sin temor de equivocarse, que las palabras “sabed” y “mucho” son de una mano muy segura, mientras que las palabras “menos” y “cuarto” son de otra un poco más débil. –¡Caramba! –exclamó el coronel–. ¡Esto es sencillísimo! ¿Pero qué motivo han podido tener dos hombres para escribir una carta de este modo? –Esto es tan sencillo como lo otro. Indudablemente, uno de los dos individuos desconfiaba del otro, y quería que la responsabilidad, en caso de que se descubriera el crimen, fuera de ambos. Ahora bien; podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que el instigador, el verdadero criminal, es el que ha escrito las palabras “doce y cuarto”. El coronel se quedó mirando a Holmes con la boca muy abierta. –¿Cómo demonios lo sabe? –Podríamos deducirlo de la firmeza de mano de uno comparada con la inseguridad del otro; pero hay otras pruebas más concluyentes. Por ejemplo: examinando más detalladamente el papel veremos que el hombre resuelto escribió todas sus palabras primero, dejando entre una y otra los huecos para que el otro los llenara. Como ven, la palabra “menos” es de la misma letra que “doce y cuarto”, y, además, está metida en un espacio muy pequeño para ella, lo cual demuestra que el segundo que escribió no se fijó en ese blanco y el primero tuvo que llenarlo después. Como ven, es cuestión de lógica. –¡Maravilloso! –exclamó el coronel. –No, lógico; nada más que lógico. Pasemos ahora a otro punto. Indudablemente, sabrán ustedes que hay cierta clase de hombres, los grafólogos, que pueden averiguar exactamente la edad, el temperamento y hasta el oficio de una persona con sólo examinar algún escrito suyo. Sobre todo, respecto de la edad, en caso normal, es infalible la adivinación. Y digo normal, porque en circunstancias anormales, es decir, en caso de enfermedad o debilidad física, puede aparecer como de viejo la mano de joven que trazara el escrito objeto del examen. ”Ciñéndonos ahora al caso presente, y examinando el carácter de letra resuelto y seguro del uno con el vacilante de las t sin tilde del otro, podemos afirmar que uno de los dos hombres era joven, y viejo, aunque no decrépito, el otro. –¡Maravilloso! –volvió a exclamar el coronel, secundado esta vez por el señor Acton. –Además, existen entre los dos caracteres de letra cierta semejanza de rasgos, que indican claramente que se trata de dos individuos de la misma sangre. Fíjense, por ejemplo, en las e. En fin, y para no cansarles más, después de mucho examinar este trozo de papel formé una lista de veintitrés deducciones, que demostraban hasta la saciedad que esta carta fue escrita por un padre y un hijo, alternativamente. Entonces, y por medio de esta intuición que tanto me ha valido en infinidad de ocasiones, me fijé en los Cunninghams. ”Una vez arraigada en mi mente esta sospecha, puse todos los medios posibles para ver si podía transformarla en certeza. Examiné cuidadosamente el lugar del suceso, y adquirí la seguridad de que los Cunninghams habían mentido en todas sus afirmaciones. ”William Kirwan fue herido de un disparo de revólver, hecho a cuatro metros de distancia, puesto que no había la menor señal de pólvora sobre el traje, lo cual no hubiera podido menos de ocurrir al haber sido hecho el disparo durante una lucha cuerpo a cuerpo, según ha declarado el joven Cunningham. ”También estuvieron acordes el padre y el hijo, señalando el camino que tomó el asesino al huir después de cometido el crimen. Pero, precisamente en esa parte hay unas charcas, y en el terreno cercano a ellas, y muy húmedo, por consiguiente, no había la menor huella de pasos. ”Ya no me faltaba más que descubrir el móvil del crimen. Para eso era preciso saber antes con qué objeto se hizo aquel robo tan extraño e inútil en casa del señor Acton. Entonces recordé que el coronel me había dicho que existía entre usted y los Cunninghams un pleito por cuestión de terrenos, y en seguida comprendí que debieron entrar en su despacho con intención de apoderarse de algún documento importante”. –Creo lo mismo que usted –interrumpió Acton–. Como yo tengo derechos indiscutibles sobre la mitad de sus propiedades, si hubiesen logrado coger uno solo de los papeles (afortunadamente están guardados en la caja de caudales de mi abogado), mal me hubiera visto yo para alegar esos derechos en el momento supremo. –No sabe usted lo que me regocija oírlo hablar así –continuó Holmes, sonriendo–. No habiendo encontrado lo que buscaban, intentaron despistar a la policía simulando un robo vulgar, y para ello cogieron lo primero que hallaron a mano, sin cuidarse de su importancia. En esto hay que confesar que el proyecto audaz y bien urdido por Alec flaqueó un poco. En vez de despistar, pondría sobre la pista. ”Ya no me faltaba más que averiguar el porqué de la carta dirigida a William, y para conseguirlo debía buscar el otro pedazo que arrancaran de la mano del cochero. Para mí era Alec, indudablemente, quien lo arrancó, el cual debió guardarlo en el bolsillo de la bata. ¿Pero estaría todavía allí? ”Resolví arriesgarme un poco para cerciorarme de ello; entonces fue cuando les rogué que vinieran todos a la casa del crimen. ”Recordarán que los Cunninghams nos recibieron en el jardín, cerca de la puerta de la cocina. Se empezó a hablar del crimen, y yo estaba sobre ascuas temiendo la menor alusión al trozo de papel hallado en la mano del muerto, porque en ese caso los asesinos procurarían destruirlo en seguida. ”Efectivamente, no habíamos hecho más que empezar a hablar, cuando el inspector soltó las temidas palabras. Entonces, y para interrumpirlo y dirigir por nuevos cauces la conversación, tuve el gusto de ofrecerles el curioso espectáculo de un ataque nervioso”. El coronel soltó una carcajada estentórea. –¡Cómo! ¿Pero fue fingido aquello?... Pues lo felicito, amigo mío; es usted un excelente actor. ¡Y pensar que nos llegó a preocupar seriamente!... –¡Pues yo también lo felicito en mi calidad de médico! –exclamé, asombrado ante aquel hombre, cada vez más admirable y prodigioso–. Le confieso que me ha engañado. –Todo policía debía estudiar el arte de ser actor –contestó Holmes, burlonamente–. Cuando se me pasó el ataque, y por medio de una astucia, que me resultó infalible, conseguí que el viejo Cunningham escribiera la palabra “cuarto”, para compararla con la otra “cuarto” que se leía en el trozo de papel. –¡Es posible! –exclamé, ya en el colmo de la estupefacción–. ¡Y yo que dudaba de usted! Holmes se echó a reír. –Ya, ya vi que me compadecía usted por mi falta de memoria. Una vez conseguido lo que me proponía, subimos todos al piso principal, y al entrar en el tocador y ver la bata a la cabecera de la cama, derribé la mesita de noche para tener tiempo, mientras los demás se apresuraban a levantarla y a recoger lo caído, de registrar los bolsillos. Apenas había recogido el tan deseado pedazo de papel sentí caer encima de mí a los dos Cunninghams, y a no ser por la intervención de ustedes, me parece que allí terminan para siempre mis aventuras. Aún siento en mi garganta los dedos del joven, y el puño me duele horriblemente de los esfuerzos que hizo el viejo para arrancarme el papel. ”Ahora sólo falta decirles lo que ha pasado después de nuestra marcha. Inmediatamente les tomé declaración a ambos, y mientras el padre se mostró algo razonable, no sé si por miedo o por arrepentimiento, el hijo parecía haberse vuelto loco de rabia y, seguramente, al tener a mano el revólver se hubiera levantado la tapa de los sesos o nos la hubiera levantado a nosotros. Cuando el viejo comprendió que era inútil negar, lo confesó todo. ”Según parece, el cochero William había seguido secretamente a sus amos la noche del asalto a la casa del señor Acton, y teniéndolas de este modo en su poder, quiso abusar de ellos y sacarles todo cuanto se le antojara. ”Pero no pensó en lo peligroso que resultaba jugar con un hombre del temple de Alec. Éste tuvo una inspiración realmente genial: se le ocurrió aprovecharse del terror que había despertado en el país aquella serie de robos nocturnos que había empezado hacía poco, para deshacerse del cochero. William cayó en el lazo que le tendían y pagó con la vida su indiscreción. Tal vez si los asesinos hubieran arrancado el papel por completo, y no hubiesen cometido alguno que otro descuido, su crimen habría permanecido impune”. –Bueno –interrumpí–. Pero, ¿qué decía la famosa carta? Holmes colocó los dos pedazos sobre la mesa. –Lo que yo me figuraba. Una vez más el amor ha causado la pérdida de un hombre. Lo que no está muy claro es la clase de relaciones que existía entre esta Anne Morrison, William Kirwan y Alec Cunningham. Pero eso ya no nos interesa. Y ahora, amigo Watson, me parece que ya hemos abusado bastante de la paciencia del coronel. Mañana mismo volveremos a Londres, y habrá de reconocer conmigo en que no pude elegir mejor sitio para mi convalecencia. Las Dos Manchas de Sangre 1 Bien sabe Dios que tenía la firme intención de que la aventura de los Cunninghams fuera el último de los triunfos de Sherlock Holmes que diera a la publicidad. Y bien sabe también que no ha sido la falta de material lo que me dictó esta resolución, porque poseo infinidad de notas referentes a muchos centenares de asuntos que nadie conoce todavía. Tampoco ha sido el temor de cansar a mis lectores, puesto que eran tan admirables y únicas las cualidades de Holmes, que siempre, aun en asuntos muy semejantes, habría algo nuevo y sorprendente. El verdadero motivo ha sido el cansarse Holmes de esta publicación que desde hace tanto tiempo vengo realizando. Mientras ejercía su profesión, la popularidad de sus éxitos podía tener para él algún valor práctico; pero desde que ha dejado definitivamente Londres para vivir en las dunas de Sussex, donde se dedica a todos sus estudios y a la agricultura, toda noticia que se refiera a él le es verdaderamente desagradable. Y me ha rogado que, de ahora en adelante, guarde silencio sobre lo pasado, y yo, como siempre, he considerado sus deseos como órdenes. Sin embargo, después de asegurarle que en otros tiempos había prometido contar la aventura “Las dos manchas de sangre” cuando ya no podía perjudicar a ninguna de las elevadas personalidades que intervinieron en ella y de que este suceso rubricaría dignamente la larga serie de sus triunfos, logré convencerlo, con la única condición de que variase los nombres con el objeto de evitar conflictos internacionales. Así, pues, si mis lectores encuentran en la narración de esta aventura –quizás la más admirable que resolvió Sherlock Holmes– algo que les parezca confuso o encubierto, acháquenlo a esta discreción absolutamente precisa e indispensable. *** En una mañana de otoño, de un año cuyas cifras ocultaré, recibimos en nuestro humilde cuarto de Baker Street la visita de dos personajes cuyos nombres eran conocidos en toda Europa. El primero, de rostro austero, de nariz aguileña, y cuya mirada audaz completaba su aspecto dominante, era el ilustre Lord Bellinger, que era por segunda vez presidente del Consejo de ministros de Gran Bretaña. El otro, de tez pálida y expresiva, enmarcada por negros cabellos y negra barba, de aspecto distinguido, como de hombre muy ducho en pisar salones y embajadas, era el ilustrísimo señor Trelawney Hope, ministro de Estado, y en quien la política tenía fundadas sus más legítimas esperanzas. Se sentaron juntos en el sofá, para lo cual tuvieron que apartar la infinidad de papelotes y cachivaches que había siempre en él, y desde el primer momento comprendimos, por la ansiedad e inquietud reflejadas en sus facciones, que debía ser muy poderoso el motivo que los obligaba venir a vernos. Las manos finas y pulidas del presidente se engarfiaban sobre el marfil del paraguas y la mirada penetrante de su rostro ascético tan pronto se posaba sobre Holmes como en mí. El ministro de Estado se retorcía furiosamente el bigote con una mano, mientras con la otra jugaba con los dijes del reloj. Este último fue el primero en hablar. –Es el caso, señor Holmes, que esta mañana, a las ocho, me enteré de la pérdida de un documento importantísimo, e inmediatamente lo puse en conocimiento de Lord Bellinger. Entonces convinimos en venir a verlo. –¿Han dado parte a la policía? –No, señor –interrumpió el presidente con la vivacidad peculiar en él–, ni lo haremos. Se trata de un asunto de índole muy delicada. –Sin embargo... –No hay sin embargo que valga. Si se hiciera público ese documento originaría gravísimos conflictos europeos. Ya ve usted, se trata de una cuestión que, siendo de paz, se tornaría en guerra. De no recobrarlo secretamente, prefiero abandonarlo, puesto que lo que deben desear los ladrones es la publicidad. –Comprendido. Y ahora, señor Trelawney Hope, tenga la bondad de explicarme detalladamente, sin omitir lo más mínimo, lo ocurrido. –Pocas palabras se necesitan para ello. La carta (porque de una carta de jefe de Estado extranjero se trata) la recibí hace seis días. Comprendiendo su importancia, no me atreví a dejarla en el Ministerio, y todas las noches me la llevaba a mi casa, en Whitehall Terrace, donde la encerraba con llave en un cofrecito que tengo en mi alcoba. Ayer por la noche tengo la seguridad de que estaba todavía allí, porque al entrar a vestirme para la cena lo pude comprobar abriendo el cofrecillo. Esta mañana había desaparecido. El cofre permanecía tal como yo lo dejé por la noche, delante del espejo del tocador. Como lo mismo mi mujer que yo tenemos el sueño muy ligero y el menor ruido nos despierta, podemos jurar que nadie entró en nuestro cuarto durante la noche. Y sin embargo, lo repito, el documento ya no estaba allí. –¿A qué hora comieron? –A las siete y media en punto. –¿Y tardaron mucho en acostarse? –Mi mujer fue al teatro y yo quedé esperándola. Serían las once y media cuando subimos a la alcoba. –Luego el cofrecillo ha estado cuatro horas sin vigilancia, ¿no es eso? –En realidad, sí; pero debe tener en cuenta que nadie entra en nuestro cuarto más que una criada por la mañana, y durante el resto del día mi ayuda de cámara y la doncella de mi mujer, dos personas en quienes tengo entera confianza y que están a nuestro servicio hace muchos años. Además, ni uno ni otra podían suponer que hubiera allí una carta de tal importancia, sabiendo desde muy antiguo que yo empleaba el cofrecillo nada más que para guardar papeles oficiales. –¿De modo que no conocía nadie la existencia de esa carta? –Nadie. –¿Su mujer tampoco? –No ha sabido nada hasta hoy, en que yo se lo he dicho al notar la falta. No le hablo nunca de los asuntos oficiales. El presidente asintió con la cabeza. –No hacía falta esa afirmación, señor ministro; lo conozco hace mucho tiempo, y sé la corrección y discreción con que obra en asuntos de esta índole. El ministro se inclinó. –Tengo a vanagloria el ser de ese modo. –Bueno; ¿pero no pudo ella adivinar...? –No, señor; ni ella ni nadie. –¿Le han faltado alguna vez otros documentos? –Nunca. –¿Quiénes conocen en Inglaterra la existencia de esa carta? –Todos los miembros del Gabinete. Pero debe usted tener en cuenta que además del secreto que garantiza cada uno de los Consejos que se celebran, ha habido en éste la advertencia de que se trataba de un asunto peligrosísimo. ¡Y pensar que algunas horas después he sido yo el que lo ha perdido! Su rostro se contrajo de desesperación y las manos fueron garfios en la revuelta y sudorosa cabellera. Sin embargo, aquello fue un relámpago, y bien pronto el ministro de Estado recobró su habitual corrección, su aristocrático empaque, y continuó con voz tranquila: –Aparte los ministros, tal vez haya otros dos o tres altos empleados de mi Ministerio que estuvieran en el secreto. Pero nadie más. –¿Está seguro? –Completamente seguro. –¿Y en el extranjero? –Quizá se haya conservado más el secreto que aquí. Podría afirmar que el... escribió la carta sin dar cuenta a nadie absolutamente. Holmes permaneció pensativo durante unos instantes. Luego, levantando la cabeza, dijo con su voz breve y sonora: –No tengo más remedio que rogarles me digan de qué trataba esa carta y cuáles pueden ser las consecuencias que origine su pérdida. Los dos hombres de Estado cambiaron una rápida mirada y el primer ministro frunció sus espesas cejas. –El sobre es ancho, de papel fino y azul pálido. Tiene un sello de lacre representando un león dormido. La dirección está escrita con una letra recta y nerviosa. –No basta con eso –dijo Holmes–. Aún tratándose, como se trata, de unos detalles muy interesantes y esenciales, necesito más. El presidente frunció más las cejas. –Ya le he dicho que se trata de un importantísimo secreto de Estado y, por lo tanto, no puedo decir nada. Si con la ayuda de sus excepcionales facultades, según dicen por ahí, puede encontrar el sobre azul con su contenido, habrá merecido el agradecimiento de nuestra patria y obtenido una gran recompensa. En el caso contrario, nos resignaremos antes que violar un secreto que no es nuestro. Holmes se levantó sonriendo. –Me parece, señores, que por muy ocupados que estén ambos, no lo están tanto como yo. Hay una porción de clientes que esperan mucho de esas excepcionales facultades mías, según dicen por ahí. Lo siento mucho; pero en las condiciones que me proponen me es imposible ayudarlos. Perderíamos todos un tiempo precioso. El primer ministro dio un salto. Por sus ojos pasó un relámpago de cólera, de aquella cólera que tantas veces hizo temblar al Gabinete. –Yo no estoy acostumbrado... –empezó. Pero haciendo un esfuerzo violento para dominarse, se sentó de nuevo. Durante unos segundos un silencio embarazoso nos hizo doblar la cabeza. Por fin, el viejo se encogió de hombros, como un hombre dispuesto a todo, y continuó: –¡Qué remedio! Aceptaremos sus condiciones, señor Holmes. Tal vez tenga razón, y tal vez también hayamos cometido una descortesía dudando de su caballerosidad. –Opino lo mismo –dijo el ministro de Estado. –Estoy dispuesto a hablar –dijo el presidente del Consejo–; pero antes tienen que prometerme, el doctor Watson y usted, que por nada del mundo saldrá de labios de ustedes este secreto. Es cuestión de patriotismo, porque si se descubriera lo más mínimo nuestro país perdería no poco. Holmes y yo nos inclinamos, y nuestras voces sonaron a una: –Puede tener entera confianza en nosotros. –Esta carta ha sido escrita por un jefe de Estado bajo la impresión que le causó nuestro reciente aumento de colonias. Según hemos podido enterarnos, el... referido jefe no dio cuenta a sus ministros del acto que realizó, dejándose llevar únicamente de sus primeros arrebatos. Así resulta la carta de altiva y de insultante. Si se hiciera pública, si la prensa y el pueblo se enteraran de lo que dice, dentro de una semana se habría declarado la guerra. Holmes escribió un nombre y se lo enseñó al presidente. –Sí; ¡ese mismo es! –contestó Lord Bellinger–. Ése es el autor de esa carta que puede costar a Inglaterra muchísimos millones y centenares de miles de hombres. –¿Lo ha avisado a él? –Sí. Le he puesto un telegrama cifrado. –Tal vez desee la publicación de la carta. –No lo creo. Estoy seguro de que ahora comprende la estupidez que cometió dejándose llevar de un arrebato y que, además, no sería Inglaterra la que llevase la peor parte, caso de estallar en seguida la guerra. –Entonces, ¿quién demonios puede haberla robado? –Todo esto, señor Holmes, entra de lleno en las más delicadas cuestiones de política internacional. Si nos fijamos un momento en la actual situación de Europa, comprenderemos tal vez el motivo de ese robo. Europa es como un vasto campo fortificado y erizado de cañones. Las distintas alianzas entre los diferentes países han ido igualando las fuerzas militares. De este modo, si el día de mañana Inglaterra declarase la guerra, arrastraría tras sí a sus aliadas, y como el país contrario haría lo mismo con las suyas, tendríamos un completo, un formidable conflicto internacional. –¡Ah! Ahora comprendo. Tal vez se hayan apoderado de esa carta algunos enemigos de ese jefe de Estado para lograr, dándole publicidad, que Inglaterra le declarase la guerra. –Justamente. –¿Y de quién sospecha usted que enviaría primero ese documento? –¿Qué sé yo? A cualquiera de las cancillerías de Europa. Tal vez en estos momentos ya esté en camino, cruzando el canal. El señor Trelawney Hope dejó caer la cabeza sobre el pecho y suspiró profundamente. El presidente, poniéndole la mano en el hombro, procuró consolarlo: –Vamos, querido, no hay que amilanarse de ese modo. Ya ve que nadie le hace cargo alguno, porque a todos nos consta que ha cumplido usted con su deber. Y luego, dirigiéndose a Holmes, continuó: –Ahora que conoce los hechos, esperamos que nos aconseje. Holmes inclinó la cabeza sobre el pecho. –¿Está usted seguro de que estallaría la guerra si no se recobrara ese documento? –murmuró. –Completamente seguro. –Pues, entonces, me parece que debía irse preparando. –¡Vaya una esperanza que nos da, señor Holmes! –Es decirles lealmente lo que pienso. Miren; examinando fríamente la cuestión, se comprende que la carta fue robada antes de las once y media de la noche, porque, si no recuerdo mal, los señores Hopes tienen el sueño muy ligero y les hubiera despertado el más pequeño ruido. El robo debió de verificarse entre las siete y media y las once y media, más bien cerca de las siete y media que de las once y media, puesto que el ladrón sabía la importancia de la carta y estaría deseando tenerla en su poder. Ahora bien, ¿creen que el ladrón ha hecho ese robo nada más que por el gusto de tener un autógrafo regio? No; lo probable es que a estas horas la carta esté ya en poder de quien pueda hacer uso peligroso de ella y, por lo tanto, no me resulta un disparate aconsejarles que se vayan preparando. El presidente se levantó. –Está bien, señor Holmes. Comprendo la justicia de sus observaciones y no quiero hacerle perder más tiempo. –No, no; espere. ¿Y no podían haberla robado el ayuda de cámara o la doncella? –Ya le he dicho antes que se trata de dos personas intachables y antiguas en la casa. –Bueno; pero por fantasear no se pierde nada. Si no he oído mal, antes me ha dicho que su alcoba está situada en el segundo piso, que no se comunica con la parte exterior, y que de la interior no podía entrar nadie sin ser visto, ¿no es eso? El ministro de Estado asintió con la cabeza. –Perfectamente. ¿Por qué no hemos de suponer que alguno de esos espías internacionales o de esos agentes secretos (cuyos nombres me son conocidísimos) ha logrado sobornar a la servidumbre? Hay tres, sobre todo, a los que se les puede considerar como jefes de esta clase de espionaje, tan delicada y peligrosa. Esta misma tarde empezaré mis pesquisas, y si veo que alguno de los tres está fuera de Londres, y más que nada, si salió ayer por la noche, ya tendremos una pista que seguir. –¿Y qué necesidad tenía de salir de Londres? –exclamó el ministro de Estado–. ¿No tenía más que llevar la carta a una embajada cualquiera? –No lo creo. Estos agentes trabajan con toda independencia, y, por lo general, no son muy cordiales sus relaciones con las embajadas. El presidente asintió con la cabeza. –Me parece que tiene razón, señor Holmes. Si el ladrón o el instigador del robo, ateniéndonos a su hipótesis, es una persona inteligente, seguramente no habrá llevado a ninguna legación un documento de esa importancia. Apruebo por completo sus planes. Dios quiera que resulte conforme a nuestros deseos. Mientras tanto, amigo Hope, creo que debemos volver a nuestras ocupaciones como si no hubiera pasado nada. Si acaso sabemos algo más, señor Holmes, se lo diremos en seguida; así como le agradeceríamos que nos pusiera al corriente de sus trabajos. Holmes se inclinó asintiendo, y los dos hombres de Estado, después de hacernos una grave y cortesana reverencia, salieron de la habitación. 2 Después que se marcharon los dos personajes, Holmes se tumbó en el sofá, encendió la pipa, y durante largo rato permaneció silencioso, absorto en sus meditaciones. Yo cogí un periódico de la mañana, y estaba engolfado en un crimen sensacional que se había cometido la noche anterior en Westminster, cuando de pronto mi amigo lanzó una exclamación, se levantó de un salto y poniendo la pipa sobre el mármol de la chimenea, dijo: –Indudablemente, éste es el mejor camino. La situación, aunque grave, no es desesperada del todo. Es más: si ahora mismo supiéramos a punto fijo quién de los tres ha sido el ladrón, el asunto estaba resuelto antes de dos horas, porque aún no habrá tenido tiempo de entregarlo. Además, tratándose de esta clase de individuos, el dinero (y no podemos quejarnos de que nos falte, teniendo cuenta abierta en el Ministerio de Hacienda) es el principal factor. Todo se reduce a dar por la carta lo que darían en la corte o presidencia de otro país. También puede ser que el ladrón conserve todavía la carta para ver si puede sacar aquí la cantidad que se propuso antes de dirigirse al extrajero. –¿Y quiénes son esos tres individuos de quienes sospecha? –Un alemán, Obersteim; un francés, La Rothière, y un español, Eduardo Lucas. Únicamente uno de esos tres es capaz de acto semejante. Hablaré con todos ellos y veremos. Yo entonces recordé lo que había leído un momento antes. –¿Ha dicho Eduardo Lucas? –Sí. –¿El de Godolfin Street? –El mismo. –Pues entonces ya puede usted desistir de hablar con él. –¿Por qué? –Porque lo han asesinado anoche en su misma casa. El asombro que le produjo esta noticia a Holmes me resarció de tantos asombros y estupefacciones como él me había causado desde que nos conocíamos. –¡Asesinado! –Sí, sí, asesinado. Aquí lo puede leer. Y le alargué el periódico. Holmes me lo arrancó de las manos. He aquí la noticia: El crimen de ayer Anoche se ha cometido un crimen misterioso en la casa número 16 de Godolfin Street, uno de esos viejos edificios del siglo XVIII que aún se conservan entre el Támesis y la Abadía de Westminster, casi esquina al palacio del Parlamento. Desde hace algunos años vivía en dicha casa un caballero español llamado Eduardo Lucas, muy conocido en la alta sociedad, tanto por sus encantos personales como por su excelente voz de tenor, que hacía las delicias en todas las reuniones y soirées del gran mundo. Era soltero, y su edad, la de treinta y cuatro años. Su servidumbre se componía de una ama de gobierno, llamada señora Pringle, y un ayuda de cámara, John Milton. La señora Pringle tenía la costumbre de retirarse temprano a sus habitaciones, situadas en el piso alto, y anoche, como en días anteriores, hizo lo mismo. Respecto del criado, tenía permiso para dormir fuera de casa y pasó la noche en Hammersmith, en casa de un amigo suyo. Así, pues, a las diez de la noche ya estaba solo el señor Lucas. ¿Qué pasó entonces desde esa hora hasta las doce menos cuarto, en que el agente Barret notó que estaba entreabierta la puerta de la calle? Se ignora. Barret llamó dos o tres veces, sin obtener contestación. Luego, notando luz en el piso bajo, entró en el portal y volvió a dar voces. Nadie contestó. Entonces empujó resueltamente la puerta del cuarto iluminado. La habitación estaba en completo desorden, y tendido boca arriba, con una de las manos engarfiada en la pata de una silla, yacía el cadáver del dueño de la casa. La muerte, a juzgar por lo certero de la puñalada, debió ser instantánea. Aún se veía clavada hasta la empuñadura en el corazón el arma homicida. Era un corvo puñal indio, que el asesino quitó de una de las panoplias orientales que adornan las paredes. El robo no ha debido ser el móvil del crimen, puesto que no ha desaparecido ninguno de los muchos objetos de valor que hay en el cuarto. A la hora de cerrar esta edición no podemos dar más detalles referentes a este asunto que, seguramente, despertará no poco interés e indignación, por ser el muerto una persona muy popular y bastante querida por sus excepcionales cualidades. Después de leer, Holmes dejó caer el periódico y hubo un largo silencio en la habitación. Por fin, mi amigo, levantando la cabeza y mirándome fijamente, preguntó: –¿Qué le parece esto, Watson? –Que es una coincidencia muy extraordinaria. –¿Una coincidencia? Yo creo todo lo contrario. Me parece que este hecho es continuación del otro y que ambos están íntimamente ligados entre sí. Indudablemente, este señor Lucas tenía o sabía dónde estaba la famosa carta. –¡Pues entonces se va a enterar la policía! –exclamé. –¡Quia! No lo crea. ¿No ve que ella sólo puede saber lo ocurrido en Godolfin Street, pero ignora lo que ha pasado en Whitehall Terrace? Únicamente nosotros, que conocemos los dos sucesos, podemos ver la relación que existe entre ambos. Además, debo advertirle que desde el primer momento me fijé en Eduardo Lucas, porque su hotel está muy cerca de Whitehall Terrace, mientras que los otros dos agentes de que le he hablado viven en el extremo opuesto de Londres. Nada más lógico, pues, que estuviera más al tanto que los otros de lo que ocurriera en el Ministerio de Estado. Si tenemos en cuenta, además, que... ¡Hola, señora Hudson! ¿Qué hay? Nuestra ama de gobierno acababa de entrar, llevando sobre una bandeja una tarjeta. Holmes la leyó rápidamente, y dándomela con aire asombrado, dijo: –Ruegue a Lady Hilda Trelawney Hope que tenga la bondad de subir. Un segundo más tarde, nuestra modesta habitación, que había recibido por la mañana una visita tan sensacional, se vio honrada con la visita de una de las mujeres más bonitas de Londres. Más de una vez había oído hablar de lo hermosa que era la hija menor del duque de Belminster; pero todas las descripciones, todos los elogios, todos los retratos no podían dar una idea de aquella su encantadora delicadeza y de un no sé qué grácil y exquisito que emanaba de su persona como un perfume. Sin embargo, no era precisamente su belleza la que llamaba la atención en esta fría y triste mañana de otoño. La emoción había marfilado su rostro; sus ojos tenían el brillo de la fiebre y un violento esfuerzo de voluntad cerraba sus labios sensuales. Al verla erguida en la puerta no pudimos reprimir un estremecimiento. –¿Ha recibido la visita de mi marido, señor Holmes? –Sí, señora. –Yo le suplico que en caso de que vuelva no le diga que he venido a verlo. Holmes se inclinó fríamente y le indicó un asiento con la mano. –Su Señoría me coloca en una situación muy difícil. Ante todo, siéntese y hágame saber el motivo de su visita. Pero he de advertirle que lo que pide no es muy fácil de conceder. Lady Hilda atravesó la sala lenta, majestuosamente, irguiendo su cabeza de reina, donde los ojos tenían brillo de piedras preciosas. Luego se sentó de espaldas a la luz. –Está bien –murmuró, quitándose con violencia los guantes blancos–. Procuraré portarme lealmente con usted para que obre de igual modo conmigo. Entre mi marido y yo reina una confianza absoluta, pero que termina donde empiezan los asuntos políticos. Al llegar aquí parece que alguien sella sus labios; no obstante, ya le habrá dicho que se vio precisado a ponerme al corriente de lo que sucedió anoche en casa. Sé que ha desaparecido un documento importante, pero nada más; porque tratándose de una cosa política, mi marido se ha negado a darme más explicaciones. Pues bien; a pesar de todo, yo necesito imprescindiblemente conocer el verdadero valor de esa carta. Tengo la seguridad de que, excepto los ministros, su amigo y usted son las únicas personas que lo saben. Así, pues, señor Holmes, yo le suplico por lo que más quiera que no me oculte nada. Tenga la seguridad de que guardando silencio perjudica más a mi marido que teniendo absoluta confianza en mí. ¿Qué decía la carta esa? Holmes volvió a inclinarse con más frialdad que antes. –Me pide un imposible, señora. Lady Hilda ocultó la cara entre las manos, lanzando un gemido. –Ya debe comprender, señora –continuó Sherlock–, que debo obrar así. Si su marido ha considerado conveniente no decirle nada, ¿le parece digno que yo, a quien ha confiado el secreto, falte a la palabra empeñada, y le haga saber lo que, según su criterio, debe ignorar? De ningún modo. Diríjase a él. –Ya lo he intentado; pero no he conseguido nada. En fin, ya que se niega usted a contestar explícitamente, va a tener la bondad de responder a una sola pregunta. –Diga. –¿Puede sufrir la carrera de mi marido algún contratiempo con este incidente? –¿Debo contestar con entera franqueza? –Se lo he rogado antes. –Pues bien, señora, si esa carta no aparece, ya puede considerar su marido perdida la carrera. –¡Ah! Dudó unos momentos; luego, decidiéndose de pronto, continuó: –Según me parece haber oído, creo que la pérdida de este documento podrá causar un conflicto internacional. ¿Es cierto? –¿Se lo ha dicho así su marido? –A decir verdad, se le escapó en el primer arrebato. –En ese caso, no tengo por qué negarlo. –Bueno; pero ¿por qué? –Veo, señora que está haciendo más de una pregunta. La dama se mordió los labios. –Bien, bien, no insistiré más. Después de todo, esa discreción suya le honra, y supongo que este deseo mío de compartir los disgustos de mi esposo no le parecerá extemporáneo. ¿Puedo confiar en que guardará igual secreto respecto de mi visita? Holmes se inclinó. Lady Hilda se puso en pie, y lenta, majestuosamente, salió de la habitación como había entrado. *** –¿Qué le parece, amigo Watson, todo esto? –dijo Holmes, sonriendo, cuando el ruido de la puerta del vestíbulo apagó el frufrú de las faldas de seda y aún flotaba en el ambiente el perfume de la hermosa mujer. –Pues me parece que es muy natural su inquietud y muy lógicos sus deseos. –No tanto, amigo Watson, no tanto. Se habrá fijado en su agitación, en la ansiedad con que preguntaba, y debe tener en cuenta que esa mujer pertenece a una clase en la cual el disimulo es un verdadero arte. –Realmente, estaba muy emocionada. –¿No se fijó con cuánto ardor aseguró que perjudicaría más a su marido mi silencio que la confianza en ella? ¿Se fijó también cómo procuró ponerse de espaldas a la luz? Indudablemente lo hizo con intención de ocultar las sensaciones que se reflejaran en su rostro. –Efectivamente, tuvo que atravesar la habitación para sentarse en ese sitio. –¡Ay querido! ¡La mujer es siempre un enigma! Sin duda recordará a aquella Margaret que sólo por hacer eso se descubrió a sí misma. Sin embargo, siempre he considerado una locura edificar hipótesis sobre ese arenal que se llama imaginación de mujer. Los actos femeninos, aun los más vulgares, tal vez se relacionen con hechos de suma gravedad, y quizás lo que para ellas es de honda trascendencia dependa de alguna horquilla que se ha perdido o de unas tenacillas que estuvieron demasiado tiempo al fuego. Vaya, Watson, hasta luego. –¿Se va? –Sí; voy a pasar lo que resta de la mañana en Godolfin Street charlando con mis viejos amigos los policías. Aunque no estoy muy seguro de ello, tal vez encuentre allí la solución del problema. –¿No quiere que lo acompañe? –No; prefiero, querido Watson, que se quede aquí por si viene alguien. 3 Pasaron tres días. Holmes estaba de un humor de todos los demonios: entraba y salía constantemente y a horas desacostumbradas; fumaba pipa tras pipa; tan pronto dábase a soñar tocando el violín, como paseaba agitadamente de arriba abajo la reducida estrechez de nuestro cuarto. Comía sin régimen y sólo en una cosa perseveraba: en su silencio. A cuantas preguntas le hacía, o contestaba evasivamente o se encogía de hombros. Indudablemente, no debía estar muy satisfecho del giro que tomaba el asunto. Por los periódicos me enteré del resultado de la autopsia. Luego de la detención de John Milton, el ayuda de cámara de la víctima, y por último, de su libertad por falta de pruebas. El jurado, presidido por el coroner, consideró que se trataba de un asesinato, pero que tanto los asesinos como el móvil del crimen eran desconocidos en absoluto. Nada faltaba de los objetos de valor ni de los papeles de la víctima; examinando estos últimos se vio que el señor Lucas estaba al tanto de todas las cuestiones de política internacional y mantenía amistosas relaciones con importantes hombres de Estado extranjeros. Pero nada de sensacional, nada que pudiese justificar el crimen se encontró en dichos papeles. También se descubrió que mantenía correspondencia con infinidad de mujeres, aunque, según sus amigos, nunca se le conoció amor alguno. Era morigerado en sus costumbres, y nada había en su conducta digno del menor reproche. La detención del ayuda de cámara la hizo la policía más que por convencimiento propio, por vanidad profesional. Sin embargo, según he dicho antes, logró probar la coartada. Había pasado la noche en casa de unos amigos, en Hammersmith. La suposición de que pudiera haber tomado el tren de Westminster y llegar, por lo tanto, antes del crimen, quedó destruida prontamente, pues se demostró que, aprovechando la esplendidez de la noche, Milton hizo a pie el camino y no llegó a la casa hasta después de las doce. Siempre había vivido en las mejores relaciones con su amo, y aunque en su baúl se encontraron infinidad de objetos pertenecientes al mismo, y especialmente un estuche de navajas de afeitar, el ayuda de cámara declaró que eran regalos que en distintas ocasiones le hizo el señor Lucas. El ama de gobierno ratificó esta declaración, y añadió que la noche del crimen no había oído nada absolutamente, y que, por lo tanto, si el señor Lucas había recibido a alguien, debió de abrir él mismo la puerta. El misterio continuaba impenetrable, puesto que Holmes, si sabía algo, no quería decirlo. Sin embargo, en cierta ocasión me dijo que Lestrade le había pedido ayuda, y comprendí que andaba por la buena pista. Al cuarto día el Daily Telegraph publicó lo siguiente: La policía de París acaba de hacer un descubrimiento que tal vez rompa el misterio que envuelve la muerte del señor Eduardo Lucas, asesinado en la noche del lunes último en Godolfin Street, Westminster. Ya recordarán nuestros lectores que se encontró a la víctima con el corazón atravesado de una puñalada, y que las sospechas que recayeron desde el primer momento sobre el ayuda de cámara fueron destruidas al probar éste la coartada. Ayer los criados de una mujer conocida bajo el nombre de señora de Henry Fournaye, y que vive en París, en un hotelito de la calle de Austerlitz, dieron cuenta a la policía de que su señora presentaba síntomas de enajenación mental. Una vez reconocida, se demostró que, efectivamente, estaba loca. La policía ha comprobado que la señora Fournaye volvió de Londres el martes último, y que tal vez estuviera comprometida en el crimen de Westminster. Con ayuda de fotografías se ha descubierto de un modo indiscutible que la señora de Eduardo Lucas y la señora de Henry Fournaye eran una misma persona, y que ésta, por motivos desconocidos aún, vivía alternativamente en Londres y en París. La señora Fournaye es una criolla muy impresionable, y, según parece, amaba tan extraordinariamente a su marido, que más de una y de dos veces la trastornaron los celos. Se supone, pues, que, empujada por esta pasión, marchó a Londres y asesinó a su marido. Los empleados de la estación de Charing Cross han declarado que la noche del lunes vieron a una mujer que, por el desorden de sus vestidos y lo excéntrico de sus ademanes, les llamó poderosamente la atención. Ahora sólo falta saber si la locura fue causa del crimen o éste causa de aquélla. Esperemos la curación que los médicos confían conseguir dentro de poco tiempo. –¿Qué le parece esto, amigo Holmes? –dije yo, terminando la lectura que había hecho en voz alta. Holmes suspendió sus paseos, y parándose delante de mí, dijo: –Hay que confesar, amigo Watson, que es usted un hombre excelente, y que tiene una paciencia admirable. Sin embargo, conste que mi silencio, este silencio que ha respetado tanto, no es hijo de la discreción, sino de la absoluta carencia de noticias. Ese mismo descubrimiento de París no me sirve de nada. –¿Que no? Yo creo que resuelve por completo el problema de la muerte de Lucas. Holmes se encogió de hombros. –Después de todo, la muerte de ese hombre es una cosa secundaria, comparada con la importancia que tiene para nosotros el descubrir el paradero de esa carta. Créame, Watson: estoy hondamente preocupado. Durante estos tres días el Gobierno me ha tenido al corriente de lo que ocurre, y hasta ahora los astrónomos políticos no han anunciado ningún signo de tempestad en el horizonte europeo. A no ser que lo hayan dejado... Pero no; es imposible. Sin embargo, ¿dónde está? ¿Quién la tiene? ¿Por qué no hacen uso de ella? Estas son las preguntas que me martillean constantemente el cerebro. ¿Habrá sido una pura coincidencia la muerte de Lucas la noche misma en que desapareció la carta? ¿Sería él quien la robó? En caso afirmativo, ¿cómo no la han encontrado entre sus papeles? ¿La vería su mujer y la llevaría consigo a París? Esto complicaría el asunto, porque ya sabe usted que no podemos pedir auxilio a la justicia, a la cual debemos temer tanto como a los criminales. ¡Todo se vuelve en contra nuestra! ¡Y pensar que si yo triunfara, coronaría dignamente mi carrera! En aquel momento dieron dos golpes en la puerta. –¡Adelante! –exclamé. Entró la señora Hudson con un telegrama en la mano. Holmes se lo arrebató, y, leyéndolo rápidamente, dijo: –Según parece, Lestrade ha encontrado algo interesante. Si quiere acompañarme, Watson, iremos a dar un paseo hasta Westminster. 4 Llegamos a la casa del crimen. Era un edificio alto, sombrío, estrecho, con toda la tiesura y tristeza del siglo en que lo construyeron. Lestrade nos estaba esperando, asomado a una ventana del piso bajo, y él mismo nos abrió la puerta, estrechándonos calurosamente las manos. Entramos en la sala donde se cometió el asesinato. Excepto un manchón sangriento que había sobre un tapiz persa que cubría el noguerado suelo, nada recordaba la tragedia. Encima de la chimenea se veía una magnífica panoplia de armas orientales. Cerca de la ventana surgía de la pared la panza de una lujosa mesa-escritorio. Todos los detalles, los cuadros, los cortinones, los bibelots, los muebles, indicaban un temperamento aficionado al lujo casi coquetonamente femenino. –¿Se ha enterado de lo de París? –dijo de pronto Lestrade, rompiendo aquel silencio, que amenazaba no concluir nunca. Holmes movió la cabeza, afirmativamente. –Yo creo –continuó Lestrade– que nuestros compañeros los policías franceses han encontrado la pista del crimen. Indudablemente, el asesinato debió cometerse tal como dicen. La mujer de Lucas seguiría los pasos a su marido, y, loca de celos, llamaría a la puerta. Abrió Lucas, entró ella, y empezaron a disputar. La señora le echaría en cara a su marido su extraño modo de vivir y aquella sospechosa dualidad de existencia. Poco a poco se iría agriando la cuestión; la criolla perdería la cabeza, y, apoderándose de un arma cualquiera, la clavó en el pecho de Lucas. Todo esto debió ocurrir en pocos segundos, pues el cadáver tenía empuñada una silla, como si la acabase de coger, para repeler la agresión de su esposa. Estoy tan seguro de que pasaron así las cosas, como si lo hubiera visto. Holmes lo miró asombrado. –Entonces, ¿para qué me ha hecho venir? –Por nada; por un detalle sin importancia. ¡Pero como lo conozco mucho y sé lo que le interesan ciertas cosas...! Sin embargo, no tiene nada que ver con el crimen. –Bueno, ¿y qué es? –Ya sabe, amigo Holmes, que siempre que tenemos que intervenir en un asunto de esta índole procuramos que no se nos escape nada. En esto seguimos, como ve, sus consejos. Así es que, desde el primer momento, dejé aquí de guardia un agente día y noche. Esta mañana, después de la inhumación del cadáver, y como ya estaba casi terminado el asunto, procuramos arreglar un poco esta habitación. Empezamos por levantar esta alfombra, que, como ve, no está clavada, y encontramos... Una viva inquietud apareció en el rostro de Holmes. –¿Qué ha encontrado? –¿A que no lo acierta? Holmes se encogió de hombros. –No me parece ocasión oportuna para perder el tiempo en adivinanzas. Lestrade sonrió: –¿Ve esta mancha de sangre? Lo natural es que traspasara el tejido, ¿verdad? –¡Claro! –Pues bien, no ha sucedido nada de eso; la parte correspondiente del suelo está completamente limpia. –¡No es posible! –exclamó Holmes. –¿Qué no es posible? Mire. Y el policía, levantando una punta del tapiz, dejó una parte del suelo al descubierto. Holmes examinó el revés de la alfombra, y dijo: –Pues, no tiene más remedio que haber manchado la madera, toda vez que la sangre ha empapado el tejido. Lestrade sonreía jactanciosamente, saboreando el placer de causar asombro en un individuo como Holmes. –Efectivamente, hay una mancha en el entarimado, pero no corresponde con la del tapiz. Mire. Y mientras hablaba, levantó el otro extremo del tapiz. En la madera había una gran mancha roja. –¿Qué opina de esto, señor Holmes? –preguntó el policía, con acento de triunfo. –Pues, sencillamente, que han cambiado de sitio la alfombra, después del crimen –contestó con tranquilidad Holmes. –¡Ya, ya! –exclamó el policía, algo amoscado–. No necesitábamos que nos lo dijera usted para saberlo. Hemos colocado la alfombra de distinto modo, y las dos manchas se corresponden... –Entonces... –Lo que deseamos es saber quién la cambió de sitio, y con qué objeto. Yo miré a Holmes, y comprendí hasta qué punto estaba excitado su interés. –Vamos a ver, Lestrade, ¿ese agente que hemos visto en el vestíbulo es el que ha estado de vigilancia todos estos días? –Sí. –En ese caso, procure interrogarlo a solas. Nosotros le esperaremos aquí, porque de ese modo tendrá menos inconveniente en hablar. Dígale que cómo se ha atrevido a dejar entrar a alguien, y sobre todo a consentir que se quedara sola esa persona en la habitación. Insista en que lo sabe todo y que el único medio de obtener el perdón es una confesión franca y leal. Sobre todo, no pregunte nada, sino afirme. –Perfectamente –dijo Lestrade. Y salió de la habitación. Momentos después oímos su voz en el vestíbulo. –Vamos, Watson –dijo Holmes, muy agitado–. No hay que perder tiempo. Dio un tirón a la alfombra y dejó al descubierto el suelo. Luego, arrodillándose, empezó a tentar en las tablas del entarimado. Una de ellas se movió, y al levantarla Holmes apareció una pequeña cavidad. Hundió mi amigo rápidamente la mano y en seguida la sacó, lanzando un juramento. ¡Estaba vacía! –¡Pronto, pronto, Watson! Ayúdeme a arreglar esto. Apenas habíamos cerrado la abertura y tendido el tapiz, oímos acercarse por el pasillo la voz de Lestrade. Holmes se apoyó con aire indiferente contra la chimenea, como un hombre cansado de esperar, y hasta reprimió un bostezo. –Perdóneme, Holmes –dijo el inspector al entrar–. Ya comprendo que maldito lo que le interesa este asunto. Sin embargo, hay algo interesante en ello. Luego, asomándose a la puerta, continuó: –Pase, Mac Pherson, y cuénteles a estos señores su falta. Apareció un hombre grueso y de rostro vulgar. Todo en él indicaba una gran vergüenza. –Ya le he dicho, señor Lestrade, que no creí perjudicar a nadie con ello. La joven se presentó aquí ayer por la tarde, asegurando que se había equivocado de casa. Conversamos un rato, porque ya comprenderá que no tiene nada de agradable estar aquí de plantón horas y horas. –Bueno, ¿y qué pasó? –Después de un rato de charla mostró interés por ver el cuarto del crimen. Según me dijo, se había enterado de ello por los periódicos. Como se trataba de una mujer muy comme il faut, no tuve inconveniente alguno en acceder a ello. Al ver esa mancha de sangre en la alfombra cayó desmayada. Yo corrí asustado a buscar un poco de agua para hacerla volver en sí; pero no sirvió de nada. Entonces fui por coñac a la tienda de Plant, que, como sabe usted, está al final de la calle. Cuando volví había desaparecido. Sin duda debió recobrar el conocimiento durante mi ausencia y huyó avergonzada. –¿Fue ella quien movió la alfombra? –No sé; pero no tiene nada de particular, puesto que, no estando clavada, al caer la señora sin conocimiento, tal vez se arrugara algo. Sin embargo, me extraña, porque yo creí que la había vuelto a poner lo mismo que estaba. –Esto le enseñará, agente MacPherson –dijo Lestrade con voz hueca y enfática–, que no se me puede engañar impunemente. Imaginaba usted que nadie se enteraría de su falta; y no he necesitado más que ver la alfombra para comprender que alguien había entrado en la habitación. Menos mal que no ha faltado nada; que si no... Después, volviéndose hacia Holmes y cambiando el tono de voz, prosiguió: –Siento mucho, querido, haberle molestado; pero lo hice creyendo que le interesaría esta falta de correspondencia entre las dos manchas de sangre. –Y ha supuesto muy bien. Dígame, MacPherson, ¿era la primera y única vez que entró esa mujer aquí? –Sí, señor. –¿La conocía? –No. Según me dijo, venía en virtud de cierto anuncio en que se solicitaban dactilógrafas, y se equivocó de número. –¿Qué tal tipo tenía? –Era una mujer muy elegante. –¿Era alta? –Sí, señor, y muy hermosa. Verdaderamente hermosa. Como me hablaba con tanta afectuosidad y parecía una persona decente, no creí cometer una falta complaciéndola en su deseo de ver esta habitación. –¿Qué traje llevaba? –No se le veía bien, porque iba envuelta en una larga capa que la cubría hasta los pies. –¿A qué hora vino? –Cuando empezaba a anochecer. Al salir yo por el coñac me encontré con los primeros faroles encendidos. –Está bien –dijo Holmes–. ¿Vamos, Watson? Creo que se nos prepara bastante trabajo. *** Dejamos a Lestrade en el cuarto que fue de Eduardo Lucas y salimos al vestíbulo. El agente MacPherson nos acompañó hasta la puerta. Antes de salir, Holmes se volvió hacia él y le enseñó un objeto que llevaba en la mano derecha. –¡Gran Dios! –exclamó el agente. Holmes se llevó un dedo a los labios. Sepultó la diestra en el bolsillo y salimos a la calle. Al dar la vuelta a la esquina, Holmes soltó una estentórea carcajada. –¡Delicioso, amigo Watson, delicioso! Va a empezar el último acto. Tengo la satisfacción de comunicarle que ya no habrá guerra internacional; que la carrera del ilustrísimo señor Trelawney Hope no sufrirá el menor contratiempo; que el imprudente soberano no recibirá el castigo merecido; que el presidente del Consejo de ministros podrá dormir tranquilo, y que, por último, con un poco de tacto por parte nuestra, conjuraremos lo que parecía formidable e inevitable catástrofe. Mi espíritu se hinchó una vez más de admiración ante el talento de aquel hombre. –¿Qué? ¿Ha descubierto el enigma? –Nada de eso, Watson. Todavía quedan algunos detalles, pero son secundarios. Ya he conseguido saber lo principal. Ahora, si le parece, tomaremos un coche que nos lleve a Whitehall Terrace lo más pronto posible. *** Cuando llegamos a casa del ministro de Estado, Holmes, con gran sorpresa mía, preguntó por la señora. Un minuto después estábamos en el gabinete de la dama, y Lady Hilda exclamaba roja de indignación: –¡Esto es una infamia, señor Holmes! Bien claro le rogué que, pasara lo que pasare, ignorase siempre mi marido que fui a verle. Y en lugar de guardarme el secreto, pone usted todos los medios para que se divulgue, viniendo a esta casa y preguntando únicamente por mí. –Desgraciadamente, señora, no tengo más remedio que obrar de este modo. Su esposo y Lord Bellinger me han encargado que buscara ese documento y yo me he comprometido a satisfacer sus deseos. Así, pues, le ruego, señora, que tenga la bondad de entregármelo. Lady Hilda se levantó de un salto. Su rostro estaba ahora pálido; su mirada adquirió el temor de las fieras perseguidas y tuvo que apoyarse en una butaca para no caer. Sin embargo, y haciendo un violento esfuerzo, fingió indignación y asombro. –Me acaba usted de insultar, señor Holmes. –Vamos, señora, vamos. Estamos perdiendo el tiempo. Déme la carta. Por toda contestación, la mujer del ministro de Estado alargó la mano hasta el timbre. Holmes se encogió de hombros. –Como guste, señora. Conste que yo he procurado por todos los medios posibles evitar un escándalo. Si me da la carta, le prometo arreglarlo de modo que todo el mundo quede contento, y, en caso contrario, me veré obligado a quitarle la careta. Lady Hilda se detuvo vacilante. Su brazo blanco quedó rígido y sus ojos se clavaron en Holmes, como si pretendieran leer en el fondo de su alma. El timbre no llegó a sonar. –¡Esto es una cobardía! ¿Le parece bien venir a insultar a una mujer en su propia casa? Holmes volvió a encogerse de hombros. –¿Es que ha descubierto algo? –continuó ella. –Está muy pálida, señora. Tenga la bondad de sentarse. Mientras permanezca de pie no pienso decir una sola palabra. Lady Hilda se dejó caer en un sillón. –Sé que ha estado usted en casa de Eduardo Lucas –prosiguió Holmes–; sé que le entregó ese documento, y sé también cómo y cuándo lo ha recobrado, sacándolo del escondite que hay debajo de la alfombra. Lady Hilda miró a Holmes con ojos desorbitados. Dudó largo tiempo antes de contestar. Por fin, y encogiéndose de hombros, exclamó: –¡Está usted loco! Holmes sacó del bolsillo un pedazo de cartón, en el cual había el retrato de una mujer. –Señora, ya comprenderá que venía bien preparado. El agente de policía a quien usted vio la ha reconocido en esta fotografía. Ella entonces lanzó un suspiro convulsivo y dejó caer la cabeza sobre el respaldo del sillón. Aquel ademán desnudó la blancura de su garganta de reina. –Ya ve, señora, que es inútil negar. Todo puede arreglarse, puesto que mi obligación se limita a entregar a su marido esa carta. Si sigue mis consejos, le aseguro que no tendrá motivo de queja. El orgullo de Lady Hilda se resistía a doblegarse. –Ya se lo he dicho, señor Holmes: o está usted loco o miente descaradamente. Holmes se levantó. –Lo siento por usted, señora. He hecho todo cuanto he podido. Ahora, aténgase a las consecuencias. Y apoyó un dedo en el timbre. Segundos después apareció un criado. –¿Está el señor en casa? –preguntó Holmes. –No, señor. –Pero ¿vendrá pronto? –Dentro de un cuarto de hora, aproximadamente. Holmes miró el reloj. –Está bien; esperaré. El criado, después de hacer una reverencia, salió de la habitación. Apenas se había cerrado la puerta, Lady Hilda se arrojó a los pies de Holmes, y con las manos cruzadas y lleno de lágrimas su hermoso rostro, suplicó: –Perdóneme, señor Holmes. ¡Por amor de Dios, no diga nada a mi marido! En sus manos está nuestra felicidad futura. Holmes levantó afectuosamente a Lady Hilda. –No sabe cuánto me alegro, señora, de que, aunque tarde, haya seguido usted mis consejos. Pero no hay tiempo que perder. ¿Dónde está la carta? La dama fue hasta su secrétaire, y abriéndolo, sacó un ancho sobre azul. –Aquí está, señor Holmes. ¡Ojalá no lo hubiera visto nunca! Holmes cogió el sobre y tuvo un momento de vacilación. –¿Cómo demonios...? ¡Ah, sí! ¿Dónde está el cofrecillo? –En la alcoba. –¡Magnífico! ¿Quiere tener la bondad de traérmelo, señora? En dos segundos Lady Hilda salió de la habitación y volvió a entrar con el cofrecillo. –Tenga la bondad de abrirlo –continuó Holmes–. Porque supongo que tendrá una llave falsa. Ella asintió con la cabeza, y sacando una llavecita del pecho, abrió el cofrecillo. Mi amigo metió el sobre azul entre los varios papeles que había dentro y cerró de nuevo la cajita de hierro. –Ahora tenga la bondad de llevarlo a su sitio. Cuando volvió Lady Hilda, Holmes miró el reloj y dijo: –Perfectamente. Tenemos diez minutos por delante, y si quiere, podemos aprovecharlos contándome su intervención en el asunto. –Estoy dispuesta a ello, señor Holmes. Supongo que no me habrá juzgado usted mal. Yo me dejaría cortar la mano derecha antes que causar el menor mal a mi marido. Y, sin embargo, estoy segura de que si sabe todo lo que he hecho, no me lo perdonará nunca. Yo le ruego, señor Holmes, que no me abandone. –Vamos, vamos, señora no hay que perder el tiempo. –En otra época, antes de conocer a Trelawney, escribí una carta algo... ardiente. Fue una de tantas locuras que comete toda joven inexperta. Entonces no creí que tuviese importancia; pero está tan arraigado en Trelawney el sentimiento del honor, que seguramente hubiera encontrado criminal lo que no era más que locura de chiquilla. Un día me enteré de que Lucas tenía dicha carta en su poder y que estaba dispuesto a dársela a mi marido. Después de rogarle muchísimo, prometió dármela a cambio de un documento que había en el cofrecillo y el cual me describió con exactitud, asegurándome que este acto no perjudicaría en lo más mínimo a mi esposo. ¿Qué hubiera hecho usted en mi lugar, señor Holmes? –Avisar a Trelawney. –Imposible. De no hacer lo que me pedía, mi ruina era segura, y como, a pesar de que consideraba abominable el hecho de apoderarme de ese documento, no creía perjudicar con ello a mi marido, obedecí a Lucas. Le entregué una marca en cera de la llave, y al día siguiente el español me entregó la falsa. Abrí el cofrecillo, cogí el documento y lo llevé a Godolfin Street. –¿Qué pasó entonces? –Llamé a la puerta, tal como estaba convenido. Me abrió Lucas en persona, y echando a andar delante de mí, me guió hasta su gabinete. Yo tuve la precaución, temiendo a la soledad con tal hombre, de dejar abierta la puerta de la calle. Terminamos en seguida el asunto y entregándole yo la carta azul, logré recobrar la que tanto pudo haberme comprometido. De pronto oímos chirriar la puerta de la calle y unos pasos rápidos en el pasillo. Lucas levantó precipitadamente la alfombra, guardó la carta en una abertura del piso y volvió a dejar las cosas tal como estaban. Lo que sucedió después se conserva en mi espíritu como el recuerdo de una pesadilla. Se abrió la puerta, apareció en el umbral una figura sombría, y una voz de mujer gritó: Je ne me suis pas trompé. Enfin, enfin, je vous trouve avec elle 1. Luego una lucha salvaje. El hombre empuñó una silla; entre las manos de la mujer centelleó un puñal; yo, aterrada, convulsa, escapé de aquella horrorosa escena. A la mañana siguiente supe por los periódicos cómo había terminado. Y mi gozo de haber podido destruir la carta comprometedora se deshizo; a la antigua inquietud sustituyó otra nueva y mayor. Fue tal el espanto de mi marido cuando se enteró de la falta del documento, que estuve a punto de caer de rodillas delante de él y confesárselo todo. Pero, en fin, débil, y el temor de tener que decirle los motivos que me obligaron a robar la carta selló mis labios. Entonces pensé en usted y corrí a su casa para saber las consecuencias de mi falta. Ya no tenía más que una idea fija: recobrar el documento. Éste debía continuar en el sitio donde lo guardó Lucas al sentir los pasos de la mujer. ¿Cómo entrar en la habitación? Durante dos días estuve rondando sin cesar la casa; pero ni una sola vez pude encontrar ocasión para ello. Ayer hice la última tentativa. Ya sabe usted cómo... Ahí está mi marido. Se abrió bruscamente la puerta y el ministro de Estado entró en el gabinete. –¿Qué noticias hay, señor Holmes? –No son del todo malas. Su rostro resplandeció de alegría. –¡Gracias a Dios! Precisamente hoy come el presidente en casa. ¡James! –continuó, asomándose a la puerta–. Ruéguele al señor presidente que tenga la bondad de subir. En cuanto a ti, querida – dirigiéndose a su esposa–, espéranos en el comedor, porque tenemos que tratar de asuntos políticos. Entró Lord Bellinger. Su aspecto continuaba siendo impasible y correcto; pero en el brillo febril de sus ojos, en sus manos temblonas, comprendí que estaba tan agitado como Trelawney. –¿De modo que hay algo nuevo, señor Holmes? –Hasta ahora, no; pero he recorrido todos los sitios donde pudiera hallarse el documento, y le aseguro que no hay peligro ninguno. –Eso no basta. Llevamos tres días viviendo sobre un volcán. Necesitamos algo más positivo. –Para eso he venido, señores. Conforme pienso más en este asunto, más me convenzo de que la carta no ha salido de esta casa. –¿Cómo? –¿Qué dice? –Que si realmente la hubieran robado, a estas horas habrían ya hecho público su contenido. –Entonces, si no pensaban hacer uso de ella, ¿para qué la han cogido? –Yo no creo que la haya cogido nadie. –¿Y cómo ha desaparecido del cofrecillo? –Yo no creo que haya desaparecido del cofrecillo. –Me parece, señor Holmes, que ha elegido usted muy mala ocasión y peor motivo para burlarse de nosotros. ¿No le he dicho que yo mismo miré y remiré en la cajita de hierro y vi que faltaba el sobre azul? –¿Ha vuelto a mirar esos papeles después del martes? –No; ¿para qué había de mirar? –Porque quizá la primera vez, aturdido por la desaparición, se ofuscara usted y no viese bien los papeles. –Imposible. –Bien, bien... Después de todo, no se trata más que de una suposición mía. ¡Ocurre eso tantas veces! ¿No tenía muchos más papeles en el cofrecillo? –Sí. –Pues entonces bien pudo el sobre confundirse entre las hojas de alguno de ellos. –No puede ser. –¿Por qué? –Porque estoy completamente seguro de haberlo puesto encima de todo. –¿No vació la cajita de hierro? –No; fui sacando uno a uno los papeles... –Después de todo, Hope –interrumpió impaciente Lord Bellinger–, eso es fácil de ver. Mande que le traigan aquí ese dichoso cofrecillo. El ministro de Estado apoyó la mano en el timbre. Apareció el criado de antes. –James, tráigame ese cofrecillo de hierro que tengo encima del tocador de mi alcoba. Ya verán, señores, como no está la carta. Esto me parece sencillamente perder el tiempo. El criado volvió a entrar con la misteriosa caja entre las manos. –Gracias, James; déjela aquí, encima de esta mesa. Ahora verán ustedes. Y sacando del bolsillo del chaleco una llavecita enteramente igual a la que momentos antes empleó su mujer, abrió el cofrecillo. –¿Ven? No está. Aquí hay una carta de Lord Merrow, una comunicación del Ministerio de Hacienda, un memorándum de Belgrado, una nota de los impuestos sobre los granos en Rusia y Alemania, una carta de Madrid, una de Lord Flowers, un... ¡Gran Dios! ¿Qué es esto? ¡Mire, Lord Bellinger! El presidente le arrancó el sobre azul de entre las temblorosas manos. –¡Al fin! –exclamó–. Está intacta. Lo felicito, amigo Hope, lo felicito. –Gracias, gracias. ¡Qué peso se me ha quitado de encima! Pero esto es inconcebible. ¿Es usted brujo, señor Holmes? Holmes, con las manos metidas en los bolsillos y abierto de piernas, sonreía irónicamente. –¿Cómo demonios sabía que estaba aquí? –continuó cada vez más asombrado el señor Trelawney. –Porque he visto que no estaba en ninguna parte. –¡Es maravilloso! ¡Maravilloso! ¿Dónde está mi mujer? ¡Hilda! ¡Hilda! ¡Ya apareció! Y salió precipitadamente. Sus gritos se fueron debilitando pasillo adelante y luego cesaron de oírse. El presidente clavó la mirada de sus ojos severos y taladrantes en mi amigo. –Me parece, señor Holmes, que aquí hay algún misterio –dijo con voz tranquila y sonora–. ¿Cómo ha vuelto esa carta al cofrecillo? Holmes se echó a reír y volvió la cabeza para evitar aquella mirada penetrante. –También nosotros tenemos nuestros secretos diplomáticos. Y cogiendo el sombrero, echó a andar hacia la puerta. 1 No me había equivocado. ¡Al fin, al fin, te encuentro con ella! (N. del T.) El Ciclista Fantasma Consultando las notas que me sirven para escribir todos estos capítulos de la interesante historia de Sherlock Holmes, veo que el día de nuestro conocimiento con la señorita Violet Smith fue el sábado 23 de abril de 1885. Recuerdo que su primera visita molestó no poco a Sherlock Holmes, que andaba por aquellos días muy metido en cierto caso de chantaje contra John Vincent Harden, el conocidísimo fabricante de tabacos. Sin embargo, y a pesar de sus deseos de que no se le interrumpiera en lo más mínimo cuando estaba consagrado a la resolución de algún problema, no pudo negarse a oír a la esbelta y elegante joven que se presentó cierta tarde en Baker Street. En vano se le hizo ver que Holmes tenía todo el tiempo ocupado y aun le faltaba; ella no cejó y se empeñó en contar sus aventuras. Holmes inclinó la cabeza, hizo un gesto de resignación y, metiéndose las manos en los bolsillos, se dispuso a escuchar. –Deseo pedirle consejos acerca de una cosa que me preocupa muchísimo –empezó la joven. –No será respecto de su salud; una ciclista tan decidida como usted no debe estar anémica. Ella se miró asombrada los pies y yo me fijé también en que las suelas de los zapatos llevaban las señales producidas por el roce del pedal. –Ha acertado. Empleo mucho la bicicleta, y este deporte u obligación mía está íntimamente unido con el asunto de que quiero hablar. –¿Me permite? –solicitó Holmes. Y cogiéndole la mano libre del guante, se puso a examinarla con tanta atención como la que pondría un geólogo examinando un fósil. –Esto también forma parte de mi oficio –añadió sonriendo y abandonando la mano–. Al principio creí que era usted dactilógrafa; pero luego comprendí que era música. Fíjese, Watson, cómo tiene aplastada la extremidad de los dedos, y esto unido a la extraordinaria vivacidad del rostro, me ha hecho saber que la señorita es muy aficionada a la música. –Efectivamente, soy profesora de piano. –El color de la cara me dice que vive en el campo. ¿Es así? –Así es; vivo cerca de Farnham, a orillas del Surrey. –¡Hermoso país! ¿Se acuerda, Watson? Allí tuvimos cierta aventura... Pero estamos perdiendo el tiempo lastimosamente. Tenga la bondad de hablar, señorita, y contarnos lo que le ha pasado. Hubo una breve pausa; después, la señorita Violet Smith empezó su relato con mucha sangre fría: –Yo, señor Holmes, soy huérfana de padre, quien murió hace un año, aproximadamente. Se llamaba James Smith y era director de orquesta en el Teatro Imperial. Al morir él quedamos mi madre y yo poco menos que en la miseria, pues el único pariente que teníamos, y que era un hermano de mi padre, partió muy joven para África y hacía veinticinco años que no sabíamos de él. Un día, recorriendo los anuncios del Times en busca de algo que nos interesara, vimos, llenas de asombro, nuestro nombre y unas señas a las cuales se nos rogaba que fuéramos para hablarnos de un asunto importante. Ya comprenderá que no vacilamos un segundo, y nos dirigimos a la casa del abogado que firmaba el anuncio. Al entrar en su despacho nos encontramos con dos caballeros que nos presentó como los señores Carruthers y Woodley, quienes habían llegado del África hacía unos cuantos días. Nos dijeron que eran íntimos amigos de mi tío Ralph Smith, y que éste, al morir, completamente falto de recursos, en Johannesburgo, les rogó que buscaran a su familia y velaran por ella. Algo extraño nos pareció que mi tío se ocupara de nosotras en la hora de la muerte, no habiéndose ocupado durante su vida; pero el señor Carruthers nos dijo que mi tío, al enterarse por una casualidad de la muerte de nuestro padre, se consideró responsable de nuestro porvenir. –Un momento, señorita –interrumpió Holmes–. ¿Cuándo tuvo lugar esa entrevista? –En diciembre..., hace cuatro meses, aproximadamente. –Está bien; continúe. –Desde el primer momento me resultó profundamente antipático el señor Woodley. Su cara era roja e hinchada; sus bigotazos rabiosamente rubios, sus sienes hundidas y sus ojos fríos y crueles me impresionaron de tal modo, que volví la cara disgustada, pensando que Morton no vería con agrado mi amistad con semejante hombre. –¡Ah! ¿De modo que él se llama Morton? –murmuró Holmes, sonriendo. La muchacha se ruborizó un poco; luego se echó a reír. –Sí; se llama Morton, es ingeniero electricista, y nos casaremos antes de terminar este año. Sin embargo, no se trata ahora de él, sino de los dos hombres que decían venir en nombre de mi tío. El señor Carruthers, al contrario de Woodley, me resultó una persona muy simpática y correcta. Llevaba el pálido rostro completamente afeitado, no hablaba casi nada, y por sus labios vagaba una tenue y constante sonrisa de bondad. ”Nos preguntó por nuestra situación, y al contestarle nosotras francamente, me propuso una colocación en su casa, como profesora de piano de su hija. Yo puse el reparo que no quería separarme de mi madre, y entonces él me dijo que podría pasar con ella los domingos, y que me daría cien libras esterlinas de sueldo. Acepté, y al día siguiente fui a Chiltern Grange, situada a seis millas, aproximadamente, de Farnham. El señor Carruthers es viudo, y la casa corre a cargo de la señorita Diskson, un ama de gobierno sexagenaria y muy bondadosa. En cuanto a la hija del señor Carruthers, es una encantadora niña de unos diez años, muy fácil de convencer y muy cariñosa. Realmente, yo estaba muy satisfecha con mi colocación; las semanas se me pasaban sin sentir, y me dolía que llegaran los sábados, días en que yo salía camino de Londres para pasar el domingo con mi madre. ”La primera nube apareció con la llegada a Chiltern Grange del señor Woodley. El hombre de los bigotes rubios pasó con nosotros una semana, que me pareció durar tres meses. Resultó antipático a todo el mundo, especialmente a mí. Me acosó, obstinada, brutalmente, abofeteándome con sus millones y asegurándome que si me casaba con él tendría las mejores alhajas del mundo. Una tarde, poco tiempo después de la comida, y cuando le aseguraba por enésima vez que nunca sería suya y que no quería tener nada de común con él, me cogió entre sus brazos, jurando que no me soltaría hasta que le diera un beso. A mis gritos acudió el señor Carruthers, y criticándole su conducta, nos separó. Woodley se precipitó sobre su amigo y lo hirió de un puñetazo en el rostro. Como usted comprenderá, este incidente apresuró su partida, y a la mañana siguiente el señor Carruthers me rogó que estuviera tranquila, que mientras él pudiera evitarlo no volvería a sufrir un insulto semejante. Desde entonces no he visto al señor Woodley. ”Y ahora, señor Holmes, llegamos a la parte más interesante de mi narración y a los hechos que han motivado mi visita. ”Todos los sábados voy en bicicleta desde Chiltern Grange hasta la estación de Farnham, para tomar el tren que sale a las veintidós. En el camino no encuentro casi nunca a nadie, y esta soledad es verdaderamente terrible durante un largo espacio de terreno (una milla, aproximadamente): a la derecha, la desolación de la llanura, y los bosques de Charlington Hall a la izquierda. Hace quince días, al pasar por este sitio, volví casualmente la cabeza; a unas doscientas yardas de distancia vi a un hombre montado en bicicleta. Me pareció de alguna edad y observé que tenía barba negra. Antes de llegar a Farnham volví por segunda vez la cabeza, y ya el ciclista había desaparecido. No me acordé más de ello. Pero ¡imagínese cuál sería mi sorpresa cuando el lunes siguiente, al volver a Chiltern Grange, me encontré al mismo individuo y en el mismo sitio que el sábado! Mi asombro creció al ver que el sábado y el lunes de la semana siguiente se repetía el mismo hecho. Realmente, la conducta del ciclista no podía ser más correcta; permanecía siempre a igual distancia y nunca me dijo lo más mínimo. Sin embargo, yo estaba preocupada y llena de inquietud, y puse al corriente al señor Carruthers de lo que sucedía; él me contestó que ya tenía encargado a Londres un coche y un caballo, para evitarme pasar por aquel sitio tan solitario. ”El coche debía llegar esta semana, precisamente; pero en virtud de no sé qué contratiempo, no llegó, y esta mañana no tuve más remedio que montar en la bicicleta y atravesar el camino, tan solitario como en días anteriores. Ya comprenderá con qué curiosidad llegué a la parte de la llanura y del bosque. Allí estaba; y siempre a la misma distancia, me siguió el misterioso ciclista. Vestía un traje oscuro y una gorrilla escocesa; en cuanto al rostro, no pude ver más que la barba negra. ”Una vez pasado el temor quedó la curiosidad, y acorté la marcha; él acortó la suya; yo me detuve; él se detuvo. Entonces se me ocurrió hacerle una jugarreta: cerca de donde estaba daba vuelta el camino; pedaleé con fuerza, y al doblar la esquina me detuve, esperando que, llevado de su impulso, pasara por delante de mí. Pero después de esperar un rato, me convencí de que no había seguido mi ejemplo; volví atrás y quedé asombrada. En toda la extensión del camino no se veía un alma”. –¿Hay algún sendero transversal? –preguntó Holmes. –No, ninguno. Diríase que se lo había tragado la tierra. Holmes sonrió, y frotándose las manos, dijo: –No está mal, no está mal. Me va interesando el asunto. ¿Cuánto tiempo transcurrió mientras estuvo usted en acecho? –Dos o tres minutos. –¿Y no pudo ocultarse en algún sitio ni volver hacia atrás? –No. –¿Y está segura de que no tomó a través de la llanura? –Segurísima. –Entonces resulta indudable que siguió la dirección de Charlington Hall. –Tal creo, señor Holmes; y ahora que lo sabe todo, espero que me ilumine y me aconseje en este conflicto. Holmes permaneció callado unos segundos. –¿Dónde vive su novio?, –dijo, levantando la cabeza. –En Coventry, y está empleado en la Compañía Eléctrica de Midland. –¿Y no será él que intenta hacerle alguna broma? –¿Me cree tan torpe que no había de reconocerle? –¿Tiene más pretendientes? –Antes de conocer a Morton tuve muchos. –¿Y después? Las mejillas de la señorita Smith se colorearon ligeramente. –¿Y después? –repitió Holmes. –Voy a serle franca. Tal vez me equivoque, pero me parece que el señor Carruthers siente cierta inclinación por mí. Estamos todo el día juntos y por la noche nos deleitamos con el piano. Bien es verdad que él no me ha dicho nunca lo más mínimo, porque es un perfecto caballero; pero hay ciertas cosas que no pasan inadvertidas a una mujer. La seriedad y el aspecto reflexivo de Holmes aumentaron. –¿Y está en buena posición el señor Carruthers? –Sí; es rico. –Sin embargo, a pesar de esa riqueza, no tiene coche ni caballos. –No importa; eso es un simple detalle; pero el aspecto general de la casa, su modo de vivir, sus gustos, todo indica una buena posición. –¿Sale mucho de casa? –No; únicamente dos veces a la semana va a la City, porque es accionista de las minas del África del Sur. –Está bien –dijo Holmes levantándose–. Téngame al corriente, señorita, de todo lo que ocurra. Aunque estoy ocupadísimo estos días, procuraré hacer tiempo para emplearlo en usted. Mientras tanto, no haga nada sin prevenírmelo antes. –Pierda cuidado, señor Holmes; le estoy muy agradecida. –De nada, señorita; espero que nos hemos de ver pronto, y no por malas noticias. La señorita Violet Smith salió del cuarto. –Es muy lógico que una muchacha de su edad y de sus condiciones tenga individuos que vayan detrás de ella –dijo Holmes, encendiendo tranquilamente la pipa–. Pero no es tan lógico que la sigan en bicicleta por caminos solitarios y en la forma que lo hace ese misterioso enamorado. Como ve, amigo Watson, se trata de un caso muy curioso. –En efecto, es muy extraordinario. –Ahora necesitamos saber quiénes son los habitantes de Charlington Hall, y cómo Carruthers y Woodley, que parecen ser tan diferentes, tienen tan íntimas relaciones, puesto que los dos aparentaron igual interés por la suerte de la señorita Smith; y, por último, qué motivo hay para pagar a una profesora de piano doble sueldo que el corriente, y, en cambio, carecer de un mísero carricoche para conducirla a la estación. Eso es raro, Watson, muy raro. –¿Va a ir allá? –No, querido. Irá usted. Tal vez no sea más que una intriga insignificante, y me haría muy poca gracia abandonar trabajos serios por una tontería. Pasado mañana lunes irá muy temprano a Farnham, se ocultará en cualquier sitio, observará y hará lo que le parezca conveniente, y luego venga a contármelo. ¿Está conforme? –Conforme –contesté, algo orgulloso por su confianza en mí. *** Al lunes siguiente salí de Waterloo en el tren de las nueve y trece, es decir, treinta y siete minutos antes que la señorita Smith. Una vez en la estación de Farnham, no me fue muy difícil hallar el sitio misterioso. El camino, según nos había dicho la joven, dejaba a un lado la llanura y al otro un alto y áspero matorral, detrás del cual se erguían árboles seculares y blanqueaba un viejo palacio cubierto de musgo y de emblemas heráldicos. Aparte la entrada principal, observé que aquella especie de seto o vallado salvaje estaba roto en muchos sitios y que al pie de la rotura nacían caminejos y senderillos. En la llanura florecían las aulagas y un sol primaveral vertía sus rayos débiles aún. Yo me escondí detrás de unas matas, en el sitio en que pudiera observar al mismo tiempo la entrada del castillo y una larga cinta de carretera. Al poco rato apareció un ciclista que venía en dirección de Farnham. Vestía de oscuro y tenía la barba negra. Al llegar frente a Charlington saltó al suelo y se internó entre la maleza. Al poco rato vi una ciclista que venía en dirección contraria. Era la señorita Smith. Al pasar junto a Charlington miró con ojos curiosos; cuando ya estaba un poco lejos, salió el otro individuo de su escondite, montó en la máquina y echó a correr detrás de la profesora de piano. Eran las dos únicas personas que había entonces en la carretera. La esbelta silueta de la muchacha, muy erguida en su silla, se destacaba claramente, mientras que el hombre se inclinaba sobre el manubrio como temiendo ser conocido. Ella volvió la vista y acortó la velocidad; él hizo lo mismo; ella se paró; él se paró también. De pronto, ella hizo un movimiento tan rápido como ingenioso. Dio una vuelta y vino velozmente sobre su perseguidor; pero éste fue tan rápido como ella y corrió también. La señorita Smith no tardó en cambiar de dirección con un gesto desdeñoso y altivo y siguió su camino, escoltada siempre por su extraño cortejo. Al poco rato los vi desaparecer en un recodo del camino. Permanecí todavía un poco en mi escondite y no tuve por qué quejarme de ello, pues pasados unos minutos vi de nuevo al ciclista que volvía lentamente. Entró en el jardín por la puerta principal y echó pie a tierra. Lo vi levantar los brazos, sin duda para arreglar la corbata, y volviendo a montar la bicicleta, se dirigió hacia el castillo. Salí corriendo de mi escondite y miré por los espesos árboles: ya no vi nada. Ya en Londres, me dirigí a la importantísima agencia de Pall Mall. El jefe de la oficina me recibió muy cortésmente y me dijo que si pensaba alquilar Charlington Hall llegaba demasiado tarde, pues hacía un mes que lo había alquilado el señor Williamson; y haciéndome una inclinación de cabeza, me despidió sin decir una sola palabra más. Sherlock Holmes escuchó atentamente el resultado de mis pesquisas, y con gran asombro mío, en vez de las calurosas felicitaciones que esperaba, se puso más serio que de costumbre y empezó a discutir lo que llamaba mis torpezas y mis olvidos. –Eligió muy mal escondite, amigo Watson. Debió ocultarse en la maleza que rodea el castillo, porque de ese modo hubiera podido ver de cerca al individuo, y no como ahora, que sus datos son exactamente iguales que los de la señorita Smith. Ella afirma no conocerle, y yo creo todo lo contrario, porque si no, no tendría razón de ser este temor suyo de que le vea la cara, según confirma ese detalle de inclinarse demasiado sobre el manubrio. Veo, amigo Watson, que ha estado usted muy torpe. ¿A quién demonios se le ocurre venir a una agencia de Londres para averiguar datos de un individuo que se pierde en el jardín de Charlington Hall? –¿Pues qué iba a hacer? –contesté malhumorado. –Ir a la taberna o la posada más próxima, que seguramente será el nido de los comadreos e indiscreciones del contorno. Allí hubiera sabido todos los nombres, desde el del amo hasta el del último criado. El nombre de Williamson no dice nada. En suma, ¿qué hemos conseguido con sus observaciones? ¿Una ratificación de lo dicho por la señorita Smith? ¡Maldita la falta que hacía! ¿Que el misterioso ciclista no es extraño al castillo? Eso ya lo sabíamos. –¡Lo sabía usted! –repliqué secamente. –Sí, lo sabía; mejor dicho, estaba casi seguro de ello. Pero no ponga esa cara, amigo Watson. Otras veces ha acertado. Dejemos este asunto por ahora, puesto que no podemos hacer nada hasta el próximo lunes. Al día siguiente recibimos una carta de la señorita Smith contando breve y exactamente los acontecimientos que yo había presenciado, al final de ella había una posdata llena de interés: Voy a hacerle una confidencia, en la seguridad, señor Holmes, de que usted no quebrantará el secreto. Mi posición aquí es ahora muy delicada, pues el señor Carruthers se me ha declarado hoy mismo, pidiéndome mi mano. Comprendo la sinceridad y honradez de sus sentimientos; pero no puedo aceptar: como usted sabe, mi corazón es de otro. Ya comprenderá lo violento de la situación de ahora en adelante. –Decididamente esto se complica –murmuró Holmes, después de leer la carta con aire pensativo–. El asunto toma mayor interés cada vez, y me parece que voy a pasar un día en el campo, a gozar de la primavera y del aire libre. Serán unas cuantas horas de tranquilidad. Las horas campestres y tranquilas terminaron de muy mala manera para Holmes. Volvió a Baker Street muy tarde, con un labio roto, un enorme chichón en la frente, y con un aspecto tan desastroso, que si lo encuentra algún policía no lo hubiera pasado muy bien. Sin embargo, parecía muy satisfecho, y entre carcajadas me contó sus aventuras: –Lo primero que hice fue buscar la posada de que le hablé, y que inevitablemente tenía que existir. Una vez dentro de ella, empecé mis averiguaciones. Convidé una copa al posadero, y éste, que resultó un gran parlanchín, me puso al corriente de todo. Según parece, Williamson es un viejo de barba blanca, que no tiene familia alguna y vive en el castillo sólo con tres o cuatro criados. La gente dice que ha sido o es pastor protestante. El posadero me dijo también que todos los sábados entraban en el castillo muchos individuos, y especialmente un tal Woodley, que iba siempre con él. Estábamos en esta conversación, cuando un hombre de bigotes rubios se nos acercó, preguntando quién era yo, qué quería y por qué me interesaba por tales historias. Ya me disponía yo a contestarle, cuando me vi brutalmente sorprendido por una bofetada, con la cual terminó el individuo su exabrupto. Yo le contesté como se merecía, y a los pocos minutos la posada fue teatro de una homérica lucha. A mi adversario creo que se lo llevaron en una carreta; yo, ya ve como estoy. Pero, sin embargo, debo confesar que, a pesar de estos amenos entretenimientos, no he conseguido con mi visita mucho más que usted con la suya. *** El jueves recibimos la siguiente carta de la señorita Smith: Voy a darle, señor Holmes, una noticia que tal vez le sorprenda. El sábado saldré de esta casa para no volver más. No obstante la corrección y el fino trato del señor Carruthers, mi situación aquí se ha hecho insostenible. Todo parece completamente arreglado, hasta los peligros de una caminata en bicicleta, puesto que el señor Carruthers ha recibido ya el coche. Además, tal vez continuara y procuraríamos, Carruthers y yo, olvidar lo ocurrido, a no ser por la vuelta del señor Woodley y su presencia constante en esta casa. Ya en esto no puedo transigir. Siempre me resulta antipático; pero ahora, en virtud de no sé qué accidente, que le ha deshecho la cara, está verdaderamente repulsivo. Debe vivir en las cercanías, porque lo veo muy de mañana rondar la casa. Yo preferiría mil veces más encontrarme con una fiera que con este hombre odioso. Menos mal que ya me quedan pocos días de sufrimiento. El sábado, Dios mediante, lo perderé de vista. –¡Ojalá! –exclamó Holmes gravemente, al terminar la lectura–. Existe en torno de esta muchacha una conspiración misteriosa, la cual tenemos el deber de contrarrestar. Debemos velar por ella en su último viaje. Por lo tanto, el sábado por la mañana, temprano, saldremos para Farnham. Así lo hicimos, y no pude reprimir un estremecimiento de angustia al ver que Holmes, serio y preocupado, se guardó antes de salir de casa un revólver en el bolsillo. Había llovido la noche anterior, y por ello las plantas y los árboles aparecieron más lozanos a nuestros ojos, hechos a mirar las nieblas de Londres. Holmes y yo andábamos lentamente, respirando a pulmón lleno la frescura de la mañana, y recreábamos nuestros oídos con la gritería de los pájaros y la suave y odorante canción de las ramas, mecidas por un viento mansurrón. A la izquierda, surgiendo de las copas de los robles y de las encinas, triunfaba la piedra gris del castillo. A la derecha se extendía la parda llanura. De pronto Holmes se detuvo, y con el brazo rígido marcó un punto en la lejanía. En la cinta amarillenta del camino se veía la mancha de un carruaje que venía hacia nosotros rápidamente. –O he calculado mal –dijo Sherlock, con un gesto de impaciente disgusto– o ha salido antes de la hora. De todas maneras, mucho me temo que lleguemos antes de pasar el coche por Charlington. Y dichas estas palabras, echó a correr. Yo lo seguí y entonces comprendí la elasticidad de sus piernas y la torpeza de las mías. Pronto me quedé atrás, y ya me disponía a gritarle que me esperase, cuando lo vi detenerse y alzar los brazos al cielo con un ademán de desesperación. Al mismo tiempo vi que el coche venía hacia nosotros arrastrado por el caballo desbocado; las riendas se deslizaban por el suelo, los asientos estaban vacíos, el pescante también. –¡Demasiado tarde, Watson! –gritó Holmes al llegar yo junto a él, sudoroso y jadeante–. ¡He sido un imbécil! Se trataba de un rapto, de un asesinato quizá. Venga, vamos a detener el caballo. ¡Por aquí! ¡Eh! ¡Cuidado! ¡Así! ¡Ajajá! ¡Suba, suba pronto! ¿Estamos ya? Andando. Ya dentro del coche, Holmes dio un fustazo al caballo y seguimos la carretera. Al dar la vuelta cogí del brazo a Holmes: –¡Mire! ¡Ahí está el ciclista! Efectivamente. Hacia nosotros venía un individuo montado en bicicleta pedaleando con furia. De pronto levantó la cabeza y nos vio. Entonces paró en seco y saltó a tierra. Su barba negra como el ébano formaba rudo y extraño contraste con la palidez del rostro y los ojos brillantes de fiebre. –¡Alto! –gritó colocándose con su máquina en medio de la carretera–. ¿Dónde han cogido ustedes ese coche? –¡Paso! –dije. –¡Alto, he dicho! –rugió, sacando su revólver y apuntándonos–. ¡Si dan un paso más, empiezo a tiros! Holmes dejó las riendas y saltó al suelo. –En su busca íbamos. ¿Dónde está la señorita Smith? –dijo con su tranquilidad característica. –¡Eso lo pregunto yo! –contestó el desconocido–. Ustedes, que vienen en su coche, deben saberlo. –No; nosotros hemos encontrado este coche vacío y nos hemos apoderado de él para llegar antes y poder salvar a esa joven. El desconocido se llevó las manos a la cabeza. –¡Dios mío! ¡Dios mío! –exclamó–. ¿Qué habrá sido de ella? Ese canalla de Woodley y ese pastor indigno me la han robado. ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Vengan, vengan conmigo! Les juro que la salvaremos aunque tenga que dejar mi piel entre sus manos. Y echó a correr, siempre con el revólver empuñado, hacia los matorrales que cercaban el castillo. Holmes corrió tras de él, y yo, abandonando el coche en medio de la carretera, seguí a Holmes. Así, uno detrás de otro, atravesamos las zarzas y seguimos un estrecho sendero. –Por aquí han pasado. Miren sus huellas –dijo el desconocido, señalando el suelo fangoso–. Pero, ¡calla! ¿Qué hay allí? Era el cuerpo de un jovencillo vestido de lacayo, con polainas de cuero. Yacía de espaldas, con la cabeza rota; un charco de sangre le iba empapando poco a poco el cabello. Lo examiné rápidamente y vi que, por fortuna, no estaba comprometido el hueso. –¿Qué? ¿Es grave? –preguntó Holmes. –No; será cosa de unos cuantos días. –¡Pobrecillo! –exclamó el desconocido–. Es John. Los canallas lo han herido para poder obrar a su gusto. Y luego, pateando de impaciencia: –Pero vamos; ya volveremos por él. Los minutos son preciosos. Tal vez lleguemos a tiempo. Echamos a correr de nuevo. Estábamos ya cerca de la casa, cuando Holmes se detuvo. –¡Eh! Por aquí han torcido. ¿No lo dije? En aquel momento, un desgarrador grito de mujer se extendió por el bosque. Luego se oyeron gemidos detrás de un matorral próximo. –¡Por aquí!, ¡por aquí! –gritó el desconocido–. Síganme, señores. ¡Cobardes! ¡Canallas!... Llegamos a una plazoleta formada por altos y añosos árboles. Al pie de un roble desfallecía, amordazada, la señorita Smith; junto a ella un hombre de bigotes rubios agitaba triunfalmente un látigo. Entre los dos había otro hombre, ya viejo, de barba gris y con un paño blanco sobre el traje de americana. Indudablemente acababa de verificarse una ceremonia religiosa, porque en el momento de llegar nosotros se guardaba en el bolsillo un libro de oraciones y con la otra mano le daba golpecitos en la espalda a su compañero, como felicitándole. –¡Se han casado! –grité. Nuestro guía no contestó y siguió corriendo. Holmes también siguió corriendo, y yo hice lo mismo. Al acercarnos al grupo, Williamson nos saludó con burlesca cortesía, y Woodley se adelantó hacia nosotros sonriendo ferozmente, y dijo: –Vaya, quítese esa barba, Bob. Le hemos reconocido. Veo que llegan a tiempo, señores, para que tenga el gusto de presentarles a la señora Woodley. La contestación de nuestro guía no se hizo esperar mucho. Se arrancó la barba postiza y la tiró al suelo, dejando ver un rostro completamente afeitado; luego levantó el brazo y apuntó con el revólver a Woodley, diciendo: –Sí; yo soy Bob Carruthers y, por lo mismo, sabes que cumplo lo que prometo. Esa mujer... –Llegas tarde. Esa mujer ya es mi esposa. –¡No! ¡Tu viuda! Salió el tiro. En el chaleco de Woodley punteó la sangre y dos segundos después el raptor dio una vuelta sobre los talones, se llevó las manos al pecho y cayó de espaldas. El sacerdote lanzó una blasfemia, y sacando un revólver intentó disparar; pero Holmes se precipitó sobre él y se lo arrancó, diciendo fríamente: –¡Basta ya! Tome, Watson, guárdeme esa arma. Y usted, señor Carruthers, déme la suya. ¡Basta de violencias! ¡Vamos! –Pero, ¿quién es usted? –Sherlock Holmes. –¡Gran Dios! –Celebro que haya oído hablar de mí. Eso le hará ver que hasta la llegada de la policía represento la ley. ¡Eh! ¡Venga acá! –continuó, dirigiéndose a un criado que asomó su cara llena de terror entre los árboles–. Va a llevar esta carta inmediatamente a Farnham. Y sacando un cuaderno del bolsillo escribió unas líneas apresuradamente, arrancó la hoja y se la dio al criado, diciendo: –Se la entregará usted al comisario de policía. El criado desapareció entre los árboles, y Holmes, con voz enérgica, continuó, volviéndose hacia nosotros: –¡Todos detenidos! Ante aquella actitud de hombre fuerte y seguro de sí mismo, nos sentimos dominados y sin voluntad. Williamson y Carruthers condujeron al herido hasta la casa, y yo ofrecí el brazo a la aterrada joven. Acostamos al herido, examinándolo yo por encargo de Sherlock Holmes, mientras mi amigo esperaba en el comedor, acompañado de los detenidos, el resultado del reconocimiento. Cuando entré en el comedor dije lacónicamente: –¡Vivirá! Carruthers saltó del asiento. –¡Que vivirá! –exclamó–. ¿Dice usted que vivirá? ¡De ningún modo! Ahora mismo subo y lo remato. ¡No faltaba más sino que este ángel estuviera unida para siempre a ese canalla! Holmes lo sujetó: –No se apresure. Hay dos condiciones indispensables para la validez de un matrimonio, y me parece que una de ellas no se ha cumplido. En los labios de Williamson vagó una sonrisa irónica. –¿Cuál? –La de que tenga usted derecho a bendecir una boda. El bandido se encogió de hombros: –Hace mucho tiempo que recibí las órdenes. –Sí, pero luego lo descalificaron. –¡No importa! –¡Sí que importa! Pero, en fin, eso es lo de menos. Falta el consentimiento de la mujer, y eso usted no lo ha obtenido. –¿Cómo que no? –Claro que no. Ha cometido usted una falta castigada en el Código con lo menos diez años de prisión. En cuanto a usted, señor Carruthers, creo que hubiera obrado más cuerdamente no habiendo hecho uso del revólver. –Tal vez, señor Holmes; pero cuando vi que, a pesar de todas las precauciones que tomé para salvar a esta mujer adorada (porque yo la amo, señor Holmes, la amo como no creí que se pudiera amar nunca) de las manos de ese Woodley, el más infame bandido de África; cuando vi que, a pesar de todas las precauciones, no había conseguido nada, perdí la cabeza y disparé... No lo querrá creer, señor Holmes, pero esa mujer me ha regenerado. Desde que entró en mi casa ya no pensé más que en ella, y siempre que salía, yo me ponía una barba postiza y la seguía a distancia para evitarle cualquier contratiempo al pasar por delante de este castillo, donde acechaban estos dos bandidos. –¿Y por qué no la advirtió del peligro que corría? –Porque se hubiera marchado en seguida de casa, y no podía vivir sin verla. Aunque no me amara, me bastaba sentirla cerca de mí, y oír el sonido de su voz, y ver brillar sus ojos y reír su boca. –¡Pero eso –exclamé– no es amor, sino egoísmo! –Es posible. Yo creo que en el fondo del corazón estos dos sentimientos se dan la mano. Pero, en fin, sea como fuere, el caso es que yo no me resignaba a dejarla entregada a sí misma, persiguiéndola como lo hacían estos dos canallas. Sobre todo, cuando llegó el telegrama. –¿Qué telegrama? Carruthers se llevó la mano al bolsillo y sacó un papel azul. –Este. Holmes lo cogió y leyó en voz alta: –“El viejo ha muerto”. ¡El viejo ha muerto! –repitió–. Ahora lo he comprendido todo. Todo se presenta claro ante mi vista... Sin embargo, ¿quiere ayudarme diciéndome lo que sepa? Williamson lanzó una blasfemia. –¡Cuidado, Bob Carruthers! Como digas lo más mínimo respecto de nosotros, te va a costar muy caro. Puedes decir cuanto quieras de tu romanticismo con esa mujer, pero sin hablar de nosotros, porque me parece que vas a correr la suerte de Woodley. –No se incomode Vuestra Reverencia –dijo Holmes, encendiendo tranquilamente un cigarrillo–. El asunto de ustedes es de los más claros que he conocido, y si pido la ayuda de Carruthers no es más que para algunos simples detalles. No obstante, si se pone tonto, yo seré el que cuente la historia, y les convenceré de que conozco todos sus secretos. Por de pronto, sé que Woodley, Carruthers y usted vinieron de África con un objeto determinado. –¡Mentira! Yo no había visto en mi vida a estos dos hombres, y no he estado nunca en África. –Tiene razón –murmuró Carruthers. –Bueno; convengamos en que no vinieron más que dos. Vuestra Reverencia no es, por lo tanto, artículo de importación. Woodley y Carruthers conocieron en África a un tal Ralph Smith, hombre inmensamente rico, con vida para muy pocos años y una sobrina en Inglaterra que heredaría toda su fortuna. ¿No es eso? Carruthers asintió con la cabeza, Williamson gruñó una blasfemia. –Entonces –continuó Holmes– decidieron venir a Inglaterra y buscar a la sobrina de Ralph Smith; uno de ustedes se casaría con ella y partiría la herencia con el otro. Woodley, por una razón que ignoro, fue designado para marido. –Lo jugamos a las cartas durante la travesía, y ganó él. –Perfectamente. Llegaron a Londres, conocieron a la muchacha, y usted la empleó en su casa para que Woodley pudiera enamorarla. Pero ella no pudo acostumbrarse a ese hombre y lo rechazó cuantas veces se acercó hablándole de amores. Mientras tanto, usted se enamoró y pensó hacer lo posible por evitar que la señorita Smith fuera de ese bárbaro. ¿No fue así? –Así fue. –Riñó usted con Woodley y éste salió muy furioso de su casa para continuar sin usted la proyectada infamia. –Me parece, Williamson –interrogó Carruthers con una amarga sonrisa–, que el señor Sherlock Holmes sabe tanto como nosotros. Tiene usted razón –continuó, volviéndose a Holmes–. Reñimos, me golpeó y lo perdí de vista durante algunos días. Entonces fue cuando se encontró a este granuja, y alquilaron juntos este castillo, que está cerca del camino que la señorita Smith tenía que seguir semanalmente para ir a la estación. Como continué en relaciones con ellos, estuve al corriente de algunas de sus ideas, y procuraba contrarrestarlas sin que ellos se enterasen. Hace dos días, Woodley vino a verme con el telegrama de la muerte de Smith y me preguntó si estaba dispuesto a cumplir lo convenido. Yo le contesté negativamente. Entonces me propuso que fuera yo el que contrajera matrimonio, siempre que partiese con él la herencia. ”–Desgraciadamente –le dije–, se lo propuse y no quiere. ”–Eso no importa –contestó–; te casas a la fuerza y luego ya se acostumbrará. ”Me opuse rotundamente a ejercer la menor violencia contra la muchacha, y entonces él salió de casa vomitando injurias y amenazas. El sábado debía salir la muchacha de casa para no volver más, y a pesar de que iría en coche, yo no estaba muy tranquilo y decidí seguirla por última vez en bicicleta. Lo demás ya lo ha visto usted”. Holmes se levantó, y tirando la colilla en el cinc de la chimenea, dijo: –Confieso, Watson, que no he estado muy listo en esta ocasión. Cuando usted me dijo que el ciclista levantó los brazos para arreglarse la corbata, debí comprender que llevaba barba postiza. En fin, ya está todo descubierto y no falta más que... ¡Calla! Ahí vienen tres agentes, y el lacayo herido con ellos. Me felicito de que no haya habido ninguna muerte. ¿Quiere subir, Watson, a ver si la señorita Smith necesita algo y a decirle que tendremos mucho gusto en acompañarla hasta la casa de su madre? *** Voy a terminar. La señorita Smith heredó una gran fortuna, y hoy día es la señora de Morton, el copropietario de la importante casa Morton y Kernedy, los famosos electricistas de Westminster. Williamson y Woodley, acusados de rapto con violencia, fueron condenados a siete años de trabajos forzados, el primero, y a diez el segundo. Respecto a Carruthers, no hemos vuelto a saber de él; pero estoy seguro de que se libró con unos cuantos meses de prisión únicamente. Los Monigotes Hacía largo rato que Holmes estaba absorto en un experimento químico. En torno suyo se amontonaban las probetas, los alambiques, las retortas y otros mil cachivaches de cristal y metálicos, llenos de unos líquidos de diversas coloraciones y distintos olores. Largo rato hacía también que yo lo miraba, y lo comparaba mentalmente con una colosal ave de rapiña, de ganchudo pico, de ojos brillantes y esquelético y negro cuerpo. De pronto mi amigo levantó la cabeza y, mirándome fijamente, exclamó: –De modo, amigo Watson, que no está usted completamente decidido. –¿A qué? –A invertir ese dinero en acciones sudafricanas. Di un salto. A pesar de lo antiguo de nuestra amistad, de lo hecho que debía estar a tales sorpresas y alardes adivinatorios, confieso que me asombró tan exacto conocimiento de mi pensamiento en aquel instante. –¿Quién se lo ha dicho? –pregunté, estupefacto. Holmes dio la vuelta en el taburete, y con un tubo de ensayo en la mano se quedó mirándome. Por sus labios vagaba una sonrisa irónicamente burlona. –Vaya, confiese, amigo Watson, que le ha sorprendido mi pregunta. –Lo confieso. –Estoy a punto de exigirle por escrito esa confesión. –¿Por qué? –Porque dentro de cinco minutos opinará que no tiene nada de particular que le haya adivinado el pensamiento. –De ningún modo, querido. Lo admirable es siempre admirable. –Perfectamente. Ahora verá. Dejó cuidadosamente el tubo en un vasito de cristal, se levantó del taburete y, viniendo a sentarse junto a mí, empezó a hablar. –Todo descubrimiento se basa sobre una serie de deducciones perfectamente enlazadas unas con otras y absolutamente necesarias entre sí. Teniendo en cuenta esto, si nos callamos las deducciones intermedias y decimos sólo el punto de partida y la conclusión, produciremos un efecto sorprendente, aunque no muy estable y seguro en la mayoría de los casos. Por ejemplo, ahora yo no he necesitado más que examinar el espacio que existe entre sus dedos índice y pulgar para deducir que no está muy decidido a arriesgar su capital en las minas de oro sudafricanas. –Pues no veo la relación... –Ahora la verá. Voy a decirle los eslabones que faltan a esta cadena deductiva. ”1º. Ayer por la tarde, cuando volvió usted del Círculo, traía manchada de tiza la mano izquierda, entre los dedos pulgar e índice. ”2º. Generalmente, esa parte de la mano es la que se unta de tiza para que resbale mejor el taco cuando se juega al billar. ”3º. Usted no juega nunca al billar más que con Thurskon. ”4º. Hace un mes me dijo usted que Thurskon, no teniendo bastante dinero disponible para comprar unas acciones de las minas de oro que le habían propuesto, le ofreció la mitad. ”5º. Su talonario de cheques lo tengo yo guardado en mi secrétaire y no me ha pedido la llave. ”6º. y último. Se comprende que no quiere usted arriesgar su capital en esas acciones”. –¡Pues sí que es sencillo! –exclamé sin poder contenerme. –¿Lo ve? –contestó Holmes, un poco molesto–. Todo nos parece muy sencillo en cuanto nos descubren el secreto. Sin embargo, hay problemas que... Por ejemplo, mire este papel. Y tirando encima de la mesa una hoja de papel, se entregó de nuevo a sus experimentos químicos. Cogí el papel, estupefacto. Allí no había más que unos cuantos jeroglíficos. –¡Pero esto es cosa de chicos! –exclamé, después de darle mil vueltas y de mirarlo en todos sentidos. –¿Está seguro? –No puede ser otra cosa. –Desgraciadamente, no es ésa la opinión del señor Hilton Cubitt, de Ridding Thorpe Manor (Norfolk). Ese enigma que ve ahí lo he recibido esta mañana por correo, y esta tarde recibiré la visita de quien me lo ha enviado. En aquel momento sonó el timbre de la puerta. –¿No lo dije? –continuó Holmes–. O mucho me engaño, o ese que ha llamado debe ser él. Sonaron pasos firmes y enérgicos en la escalera, luego en el pasillo, y momentos después se abrió la puerta del cuarto y entró un hombre alto y corpulento. Todo su aspecto, desde la rubicundez del afeitado rostro y la bondad de sus ojos claros y serenos, hasta su vestir sencillo, pero elegante, revelaba un hombre sano, acostumbrado a vivir lejos de las tinieblas de Baker Street. Con él pareció entrar una ráfaga campesina. Después de estrecharnos las manos iba a sentarse, cuando sus ojos tropezaron con el papel que me había dado Holmes hacía un momento, y volvió a coger la mano de mi amigo, diciendo: –Qué, señor Holmes, ¿ha descubierto el enigma? Me han dicho que es usted muy aficionado a los asuntos misteriosos. Holmes inclinó la cabeza afirmativamente. –Pues bien, ninguno tan extraño y tan oscuro como el mío. Le envié este papel esta mañana para que tuviera tiempo de descifrarlo antes de que llegase yo. –Realmente –contestó Holmes–, se trata de un documento muy curioso. A primera vista, parece el dibujo de un niño que intentase representar una porción de monigotes bailando. ¿Qué motivos tiene usted para conceder tal importancia a una cosa tan grotesca? –Se trata de mi mujer, señor Holmes. Hace algunos días que la noto cambiada, silenciosa, temblando al menor ruido, con los ojos llenos de terror. Ése es el motivo que me ha obligado a enviarle estos monigotes y a venir en busca de su talento. Holmes levantó el papel y lo puso a plena luz. Era una hoja arrancada de algún cuaderno, y en ella había dibujados varios monigotes. Durante largo rato reinó un silencio absoluto. Por fin, Holmes, guardándose el papel en la cartera, dijo: –Cada vez me convenzo más de que este asunto me dará bastante que hacer. Ahora, aunque en su carta no daba usted muchos detalles respecto de su personalidad, desearía, señor Hilton Cubitt, que los repitiera y ampliara, para que los oiga mi compañero el doctor Watson. Hilton Cubitt me lanzó una mirada tímida; después, carraspeando y retorciéndose, nerviosamente, las manos, anchas y rudas, empezó: –Yo, señores, no tengo condiciones de narrador ni facilidad de palabra. Todo lo contrario. Así, pues, contaré las cosas como pueda, y si alguna les parece confusa, deben decírmelo, para explicarla. Quiero que se enteren perfectamente. Hará un año que contraje matrimonio. Aunque no soy muy rico, mi familia es una de las más antiguas del condado de Norfolk y hace cinco siglos que se establecieron los primeros Cubitts en Ridding Thorpe. Hará cosa de un año vine a Londres, con motivo de las fiestas del pueblo, en compañía de Parker, nuestro párroco, y ambos nos hospedamos en una casa de huéspedes situada en Rursel Square. ”Allí trabé conocimiento con una joven americana llamada Elsie Patrick. Simpatizamos desde el primer momento, y antes de un mes ya estaba locamente enamorado de ella, y pasados unos días nos casamos y volvimos inmediatamente a Ridding Thorpe. Tal vez, señores, les parezca que un individuo de mis condiciones, perteneciente a una de las familias más nobles y antiguas del condado de Norfolk, hizo mal casándose de un modo tan precipitado sin cuidarse de averiguar los antecedentes y la familia de su esposa; pero si la hubieran visto, comprenderían mi súbita locura. ”Sin embargo, he de decir, en descargo de ella, mejor dicho, en alabanza suya, que conmigo se portó lealmente. Antes de casarnos me hizo la siguiente confesión: “En otros tiempos, Hilton, formé parte de una sociedad secreta que pesó cruelmente sobre mi vida, hasta tal punto que no sé lo que daría por no tener un pasado tan doloroso. Aún estás a tiempo; pero ten la seguridad de que si te casas conmigo, no tendré nunca que ruborizarme delante de ti y de que en mi pasado no hay nada deshonroso para mí. Además, en el caso de que me aceptes, has de resignarte a no saber una sola palabra de todo lo ocurrido antes de conocerte. Si te parecen demasiado duras estas condiciones, vuelve a Norfolk y abandóname; yo seguiré la vida como si no nos hubiéramos conocido nunca”. Por toda contestación, le cogí la mano y la besé en la frente. Mi palabra estaba dada, y desde entonces la he cumplido religiosamente. ”Pasó un año, y nuestra vida era de una felicidad envidiable. Pero de pronto, el mes pasado, aparecieron las primeras señales de tempestad. Cierto día, mi mujer, que no recibía nunca correspondencia, se encontró con una carta procedente de América, según pude adivinar por el sello de origen. Al leerla se puso pálida, y haciéndola mil pedazos, la arrojó al fuego. Ninguno de los dos, fieles a nuestra promesa, hablamos del incidente. Desde entonces no hubo minuto de tranquilidad para ella. Como dije antes, parece estar bajo el peso de un presentimiento terrible. A no ser por la promesa que le hice, yo le hubiera hablado ya, y tal vez confiándose ella a mí, conjuraríamos el peligro; pero en vista de su silencio, yo también he callado, aunque con gran dolor de mi alma. Debo advertirles, sin embargo, que ni un solo momento dudé de ella. Es una mujer admirable; conoce mi modo de ser, el culto que rindo a la caballerosidad, el respeto que le tengo, y por nada del mundo cometerá una falta que pudiese manchar mi nombre. ”Y ahora llegamos a la parte extraña y misteriosa de esta historia. ”Hace aproximadamente una semana, el martes último, encontré en el trozo de muro que hay debajo de la ventana de mi cuarto una porción de monigotes semejantes a los que hay en ese papel, y dibujados con tiza en la piedra. Creí al principio que los habría hecho el lacayo, pero éste me juró y perjuró repetidas veces que no hizo tal cosa. Mandé que los borraran y le di cuenta a mi mujer del hallazgo. Con gran sorpresa mía, se afectó profundamente y me rogó que si volvían a aparecer otros dibujos como aquél le avisara antes de borrarlos. Transcurrió la semana sin novedad; pero ayer por la mañana me encontré en el jardín esa hoja que le he enviado. Al enseñársela a Elsie, le produjo tal efecto, que cayó sin conocimiento. Desde entonces parece vivir en sueños, en una pesadilla horrible, y a mis súplicas responde con miradas dolorosas, de sonámbula, de mujer que ya no vive en este mundo. Ahí tiene, señor Holmes, mi historia. Acudo a usted, esperando que no desoiga mis súplicas. No soy un hombre rico; pero si logra descubrir este enigma y salvar a mi esposa, estoy pronto a quedarme en la miseria para recompensarle”. Calló Hilton Cubitt. Nuestras almas se sintieron impulsadas hacia la franca y sana de aquel hombre de la antigua nobleza inglesa, de ojos azules y de ademanes sencillos. En sus palabras sentimos vibrar la abnegación y el amor que sentía por su mujer, y largo rato después de haber terminado de hablar, un silencio augusto llenaba la habitación. Por fin Holmes habló. –¿No le parece, señor Cubitt, que lo mejor sería interrogar a su esposa y rogarle que le confiara su secreto? Hilton Cubitt sacudió la cabeza denegando. –Ya le he dicho, señor Holmes, que media entre nosotros dos mi palabra de caballero. Cuando Elsie no me ha dicho nada, es que no puede hacerlo, y deber mío es respetar su silencio. Pero, en cambio, la veo en peligro, y como tengo el derecho y la obligación de defenderla, lo haré, cueste lo que costare. Holmes le tendió la mano y le estrechó la suya enérgicamente. –¡Bravo, señor Cubitt! Es usted un perfecto caballero y, por lo tanto, le serviré con toda mi alma. Vamos a ver: ¿se ha fijado si ha habido algún extranjero estos días en las cercanías de su casa? –No; no he visto a nadie extraño. –La localidad será lo suficiente tranquila y lo suficiente pequeña para que no pasara inadvertido cualquier forastero, ¿no es así? –No tanto. Cerca de Norfolk hay algunas playas notables y no pocos hoteles, casi siempre llenos de forasteros. –Eso varía la cosa. Indudablemente, estos monigotes no son producto de un entretenimiento o de una distracción, sino que tienen un significado, en cuyo caso hemos de procurar averiguar la clave. Sin embargo, necesito una base mayor que ésta, es decir, más dibujos, porque éste solo no es suficiente. Así, pues, me parece que lo más conveniente es que se vuelva a Norfolk, organice una severa vigilancia, y en cuanto note la aparición de más monigotes, me lo comunica inmediatamente. Es lástima que no se quedara con copia de los otros, de los que aparecieron en el muro debajo de la ventana. También debe procurar enterarse de quién o quiénes son los únicos forasteros que han llegado estos días a las playas cercanas, y me lo comunica enseguida. Estos son los consejos que le puedo dar por ahora, señor Cubitt, en la inteligencia de que si ocurriera algo inesperado o grave, me pondría un telegrama y en el primer tren saldré de Londres para reunirme con usted. 2 Profunda impresión le causó esta entrevista a mi amigo. En días sucesivos lo vi preocupado y reflexivo, examinando constantemente el papel lleno de monigotes; pero, no obstante, ni él ni yo volvimos a hablar una palabra más acerca del asunto, hasta que, pasados quince días, una tarde en que yo me disponía a salir, Holmes me cogió de un brazo, diciéndome: –Me parece que haría mucho mejor quedándose en casa. –¿Por qué? –Porque he recibido esta mañana un telegrama de Hilton Cubitt. Ya recordará usted: Hilton Cubitt, el de los monigotes misteriosos. –Sí, sí; ya recuerdo. –Pues bien; en ese telegrama me rogaba que lo esperase. A la una y veinte habrá llegado a Liverpool Street, y dentro de un momento estará aquí. Según parece, han ocurrido graves acontecimientos. No tuvimos que esperar mucho. Nuestro gentilhombre de Norfolk vino desde la estación con toda la rapidez posible. Parecía más aplanado, más triste, con ojos cansados y la frente rugosa de preocupaciones. –Me voy a volver loco, señor Holmes –exclamó, derrumbándose sobre el primer sillón que encontró–. La verdad es que no tiene nada de agradable sentirse rodeado de seres extraños e invisibles llenos de malos deseos, y resulta mucho más terrible cuando estos mismos seres, ante mis propios ojos, van matando lentamente a Elsie. –¿Y ella se obstina en callar? –Sí. Aún no me ha dicho nada, y eso que muchas veces le noto deseos de hablarme, de revelarme el secreto; pero no se atreve y vuelve a caer en su desesperante mutismo. He intentado ayudarla en muchas ocasiones, tirarle de la lengua, fingiendo suspicacias y enojos que no existían. Nada. Parecía como que iba a abrirme el santuario de su alma; pero al tenderle ansioso las manos, al suplicarle con mis ojos llenos de angustia, ella dejaba caer la cabeza, lanzando un suspiro profundo y se alejaba de mí. –¿Y de descubrimientos? ¿Qué hay de nuevo? –Bastantes. Tengo una infinidad de monigotes que enseñarle, y hasta he visto al misterioso personaje que los... –¿Al autor de ellos? –interrumpió Holmes. –Sí, al autor de ellos. Pero como todo en esta vida requiere mucho método, vamos por partes. En la mañana siguiente del día en que celebramos la primera entrevista, me encontré con nuevos monigotes dibujados con tiza en la puerta de una caseta de madera donde guardamos los útiles de jardinería. Aquí tengo la copia. Y sacando un papel del bolsillo, vimos este jeroglífico: –Perfectamente –dijo Holmes, luego de examinarlo largo rato–. Continúe. –Después de copiarlos los borré, y al cabo de dos días apareció otra nueva inscripción. Aquí tiene usted el facsímil. Holmes se frotó las manos y, echándose a reír, exclamó: –¡Bravo! Esto marcha... –Tres días más tarde –continuó Hilton Cubitt– apareció esta nueva inscripción en la piedra del reloj de sol, y que, como ve, es enteramente igual a la anterior. Entonces decidí ponerme en acecho, y armado de revólver me instalé en mi despacho, que, según ya le dije, tiene una ventana, desde la cual se domina perfectamente todo el jardín. A eso de la dos de la madrugada, sentado yo junto a la ventana en la más completa oscuridad, y estando iluminado el jardín por la clara y blanca luz de la luna, oí ruido de pasos detrás de mí. Volví la cabeza rápidamente... y me encontré con mi mujer. Iba vestida con una bata, sobre la cual resaltaba la palidez del rostro, y con voz temblorosa y bañada en lágrimas me rogó que me acostara. Entonces le contesté que estaba dispuesto a saber quién era el individuo que nos jugaba tales partidas, y ella repuso que no hiciera caso, que aquello eran bromas sin importancia de ningún género. ”–Ahora, si realmente te molestan –añadió–, ¿por qué no viajamos? ¿Quieres que nos vayamos muy lejos de aquí? ”–¿En qué quedamos? –contesté–. Dices que no se trata más que de una broma, ¿y hemos de concederle tal importancia, hasta el punto de abandonar esta casa, donde hemos sido tan felices? ”–Bueno –suspiró ella–. Acuéstate. Mañana hablaremos. ¡Ah!... ”Sentí temblar su mano en la mía, y a la luz de la luna me pareció más pálido su semblante. Entonces miré hacia el jardín. Cerca de la caseta de madera vi arrastrarse un bulto; hasta se sentó en el suelo, frente a la puerta. Saqué el revólver del bolsillo, y ya iba a saltar por la ventana, cuando mi mujer me echó los brazos al cuello, sujetándome con todas sus fuerzas. Largo rato luchamos, pues en ella los nervios le duplicaban las fuerzas y resultaba con casi tanto vigor como yo. Por fin logré desasirme y saltar al jardín, pero ya era tarde. El individuo había desaparecido. Sin embargo, y de igual modo que otras noches, dejó huellas tras de sí. En la madera de la puerta había unos cuantos monigotes completamente iguales a los encontrados anteriormente. Aquí los tiene en este papel. Recorrí toda la propiedad sin encontrar a nadie, lo cual tiene mucho de extraño, puesto que el misterioso individuo pasó la noche dentro de ella”. –¿Que pasó la noche en su casa? –interrumpió Holmes. –Sí, porque al levantarme por la mañana y examinar la puerta de la caseta, me encontré con una nueva línea de monigotes debajo de la anterior. –¿La ha copiado también? –Sí; es muy corta. Tome. Sacó un papel del bolsillo. La nueva danza era la que señala la figura. –Dígame –preguntó Holmes, en cuyo rostro comprendí el gran interés que iba tomando en el asunto–: ¿esta inscripción estaba colocada inmediatamente después de la otra o aparte? –Aparte. Estaba dibujada en la otra hoja de la puerta. –Perfectamente. Esa observación es importantísima. Y ahora prosiga su relato, señor Cubitt. –Ya he terminado, señor Holmes. No me queda más que decirle la gran contrariedad que me causó el verme detenido por mi mujer cuando iba a castigar al misterioso dibujante. Luego me dijo que si hubiera hecho tal cosa me habría pesado, y esta afirmación suya me hizo creer que no le era desconocido el tal granuja. Sin embargo, señor Holmes, era tan sincero su dolor y tan palpable su cariño hacia mí, que la perdoné, y me juré a mí mismo no contrariarla en nada. Ahora, usted decidirá; pero, por de pronto, he de advertirle que tengo pensado montar una guardia con algunos de mis criados, de los más brutos, para que si vuelve ese nocturno visitante le den tal paliza que no le queden más ganas de volver a pintar monigotes. ¿Qué le parece? –Que eso no es bastante –contestó Holmes–. Desgraciadamente, creo que se trata de una cosa demasiado seria para obrar de tal modo. ¿Cuánto tiempo piensa estar en Londres? –Muy poco; esta noche regreso a Norfolk. Por nada del mundo dejaría sola a mi mujer. –Tiene razón; pero, sin embargo, si se hubiese quedado uno o dos días nos hubiéramos ido juntos. En fin, ¡qué se va a hacer! Déjeme esos papeles, y espero que dentro de poco habré resuelto el enigma y le haré una visita. Hilton Cubitt se puso en pie y tendió la mano a Sherlock Holmes, diciendo: –Adiós, pues. ¡No olvide que en usted pongo todas mis esperanzas! Holmes se inclinó con su característica frialdad, que no perdió un solo momento durante la entrevista, a pesar de lo cual comprendí que estaba profunda y seriamente intrigado e interesado en el asunto. En efecto, apenas desapareció el enorme corpachón de Cubitt, Holmes se abalanzó sobre los papeles llenos de monigotes, y sentándose ante la mesa, se abrumó en largas meditaciones y en detenidos análisis. Durante dos horas no pronunció una sola palabra y lo vi escribir infinidad de números y letras. Tengo la seguridad de que llegó a olvidarse de todo cuanto le rodeaba, incluso de mi humilde personalidad. A veces, sin duda cuando tropezaba con una solución, silbaba y tarareaba entre dientes mientras emborronaba las cuartillas; a veces parecía desalentado, falto de orientación, con la frente llena de arrugas y la mirada incierta. Por fin se levantó de un salto, y dejando escapar un grito de triunfo, empezó a pasear por el cuarto frotándose jubilosamente las manos. Luego volvió a sentarse y escribió largamente en un impreso de telegrama. –Si la respuesta es afirmativa, querido Watson –dijo después de escribir–, ya puede ir preparando la pluma para anotar un nuevo triunfo y aumentar la narración de mis aventuras. Tengo esperanzas de que mañana iremos a Norfolk y le podremos decir algo a ese hombre respecto de su asunto. Confieso que, a pesar de lo despierta y excitada que estaba mi curiosidad, no me atreví a preguntar nada a Holmes. De sobra sabía que, enemigo de hablar antes de tiempo, no querría decirme nada hasta que tuviera contestación al telegrama que acababa de poner. 3 Pasaron dos días. Holmes no podía disimular su impaciencia, y cada vez que llamaban a la puerta no aguardaba que abriese la criada, sino que corría a hacerlo él mismo. Por fin, el segundo día por la tarde, llegó una carta de Hilton Cubitt, en la cual decía que todo había marchado perfectamente hasta aquella mañana, en que encontró en la piedra del reloj de sol una inscripción, cuyo facsímil acompañaba. Los monigotes estaban dispuestos en la forma que señala la figura. Holmes examinó la inscripción largo rato, y de pronto se levantó bruscamente, lanzando un grito de angustioso asombro. –¿Qué pasa? –pregunté. –Nada –contestó mi compañero–. ¡Que hemos perdido demasiado tiempo! ¿Sabe de algún tren que nos pueda llevar esta misma tarde a North-Walsham? Nunca lo había visto tan inquieto; su voz tenía un acento de sincera angustia. Consulté la guía. Ya era tarde. El último tren había salido media hora antes. Holmes lanzó un juramento. –¡...! En fin, ¡qué se va a hacer! –continuó, dejando caer la cabeza sobre el pecho–. Mañana madrugaremos para tomar el primer tren. Es indispensable nuestra presencia allá... Fue interrumpido por la entrada de la señora Hudson con un telegrama en la mano. Holmes le arrebató el sobre azul y lo rasgó precipitadamente. –¡Al fin! Este telegrama, amigo Watson, viene a ratificarme en mi idea de salir mañana mismo para Norfolk. Hay que sacar cuanto antes a Hilton Cubitt del avispero en que está metido. Ya comprenderá, lector, cómo me iba interesando poco a poco este asunto, que me pareció tan pueril al principio y que conforme iba pasando el tiempo me llenaba de un terror inconsciente a algo inesperado y desconocido. Si yo fuese un novelista y pudiera fantasear a mi gusto, procuraría dar a esta historia un desenlace menos trágico del que en realidad tuvo. Pero no puedo. Fiel historiador de los hechos, me veo en la necesidad de ser verídico y seguir paso a paso este suceso, que le prestó a Ridding Thorpe Manor unos días de triste resonancia en toda Inglaterra. *** A la mañana siguiente, apenas bajamos del tren en la estación de North-Walsham, se nos acercó el jefe. –¿Son ustedes los detectives que debían llegar hoy de Londres? – nos preguntó ansiosamente. Una terrible sospecha inquietó el semblante de Holmes. –¿Por qué lo pregunta? –Hace un momento ha llegado el inspector Martin, de Norwich. Todavía no ha muerto; por lo menos según las últimas noticias que he recibido. Tal vez lleguen a tiempo de salvarla. La frente de Holmes se obscureció más aún. –Efectivamente –contestó–. Nosotros vamos a Ridding Thorpe Manor, pero no sabemos una palabra de lo ocurrido. –¡Una cosa horrible, señores! –exclamó el jefe de estación–. ¡Una verdadera desgracia! Según parece, la esposa del señor Hilton Cubitt ha muerto de un tiro a su marido, y después volvió el arma contra sí, y está herida gravemente. ¡Qué desgracia, señor, qué desgracia! ¡Una de las familias más consideradas y más nobles del condado! No perdimos el tiempo en palabreos inútiles. Saltamos sobre el primer coche que se presentó a nuestra vista, y durante las siete millas del trayecto, Holmes no pronunció una sola palabra. Pocas veces lo vi tan preocupado. Ya durante el viaje noté su agitación y el afán con que leyó los periódicos de la mañana: pero en cuanto vio realizados sus temores, cesó de agitarse, y acurrucándose en un rincón del coche, cerró los ojos, y sólo por las contracciones de la frente adiviné la turbulencia de su cerebro. Sin embargo, nada tan hermoso ni digno de admirarse como el paisaje por el que íbamos atravesando. Entre el verdor de la campiña luchaban las dos épocas: la nuestra, glacial, febril y caprichosa, representada por los chalets, los hoteles y las blancas casitas, y la otra, evocación de la vieja y austera Inglaterra, con sus castillos y cúpulas y las torres de sus iglesias enamoradas del cielo azul. Sobre el verdor de los campos apareció el añil del mar, y el cochero me señaló con la fusta una casa de ladrillo que asomaba a trechos entre los árboles. –Ahí tienen la posesión de Ridding Thorpe. Un minuto después llegamos a la verja que rodeaba el jardín, y en seguida noté la caseta de madera y el reloj de sol que habían jugado un papel tan importante en el misterioso suceso. No habíamos hecho más que bajar del carruaje, cuando se acercó a nosotros un hombre alto y escueto, con largos y engomados bigotes, que se presentó a sí mismo como el inspector Martin, de la policía de Norfolk. Al decirle Holmes su nombre no pudo contener una exclamación de asombro, y continuó: –El crimen, señor Holmes, ha tenido lugar a las tres de la madrugada. ¿Cómo demonios se ha arreglado usted para saberlo en Londres y llegar aquí al mismo tiempo que yo? –No lo sabía; lo esperaba, y por eso vine para impedirlo. –Según eso, debe saber muchas cosas que nosotros ignoramos todavía. –Muchas, no. Únicamente las danzas de unos monigotes. El inspector provinciano lo quedó mirando con la boca abierta. –¿Las danzas de unos monigotes? –Sí; pero ya hablaremos de eso más tarde. Ahora, puesto que ya se ha cometido el crimen, lo principal es que intentemos hallar los medios de castigarlo. ¿Quiere que verifiquemos las primeras diligencias juntos, o prefiere que obremos cada uno por su cuenta? –Para mí, señor Holmes, será un gran honor que se digne asociarme en sus trabajos –contestó el policía Martin, con sincera humildad. –Conformes. Entonces, si le parece vamos a examinar la casa y todas sus dependencias primero. El inspector Martin tuvo el buen acuerdo de dejar a Holmes obrar a su gusto, limitándose a anotar las observaciones y los descubrimientos que éste iba haciendo. Precisamente, al ir a entrar en la casa nos encontramos con el médico del pueblo, que venía de reconocer a los esposos Cubitt. Era un viejecillo simpático y amable, que contestó cumplidamente el interrogatorio de Holmes. Según dijo, la señora Cubitt, aunque gravemente herida, podía salvarse. La bala había atravesado el cerebro, y tenía que pasar, por lo tanto, mucho tiempo antes de que la víctima recobrase el conocimiento. También dijo que la forma de la herida no permitía asegurar si se trataba de un suicidio o de un asesinato. Lo único que podía decir era que el revólver (el cual se encontró en el suelo con dos cápsulas vacías) fue disparado muy cerca de la sien. Respecto a Hilton, recibió la bala en medio del corazón, y nada parecía indicar si fue el marido quien disparó sobre la mujer o ésta sobre aquél, porque el revólver yacía a igual distancia de ambos. –¿Han tocado a las víctimas? –preguntó Holmes. –Nada más que a la mujer. Dada la gravedad de su herida, hubiera sido una inhumanidad dejarla tal como estaba. –¿Desde cuándo está aquí, usted doctor? –Desde las cuatro de la mañana. –¿Hay alguien más? –Sí; el constable 1. –¿Ha tocado usted algo? –Nada. –Muy bien. ¿Quién le avisó? –La señorita Saunders. –¿Quién es esa señorita? –La doncella. –¿Ha sido ella la que descubrió el crimen? –Ella y la señora King, la cocinera. –¿Dónde están? –En la cocina, supongo. –Vamos a verlas. En un espacioso salón de amplios ventanales, con artesanados de nogal, establecimos una especie de tribunal. Holmes se sentó en medio de un butacón frailuno, y a ambos lados nos colocamos el inspector Martin, el médico de blanca cabellera, el constable, mocetón forzudo y de ojos cándidos, y yo. Holmes apoyó la barba entre las manos, y de la palidez de su rostro surgían las dos llamaradas de las pupilas. El improvisado juez mandó llamar a la doncella y a la cocinera, quienes declararon lo siguiente: A eso de las tres de la madrugada, las despertó el ruido de una violenta detonación, a la cual siguió, con corto intervalo, otra. Como ambas sirvientas dormían en cuartos distintos, la señora King fue en busca de su compañera, y juntas descendieron al piso bajo. La puerta del despacho estaba abierta de par en par y encima de la mesa había una vela encendida. El señor Cubitt yacía boca abajo en medio de la habitación. Cerca de la ventana, y con la cabeza apoyada contra el muro, estaba la señora. Respiraba dificultosamente; un hilo de sangre resbalaba por uno de los lados de la cara, empapando sus vestidos y encharcando el suelo. Una humareda espesa y oliente a pólvora llenaba el cuarto y salía lentamente al pasillo. La ventana estaba cerrada por dentro. En seguida la doncella corrió a avisar al médico y a la policía, y mientras tanto, la cocinera, ayudada por el groom y por el lacayo, transportaron a la señora a la cama, que presentaba señales de haber dormido en ella los esposos. Estaba completamente vestida; pero su marido no llevaba más que una bata encima de la camisa de dormir. También aseguraron las declarantes que en el despacho no se notó la menor señal de lucha, y que el matrimonio Cubitt se llevaba perfectamente, dando pruebas de quererse mucho. Además, aseguraron que todas las puertas estaban cerradas por dentro, y que el olor a pólvora lo notaron en cuanto salieron de sus cuartos. –Fíjese bien en este último detalle –dijo Holmes al inspector Martin, que inclinó la cabeza asintiendo gravemente–. Y ahora, si le parece bien, vamos a ver el lugar del suceso. El despacho era una habitación no muy grande, tres de cuyas paredes se hallaban cubiertas por las estanterías de la biblioteca. Cerca de la ventana –que daba al jardín– estaba la mesa. Desde el primer momento, toda nuestra atención se concentró en el cadáver del desdichado Hilton Cubitt. El desorden de sus ropas indicaba que lo sorprendieron en pleno descanso. El asesino debió disparar el arma estando frente a frente de él, porque la bala entró en el corazón y no salió, causándole una muerte instantánea. No se encontraron sobre él señales de pólvora, y, en cambio, según declaró el médico, su mujer sí las tenía, aunque nada más que en la cara. –Después de todo, esto no tiene importancia –dijo Holmes–. No tratándose de cartuchos de fabricación muy defectuosa, pueden hacerse infinitos disparos sin mancharse en lo más mínimo de pólvora. ¿No le ha extraído la bala todavía a la señora Cubitt, doctor? –Todavía no. Hay que hacerle antes una operación muy peligrosa. Mire; aquí tiene el revólver. Como ve, es de cuatro tiros, y no faltan más que dos cartuchos, los dos que... –Entonces –interrumpió Holmes–, ¿cómo se explica ese agujero de la contraventana, que indudablemente ha sido hecho de un balazo? Todos nos volvimos y siguiendo la dirección que marcaba el afilado dedo de Holmes, vimos que tenía razón. –¡Demonio! –exclamó el inspector–. ¿Cómo ha descubierto eso? –Porque lo he buscado. –¿Que lo ha buscado? –¡Es prodigioso! –exclamó el doctor–. Entonces, si existe un tercer balazo (lo cual es indudable), demuestra la intervención de una tercera persona. Pero, ¿quién es esa tercera persona? ¿Por dónde ha logrado escapar? –Eso es lo que nos falta saber –contestó Holmes–. Ya recordará, inspector Martin, que le hice observar la importancia de esa afirmación de las criadas cuando dijeron en su declaración que el olor de la pólvora lo notaron en cuanto salieron de sus cuartos. –Sí, lo recuerdo; pero yo no veo... –Ahora verá. Esta observación me hizo comprender que cuando se dispararon los dos tiros, la puerta y la ventana estaban completamente abiertas, pues de otro modo no se hubieran extendido tan pronto el olor y el humo por toda la casa. Era preciso que hubiera una corriente de aire. Sin embargo, me parece que la puerta y la ventana no estuvieron abiertas mucho tiempo. –¿Por qué? –Porque la vela no se ha corrido. –¡Asombroso! –exclamó el inspector–. ¡Asombroso! –Ahora, una vez seguro de que la ventana estaba abierta en el momento del drama, ya no resulta tan descabellada la idea de un tercer personaje, que debió disparar desde el jardín. Al contestarle desde el interior, hicieron el agujero ese de la ventana. –¿Y quién cerró entonces las contraventanas? –Sin duda la mujer lo haría inconscientemente para... ¿Qué es esto? Sobre la mesa había un magnífico saco de mano de piel de cocodrilo, con adornos de plata. Holmes lo abrió, hallando dentro veinte billetes del Banco de Inglaterra, de cincuenta libras esterlinas cada uno, sujetos con un elástico. –Tome –dijo mi compañero, entregándole al inspector el saco y los billetes–. Hay que guardar eso como prueba de convicción. Y ahora volvamos a estudiar cómo y por quién se disparó este tercer tiro. ¿Tiene la bondad de llamar a la señora King? Al poco rato, la cocinera entraba en la habitación. –Según ha declarado usted hace un momento –le dijo Holmes–, anoche la despertó el ruido de una “violenta” detonación. ¿Quiere decir con esto que la primera fue más fuerte que la segunda? –No lo sé a punto fijo. Desperté con tal sobresalto, que no podría afirmarlo sin temor de equivocarme. Lo único que sé es que fue una detonación tremenda. –¿No serían dos tiros a la vez? –No sé. –Está bien; puede retirarse. Aquí ya no hacemos nada, señores. Si no tienen inconveniente, vamos al jardín. Tal vez allí descubramos algo más. Debajo de la ventana del despacho había un cuadrado de césped y de flores. En cuanto llegamos a él un grito de asombro salió de todas las bocas. Las flores estaban destrozadas y sucias y el césped cubierto por las huellas de un pie hombruno extraordinariamente puntiagudo y afilado. Holmes se tendió boca abajo y registró minuciosamente. De pronto lanzó un grito triunfal y se levantó, enseñándonos un pequeño cilindro de cobre. –¡Aquí está! –exclamó–. Bien decía yo que había una tercera persona, y que esta tercera persona disparó desde el jardín. Estoy satisfecho, señor inspector. Las pesquisas no han podido dar mejor resultado. El buen inspector Martin estaba estupefacto, aturdido. Al principio desconfió algo de aquel aficionado, de quien tantos prodigios habían dicho los periódicos; pero luego, al ver cómo iba descubriéndolo todo, se le rindió y estaba dispuesto a obedecerle ciegamente. –¿Qué? ¿Sabe usted algo? ¿Sospecha algo? –preguntó, respetuosamente. –Permítame que calle por ahora. Estamos ya tan adelantados, que más vale dejarme obrar sin preguntarme nada. –Como guste, señor Holmes. ¡Con tal de que logremos coger al asesino!... –De eso le respondo. Ahora mismo tengo en la mano todos los hilos de este asunto; y aunque la señora Cubitt no recobrara el conocimiento, podríamos perfectamente reconstituir en todos sus detalles el drama de anoche. Dígame: ¿hay en las cercanías alguna posada que lleve el nombre de Elrige? Se preguntó a los criados. Nadie conocía semejante nombre. Sólo el lacayo recordó que un individuo que se llamaba así tenía una casa de labor a algunas millas de distancia, cerca del East-Ruston. –Sí, señor; muy solitaria. –Entonces, no habrá llegado todavía allí la noticia de lo ocurrido esta noche en esta casa. –Es probable que no. Holmes reflexionó unos segundos; luego levantó la cabeza, y con una extraña sonrisa en los labios, dijo: –Vas a montar a caballo, muchacho, y a todo galope llevarás una carta a casa de Elrige. Sacó del bolsillo los papeles llenos de monigotes, y colocándolos extendidos en la mesa, de modo que los viera perfectamente, se puso a escribir. Luego se levantó y le entregó la carta al muchacho, recomendándole muy especialmente que no la pasara a nadie más que al destinatario y, sobre todo, que no contestara a ninguna pregunta. Mientras le hacía estas recomendaciones, me fijé en el sobre escrito, con una letra muy distinta a la habitual de Holmes, y que decía lo siguiente: PARA EL SEÑOR ABE SLANEY En casa de Elrige EAST–RUSTON. (Norfolk) –Me parece, amigo Martin –continuó Holmes, dirigiéndose al inspector–, que debería pedir telegráficamente una escolta, pues si se realizan las cosas tal como espero, tendrá que conducir a la cárcel del condado a un individuo muy peligroso. Este muchacho podría también encargarse del telegrama. Respecto a nosotros, querido Watson, esta noche dormiremos en Baker Street. Este asunto está ya dando las boqueadas. *** Cuando se marchó el lacayo, Holmes ordenó a las criadas que si venía alguien preguntando por el señor Hilton Cubitt, no le dijeran una palabra de lo ocurrido y lo condujesen directamente al salón, adonde subimos los dos con el inspector Martin, pues el doctor se marchó a cumplir con sus obligaciones. 4 Nos sentamos cómodamente en amplios butacones. Puso Holmes encima de la mesa los papeles llenos de monigotes, y con aquella entonación grave y frívola a un mismo tiempo, empezó a hablar: –Como tenemos por lo menos una hora por delante, voy a intentar hacérsela pasar a ustedes del modo más interesante e instructivo posible. Usted, Watson, me va a dispensar que no haya satisfecho antes su legítima curiosidad, y usted, inspector Martin, fíjese especialmente en lo que voy a decir, porque tal vez le sirva de mucho en su carrera. Y basta de preámbulo. Hizo una breve pausa, la pausa de todos los oradores que saben atraer la atención de sus oyentes; luego continuó: –Aquí tenemos estos dibujos, que, a no ser porque han figurado como prólogo o preludio en este reciente drama, arrancarían una sonrisa. Tales son su grácil, su ingenua desenvoltura, y de tal manera son cómicas las danzas, que desde el primer momento comprendí que se trataba de unos signos convencionales, de un alfabeto secreto. Sin embargo, y a pesar de que yo creía conocer todas las escrituras secretas, a pesar de que soy autor de una obrita en que se estudian ciento cincuenta sistemas diferentes, confieso que éste me era desconocido en absoluto. Indudablemente, los autores o inventores lo adoptaron como uno de los más difíciles al análisis y a la lectura no teniendo la clave. Efectivamente, todo el que vea una inscripción de éstas no puede menos que atribuirla a la mano inexperta de un muchacho. Pero a mí no lograron engañarme, y en seguida apliqué las reglas que existen (la mayor parte de ellas creadas por mí) para descifrar todas las escrituras secretas. Trabajillo me costó, pero salí triunfante de la empresa. ”El primer mensaje que llegó a mis manos era tan corto, que no pude averiguar más que la significación de este signo. ”Ya saben que la letra E es la que se emplea con más frecuencia en el alfabeto inglés, y es tal su predominio, que hasta en las frases más cortas se encuentra una vez por lo menos. Ahora bien; de los quince signos que componían la primera inscripción, cinco eran semejantes, y, por lo tanto, no era muy descabellada la suposición de que correspondían a la letra E. También noté que la figura representativa de la E tenía a veces una bandera; pero a juzgar por el modo en que estaban dispuestos los tales “abanderados”, deduje que se empleaban únicamente para separar las palabras entre sí. ”Una vez sentadas estas hipótesis, quedaba la parte más peliaguda del asunto. Después de la E, las demás letras se emplean indistintamente y sin predominio de unas sobre otras. Haciendo el recuento en la página de un libro, vi que podía establecerse un orden de empleo (numérico, por decirlo así), semejante a éste: T, A, O, I, N, S, H, etcétera; pero como esto resultaba muy pesado, decidí cambiar de sistema y esperar una segunda prueba. Pasados unos días, el señor Cubitt fue a verme y me entregó dos frases pequeñas, donde no había “abanderado”, lo cual demostraba que era una sola palabra. Aquí están. Esta palabra, que, como ven, se compone de cinco letras y cuya segunda y cuarta son E, ¿sería sever2, lever3 o never4? Como de estas tres palabras, la última era la más lógica, pues tenía todo el aspecto de una contestación, deduje que debió ser dibujada por la joven como respuesta a los mensajes anteriores. Partiendo, pues, de este principio era indudable que los signos (figura 7) correspondían a las letras N, V y R. Ya conocía cuatro letras; pero no tenía bastante, y entonces pensé que la contestación de la señora Cubitt debía de referirse a los mensajes anteriores, y que el autor de éstos debía ser una persona que la conoció íntimamente en otra época. ”Así, pues, se me ocurrió que si descubría una palabra de cinco letras, de las cuales la primera y la última fueran E, debía ser Elsie, nombre de la joven. Miré los mensajes anteriores, y vi que, efectivamente, esta combinación terminaba la frase en tres inscripciones diferentes. Ya resultaba indudable que las tres letras intermedias eran L, S, e I. Faltaba saber si era una súplica o una imposición lo que decían los monigotes. Entonces me fijé en la palabra anterior a Elsie, que se componía de cuatro letras y que terminaba también en E. ¿Sería come?5 Examiné otras palabras también de cuatro letras y terminadas en E, pero ninguna encajaba en mi suposición. Como ven ustedes, ya conocía otras tres letras más (C, O, y M), y, por lo tanto, podía intentar la solución del primer mensaje. Escribí, pues, las letras que conocía, substituyendo por puntos las ignoradas, y resultó la siguiente combinación: .M .ERE ..E S..NE ”La primera letra de la inscripción debía de ser una A, puesto que, siendo tan corto el mensaje, aparecía tres veces. Luego pensé que la otra podía ser una H. Hice la prueba, y obtuve la siguiente frase: AM HERE A.E SLANE. ”Y reemplazando los puntos por una B y una Y, que estaban indicadísimas, resultó: AM HERE ABE SLANEY 6 ”Tenía ya tal número de letras conocidas, que me sería muy fácil descifrar el segundo mensaje. Valiéndome, conocimientos adquiridos, escribí lo siguiente: pues, de los A. ELRI. ES ”La frase no podía tener sentido más que añadiéndole una T y una G. Es decir: AT ELRIGE’S 7 ”Y entonces comprendí que esta palabra Elrige sería el nombre de la posada u hotel o el del dueño de la casa donde estuviera el desconocido”. –¿Y qué hizo usted entonces? –interrumpió el inspector Martin, que, como yo, había seguido atentamente las explicaciones de Holmes. –A juzgar por el nombre de Abe 8 Slaney –prosiguió Sherlock– debía de ser un americano quien escribía tales mensajes, y si recordamos que la carta que recibió la mujer de Cubitt antes de aparecer los monigotes llevaba sellos americanos, la suposición tenía muchos visos de certeza. Además, las alusiones de Elsie a su vivir pretérito, la falta de confianza en su marido, parecían afirmar también la hipótesis. Entonces puse un telegrama a mi amigo Wilson Hargreave, de la policía de New York, quien me debe algunos favores, preguntándole si conocía a un tal Abe Slaney. Aquí tienen el telegrama respuesta: “Es el bandido más peligroso de Chicago”. La misma tarde en que recibí esta contestación, Hilton Cubitt me mandó el último mensaje de Slaney, y después de substituir los monigotes por letras, según la clave, obtuve lo siguiente: ELSIE .RE.ARE TO MEET THY GO. ”Añadí dos P y una D, y al leer: ELSIE PREPARE TO MEET THY GOD 9 comprendí que el bandido había pasado de las súplicas a las amenazas y que no tardaría en poner en práctica estas últimas. Inmediatamente salimos mi amigo y yo en dirección a Norfolk, pero desgraciadamente llegamos tarde. El crimen se había cometido ya”. –Nunca me felicitaré ni le agradeceré lo bastante que haya intervenido en este asunto –exclamó calurosamente el inspector Martin–. Sin usted yo no hubiera sabido hacer nada. Sin embargo, permítame una reflexión. Perdone, pero se trata de mis jefes, ante quienes tengo que justificar y explicar mi conducta. Si ese Abe Slaney que estaba o está en casa de Elrige es realmente el asesino, ¿no le parece que puede muy bien escaparse mientras hablamos aquí tranquilamente? –Pierda cuidado. No se escapará. –¿Por qué? –Porque su huida demostraría su culpabilidad. El inspector Martin se levantó. –¿Adónde va? –preguntó Holmes. –En busca de ese hombre. –No hace falta. Dentro de un momento estará aquí. –¿Aquí? –Sí; lo he citado. –¿Pero vendrá? –Vendrá. –¿Y no será posible que su carta, en lugar de obligarlo a venir, lo incite a emprender la fuga? –Creo que no. Me parece que he sabido... Pero ¡calla! ahí está... Ese hombre que entra en el jardín es él. El inspector Martin y yo nos acercamos a la ventana. Efectivamente, por una de las avenidas venía un hombre alto y de porte distinguido. Tenía el rostro quemado por el sol y sobre la barba negra y enmarañada descendía una nariz aquilina. Vestía traje de franela gris, un sombrero panamá le cubría hasta los ojos, y los dedos de la mano derecha jugueteaban con el bastón. Viéndolo avanzar con aquella jactancia y aquella tranquilidad nadie diría que se trataba de un asesino dirigiéndose al teatro de sus crímenes, sino de un honrado propietario, que volvía a su casa después de un corto paseo. –Creo, señores –dijo Holmes, con la mayor tranquilidad–, que debemos escondernos detrás de la puerta y en cuanto entre echarnos encima de él. Tratándose de un canalla semejante, todas las precauciones son pocas. Tenga preparadas las esposas, inspector Martin. Y ahora, ni una palabra más. Permanecimos en silencio durante un minuto, uno de esos minutos que nunca se olvidan. Por fin se abrió la puerta. Entró el asesino. En un abrir y cerrar de ojos, Holmes le apoyó en la sien el cañón del revólver y Martin le encerró los puños en las esposas de hierro. Con tal rapidez se le atacó, que antes de que pudiera darse cuenta se vio sujeto e impotente para hacer la menor resistencia. Sus ojos lanzaron sobre nosotros rayos de cólera y de odio. Después soltó una estruendosa carcajada. –¡Está bien, señores! Veo que no trato con tontos. Pero no me explico la razón de este atropello. Yo venía aquí citado por una carta de la señora Cubitt. Ha sido ella la que me ha tendido una trampa, ¿verdad? –La señora Hilton Cubitt –contestó Holmes– está gravemente herida y tal vez muera antes de mañana. Slaney lanzó un grito de dolor que hizo retemblar los cristales. –¡Mentira! ¡El herido fue él! –Y ella –repuso Holmes. –¡No, no puede ser! –añadió el presunto asesino, temblorosa la voz y llameantes las pupilas–. ¿Quién se iba a atrever con ella? Yo podré amenazarla de palabra, pero antes dejaría de existir que tocar uno solo de sus cabellos. Pero no, eso es una broma suya. Elsie no está herida, ¿verdad que no? –Desgraciadamente, es verdad. Se la encontró mortalmente herida junto al cadáver de su esposo. Slaney se derrumbó en un sillón, y ocultando el rostro entre las aherrojadas manos, sollozó largo rato. Luego, levantando la cabeza y con la desesperación pintada en el semblante, exclamó: –¡Voy a decirlo todo, señores! Les juro que si disparé sobre Cubitt fue en legítima defensa, contestando a su agresión. El fue quien disparó primero. Respecto a la herida de Elsie, yo no soy responsable. Nada más lejos de mí que hacerle el menor daño. Les juro que no existe ningún hombre en el mundo que ame a una mujer como yo quise y la quiero a ella. Además, en este caso, no hice más que reclamar lo mío. Cuando ese maldito inglés se metió por medio, Elsie era mi prometida. –No fue el inglés, sino su propio comportamiento y sus inclinaciones lo que los separó. Cuando conoció a Hilton Cubitt fue después de huir de América y de usted. Destrozó usted su vida, hasta el punto de obligarla a abandonar a su marido, al hombre que más quería en este mundo, para seguirle a usted, el hombre a quien odiaba con toda su alma. Y para terminar, Abe Slaney, usted es el responsable de la muerte de Cubitt y del suicidio de su esposa. De ambos crímenes responderá ante la justicia. El americano se encogió de hombros. –¡Muerta Elsie, todo me tiene sin cuidado! Hizo un esfuerzo y, abriendo una de las manos, mostró la carta de Holmes. –Sin embargo, no sé por qué se me figura –continuó, con una leve sospecha en las crueles pupilas– que me está usted mintiendo. Si esa mujer está tan gravemente herida, como dice, ¿quién me ha escrito esta carta? –Yo –contestó Holmes. –¿Usted? –Sí, yo. –¡Mentira! Nadie, excepto nosotros, conocía el secreto de los monigotes bailarines. –Lo que un hombre puede inventar puede ser descubierto por otro hombre –dijo Holmes, sonriendo–. Pero, en fin, no se trata ahora de eso. Dentro de poco llegará un coche que lo ha de conducir hasta las autoridades de Norfolk. Mientras tanto, va usted a reparar en lo posible el mal que ha hecho. ¿Sabe que han acusado a la señora Cubitt de la muerte de su esposo, y que a no ser por mi intervención en este asunto, la gente y la justicia hubieran permanecido en esta creencia? Lo menos que puede hacer es decir claramente que ella no ha intervenido de ningún modo en la muerte de su esposo. –¡No deseo otra cosa! –exclamó el americano–. En mi propio interés está que se sepa toda la verdad de los hechos. Ya he dicho antes que todo me tiene sin cuidado, y que si ella muere, mi vida no tendrá razón de ser. –Entonces, ¿quiere contarnos cuándo y dónde conoció a Elsie? – dijo Holmes. –Hace algunos años –empezó Slaney– se constituyó en Chicago una sociedad de malhechores, de la cual yo formaba parte, y cuyo jefe era el viejo Patrik, padre de Elsie. El fue quien inventó esa escritura secreta que, a no tener la clave, parece un entretenimiento infantil. Elsie vivió algún tiempo con nosotros, pero cansada de aquella vida y con algunos ahorros que ganó, honradamente, se vino a Londres. Antes de abandonar América estaba convenida nuestra boda, y tal vez se hubiera verificado de renunciar yo a mi profesión, pues ella no quería tener el menor contacto con la banda. Pasado algún tiempo, me enteré de su matrimonio con Cubitt y del lugar donde vivía, y le escribí dos cartas. No me contestó. Entonces vine aquí y empecé a dibujar, en sitios donde ella pudiera verlas, todas esas inscripciones que ya usted conoce. ”Hace un mes que estoy aquí, en la granja de Elrige, donde alquilé un cuarto bajo con objeto de poder salir por la noche sin que nadie se enterara. Procuré por todos los medios posibles que Elsie se escapara conmigo, sin conseguirlo. Sin embargo, me consta que leía mis ruegos, porque un día leí una negativa rotunda que escribió debajo de mi petición. Perdí la paciencia y empezaron las amenazas. Entonces ella me escribió suplicándome que la dejara en paz, que estaba destrozando su vida, y que aquella noche, mientras su marido estuviera acostado, se asomaría a las tres de la mañana a la ventana del despacho y me daría el último adiós. Así fue. Cuando dieron las tres ella apareció en la ventana, y alargándome un saquito lleno de dinero, me rogó que la dejase y que volviera a América. Perdí la razón, y cogiéndola por las muñecas, intenté sacarla de la habitación y arrastrarla conmigo. En aquel momento apareció el marido con un revólver en la mano. Elsie cayó desmayada y él y yo nos encontramos frente a frente. Para asustarle saqué el revólver, y él entonces disparó el suyo, sin herirme; contesté a la agresión, y sin esperar el resultado, salí huyendo”. Hubo una pausa. Slaney dejó caer la cabeza y permaneció algunos segundos con la barba clavada en el pecho; luego, levantándola, continuó: –Les he dicho la verdad, toda la verdad. Y les juro que no volví a saber más de lo ocurrido hasta que su carta me ha hecho caer como un imbécil en la trampa. En aquel momento aparecieron en la puerta dos policías. El inspector se levantó, y apoyando la mano en el hombro de Slaney, dijo: –Vamos. Ya es hora de partir. –¿No podría verla antes de marchar? –No; no puede ser... Señor Holmes, no puedo expresarle cuánto es mi agradecimiento y cuánta sería mi alegría si lo pudiera tener siempre a mi lado en ocasiones como ésta. 5 Holmes y yo nos asomamos a la ventana y vimos desaparecer el coche que conducía al asesino. Luego volví la vista hacia el interior y mis ojos tropezaron con la carta que Holmes enviara a Slaney y que éste había dejado encima de la mesa. –A ver si puede descifrarla, Watson –dijo Holmes, sonriendo. Cogí el papel, y vi lo siguiente: –Haciendo uso de la clave que le he dicho –continuó mi compañero–, verá que todo eso quiere decir: “Ven cuanto antes”. Yo estaba completamente seguro de que Slaney no dejaría de acudir a la cita, puesto que juzgaría la carta como de Elsie, no imaginándose que alguien más supiera su secreto. Ya ve, amigo Watson, cómo esos monigotes, que tantas veces fueron cómplices del mal, han servido esta vez para el bien y la justicia. Ahora, si le parece, iremos paseando hasta la estación. El tren sale a las tres y cuarenta, y, por lo tanto, llegaremos a Baker Street a la hora de comer. *** Dos palabras para terminar. El americano Abe Slaney fue condenado a muerte; pero gracias a un indulto se le conmutó la pena por la de trabajos forzados a perpetuidad. Respecto a la señora Elsie Cubitt, recobró la salud pasado mucho tiempo, y el resto de su vida permaneció viuda y consagrada a hacer obras de caridad. 1 Agente de Policía. (N.del T.) 2 Sever: dividir, separar. 3 Lever: palanca. 4 Never: nunca. 5 Come: ven. 6 Estoy aquí. Abe Slaney. Abe Slaney era el nombre del autor del mensaje. (N.del T.) 7 En casa del Elrige. 8 Abe es una contracción americana de Abel. (N.del T.) 9 Elsie, prepárate a comparecer ante Dios. (N. del T.) El Enemigo de Napoleón 1 Muchas veces, el inspector Lestrade, de Scotland Yard, venía a pasar la velada con nosotros, y fumando cigarrillos y bebiendo whisky, charlábamos de mil cosas. Sherlock Holmes gustaba no poco de estas visitas, porque servían para tenerle al corriente de todos los asuntos en que intervenía la policía. A cambio de tales noticias, Holmes se interesaba, especialmente, por los sucesos encomendados a Lestrade, y le aconsejaba y le dirigía con su pericia y su innegable experiencia de los hombres y de las cosas. Una tarde en que habíamos agotado infinidad de temas –las mujeres, el tiempo, los libros, los crímenes célebres–, decayó la conversación, y de pronto Holmes, mirando fijamente a Lestrade, preguntó: –¿Qué? ¿No es interesante? –No; no tiene nada de particular. –No importa; dígamelo. El inspector se echó a reír. –Seamos francos, Holmes; le he dicho que no tenía nada de particular y, sin embargo, estoy realmente preocupado con ello. A veces me parece tan estúpido que no lo creo digno de atención, y en otras ocasiones lo creo tan extraño, en medio de su vulgaridad, que me parece que no he de llegar a resolverlo nunca. De muy antiguo sé que le interesa todo lo extraordinario; pero, o mucho me engaño, o este asunto es más de la competencia del doctor Watson que de la suya. –¿Algún caso patológico? –pregunté. –Sí; un caso de locura, de una extraña locura. Imagínese que existe actualmente en Londres un individuo que odia a Napoleón I, hasta el punto de romper todas cuantas estatuas lo representan. Holmes se encogió de hombros. –Tenía usted razón; a mí no me importa nada esa historia. –Ya lo dije antes; sin embargo, si tenemos en cuenta que ese hombre asalta las casas para romper los bustos de Napoleón, veremos que se escapa del dominio del doctor y entra de lleno en el de la policía. Holmes se inclinó sobre el brazo derecho del sillón. –¡Hombre! Eso es ya más interesante. Cuéntemelo. Lestrade sacó un cuaderno, y después de consultar algunas notas refresca-memoria, empezó a hablar. –El primer hecho de este género tuvo lugar hace cuatro días, en casa de Moses Hudson, que tiene una tienda de objetos artísticos en Kennington Road. El comerciante entró un momento en las habitaciones interiores, cuando de pronto fue desagradablemente sorprendido por un estrépito. Volvió corriendo a la tienda y encontró roto en mil pedazos un busto en yeso de Napoleón, que tenía encima del mostrador, entre otros varios objetos. Salió en seguida a la calle, y a pesar del testimonio de varias personas que habían visto salir precipitadamente a un individuo de la tienda, no pudo encontrarlo. Atribuyó el suceso a uno de estos actos de barbarie tan frecuentes desde hace algún tiempo, y en esta forma hizo la denuncia a la policía. El busto no costaba más que unos cuantos chelines y, por lo tanto, no se le concedió importancia alguna al asunto. Sin embargo, anoche, y en condiciones mucho más graves y extraordinarias, se repitió el caso también en Kennington Road, cerca de la tienda de Hudson, en casa del doctor Barnicot, muy conocido y acreditado, en la orilla izquierda del Támesis. El doctor Barnicot, aunque tiene la consulta en Kennington Road, posee una clínica a unas dos millas de distancia, en Lower Brixton Road. Este buen señor es un admirador fanático de Napoleón. Su casa está llena de libros, de cuadros, de estampas, de periódicos, etc., referentes a la historia del emperador de los franceses. Precisamente, pocos días antes había comprado en casa de Hudson dos yesos completamente iguales, representando el busto de Napoleón y modelados por el escultor Devine. Colocó uno de ellos en la antesala de su casa de Kennington Road, y puso el otro encima de la chimenea de su gabinete de Lower Brixton. Esta mañana, al levantarse el doctor, vio que su casa había sido asaltada durante la noche, pero que, sin embargo, no faltaba más que el busto de yeso, que debió ser lanzado violentamente contra la tapia del jardín, a juzgar por los pedacitos que se encontraron cerca de dicha tapia. Holmes se frotó las manos regocijado. –¡Bravo! ¡Esto se complica! –Ya sabía yo que le había de interesar la historia. A mediodía el doctor Barnicot se dirigió a la clínica de Lower Brixton, y ¡cuál sería su asombro al encontrarse con la ventana abierta de par en par y en el suelo los pedazos del otro busto! Inmediatamente dio parte de lo ocurrido a Scotland Yard, y aunque comprendimos desde el primer momento que el autor de estos desaguisados era el mismo de la tienda del señor Hudson, no hemos logrado pescarle por más esfuerzos que se han hecho. –Realmente se trata de una historia interesantísima –repuso Holmes–. ¿Sabe si los bustos del doctor Barnicot eran reproducciones exactas del que apareció roto en la tienda? –Sí; los tres procedían del mismo molde. –Esa circunstancia demuestra su hipótesis de que el autor de los desperfectos sea un encarnizado enemigo de Napoleón. Sin embargo, debemos tener en cuenta que resulta demasiado casual el que, existiendo tantas figuras de Napoleón en Londres, las tres que han aparecido rotas procedieran del mismo molde y de la misma tienda. –Conforme, amigo Holmes; pero no debemos olvidar que Moses Hudson es el único vendedor de objetos artísticos que hay en este barrio de Kennington Road. Así pues, aunque existan en Londres infinitas figuras representativas del gran hombre, es de suponer que esos tres bustos fueran los únicos que existían en el barrio. Nada más natural que, si el maniático vive en esa parte, empiece por esta otra sus hazañas; ¿no es verdad, señor Watson? –No crea que es tan fácil sentar una conclusión determinativa tratándose de un loco. Según los psicólogos franceses, la “idea fija” obsesiona de tal manera, que a ella únicamente responden todos los hechos del maníaco. Un hombre que haya estudiado a fondo la historia de Napoleón, o cuya familia haya recibido durante la gran guerra algún grave daño o injuria, puede haber caído en la obsesión, y ya en el precipicio, cometer actos tan extraños como los que nos acaba usted de relatar. –Conforme, Watson –interrumpió Holmes–; pero no se trata de eso; lo importante es averiguar cómo llegó a enterarse con tal exactitud dónde estaban los bustos. –¡Ah! Eso yo no lo sé. –Ni yo tampoco. Pero no dejará de reconocer que hay demasiado método y precisión en esos actos para que sean producto de un cerebro desequilibrado. Por ejemplo: en el vestíbulo del doctor Barnicot, donde el ruido podía despertar a la gente, sacaron el busto al jardín para romperlo, mientras que en la clínica, donde no había tal peligro, el busto fue roto en la misma habitación. –¡Es verdad! –exclamamos Lestrade y yo al mismo tiempo. –Ya recordará, amigo Watson, que todos los asuntos interesantes, los que más me dieron y han dado que trabajar, fueron precisamente los más misteriosos por su sencillez. Le ruego, querido Lestrade, que no olvide este asunto, y que en cuanto ocurra algo nuevo (que ya verá cómo no tarda en ocurrir), venga a decírmelo. 2 No se engañó Sherlock Holmes en sus suposiciones, y antes de lo que esperábamos hubo de intervenir en el misterioso asunto. Al día siguiente, por la mañana, mientras estaba yo vistiéndome para salir, llamaron a la puerta de mi cuarto. Abrí y entró Sherlock Holmes, con un telegrama en la mano. –¡Calla! ¿Qué hay de nuevo? –Oiga. Y leyó lo siguiente: Venga inmediatamente. Pitt Street, 131, Kensington. – Lestrade. –¿Y qué quiere decir esto? –exclamé. –No sé... Me figuro que será la continuación de la historia de los bustos. Si es esto, nuestro hombre ha variado de barrio. Antes Kennington, ahora Kensington. Vamos, beba pronto ese café. Abajo hay un coche esperándonos. *** Media hora después llegábamos a Pitt Street, una calle que, en medio del ruido y ajetreo de Kensington, era como un pequeño oasis de paz y de silencio. La casa, que tenía el número 131 era, como sus vecinas, sin nada que llamase la atención ni fuera de lo vulgar. Al llegar nos encontramos cerca de la verja con una porción de curiosos que se apretaban y codeaban hablando todos a un tiempo. Holmes no pudo contener un gesto de alegría. –¡Caramba! Crimen tenemos. Fíjese, Watson; no hay más que mirar la ansiedad con que alarga ese granuja el cuello, para comprender que se trata de un hecho violento. ¡Hombre! La parte alta de la escalera está mojada y secos los primeros escalones. Es raro, ¿verdad? Pronto saldremos de dudas, porque veo a Lestrade en aquella ventana y él nos contará lo sucedido. El detective nos recibió con aspecto despreocupado, y después de saludarnos gravemente, nos condujo a otra habitación, donde había un hombre agitadísimo y dando muestras de una gran excitación. Vestía una bata de franela blanca, y nos fue presentado como el señor Horace Hasker, dueño de la casa y miembro del Sindicato de la Prensa. –¡Otro busto de Napoleón! –exclamó Lestrade después de las presentaciones–. Como ayer me dijo usted que le interesaba el asunto, he creído conveniente avisarle ahora que toma un aspecto mucho más grave. –¿Más grave? –Ya lo creo. ¿Quiere tener la bondad, señor Hasker, de contar a estos señores lo ocurrido? El hombre de la bata blanca cesó en sus paseos, y parándose delante de nosotros, mostrando la compungida cara, exclamó: –¡Es extraordinario! Yo, que me he pasado la vida contando al público las desgracias y las convulsiones ajenas, ahora que se trata de mí, no puedo encontrar palabras. Tengo la seguridad de que si yo no fuera en estos momentos, si pudiera tener la sangre fría del reportero, haría un hermoso, un emocionante relato; pero no puedo. Toda la mañana me paso explicando el asunto, y tengo la seguridad de que ninguna vez he sabido dar la sensación exacta. Hizo una pausa, se limpió la boca con el pañuelo, y sentándose, continuó: –No es la primera vez que oigo su nombre, señor Holmes, y no sabe cuánto me alegro de que sea usted, precisamente, el encargado de resolver este enigma. Holmes se inclinó silenciosamente, luego se repantigó en una butaca y cerró los ojos, como siempre que se disponía a escuchar algo interesante. –La aventura –empezó el periodista– parece tener por eje principal cierto busto de Napoleón que compré hace cuatro meses para adornar un poco más este salón. Anoche, como siempre, estuve trabajando hasta muy tarde. El despacho lo tengo en el tercer piso, y a eso de las dos de la madrugada, en medio del augusto silencio propio de esa hora, me pareció oír ruido en el piso bajo. Presté atención, y como no sintiera nada más, reanudé mi trabajo. De pronto sonó un grito terrible, un grito taladrante, que no olvidaré nunca, señor Holmes. Permanecí largo rato helado de terror; luego, esforzándome en recobrar la sangre fría, descendí al piso bajo. En cuanto entré en la habitación, noté que la ventana estaba abierta de par en par y que el busto había desaparecido. Lo demás, aun objetos de muchísimo más valor que el yeso insignificante, estaba intacto. ”Continuando mi examen, vi que el ladrón debió salir de un salto por la ventana. Salí al jardín, y a los pocos pasos tropecé con un cadáver. Retrocedí en busca de luz, y ya con ella, vi el cuerpo de un hombre degollado de un tajo formidable, por donde se escapaba a torrentes la sangre. Yacía tendido boca arriba, las piernas abiertas, con un gesto de supremo terror en los labios y en los ojos. Di dos o tres pasos tambaleándome, lancé a la oscuridad un grito angustioso de socorro y caí desmayado. ”Cuando volví en mí, me encontré en la antesala con un policeman al lado”. –¿Y quién era el muerto? –interrumpió Holmes. –Todavía no lo sabemos –contestó Lestrade–. Ya verá usted el cuerpo en la morgue. Era un hombre alto, de unos treinta años, y cuyo aspecto demostraba un vigor poco común. Vestía muy modestamente, pero sin parecer un vagabundo. A un lado y en un mar de sangre, encontramos un cuchillo con mango de cuerno. ¿Esta arma era del asesino o de la víctima? Lo ignoramos. Su ropa no tenía marca alguna y en los bolsillos no encontramos más que una manzana, un poco de bramante, un plano de Londres y este retrato. Holmes cogió la fotografía. Representaba un hombre antipático, de rasgos acentuadamente siniestros, con las cejas muy espesas y la mandíbula inferior muy saliente. –¿Y qué fue del busto? –dijo Holmes, después de mirar atentamente el retrato. –Hace un momento que lo hemos sabido. Se le ha encontrado en el jardín de una casa desalquilada de Campden House Road. –¿Roto? –Roto. Yo me disponía a ir a verlo ahora mismo. ¿Quiere acompañarme? –Ya lo creo; pero va a tener la bondad de dejarme echar antes una ojeada. Y después de examinar la alfombra y el borde de la ventana, continuó: –¡Largas deben ser las piernas del asesino! Aunque no muy alta la ventana, está lo suficiente para dificultar la entrada por ella a la habitación. En fin, me parece que aquí ya no tenemos nada que hacer. ¿Quiere venir con nosotros a ver ese busto, señor Hasker? El incansable periodista, que se había sentado junto a la mesaescritorio, se volvió hacia nosotros y contestó: –No puedo. Voy a intentar hacer un relato detallado del suceso, porque, indudablemente, los periódicos de esta noche ya deben dar la noticia. ¿Se acuerda de cuando se hundieron las tribunas de las carreras de caballos de Doncaster? Pues en aquella ocasión yo era el único periodista que estaba presente, mi periódico fue el único que no habló del suceso a su debido tiempo, porque fue tal la impresión sufrida, que no pude escribir ni una sola palabra. Ahora, como entonces, seré el último en hablar de un asesinato cometido en mi propia casa. ¡Es un inconveniente ser tan sensible!... A pesar de estas lamentaciones, cuando salimos del cuarto, su pluma corría velozmente sobre las cuartillas. *** El sitio donde fueron hallados los pedazos del busto estaba a unos cuantos centenares de metros. Por primera vez pudimos, Holmes y yo, ver los restos del gran emperador, que parecía haber despertado un odio tan violento en el alma de un desconocido. Holmes cogió algunos de los pedazos de yeso que blanqueaban sobre el césped y los examinó cuidadosamente. En la cara que puso, comprendí que había encontrado ya la pista. –¿Qué le parece? –preguntó Lestrade. Mi amigo se encogió de hombros. –Todavía es muy prematuro aventurar juicios de ninguna clase. Sin embargo, creo que ya tenemos un punto de partida. Por de pronto, sabemos que la posesión de este insignificante busto tenía mucho más valor para un hombre que la vida de otro individuo. Debemos fijarnos también que no deseando coger este busto más que para romperlo, no lo hizo en la otra casa, sino que lo trajo hasta aquí y aquí lo destrozó. –Tal vez lo hiciera influido por un inconsciente e irrefrenable deseo de huir después de cometido el crimen. –Es posible; pero no debe usted olvidar la posición de esta casa, cuyo jardín ha elegido el asesino para romper el busto. Lestrade miró en torno suyo. –Nada más natural que eligiera ésta –contestó–. Se trata de una casa desalquilada y, por lo tanto, podía estar casi seguro de que no lo molestaría absolutamente nadie. –Sí; pero también hay otra de iguales condiciones al principio de la calle y, no obstante, pasó por delante de ella sin entrar. ¿Por qué eligió ésta y no aquélla, siendo así que mientras más tiempo anduviera con el busto más probabilidades tenía de ser detenido? –No lo sé –contestó sinceramente Lestrade, encogiéndose de hombros. Holmes señaló un farol que había delante de la casa, y dijo: –Pues, sencillamente, porque aquí veía lo que hacía y en la otra casa no. El detective se dio una palmada en la frente. –¡Calla! Pues es verdad. Ahora recuerdo que el busto del doctor Barnicot también fue roto cerca de la linterna roja 1. ¿Y qué deduce de eso, señor Holmes? –Por ahora, nada. Es un detalle que debemos recoger y emplearlo cuando sea preciso. ¿Qué piensa hacer ahora, amigo Lestrade? –Lo primero de todo establecer la identidad del cadáver, lo cual no debe ser difícil de averiguar. Una vez que ya sepamos quién era, sus costumbres, sus relaciones, no nos costará mucho trabajo saber por qué había ido a Pitt Street y quién fue la persona que se encontró y lo mató junto a la puerta del señor Horace Hasker. ¿No opina usted del mismo modo? –No está mal pensado; pero yo seguiría distinto procedimiento. –¿Cuál? –No, de ningún modo; yo no quiero torcer sus inclinaciones. Siga su sistema y yo seguiré el mío. Luego compararemos los resultados y nos ayudaremos mutuamente. –Está bien –contestó Lestrade, mordiéndose los labios. –¡Ah! Si vuelve a Pitt Street, le agradecería que viera al señor Hasker y le dijese de parte mía que estoy completamente seguro de que el asesino es un loco que odia a Napoleón con toda su alma. Eso puede servirle para hacer más interesante su artículo. Lestrade miró fijamente a Holmes. –Me parece que no cree tal cosa. Holmes sonrió. –Tal vez; pero ya verá cómo esa afirmación le parece de perlas al señor Hasker y contribuye no poco a interesar a los lectores de su periódico. Y luego, tendiendo la mano a Lestrade, prosiguió: –Si quiere, esta noche nos veremos a las diez en punto en Baker Street. ¡Ah! Va a darme la fotografía esa. Si las cosas se presentan según espero, esta noche le rogaré que nos acompañe a una expedición importantísima. Conque, ¡hasta las diez, y buena suerte! ¿Vamos, Watson? 3 Sherlock Holmes y yo fuimos a pie hasta High Street, donde nos detuvimos en la tienda de Harding Hermanos, que fueron los vendedores del busto. Un joven dependiente nos dijo que el señor Harding estaba fuera y que no vendría hasta el anochecer; además, como él llevaba muy poco tiempo en el establecimiento, no podía tampoco satisfacer nuestra curiosidad. Yo miré a Holmes, y en su fruncimiento de cejas comprendí el mal efecto que le había causado la noticia. –¡Qué le vamos a hacer! –exclamó–. Nosotros no podemos esperar a que venga el señor Harding. Salimos de la tienda, y ya en la calle, cogiéndose a mi brazo, continuó: –Como ha visto, amigo Watson, yo deseo averiguar el origen exacto de esos bustos y saber si existe algún detalle particular que me ilumine algo más en mis descubrimientos. Si le parece bien, tomaremos ese coche e iremos a casa del señor Moses Hudson, en Kennington Road, a ver si nos puede ayudar en algo. Al cabo de una hora llegamos al conocido almacén de objetos artísticos. Preguntamos por el señor Hudson, y se nos presentó un hombrecillo grueso, de rostro rubicundo y ademanes inquietos y nerviosos. –¡Ah! Sí, sí –exclamó en cuanto Holmes dijo las primeras palabras–. Aquí mismo, en este mostrador, me lo rompieron. ¡Yo no sé en qué piensan esos gobiernos que nos agobian a impuestos para luego no proteger la propiedad! ¡Estar a merced del primer granuja que le dé la gana de destrozarnos los ...! –El doctor Barnicot... –insinuó Holmes. –Sí, sí; yo le vendí dos bustos al doctor Barnicot... ¡Es realmente vergonzoso!... Para mí, se trata de un complot anarquista... Solamente un anarquista ha podido hacer eso. ¡Claro! ¡Con esta tácita protección de las ideas libertarias y sanguinarias!... –¿Y dónde los adquirió usted? –¿El qué? ¿Los bustos? No veo la relación que pueda tener con... –Sin embargo... –Bien, bien; todas las opiniones son respetables... Precisamente hoy le decía yo a mi mujer que... Pero, en fin, esto no es del caso presente. Los compré en la casa Gelder y Compañía, en Church Street Slepeny, una casa muy acreditada y fundada hace veinte años. Por cierto que... –¿Y cuántos compró? –Tres. Dos le vendí al doctor Barnicot, y el tercero fue el que me hicieron pedazos aquí en el mostrador, casi ante mis propias narices. –¿Conoce a este individuo? –interrumpió Holmes, enseñándole la fotografía encontrada en el bolsillo del cadáver. –A ver. No... Creo que..., ¡calla!, me parece que sí que lo conozco. Justo: es Beppo, un italiano que estuvo algún tiempo empleado en esta casa. Se marchó la semana pasada y no he vuelto a saber de él. Ni sé de dónde venía ni adónde ha ido. ¡Sabe Dios! Sin embargo, en honor a la verdad, debo decirles que durante el tiempo que estuvo en casa no tuve el menor motivo de queja contra él. Precisamente dos días después fue cuando me rompieron el busto. ¡Cuidado que fue extraño! Figúrese que estaba yo... –Vaya, señor Hudson –dijo Holmes, tendiéndole la mano e interrumpiéndolo bruscamente en su locuacidad–; he tenido tantísimo gusto en conocerle, y le estoy agradecidísimo por sus noticias. Salimos como alma que lleva el diablo. –¿Qué le ha parecido? –me preguntó Holmes, ya en la calle. –Que no he visto en mi vida un hombre más parlanchín. –Demasiado. Pero el caso es que nos ha servido de algo. Por de pronto, sabemos que el individuo de la fotografía se llama Beppo y que estuvo empleado en esa casa. Ahora continuaremos la pista de las figuras, y para ello vamos a ir a Church Street Slepeny. Atravesamos rápidamente el Londres aristocrático, luego el Londres de los hoteles, de los teatros, de los comerciantes, y por fin, llegamos a los barrios industriales, que forman en torno del río como una ciudad cosmopolita, donde viven centenares de miles de almas. En una calle ancha, compuesta por los mejores almacenes y talleres de la ciudad, vimos el letrero Gelder y Compañía, encima de un amplio portalón. Entramos, y después de un patio lleno de bloques de mármol y de piedra, llegamos al taller, donde unos cincuenta obreros esculpían y modelaban bajo las órdenes de un alemán alto y rubio. A las preguntas de Holmes, este individuo contestó muy cortésmente y nos invitó a entrar en su despacho. Después de consultar sus libros nos dijo que, efectivamente, allí se habían reproducido seis bustos de Napoleón, con arreglo al modelo del escultor Devine. Tres de ellos se vendieron a Moses Hudson y los otros tres a Harding Hermanos, de Kensington. Después se obtuvieron algunos centenares más, que se habían ido vendiendo poco a poco. El precio de fábrica era de seis chelines, pero los comerciantes solían venderlos a diez y aun a doce. Luego, al preguntarle Holmes cómo se obtenían dichas reproducciones, nos explicó el procedimiento. El busto estaba compuesto de dos partes completamente iguales, que luego se unían y se ponían a secar en unas tablas grandes y largas que había en un pasillo. Generalmente, estas operaciones eran hechas por italianos. Después de decir esto último iba a levantarse como dando por terminada la entrevista, cuando Holmes le enseñó el retrato de Beppo. Al verlo se contrajeron sus cejas, le brillaron las pupilas y todo su rostro de teutón se enrojeció de ira. –¡Ah, granuja! –exclamó–. La única vez que entró la policía en esta casa tan honrada fue por culpa suya. Hará cosa de un año. Este bribón, luchando con un compatriota suyo, le dio una puñalada, y aquí mismo fue detenido por la policía. Se llamaba Beppo y nunca supe quién era su familia ni de dónde procedía. Le juro que desde entonces no he vuelto a tomar a ninguno que se le pareciera ni que estuviese tan desnudo de antecedentes como él. Sin embargo, debo reconocer que era un buen obrero. –¿Y fue condenado? –Creo que a un año de cárcel, porque la víctima curó en seguida. Ya debe de estar en la calle; pero se conoce que no ha tenido valor para presentarse aquí otra vez. Si quiere más detalles llamaremos a un primo suyo que está ahí en el taller. –¡No, no! –interrumpió Holmes–. De ningún modo. Es más: le agradecería que no dijese una palabra de esto a ese individuo. Se trata de un asunto muy grave y muy importante para que se entere cierta clase de gente. Si no recuerdo mal, antes, cuando miró usted el libro de ventas, me pareció ver que la fecha de venta de esos bustos era el 13 de junio del año pasado. ¿Podría decirme qué día fue detenido Beppo? –Se lo voy a decir ahora mismo. Y después de hojear un libro en cuyo lomo se leía Registro de Contabilidad, continuó: –La última paga la recibió el 20 de mayo. Holmes se levantó. –Muchas gracias, señor director. Le ruego que me dispense por haberle robado tanto tiempo. Y reiterándole nuevamente la mayor discreción, salimos del taller. *** Muy avanzada la tarde entramos a merendar en un restaurante. Un periódico sujeto con cuatro chinches encima de nuestra mesa anunciaba, precisamente, el crimen de Kensington y presentaba al asesino como un loco. Holmes mandó a comprar un ejemplar, y mientras comíamos leyó con evidente satisfacción las dos columnas de apretada prosa que consagraba al asunto, en las cuales se veía que Hasker había logrado por fin escribir su deseado artículo. La lectura de algunos pasajes hizo sonreír a mi amigo. –Esto tiene mucha gracia, Watson. Oiga, oiga: “Podemos asegurar a nuestros lectores que la opinión que aventuramos más arriba es también la de personas muy competentes en materia de crímenes y autos judiciales. El señor Lestrade, uno de los detectives más competentes de Scotland Yard, de igual modo que el señor Sherlock Holmes, célebre por sus famosos descubrimientos, creen que estos hechos, epilogados de tan trágica manera, son obra de un monomaníaco y no de un criminal. Realmente, no cabe otra explicación”. Ya ve, querido Watson, qué factor tan importante es la prensa cuando se sabe hacer uso de ella. Ahora, si le parece bien, iremos a Kensington e intentaremos ver por segunda vez al señor Harding. *** Llegamos a la tienda, y esta vez tuvimos más suerte que la anterior. El director del almacén era un hombrecillo de aspecto inteligente y vestido con impecable corrección. A las preguntas de Holmes contestó, con breves y sencillas palabras, lo siguiente: –Efectivamente, en los periódicos de hoy hemos leído el suceso, y nos hemos emocionado. El señor Hasker es uno de nuestros clientes más antiguos, y nosotros fuimos quienes le proporcionamos el busto de Napoleón, hace algunos meses. Encargamos tres iguales a la casa Gelder y Compañía, y los tres se vendieron al poco tiempo: uno, como le he dicho, al señor Hasker, y los otros dos..., los otros dos... Veamos los libros. Sí, aquí están. Uno al señor Josiah Brown, Villa Las Acacias, en Labernum Vale, Chiswick; y el otro, al señor Sandeford, de Lowe Grove Road, Reading... ¿Cómo? ¡Ah! No. Es la primera vez que veo al hombre aquí retratado. Si le hubiese visto en alguna ocasión, lo tendría presente, porque es de una fealdad extraordinaria. Sí; verdad es que tenemos algunos italianos empleados en la casa, y si alguno hubiese querido mirar los libros de venta, le hubiera sido fácil, porque no los ocultamos. Esto es todo cuanto puedo decirles respecto de este lamentable asunto, y si en algo más puedo servirles, tendré mucho gusto en hacerlo. Y haciendo una reverencia, nos indicó que daba por terminada la entrevista. Holmes le estrechó la mano y salimos del almacén. Durante la parrafada del señor Harding mi amigo no cesó de tomar notas, y ya en la calle, noté que la marcha del asunto le agradaba no poco. Sin embargo, no me dijo lo más mínimo, limitándose a hacerme observar que si no apresurábamos el paso llegaríamos tarde a la cita de Lestrade. En efecto, cuando llegamos a Baker Street, ya nos estaba esperando el policía y en la agitación con que se paseaba por el cuarto y en el innegable júbilo del rostro, se comprendía que estaba satisfecho de sí mismo. –¡Hola! ¿Qué hay de nuevo? –exclamó al vernos entrar. –Hemos trabajado mucho –contestó Holmes–, y me parece que no del todo inútilmente. Hemos hablado con el fabricante y con los vendedores de los bustos. Ahora ya podemos seguir la pista más fácilmente. –¡Siempre los bustos! –exclamó Lestrade–. Ya sé que cada uno tiene su modo de matar moscas, amigo Holmes; pero me parece que en esta ocasión he empleado el tiempo mejor que usted. Ya sé de quién era el cadáver. –¿De veras? –Y sé también el móvil del crimen –continuó el inspector, con el mismo tono triunfal. –¡Caramba! –La medalla que llevaba al cuello el cadáver, unido al color de su tez, me hizo pensar que se trataba de un meridional, y entonces acudí a Saffron Hill, que está encargado exclusivamente del barrio italiano. Hill lo reconoció en seguida. Era un tal Pietro Venucci, natural de Nápoles y uno de los asesinos más peligrosos de Londres. Formaba parte de la Maffia, esa terrible asociación secreta. Como ve, el misterio se va aclarando poco a poco. Su asesino ha debido ser otro italiano como él, y como él, afiliado también a la Maffia. Indudablemente, este último debió cometer alguna cosa traicionando a la asociación, y entonces Pietro fue el encargado de la venganza, para lo cual le entregaron un retrato del traidor, con el objeto de que no se equivocara. Debió seguirle, pues le vería entrar en la casa del periodista; esperó que saliera, y entonces empezaron a discutir, luego a luchar y por último fue muerto. ¿No es usted de la misma opinión, señor Holmes? Sherlock Holmes se levantó, y dando calurosas palmadas en el hombro de Lestrade, exclamó: –¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muy bien! Todo eso resulta perfectamente lógico. ¿Y los bustos? –¡Los bustos! ¡Ya apareció aquello! Yo creo que esos robos no tienen importancia alguna. Son... tonterías, bromas, ¡qué sé yo! Lo importante es descubrir al asesino y eso me parece que lo conseguiré muy pronto. –¿Si? ¿Y qué piensa hacer? –Pues, sencillamente, ir con Hill al barrio de los italianos y ver si hay algún individuo que se parezca al retratado en esa fotografía y detenerlo. –¡Magnífico! Es usted un hombre admirable. El policía se pavoneó de satisfacción. –No tanto, no tanto... ¿Qué? ¿Vendrá conmigo? –No. Al contrario. Precisamente pensaba rogarle que me acompañase a mí. –¿Adónde? –Ya lo verá. Aunque mi procedimiento sea completamente distinto del suyo, espero también detener al asesino. –¿En el barrio de los italianos? –Tal vez. Por de pronto pienso ir a Chiswick, en la seguridad de que esta excursión no perjudicará lo más mínimo el éxito. Ahora, con su permiso, creo que debíamos dormir un poco. Saldremos a eso de las once, para volver antes de que amanezca. El inspector se encogió de hombros. –¿Qué? ¿Acepta? –preguntó Holmes. –Sí. –Perfectamente. Entonces, comerá usted con nosotros y luego puede descansar un poco en ese sofá hasta la hora de partir. Watson, ¿quiere tener la bondad de llamar a la señora Hudson y decirle que sirva la comida? ¡Ah! Y que tiene que llevar una carta al correo. Con su permiso, amigo Lestrade, voy a escribirla. 4 Después de cenar, Lestrade se echó en el sofá, yo me tumbé en la cama y Holmes subió a la buhardilla para hojear periódicos viejos, según nos dijo. Yo no sé si Lestrade dormiría, pero yo no pude conciliar el sueño. Aquellas horas consagradas al descanso las pasé dando vueltas al asunto, buscándole una solución, o por lo menos procurando sorprender los proyectos e ideas de Holmes. Habiendo seguido paso a paso con él las pesquisas y a pesar de su silencio, pude adivinar algo de lo que se proponía. Quedando, como quedaban todavía, dos bustos intactos, era probable que el asesino intentara destruirlos también. Luego, recordando que uno de estos bustos lo tenía un señor de Chiswick y que Holmes había dicho que pensaba ir a ese sitio, comprendí que la idea de mi amigo era sorprender al enemigo de Napoleón en flagrante delito. Una vez adquirida esta convicción, no pude menos de admirar profundamente el talento de Holmes lanzando a los periódicos en una pista falsa, con objeto de tranquilizar al asesino y hacerle caer en el lazo más fácilmente. *** Cerca de las once bajó Holmes y nos rogó que nos preparásemos a marchar. Nos preguntó si llevábamos revólver, y a nuestra contestación afirmativa, sonrió, enseñándonos el rompecabezas. Un arma favorita para excursiones del género de la que emprenderíamos. A la puerta nos esperaba un coche cerrado, y en él fuimos hasta el otro lado del puente de Hammer Smith. Allí bajamos, y dándole orden al cochero de que nos esperara, fuimos a pie hasta una calle muy solitaria, compuesta de aristocráticas y elegantes villas con sendos jardines en la parte delantera. Al leer, gracias a la luz de un farol, Villa Las Acacias, en una de las verjas, nos detuvimos. Los habitantes de la villa debían estar acostados, porque no se veía luz en ninguna parte y un silencio de muerte envolvía la oscura mole. La luz tibia y medrosa del farol blanqueaba parte de una de las avenidas del jardín. –Venga. Vamos a la acera de enfrente, para ocultarnos en la oscuridad –murmuró Holmes. Así lo hicimos, y entonces mi amigo continuó: –Deben procurar hacer el menor ruido posible, y aunque sea larga la espera no impacientarse. Por fortuna, hace una noche muy agradable. Sin embargo, no tuvimos que esperar mucho. De pronto sentimos pasos. Un individuo dio la vuelta a la esquina y avanzó hasta llegar a la verja de la villa. Allí se detuvo un momento. Chirrió la verja, y en la parte iluminada del jardín pasó una sombra. Después hubo un largo rato de silencio. Nosotros conteníamos la respiración y yo acariciaba la culata del revólver. Hubo ruido de goznes; se abrió una ventana, y vimos saltar por ella dentro de la casa a un hombre. Debió encender una linterna sorda, pues en el boquete negro brilló un débil rayo de luz. No encontraría lo que buscaba, porque de aquella habitación pasó a otra y luego a otra. –¡Vamos! –exclamó Lestrade. –Sí –repuso Holmes–; entraremos por la ventana y lo detendremos cuando vaya a salir. Atravesamos la verja y nos encontramos en el jardín. Ya nos disponíamos a saltar por la ventana, cuando sentimos ruido de pasos. Holmes nos arrastró hasta lo oscuro. Salió el hombre con un bulto bajo el brazo y se detuvo un momento, como escuchando. El silencio que llenaba la desierta calle lo tranquilizó, y llegando hasta la parte iluminada se detuvo, poniendo una rodilla en tierra, quedando de espaldas a nosotros. Sonó un ruido seco, y el hombre se inclinó más hacia tierra. Entonces Holmes dio un salto de tigre y se dejó caer sobre él. Lestrade le puso las esposas y yo apoyé en sus sienes el cañón del revólver. Todo esto fue hecho con tal rapidez, que el individuo no tuvo tiempo de hacer la menor resistencia. Entonces lo examiné detenidamente y en aquellos rasgos odiosos y repulsivos, contorsionados por el terror, reconocí al individuo de la fotografía. Sin embargo, Holmes no parecía preocuparse del descubrimiento, sino que se arrodilló en el suelo y empezó a examinar los pedazos del objeto que acababa de romper el detenido. Era un busto de Napoleón completamente igual al que habíamos visto por la mañana y roto del mismo modo. De pronto sonaron unos cerrojos; se abrió la puerta principal y en el marco iluminado apareció un hombre obeso, de aspecto jovial y en mangas de camisa. –¿El señor Josiah Brown? –dijo Holmes. –Yo soy, y usted indudablemente debe ser el señor Holmes, ¿verdad? Como ve, he recibido su carta y he seguido al pie de la letra sus instrucciones. Le aseguro que tengo un vivo placer en haber ayudado a la captura de ese granuja. Ahora espero que tenga la bondad de pasar y tomar algo. Pero Lestrade se opuso a ello. Deseaba encerrar cuanto antes al detenido en sitio seguro, y en vista de ello, mandamos por un coche. Nos despedimos del señor Brown y emprendimos la vuelta. Durante el trayecto, el detenido no pronunció una sola palabra, limitándose a mirarnos furiosamente, y un momento que me descuidé y puse mi mano cerca de él, la cogió e intentó llevársela a la boca, para morderla como un lobo rabioso. En cuanto llegamos a la oficina de policía le registraron cuidadosamente, no encontrándole más que algunos chelines y un cuchillo de hoja ancha y larga, en cuyo mango había manchas de sangre. A las preguntas se obstinó en no contestar más que con los relámpagos de sus coléricas pupilas. Entonces Lestrade ordenó que lo llevaran a un calabozo, y mientras nos acompañaba a Holmes y a mí hasta la puerta, nos dijo: –La cosa marcha. Mañana vendrá Hill y sabremos quién es este pájaro. Como ve, mi hipótesis era cierta; pero no por eso dejo de agradecerle que me haya auxiliado tan eficazmente, señor Holmes. Holmes se encogió de hombros. –Lo que no puedo comprender –continuó el policía– es cómo ha logrado preparar la cosa tan bien. Holmes, tendiéndole la mano, contestó: –Ahora no es ocasión de entrar en explicaciones, además de que todavía me faltan por atar dos o tres cabos. Si no tiene inconveniente, mañana a las seis de la tarde lo esperaré en mi casa y procuraré demostrarle cómo se ha equivocado usted bastante en este asunto, único por su importancia en los anales del crimen. –Está bien; no faltaré –contestó algo mohíno el policía. Echamos a andar, y al cabo de un rato, Holmes rompió el silencio para decirme: –Le confieso, amigo Watson, que si se olvidara de poner este asunto en sus memorias, tendría uno de los mayores disgustos de mi vida. 5 Cuando nos reunimos a las seis de la tarde, el detective parecía muy satisfecho, y apenas entró, sin quitarse siquiera el sombrero, empezó a hablar: –El asesino se llama Beppo y es conocidísimo en la colonia italiana, donde es justamente temido y odiado. Al principio se ganó la vida honradamente en el taller de un escultor, y era estimado por sus inmejorables condiciones de inteligencia y de amor al trabajo; pero poco a poco fue resbalando por el abismo del crimen, y sufrió dos condenas, una por robo y la otra por homicidio frustrado en la persona de un compatriota. Desde el primer momento se adaptó al ambiente, y a no ser por su aspecto físico, podía pasar perfectamente por un inglés. Hasta ahora no sabemos las razones que haya tenido para destruir los bustos de Napoleón; pero por de pronto sabemos que probablemente fueron moldeados por él, puesto que estuvo empleado en la casa Gelder y Compañía. Holmes escuchó todas estas noticias como si le fueran completamente desconocidas; pero yo, que lo conocía tan bien, leí en sus ojos la impaciencia y la inquietud. De pronto sonó el timbre. Holmes saltó de la silla; sus ojos centellearon. Al poco rato oímos pasos en la escalera, después en el pasillo, y, por último, el criado abrió la puerta, y entró un hombre de edad madura, de rostro rubicundo y grandes patillas grises. En la mano derecha llevaba un saco de noche, de esos sacos de noche arcaicos, que sólo se ven en las aldeas y en las pequeñas provincias. –¿El señor Holmes? –preguntó. Mi amigo se inclinó sonriendo. –Yo soy. ¿Y usted? ¿Tengo el honor de hablar con el señor Sandeford, de Reading? –El mismo. Tal vez me haya retardado algo; pero no es culpa mía. ¡Esos trenes van tan despacio!... He recibido una carta suya, hablándome de cierto busto de Napoleón que tengo en mi poder desde hace algún tiempo. Holmes asintió con la cabeza. –Aquí traigo dicha carta, en la cual me dice usted que, deseando tener el Napoleón de Devine, y sabiendo que yo tenía una reproducción en yeso, estaba dispuesto a darme por ella hasta diez libras. Holmes volvió a asentir con la cabeza. –Le confieso, señor Holmes, que estoy profundamente sorprendido. ¿Cómo demonios ha sabido que yo tenía tal busto? –Pues sencillamente porque el señor Harding, de la casa de Harding Hermanos, me dijo que se lo había vendido. –¡Ah! ¿Y le dijo también lo que me llevó por él? –No. –No importa. Aunque pobre, soy un hombre honrado, y creo que es deber de conciencia decirle que ese busto no me costó más que quince chelines. –Esa confesión le honra, señor Sandeford; pero no por ello me vuelvo atrás. Le he prometido diez libras y estoy dispuesto a darlas inmediatamente. La cara del buen hombre resplandeció de alegría. –Muy bien. Es usted un hombre admirable, señor Holmes, y ya que estamos conformes en la venta, voy a entregarle el busto. Y abriendo el saco de noche, colocó el yeso sobre la mesa, y por primera vez pudimos ver entero aquel busto, que hasta entonces habíamos visto hecho pedazos. Holmes extendió un cheque por valor de diez libras, y entregándoselo a Sandeford, dijo: –Va a tener la bondad de extenderme un recibo. Aunque se trata de usted, que es una persona honrada, yo soy un hombre muy meticuloso, y amigo de cumplir todos los requisitos legales. –Nada más justo –asintió el otro. Y sentándose a la mesa extendió el recibo. –¡Ajajá! –exclamó Holmes, guardando cuidadosamente el documento–. Muchas gracias, señor Sandeford; si para algo me necesita, tendré mucho gusto en servirle. En cuanto salió el extraño vendedor, Holmes empezó una serie de manipulaciones que excitaron poderosamente la atención de Lestrade y mía. Primero extendió cuidadosamente un mantel limpio sobre la mesa; puso en el centro el busto que acababa de comprar, y por último, cogiendo el rompecabezas, le dio un golpe formidable. El busto se hizo mil pedazos y Holmes se inclinó sobre ellos. De pronto lanzó un grito de triunfo, y enderezándose, nos mostró un pedazo de yeso en el que había incrustado, como una pasa en un pudding, una bolita oscura. –¡Señores! –exclamó–. Tengo el gusto de presentarles la célebre perla negra de los Borgia. Lestrade y yo permanecimos un momento estupefactos, y luego empezamos a aplaudir llenos de entusiasmo, como en el final de un drama emocionante. Las mejillas de Holmes se colorearon, y mi amigo se inclinó saludando como un actor ante el homenaje de los espectadores. Ya no era el hombre-máquina frío e insensible como un matemático. El orgullo del triunfo lo embriagó como licor exquisito, y durante unos minutos no pudo hablar, limitándose a estrecharnos febrilmente las manos con una sonrisa que pocas veces había visto florecer en sus labios. –Sí, señores –dijo por fin–. Esta es la famosa perla negra de los Borgia, y yo la he seguido paso a paso desde el cuarto del Hotel Dacre, donde la perdió el príncipe Colonna, hasta el interior de este busto, el último de los seis que fueron modelados en Slepeny por Gelder y Compañía. Ya recordará, amigo Lestrade, el ruido que produjo la desaparición de esta alhaja y los esfuerzos que hizo inútilmente la policía metropolitana por encontrarla. También en aquella ocasión se me llamó para descifrar el enigma, y con gran vergüenza mía no pude conseguirlo. Todas las sospechas recayeron sobre una doncella de la princesa, una italiana que tenía un hermano en Londres; pero no se le pudo probar nada, absolutamente. La doncella se llamaba Lucrecia Venucci, y ese Pietro Venucci que apareció asesinado la otra noche en casa del señor Hasker era el hermano. Hojeando los periódicos de aquella época he descubierto que la perla desapareció precisamente dos días antes de la detención de Beppo por una riña que tuvo con un compañero en casa de Gelder y Compañía, mientras se moldeaban los bustos de Napoleón. Como ven, el velo se va rasgando poco a poco. Beppo, indudablemente tenía la perla negra. Tal vez la hubiera robado a Pietro; quizás éste se la había confiado; acaso no fuera más que intermediario entre Pietro y su hermana. Igual da. ”El caso es que tenía la perla en las manos cuando sintió llegar a la policía. Viéndose perdido, comprendió que debía ocultar inmediatamente la inestimable joya. Corrió, pues, al taller, donde se secaban los seis bustos. Tocó uno de ellos, y siendo como era un hábil escultor, hizo un agujero en el yeso húmedo, ocultó la piedra, y con unos cuantos toques volvió a recobrar la figura su aspecto anterior. Como ven, encontró un escondite admirable y a cubierto de todas las sospechas; ya podían detenerle. ”Fue condenado a un año de cárcel, y mientras cumplía la condena se vendieron los seis bustos. En cuanto salió, su primer pensamiento fue para la piedra preciosa. Como la ocultó estando fresco el yeso, al secarse éste se había adherido, y como, además, no sabía en cuál de los bustos estaba, no tenía más remedio que irlos rompiendo uno a uno hasta encontrarla. Por medio de un primo suyo que trabaja en la casa de Gelder se enteró del nombre de los comerciantes que habían comprado los bustos. Una vez sabido esto, consiguió una plaza en casa del señor Hudson y pudo seguir las huellas y destruir tres de los yesos. Pero en ninguno de los tres estaba la perla. Entonces, y valido de algunos empleados compatriotas suyos, logró descubrir quiénes eran los otros tres compradores. El primero era el señor Hasker, y hacia la casa de éste se dirigió una noche; pero Pietro, que lo venía espiando hacía algún tiempo, lo siguió; tuvieron una disputa, lucharon luego, y por último, Venucci cayó muerto de una puñalada”. –¿Y cómo se explica usted que Pietro llevara el retrato de Beppo en el bolsillo? –Indudablemente porque lo había ido enseñando a todo el mundo para encontrar la pista de su antiguo cómplice. Después de cometido el crimen, y quedando todavía dos bustos de los seis, era natural que Beppo no perdiera el tiempo en peligrosas vacilaciones. Aunque yo no estaba todavía muy seguro del verdadero motivo que pudiera tener Beppo para romper los bustos, comprendí que debía existir una razón muy poderosa para hacerlo obrar así y que indudablemente buscaba algo. Entonces, y para animarle a proseguir en la empresa, hice correr la especie de que indudablemente el autor del crimen y de los destrozos era un monomaníaco. ”También pensé que no quedando más que dos bustos y uno de ellos en Londres, éste sería el primero que buscara el criminal. Previne, pues, a los dueños de él para evitar un nuevo crimen, y ya vieron el resultado que obtuve. ”La noche de la detención adquirí la seguridad de que Bepo buscaba la perla de los Borgia. El nombre del muerto era una prueba indiscutible. Ya no quedaba más que un busto: el de Reading. En ése debía estar la perla. Le propuse la venta a su dueño, y... Voilà!” Hubo una pausa. Lestrade y yo estábamos mudos de asombro. –Muchos y muy difíciles asuntos le he visto resolver, señor Holmes –dijo Lestrade al cabo de un rato–; pero ninguno tan maravilloso ni tan admirable como éste. En Scotland Yard todos estamos orgullosos de que usted nos ayude en nuestras empresas; y si mañana se digna ir allá, desde el primer inspector hasta el último agente se disputarán el honor de estrecharle la mano. Holmes volvió la cabeza para ocultar su emoción. –Gracias, gracias –balbuceó. Un segundo después había recobrado su sangre fría habitual, y tendiendo la mano a Lestrade, dijo: –¡Bah! Esto no tiene importancia. Si me necesita para algo más, tendré mucho gusto en servirle. ¿Quiere tener, amigo Watson, la bondad de guardar esa perla en sitio seguro? Todavía antes de cenar tendré tiempo de estudiar ese asunto de Cork-Singleton. 1 Para dar a conocer más fácilmente sus casas durante la noche, algunos médicos de Londres ponían un farol rojo en la puerta. (N.del T.) El Vampiro de Sussex Holmes había leído atentamente una carta que acababa de traerle el último correo. Después, con la risa seca que en él era lo que más se aproximaba a la carcajada, me la entregó. –Creo que esto llega al extremo límite para una combinación de lo moderno y lo medieval, de lo práctico y lo más locamente fantástico –dijo–. ¿Qué opina usted, Watson? Entonces leí lo que sigue: 46, Old Jewry, noviembre 19. La causa de los vampiros Señor: Nuestro cliente el señor Robert Ferguson, de la entidad Ferguson y Muirhead, exportadores de té, de Mincing Lane, con esta misma fecha nos ha dirigido, mediante una comunicación, varias preguntas referentes a los vampiros. Como nosotros únicamente nos hemos especializado en la tasación de maquinaria, este asunto no entra en nuestra esfera de actividad y, por consiguiente, hemos recomendado al señor Ferguson que vaya a visitar a usted y le exponga el caso. No hemos olvidado su afortunada intervención en lo del Matilda Briggs. Somos de usted, atentos SS. SS. Morrison, Morrison Dodd P.P., E.J.C. –Matilda Briggs no es el nombre de una joven, Watson –dijo Holmes, recordando–. Es el de un barco que estuvo relacionado con la rata gigante de Sumatra, una historia para la cual el mundo no está preparado todavía. Pero, ¿qué sabemos nosotros de vampiros? ¿Acaso es asunto que entra en nuestro radio de acción? Todo es preferible a estar sin hacer nada; pero, en realidad, parece que nos quieren hacer intervenir en un fantástico cuento de Grimm. Alargue el brazo, Watson, y vea lo que nos dice la V. Me incliné hacia atrás y cogí el gran índice que acababa de mencionar Holmes; se lo puse encima de las rodillas y sus ojos recorrieron lenta y cuidadosamente el registro de casos anteriores, entre los que se hallaban mezclados todos los informes acumulados durante su vida. –Viaje del Gloria Scott –leyó–. Aquello fue un mal negocio. Creo recordar que usted hizo una información acerca de ello, Watson, pero no pude felicitarle por los resultados. Víctor Lynch, el falsificador. Un mal bicho. ¡Caso notable, en verdad! Vittoria, la bella del circo. Vanderbilt y el Yeggman. Víboras. Vigor, el asombro de Hammersmith. ¡Hola!, ¡hola! Excelente índice. Es insubstituible. Escuche esto, Watson. Vampirismo en Hungría. Y más aún, vampirismo en Transilvania. Volvió las páginas ávidamente y después de un breve intento de lectura, apartó el enorme libro con un gruñido de desencanto. –¡Todo esto es paja, Watson, todo es paja! Qué nos importan a nosotros esos fantasmas errantes, que sólo pueden retenerse en la tumba clavándoles una estaca en el corazón. Esto es una verdadera locura. –Pero –dije yo– ¿es que un vampiro tiene que ser necesariamente un fantasma? También un vivo puede tener ese hábito. He leído, por ejemplo, que hay personas viejas que chupan la sangre de jóvenes para apoderarse de su juventud. –Tiene usted razón, Watson. La leyenda hace referencia a estas cosas. Pero, ¿cree que debemos prestarles gran atención? Nuestra agencia sólo se dedica a cosas positivas, y es imposible cambiar su carácter. El mundo es suficientemente grande y hay lugar para todos. No es menester recurrir a los fantasmas. Me parece que no podemos tomar muy en serio al señor Ferguson. Tal vez sea suya esta carta y nos dé algunos indicios de lo que tanto le preocupa. Cogió otra carta que había quedado encima de la mesa mientras estuvo ocupado con la primera. Empezó a leerla, sonriendo, divertido, pero gradualmente su semblante fue expresando mayor interés y atención. Cuando hubo terminado, quedóse pensativo durante algún tiempo con la carta en la mano. Finalmente, se estremeció y salió de su ensimismamiento. –Cheeseman’s, Lamberley. ¿Dónde está Lamberley, Watson? –En Sussex, al sur de Horsham. –No está muy lejos, ¿eh? ¿Y Cheeseman’s? –Conozco esa región, Holmes. Hay en ella muchos caserones antiguos, que llevan aún el nombre del que los construyó hace siglos. Se encuentran allí Odley’s, Harvey’s y Carriton’s... Las gentes han caído en el olvido, pero sus nombres viven con sus casas. –Eso es –dijo Holmes fríamente. Una de las peculiaridades de su naturaleza orgullosa y concentrada era que, aunque catalogaba en su mente con mucha rapidez y precisión todo nuevo informe, raras veces expresaba su agradecimiento por ello. –Me parece que antes que se termine este asunto sabremos muchas más cosas acerca de Cheeseman’s, Lamberley. La carta, como había esperado yo, es de Robert Ferguson. De paso solicita serle presentado a usted. –¡A mí! –Mejor será que la lea usted mismo. Me tendió la carta, que llevaba el mismo encabezamiento que la anterior. Distinguido señor Holmes: Mis abogados me han recomendado a usted; pero el asunto es tan extraordinariamente delicado, que resulta muy difícil su discusión. Concierne a un amigo mío, en cuyo nombre actúo. Este caballero se casó hará cosa de unos cinco años con una dama peruana, hija de un comerciante con el que había entrado en relaciones con motivo de la importación de nitratos. La dama era muy bella, pero el origen extranjero y la diferencia de religión causan siempre la separación de intereses y sentimientos entre marido y mujer; así es que después de algún tiempo, él se dio cuenta de que su amor se había enfriado y llegó a considerar aquella unión como un error. Comprendía que había ciertas facetas del carácter de su esposa que jamás podría explorar o conocer. Esto resultaba mucho más doloroso por cuanto ella era la mujer más cariñosa que imaginarse pueda y al parecer estaba absolutamente enamorada. Este punto, sin embargo, se lo aclararé mejor cuando hable con usted, pues esta carta sólo es en realidad para darle una idea general de la situación y asegurarme de si querrá usted interesarse en este caso. La dama empezó a hacer algunas manifestaciones curiosas, completamente contrarias a su carácter de ordinario apacible y a su natural benévolo. Este matrimonio es el segundo que ha contraído este caballero, teniendo un hijo del primero, que actualmente cuenta quince años de edad y es un joven simpático y afectuoso, pero lisiado por un accidente sufrido durante su infancia. Dos veces se ha sorprendido a la esposa en el acto de maltratar de la manera más injusta a este pobre muchacho. En una ocasión lo golpeó con un palo y le produjo un enorme cardenal en un brazo. Esto, sin embargo, es de escasa importancia comparado con la conducta que observa con su propio hijo, un niño delicioso, que apenas tiene un año. Hará cosa de un mes, la nodriza se lo dejó solo durante unos momentos, pero un grito de dolor lanzado por la criatura la hizo volver a su lado, y cuando entró corriendo en la habitación, vio a la madre inclinada sobre el niño y al parecer mordiéndole el cuello, donde tenía una pequeña herida de la que manaba abundante sangre. La nodriza se horrorizó de tal modo, que quiso llamar al marido; pero la dama le suplicó que no lo hiciese, y efectivamente le dio cinco libras como premio a su silencio. No hubo más explicaciones y la cosa no pasó de aquí. No obstante, dejó una horrible impresión en el ánimo de la nodriza, que desde entonces empezó a observar atentamente a su ama y a vigilar celosamente al niño, al que quiere con ternura. Le pareció que así como ella vigilaba a la madre, ésta la vigilaba a ella, y que cada vez que se veía obligada a salir, la señora hacía lo posible por acercarse a su hijo. Día y noche cuidaba del niño la nodriza, y la madre constantemente parecía acechar en silencio como el lobo acecha al cordero. Esto tal vez lo tenga usted por increíble y, sin embargo, le ruego que lo tome en serio, pues de ello dependen la vida de un niño y la razón de un hombre. Finalmente, llegó el día tan temido en que ya no pudo ocultarse la verdad al esposo. La nodriza había perdido el dominio; ya no pudo resistir por más tiempo aquella tensión y se lo confesó todo a su amo. A él se le antojó tan disparatada la historia, que aún ahora no acierta a darle crédito. Sabía que su mujer era una esposa amante, y aparte los malos tratos dados a su hijastro, siempre había sido una buena madre. ¿Por qué, pues, habría de herir a su propio hijito? Le dijo a la nodriza que estaba soñando, que sus sospechas eran propias de una loca y que resultaba intolerable que calumniase así a su ama. Mientras hablaban oyeron de pronto un grito de dolor. Amo y nodriza corrieron juntos al cuarto del niño. Imagínese, señor Holmes, la impresión del padre al ver levantarse a su esposa de junto a la cuna donde estuvo arrodillada y notar que el niño tenía sangre en el cuello y que igualmente estaba ensangrentada la sábana. Con una exclamación de horror volvió el rostro de su mujer hacia la luz, y pudo convencerse de que también tenía los labios manchados de sangre. Ya no cabía duda de que era ella la que se bebía la sangre de la pobre criatura. Así están las cosas; la madre ha quedado confinada a sus habitaciones, sin que mediara explicación alguna, y el marido está medio loco. Ni él ni yo sabemos nada acerca del vampirismo. Creíamos únicamente que era alguna leyenda fantástica de otras tierras. Y, sin embargo, aquí, en el mismo corazón de Inglaterra, en Sussex... Bueno, de todo esto hablaremos mañana por la mañana. ¿Querrá usted recibirme? ¿Quiere usted emplear su gran talento para ayudar a un hombre enloquecido? De ser así, tenga la bondad de telegrafiar a Ferguson, Cheeseman’s, Lamberley, y yo estaré en su casa a las diez. De usted atento S.S. Robert Ferguson. P.S. –Creo que su amigo Watson jugaba rugby con el Blackheath cuando era yo medio centro del Richmond. Son los únicos pormenores de mi personalidad que puedo darle. –Le recuerdo muy bien –dije al dejar la carta–. El gran Bob Ferguson, el mejor medio centro que jamás tuvo el Richmond. Siempre fue muy bueno, y es muy propio de su carácter ese interés que se toma por el asunto de un amigo. Holmes me miró pensativo y sacudió la cabeza. –Nunca alcanzo a ver hasta dónde es usted capaz de llegar, Watson –dijo–. Hay en usted posibilidades inexploradas. Ahora, como un buen muchacho, vaya a poner el telegrama siguiente: “Estudiaremos su caso con mucho gusto”. –¡Su caso! –Evitemos que tome esta agencia por una casa de idiotas. No le quepa duda de que es su caso. Mande este telegrama y dejemos este negocio hasta mañana. Al día siguiente, a las diez en punto de la mañana, llegó Ferguson a nuestro domicilio. El recuerdo que de él tenía era el de un hombre alto, de miembros ágiles, que le permitían correr a velocidades extraordinarias, haciéndole conseguir más de una victoria. Nada hay más doloroso en la vida que hallarse con la ruina de un atleta al que se ha conocido en la época más floreciente. Ahora habíase reducido su gran estatura, su cabello rubio era escaso y tenía los hombros caídos. Creo que yo también suscité en su ánimo emociones análogas. –Hola, Watson –dijo, y su voz seguía siendo profunda y cordial–. No tienes el mismo aspecto que cuando te lancé sobre el público por encima de las cuerdas, en Old Deer Park. Supongo que yo también habré cambiado algo, pero más que nada, me han envejecido estos últimos días. Veo, por su telegrama, señor Holmes, que de nada me sirve pretender hacerme pasar por el representante de otra persona. –Es más sencillo tratar directamente –dijo Holmes. –Claro que sí, pero debe usted imaginarse lo difícil que resulta tener que hablar de la mujer que uno está obligado a apoyar y defender. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo ir a contar esta historia a la policía? Y, sin embargo, es necesario procurar la seguridad de los niños. ¿Será tal vez un caso de locura, señor Holmes? ¿Será algo que lleva en la sangre? ¿Ha visto usted nada semejante durante su larga experiencia? Por Dios, aconséjeme, pues estoy a punto de perder el juicio. –Es muy natural, señor Ferguson. Bueno, siéntese, tranquilícese y conteste con toda claridad. Puedo asegurarle que está muy lejos de perder el juicio y confío que hallaremos alguna solución. En primer lugar, dígame qué medidas ha tomado usted. ¿Sigue todavía su esposa cerca de los niños? –Tuvimos una escena horrible. Ella es muy cariñosa, señor Holmes; si hay en el mundo una mujer que quiera a su marido con toda su alma, esa mujer es ella. Fue un golpe terrible para su corazón el que yo descubriese este increíble y espantoso secreto. Ni siquiera quiso hablar. No contestó a mis reproches y no hizo sino clavarme los ojos con una mirada de loca desesperación. Después huyó corriendo a su dormitorio y se encerró con llave. Desde entonces se ha negado a verme. Tiene una doncella que ya estaba a su servicio antes de casarse, llamada Dolores, que es más bien una amiga que una sirvienta, y ésta es la que le entra la comida. –Entonces, ¿el niño no está en peligro de inmediato? –La señora Mason, la nodriza, ha jurado no dejarlo de día ni de noche. Puedo fiarme de ella en absoluto. Estoy menos tranquilo respecto del pequeño Jack, pues, como ya le dije en mi carta, le ha acometido dos veces. –Pero ¿no lo ha herido nunca? –No; sólo lo golpeó ferozmente. Esto es más terrible, por cuanto el pobre está lisiado y es completamente inofensivo. –Las facciones escuálidas de Ferguson se dulcificaron al hablar del muchacho–. Crea que su estado inspira compasión a cualquiera. Le proviene de una caída que tuvo cuando pequeño, a consecuencia de la cual se le desvió la columna, pero posee un corazón excelente, señor Holmes. Éste había cogido la carta del día anterior y volvía a leerla. –¿Qué otras gentes tiene usted en casa, señor Ferguson? –Dos criadas, que hace poco están con nosotros; un mozo de cuadra, Michael, que duerme en casa; mi esposa, yo, mi hijo Jack, el niño, Dolores y la señora Mason. Éstos son todos los habitantes de la casa. –Creo adivinar que no conocía usted bien a su esposa cuando se casó. –Sólo la había tratado durante unas pocas semanas. –¿Cuánto tiempo hace que está con ella su doncella Dolores? –Varios años. –Entonces ella debe conocer mejor el carácter de su esposa que usted mismo. –En efecto, así es. Holmes tomó una nota. –Me parece –dijo– que será más útil mi presencia en Lamberley que aquí. Este caso es de los que requieren una investigación personal. Puesto que la señora permanece en su habitación, nuestra presencia no la molestará ni resultará inconveniente. Por supuesto que nosotros iremos a la fonda. Ferguson pareció tranquilizarse con esto. –No esperaba menos de usted, señor Holmes. Si puede usted venir, a las dos sale un tren de la estación Victoria. –Naturalmente que podemos. Estos días, precisamente, no tengo trabajo y puedo dedicarle todas mis energías. Watson, desde luego, viene con nosotros. Pero antes de partir quiero asegurarme sobre ciertos detalles. Según he creído comprender, esa desdichada señora parece que ha atacado a los dos niños simultáneamente. –Eso es. –Sin embargo, estos ataques adoptan diferentes formas, ¿verdad? Ha golpeado al hijo de usted. –Una vez con un bastón y la otra ferozmente con sus propias manos. –¿No dio ninguna explicación del motivo que la habría inducido a ello? –Sólo dijo que lo odiaba, y lo repite continuamente. –Bueno, esto no es nuevo entre madrastras. Se podría decir que son unos celos póstumos. ¿Acaso es celosa por naturaleza esa señora? –Sí, mucho, con toda la violencia de su amor tropical. –Pero el muchacho, que ya tiene quince años, y probablemente muy desarrollada la inteligencia, por lo mismo que su cuerpo se halla muy limitado de acción, ¿no ha dado tampoco ninguna explicación acerca de estos ataques? –El dice que no había razón para ello. –¿Anteriormente se llevaban bien? –No, jamás se han querido. –Sin embargo, dice usted que él es afectuoso. –No hay en el mundo hijo más cariñoso. Su vida está pendiente de la mía; sólo le preocupa lo que yo digo o hago. De nuevo Holmes anotó algo, permaneciendo después durante un buen rato perdido en sus reflexiones. –Seguramente antes de este segundo matrimonio usted y el muchacho serían buenos camaradas. Estarían ustedes muy unidos, ¿verdad? –Mucho. –Y el chico, siendo tan cariñoso por naturaleza, se habría consagrado al recuerdo de su madre. –Por completo. –Parece ser un muchacho muy interesante. Aún quisiera preguntarle otra cosa respecto de estos ataques. ¿Estas extrañas acometidas al pequeño coincidían con los malos tratos dados a su hijo mayor? –La primera vez sí que fue así; parecía como si se hubiese apoderado de ella una locura y quisiera descargar su furor sobre ambos. La segunda vez sólo fue Jack la víctima. La señora Mason no tuvo nada que decir referente al niño. –Ciertamente, esto complica las cosas. –No le entiendo, señor Holmes. –Es muy posible. Uno concibe teorías provisionales, y espera algún tiempo o un conocimiento más completo para exponerlas. Es una mala costumbre, señor Ferguson; pero la naturaleza humana es débil. Mucho me temo que su antiguo amigo le haya alabado exageradamente mis métodos científicos. De todos modos, según están las cosas en la actualidad, sólo puedo decirle que su problema no me parece insoluble y que puede esperarnos mañana a las dos en la estación Victoria. *** Era la tarde de un día triste y brumoso de noviembre, en que después de dejar nuestro equipaje en “Chequers”, Lamberley, recorrimos una callejuela azotada por el viento de esta tierra de Sussex, y finalmente llegamos a la antigua y solitaria quinta que habitaba Ferguson. El edificio era de grandes dimensiones y estaba muy disperso; en el centro era muy antiguo, y nuevo en las alas, con elevadas chimeneas de estilo Tudor y agudos tejados cubiertos de liquen. El uso había curvado los peldaños de la escalera principal, y los antiguos azulejos que guarnecían el pórtico ostentaban un jeroglífico que representaba un hombre y un queso, de acuerdo con la profesión del que construyó la casa. En el interior los techos eran de gruesas vigas de roble, y los suelos, desiguales, tenían profundas depresiones. Llenaba todo el destartalado edificio un fuerte olor a moho y ruinas. Ferguson nos introdujo en una habitación muy grande del centro de la casa, donde en una enorme chimenea antigua, con una pantalla de fierro en la que se leía la fecha 1670, ardía y chisporroteaba un espléndido fuego de troncos. Al mirar con más detención esta sala, observé que contenía una singular abundancia de fechas y citas de lugares. Las paredes, cubiertas hasta su mitad de madera, eran de la época del acomodado labrador que habría construido la casa en el siglo XVII. Sin embargo, en su parte inferior había una hilera de acuarelas modernas del mejor gusto; mientras que arriba, donde el estuco amarillo substituía al roble, pendía una hermosa colección de utensilios y armas sudamericanos, que indudablemente había traído consigo la dama peruana. Holmes se levantó con esa rapidez que le comunicaba su mente inquieta y los examinó cuidadosamente. Luego volvió a sentarse, todo pensativo. –¡Hola, hola! –exclamó. En un cesto que había en un rincón se hallaba un perro de aguas, que al ver a su amo se le acercó caminando con dificultad. Movía las patas con irregularidad y el rabo lo arrastraba por el suelo. Fue a lamer la mano de Ferguson. –¿Qué cree que puede ser esto, señor Holmes? –¿Lo del perro? ¿Qué le pasa? –Esto es lo que tiene intrigado al veterinario. Una especie de parálisis. Supone que es una meningitis del espinazo; pero ya está mejor. Pronto se hallará bien del todo, ¿verdad, Carlo? Un estremecimiento que equivalía a una afirmación agitó el mustio rabo. Los ojos tristes del perro pasaron de uno a otro de nosotros, como si comprendiese que hablábamos de él. –¿Esto le apareció bruscamente? –En una noche. –¿Hace mucho tiempo? –Cosa de cuatro meses. –Es muy raro, muy interesante. –¿Qué ve usted en todo ello, señor Holmes? –Una confirmación de lo que ya había pensado. –Por Dios, ¿qué supone usted, señor Holmes? ¡Lo que para usted no es más que un enigma, es para mí cuestión de vida o muerte! Mi mujer es una supuesta asesina... ¡Mi hijo se halla en constante peligro! No juegue conmigo, señor Holmes, esto es terriblemente serio. El fuerte medio centro del rugby temblaba de pies a cabeza. Holmes le puso la mano en el hombro para animarle. –Mucho me temo que cualquiera que sea la solución, señor Ferguson, resulte dolorosa para usted –dijo–. Yo quisiera evitarle toda la pena posible. Por el momento no puedo decirle más, pero antes de salir de esta casa espero haber logrado algo definitivo. –¡Dios lo quiera! Si ustedes me permiten, caballeros, subiré a la habitación de mi esposa para ver si hay alguna novedad. Estuvo fuera unos minutos, que Holmes aprovechó para examinar las curiosidades que había en las paredes. Cuando volvió nuestro huésped, seguido de una muchacha alta, delgada y de piel obscura, comprendimos, por su aspecto deprimido, que no había adelantado nada. –El té está preparado, Dolores –dijo Ferguson–. Procuraré que tu ama tenga todo lo que necesite. –La señora está muy enferma –exclamó la muchacha, mirando indignada a su amo–. Ella no pide comida. Está muy enferma. Necesita un doctor. Yo tengo miedo de verme con ella sin un doctor. Ferguson me dirigió una mirada interrogadora. –Tendría mucho gusto en serle útil. –¿Tu ama querría recibir al doctor Watson? –Yo le llevo conmigo sin pedirle permiso. Ella necesita un doctor. –Pues, voy con usted ahora mismo. Seguí a la muchacha, que temblaba a causa de la fuerte emoción; subimos la escalera y atravesamos un viejo corredor, a cuyo extremo hallamos una puerta maciza y claveteada. Al mirarla, se me ocurrió que si Ferguson hubiese querido penetrar a la fuerza en el departamento de su esposa no habría sido empresa fácil. La muchacha sacó una llave del bolsillo, y las pesadas hojas de roble rechinaron sobre sus goznes. Entré y ella me siguió rápidamente, quedándose para sostener la puerta. En la cama se hallaba una mujer que, según todas las apariencias, era presa de una fiebre altísima. Estaba medio desvanecida; mas cuando entré yo, abrió unos ojos asustados, pero hermosos, que me miraron con desconfianza. Al ver a un extraño pareció sentirse aliviada, y volvió a hundirse en la almohada con un suspiro. Di unos pasos hacia ella, tranquilizándola con breves palabras, y mientras le tomé el pulso y la temperatura, permaneció quieta. Tanto el uno como la otra, eran elevados y, sin embargo, mi impresión fue que aquello era debido más bien a una excitación nerviosa que a una enfermedad. –Hace dos días que está así. Tengo miedo que se muera –dijo la muchacha. La mujer volvió hacia mí su bello rostro enrojecido por la fiebre. –¿Dónde está mi esposo? –Abajo, y desea verla. –¡No quiero verlo, no quiero verlo! –Entonces pareció delirar nuevamente–. ¡Es un demonio!, ¡un demonio! ¡Oh!, ¿para qué habría de verlo? –¿Puedo hacer algo por usted? –No, nadie puede ayudarme. Todo ha terminado; todo está destruido. Haga lo que haga, todo está destruido. Aquella mujer debía sufrir los efectos de una alucinación. Yo no podía imaginarme al honrado Bob bajo el aspecto de un demonio. –Señora –dije–, su esposo la quiere y está afligidísimo por todo lo que pasa. De nuevo me clavó aquellos ojos maravillosos. –Me quiere, sí, ¿pero no lo quiero también yo? ¡Si me sacrifico sólo por no destrozarle el corazón! Así es como lo quiero; y, sin embargo, él ha podido sospechar y hablar de mí como la ha hecho. –Está muy apesadumbrado, pero no comprende nada. –No, no lo puede comprender, pero debía tener confianza en mí. –¿Quiere verlo? –volví a sugerir. –No; me es imposible olvidar sus terribles palabras y las miradas de aquellos ojos. No quiero verlo. Váyase, nada puede usted hacer por mí. Dígale sólo una cosa: que quiero a mi hijo. Yo tengo derecho a mi hijo. Eso es lo único que puede decirle de mi parte. Se volvió de cara a la pared y ya no habló más. Bajé de nuevo al salón de la planta baja, donde Holmes y Ferguson continuaban sentados junto al fuego. Ferguson escuchó pensativo mi relato de la entrevista. –¿Cómo puedo enviarle el niño? –dijo–. ¿Cómo puedo saber qué extraño impulso va a acometerla? ¿Cómo es posible olvidar la sangre que manchaba su boca al levantarse del lado de la cuna? –Tembló al recordarlo–. El niño está seguro con la señora Mason, y con ella debe seguir. Una elegante doncella, lo único moderno que vimos en la casa, trajo el té. Mientras lo servía, se abrió la puerta y un joven entró en la habitación. Era un muchacho interesante, de cabello rubio y rostro pálido, con ojos azules, incitantes, que ardían con una súbita llama de emoción y alegría cuando se posaban sobre su padre. Corrió hasta él y le echó los brazos al cuello, con el abandono de una muchacha enamorada. –¡Oh papaíto! –exclamó–. No sabía que estuvieses aquí, si no, ya hubiese venido antes. ¡Oh qué alegría tengo de verte! Ferguson lo apartó dulcemente, como si sintiera cierta turbación. –Querido chiquillo –dijo, acariciándole la dorada cabeza con ternura–, he llegado pronto, porque he podido persuadir a mis amigos, el señor Holmes y el doctor Watson, para que viniesen a pasar una noche con nosotros. –¿Es el señor Holmes, el detective? –Sí. El joven nos clavó una mirada que a mí me pareció poco amistosa. –¿Dónde está su otro hijo, señor Ferguson? –preguntó Holmes–. ¿Podremos conocer al nene? –Di a la señora Mason que lo traiga –dijo Ferguson. El muchacho salió con paso vacilante, por el que mis ojos de cirujano adivinaron una debilidad de la columna. Pronto volvió, y tras él entró una mujer alta y delgada, que llevaba en brazos a un niño hermosísimo, de ojos oscuros y cabello rubio, bello resultado de la unión de la sangre sajona y latina. Evidentemente, Ferguson lo quería en forma apasionada, porque lo cogió y acarició con ternura. –Parece mentira que haya quien tenga valor de hacerle daño – murmuró, al fijar los ojos en la señal roja que se veía en el cuello del angelito. En aquel momento dirigí por casualidad la vista hacia Holmes y observé que su rostro expresaba una extraña tensión y tan pálido que parecía una escultura de marfil. Sus ojos, que durante un instante habían estado fijos en el padre y el niño, se clavaban ahora con curiosidad en algo que debía haber al otro lado del salón. Siguiendo esa dirección, sólo pude suponer que miraba por la ventana al jardín húmedo y melancólico. Era cierto que un postigo estaba cerrado por la parte de afuera y obstruía la vista, pero no lo era menos que Holmes concentraba su atención en la ventana. Después sonrió y volvió a mirar al niño. En el cuello regordete se veía la marca roja. Sin hablar, Holmes la examinó atentamente; al fin estrechó el puñito lleno de hoyuelos que se movía ante él. –Adiós, hombrecito. Has hecho una entrada bien singular en el mundo. Nodriza, desearía hablar, particularmente, con usted. Se fue aparte con ella y hablaron seriamente durante unos minutos. Sólo pude oír las últimas palabras, que fueron: “Espero que su inquietud se convertirá pronto en tranquilidad”. La mujer, que parecía desabrida y silenciosa, salió con el niño. –¿Qué tal es la señora Mason? –preguntó Holmes. –A primera vista no muy simpática, como ha visto usted, pero tiene un corazón de oro y adora al niño. –¿Usted la quiere, Jack? –dijo, volviéndose de pronto hacia el muchacho, cuyo rostro expresivo se ensombreció al sacudir la cabeza. –Jack es muy vehemente para querer y odiar –dijo Ferguson–. Por fortuna, yo soy uno de sus cariños. El muchacho hundió la cabeza en el pecho de su padre. Ferguson le apartó suavemente. –Márchate, pequeño Jack –dijo, y lo siguió con la mirada llena de cariño, hasta que hubo desaparecido–. Ahora, señor Holmes – continuó, cuando estuvimos solos–, siento realmente haberle hecho venir para una diligencia estúpida, pues, ¿qué puede usted hacer sino compadecerme? Desde su punto de vista, debe ser un asunto extraordinariamente delicado y complejo. –Delicado lo es, en realidad –dijo mi amigo, sonriendo alegremente–, pero todavía no he hallado la complejidad. Éste ha sido un caso de deducción intelectual, y cuando estas deducciones intelectuales se confirman punto por punto desde su origen, por medio de un número de incidentes independientes, entonces lo subjetivo se convierte en objetivo y se puede decir con seguridad que se ha conseguido el fin deseado. Realmente, lo había alcanzado ya antes de salir de Baker Street, y lo demás no ha sido sino observaciones y confirmaciones. Ferguson se pasó la mano por la frente arrugada. –¡En nombre del cielo, señor Holmes –dijo, con voz ronca–, si ve usted la verdad de todo esto, no me tenga más en suspenso! ¿Qué debo hacer? No quiero saber cómo ha hallado usted los hechos, si efectivamente ha acertado. –Es verdad: le debo una explicación y se la voy a dar en seguida. Pero, ¿me permite usted dirigir el asunto según mi costumbre? ¿Está en condiciones de vernos la señora, Watson? –Se encuentra enferma, pero tiene la cabeza despejada. –Bueno, pues, sólo podemos aclarar las cosas en su presencia. Subamos a su habitación. –¡A mí no quiere verme! –exclamó Ferguson. –¡Oh, ya querrá! –dijo Holmes. Escribió unas líneas sobre una hoja de papel. –Usted que al menos tiene entrada, Watson, podría dar esta nota a la señora. Volví a subir y entregué la nota a Dolores, que abrió la puerta con precaución. Un minuto después oí un grito en el interior del dormitorio, un grito de alegría y sorpresa. Dolores salió, diciendo: –Consiente en verlos y escucharlos. Subieron Holmes y Ferguson, y cuando entramos en la habitación, éste avanzó dos pasos hacia su mujer, que se había sentado en la cama, pero lo rechazó con un gesto de la mano. Se hundió entonces en una butaca, en tanto que Holmes se sentaba a su lado después de haber saludado con una reverencia a la dama, que lo miraba con los ojos dilatados por el estupor. –Me parece que podemos prescindir de Dolores –dijo Holmes–. ¡Oh, muy bien, señora! Si usted prefiere que se quede, no tengo inconveniente. Bueno, señor Ferguson, como yo tengo mucho trabajo, mis métodos tienen que ser rápidos y directos. La cirugía menos dolorosa es la más breve. Empezaré diciendo lo que debe ser un gran alivio para usted. Su esposa es una mujer muy buena, muy amante y, sobre todo, muy mal comprendida. Ferguson se levantó con una exclamación de alegría. –Pruébelo, señor Holmes, le quedaré eternamente agradecido. –Así lo haré, aun sabiendo que lo voy a herir profundamente en otro sentido. –No me importa mientras pueda justificar a mi mujer. Todo el mundo me parece insignificante comparado con esto. –Voy a exponerle los razonamientos tal como se me fueron ocurriendo en Baker Street. La idea del vampirismo me pareció absurda. Esas cosas no se dan en nuestra criminología. Y, sin embargo, sus observaciones eran exactas. Usted había visto levantarse a la señora de junto a la cuna del niño con los labios ensangrentados. –Así es. –¿No se le ocurrió a usted que podía chupar aquella herida con otro fin muy distinto que el de sorberle la sangre? ¿No hubo una reina de Inglaterra que chupaba una herida semejante para extraer de ella el veneno? –¿Veneno? –La decoración de su casa es de estilo sudamericano. Mi instinto ya presintió la presencia de las armas que hay en la pared, aun antes de verlas. Pudo haber otro veneno, pero jamás me hubiese venido a las mientes. Cuando vi vacío aquel pequeño carcaj que hay al lado de las flechas de pájaro, hallé lo que había esperado. Un pinchazo dado al niño con uno de estos dardos bañados en curare o cualquier otro veneno endiablado hubiera significado su muerte, si no se extraía el tóxico de la herida. ”Y lo natural es que si uno quería usar este veneno lo probase antes para asegurarse de que no había perdido su fuerza. Lo del perro no lo preví, pero al fin lo he comprendido y me ha servido para mi reconstitución. ”Ahora, ¿lo entiende usted? Su esposa temía un ataque de esta clase. Al fin sucedió según sus aprensiones, y salvó la vida del niño; y, no obstante, evitó decirle a usted la verdad, porque sabe cuánto quiere usted a su hijo mayor y no quería destrozarle el corazón”. –¡Jacky! –Lo he observado mientras usted acariciaba al niño hace unos momentos. Su semblante se reflejaba en el cristal de la ventana, al que el mismo postigo servía de fondo. Revelaba tanta envidia, tal odio cruel, como raras veces lo he visto en un rostro humano. –¡Mi Jacky! –Es un nuevo dolor que debe usted afrontar, señor Ferguson, más terrible por lo mismo que todo ello es debido a un cariño exagerado hacia usted y tal vez hacia su madre muerta. El alma de este niño, cuya salud y belleza contrastan con su debilidad, se halla consumida por el odio. –¡Gran Dios! ¡Es increíble! –¿He dicho la verdad, señora? La dama sollozaba, con la cara oculta entre las almohadas. Ahora se volvió hacia su esposo. –¿Cómo podía decirte yo eso, Bob? Comprendí el golpe que eso representaría para ti. Era preferible esperar, y que fueran otros los que te informaran. Cuando este caballero, que parece tener poderes sobrenaturales, me escribió que lo sabía todo, me alegré. –Yo le prescribiría un año de viaje por mar al señor Jacky –dijo Holmes, levantándose de la silla–. Sólo queda una cosa oscura aún, señora. Comprendemos perfectamente sus acometidas al señor Jacky: la paciencia de una madre tiene sus límites; pero, ¿cómo se atrevió usted a dejar solo al niño durante estos dos últimos días? –Se lo había contado todo a la señora Mason. –Así me lo había imaginado yo. Ferguson estaba de pie junto a la cama, retorciéndose las manos temblorosas. –Creo que ha llegado el momento de retirarnos, Watson –dijo Holmes, en voz baja–. Si quiere usted coger de un brazo a la fiel Dolores, yo la cogeré del otro. Bueno, ahora –añadió cuando hubimos cerrado la puerta detrás de nosotros– me parece que debemos dejar que ellos resuelvan lo demás. Sólo tengo otra nota referente a este caso. Es la otra carta que Holmes escribió como contestación a la que sirve de principio a este relato. Es como sigue: Baker Street, noviembre 21. La causa de los vampiros Señor: En contestación a su carta del 19, tengo el honor de hacerle presente que me he ocupado de la investigación de su cliente, el señor Ferguson, de la entidad Ferguson y Muirhead, exportadores de té, de Mincing Lane, y le participo que el asunto ha llegado a una conclusión satisfactoria. Agradeciéndole su recomendación, me reitero de ustedes atte., Sherlock Holmes. Un Empleo Extraño Poco después de mi casamiento, mi colega el señor Fargular me cedió su consulta en el barrio de Paddington. Hubo un tiempo en que mi antecesor ganó bastante; pero después, su mucha edad y una especie de baile de San Vito que padecía constantemente le acortaron las ganancias. La clientela disminuía poco a poco, pues el público opina –tal vez muy justamente– que mal puede curar a los demás un hombre que no puede curarse a sí mismo. En estas condiciones adquirí la consulta, esperando que mi juventud, mi energía y mi voluntad la harían florecer y renacer, como en los días lejanos y felices. Durante los tres primeros meses estuve tan ocupado que no pude ver con la frecuencia de antes a mi amigo Sherlock Holmes. Me faltaba tiempo para ir a Baker Street, y en cuanto a Sherlock, no iba nunca más que adonde lo llamaba su profesión. Por eso me sorprendió profundamente oír una mañana, cuando empezaba a hojear el British Medical Journal, después del desayuno, un timbrazo y la voz simpática e inolvidable de mi antiguo camarada. –¡Hola, querido Watson! –dijo, entrando estruendosamente en el comedor–. No sabe cuánto me alegro de verle. ¿Y la señora Watson? ¿Se ha repuesto ya de las emociones que le causó nuestra última aventura? –Muchas gracias, Holmes. Los dos estamos perfectamente – contesté estrechándole la mano. –Espero –continuó, dejándose caer en un sillón– que la medicina no habrá extinguido en usted aquel entusiasmo y aquel interés que sentía por nuestros pequeños problemas, ¿eh? –De ningún modo. Precisamente ayer estuve hojeando mis notas y clasificando la larga serie de nuestras antiguas aventuras. –Qué, ¿da usted ya por terminada esa serie? –¡Quía! Estoy deseando empezar de nuevo. –¿Quiere que empecemos hoy mismo? –No tengo inconveniente. –¿Iría conmigo hasta Birmingham? –¿Por qué no? –¿Y su consulta y sus enfermos? –¡Bah! Yo me encargo de atender a las obligaciones de mi vecino durante sus ausencias, y bien puede pagarme alguna vez ese pequeño favor. –Perfectamente –dijo Holmes, repantigándose en el sillón y mirándome fijamente por entre sus párpados medio cerrados–. ¿Ha estado enfermo hace poco? Los catarros en verano son siempre muy fatigosos. –Sí. He tenido que quedarme en casa, a causa de un gran resfriado, durante tres días. Ahora ya estoy completamente bien. Pero, ¿cómo lo sabía? –Ya conoce mi método: siempre a la deducción. –¿Y qué le ha servido ahora para sus deducciones? –Esas zapatillas. Yo arrojé una mirada sobre mis pies. –¿Cómo demonios...? –empecé a preguntar. Pero Holmes se me anticipó. –Esas zapatillas están completamente nuevas; de modo que hace poco que las usa. Me he fijado en las suelas, y he visto que están ligeramente encogidas. Al principio pensé que se habían mojado y que las había acercado al fuego; pero cerca de la punta he visto una pequeña etiqueta con jeroglíficos del zapatero, de modo que no se podía creer que se habían mojado, pues el agua hubiera despegado la etiqueta. Indudablemente, es que debió arrimar los pies al fuego, lo cual no deja de ser muy extraño en el mes de junio, por mucha humedad que haya. Como siempre, el razonamiento de Holmes parecía de una simplicidad infantil. Leyó esta reflexión en mi frente, y por sus labios pasó una leve sonrisa. –Me parece que mis observaciones pierden su valor explicándolas. Los resultados sin las causas hacen mucho más efecto. ¡Vamos! ¿Está dispuesto a seguirme a Birmingham? –Lo estoy. ¿De qué se trata? –En el tren se lo diré. Mi cliente nos espera abajo, en un coche. –Bueno, pues, vaya bajando que ahora voy. Escribí apresuradamente cuatro letras para mi vecino, subí al segundo piso a prevenir a mi mujer, y cinco minutos después ya estaba en la calle, junto a Holmes. –¿De modo que también es médico su vecino? –me preguntó, señalando la placa de cobre que había en la puerta. –Sí; llevamos el mismo tiempo en esta calle. –¡Ah! Entonces usted es el mejor de los dos. –Eso creo. ¿Por qué lo dice? –Por los escalones. Los suyos están más usados que los de él. Vaya, vamos al coche... Mi amigo, el doctor Watson; el señor Hall Pycroft... ¡Un poco más de prisa, cochero, no vayamos a perder el tren! El señor Hall Pycroft era un hombre joven y simpático, con ojos azules y un bigote rubio. Su rostro ancho y sonrosado parecía hecho para la risa; pero en aquella ocasión, las comisuras labiales se derrumbaron con un gesto de amargura que tenía algo de cómico. Vestía irreprochablemente, y en su cabeza centelleaba una chistera de última moda. Ya en el tren, camino de Birmingham, supe la razón de aquel viaje. –Tenemos setenta minutos de camino –dijo Holmes–; por lo tanto, le ruego, señor Pycroft, le cuente a mi amigo su interesantísimo asunto, tal como me lo ha contado y con más detalles, si es posible. No me desagradará oírlo una vez más. Es un suceso de tal género, amigo Watson, que, una de dos: o es una cosa terrible, o es una tontería, pero que, sin embargo, ofrece algunas particularidades de ésas que le atraen a usted tanto como a mí. Ahora, señor Pycroft, tenga la bondad de empezar su relato. El joven no se hizo de rogar, y empezó en los siguientes términos: –Lo peor de la historia es el papel tan desairado que juego en ella. Tal vez esto no acabe bien; pero cuando conozca los hechos, verá que no podía obrar de otro modo, so pena de pasar por tonto. Es el caso que... ¡Ah! Le advierto que no tengo facilidad de palabra, y por lo tanto le ruego, señor Watson, que me dispense si no me explico con suficiente claridad. ”Yo era empleado de la Casa Coxon y Wood, de Draper’s Garden, y estaba en ella cuando aquel famoso empréstito de Venezuela que la derrumbó por completo. Como yo llevaba cinco meses en la casa, el señor Coxon me entregó un certificado muy laudatorio; pero eso no impidió que me encontrara en la ruina con otros veintisiete compañeros. Inmediatamente empecé a hacer gestiones para colocarme, pero no conseguía nada. Bien pronto se me acabaron mis economías, y hubo veces en que no pude comprar ni sobre de sellos para enviar mis documentos a las casas que se anunciaban en los periódicos. ”Por fin, un día leí un anuncio de la casa Nawson y Williams, la célebre casa de banca de Lombard Street, una de las mejores de Londres. Las solicitudes debían enviarse por el correo acompañadas de las certificaciones. Así lo hice, pero sin esperanza alguna. ¡Estaba tan desencantado! Sin embargo, a vuelta de correo, me contestaron que, si quería ir el lunes siguiente, podía empezar aquel mismo día mi trabajo. ”Dice la gente que los banqueros cuando reciben varias solicitudes hacen un montón con ellas, cogen una cualquiera, y ésa es la que eligen. Sea o no verdad ese procedimiento, di gracias a Dios y confieso que nunca fui tan dichoso como aquel día. Ganaría una libra más que en la Casa Coxon y el trabajo sería el mismo. ”Ahora viene la parte extraordinaria de mi aventura. Yo vivía en una casa de huéspedes de Potter’s Terrace, y la tarde misma en que recibí la noticia de mi colocación estaba fumando tranquilamente en mi cuarto, cuando la patrona me entregó una tarjeta del señor Arthur Pinner, banquero. Yo no conocía este nombre, y no pude imaginarme a qué se debería aquella visita; pero, no obstante, rogué a la patrona que dejara pasar al visitante. Era un individuo de mediana estatura, el cabello, los ojos y la barba completamente negros y la nariz muy encarnada. Hablaba rápidamente, como hombre que conoce el valor del tiempo. ”–¿El señor Hall Pycroft? ”–Yo soy –contesté–. Tenga la bondad de sentarse, caballero. ”–¿Ha estado en la Casa Coxon y Wood? ”–Sí, señor. ”–¿Y ahora en la Casa Nawson? ”–Sí, señor. ”–Muy bien, muy bien... He oído decir cosas verdaderamente extraordinarias repecto de su capacidad financiera y de su honradez. ¿Se acuerda de Paker, el cajero de la Casa Coxon? Pues se deshace en elogios para usted. ”Aquellas palabras me halagaron. Yo fui considerado siempre en la casa como uno de los mejores empleados; pero no creía que mi nombre hubiera llegado a ser célebre en la City. ”–¿Tiene buena memoria? –continuó mi visitante. ”–Bastante buena –contesté. ”–¿Continúa al corriente de las cotizaciones y los cambios después de salir de la casa de banca? ”–Sí. ”–Muy bien. Eso demuestra verdadera vocación. Así se llega muy lejos. ¿Tendrá la bondad de contestarme a algunas preguntas? Vamos a ver: ¿a cómo están los Ayrshires? ”–A ciento cinco. ”–¿Y los Consolidados de Nueva Zelanda? ”–A ciento cuatro. ”–¿Y los British Broken Hills? ”–A siete. ”–¡Admirable! Esto confirma todas las noticias que me habían dado. Cada vez me convenzo más de que merece ser más que un simple empleado en la Casa Nawson. ”Estas palabras me asombraron, como pueden ustedes suponer. ”–Sin embargo, no todos son de la misma opinión, señor Pinner. Y prueba de ello es que me ha costado mucho encontrar esta colocación; de la cual, por otra parte, estoy contentísimo. ”–¡Bah! Usted está cien codos más arriba de ese empleo. Debe entrar en su propia esfera. Y para eso he venido. Por ahora sólo puedo ofrecerle muy poco en comparación de lo que merece; pero del cargo que tendrá en nuestra casa al que tendría en la de Nawson hay tanta diferencia como de la noche al día. ¿Cuándo piensa ir a la casa Nawson? ”–El lunes. ”Arthur Pinner se echó a reír. ”–¿Cuánto apostamos a que no va? ”–¿Cómo que no? ”–Claro que no. El lunes ya será usted el director de la FrancoMidlandesa, Compañía Anónima, que tiene ciento treinta y cuatro sucursales en todas las capitales y pueblos de Francia, sin contar una en Bruselas. ”Yo lo miré asombrado, con la boca abierta. ”–Es la primera vez que oigo hablar de esa casa. ”–Es probable. No le hemos dado publicidad porque es una sociedad constituida únicamente por amigos, y además, porque es demasiado buen negocio para hacerlo público. Mi hermano, Harry Pinner, figura en el comité como director general. Y como sabe que yo tengo muchos conocimientos en la City, me dio el encargo de que buscara un hombre joven, enérgico y entendido en asuntos financieros. Paker me habló de usted, y él ha sido el que me aconsejó que le hablara. Al principio no podemos ofrecerle más que la módica suma de quinientas libras. ”–¡Quinientas libras anuales! –exclamé. ”–Esto sólo al principio; más adelante, ya veremos. Además, tendrá el uno por ciento de comisión en los negocios de la casa, lo cual triplicará su sueldo. ”–Pero no sé si sabré... ”–¡No ha de saber!... ”La cabeza me ardía; sentía picor en todo el cuerpo. De pronto me asaltó una duda, que fue como una ducha de agua fría en medio de mi agitación. ”–Francamente, señor Pinner –dije–, Nawson no me da más que doscientas libras, pero Nawson es seguro. Mientras que su sociedad..., la verdad... ”–¡Ah! ¡Muy bien, muy bien! –exclamó como entusiasmado–. Veo que es un hombre muy listo y que no se deja alucinar tan fácilmente. Tome; ahí va un billete de cien libras, como garantía y anticipo de su sueldo. ”–Perfectamente. ¿Cuándo empiezo mi servicio? ”–Mañana, a la una, procure estar en Birmingham. Vaya al número 126, letra B, de Corporation Street, donde están las oficinas provisionales; allí encontrará a mi hermano y le entregará esta carta. Aunque su colocación es ya un hecho, necesitamos la aprobación del director general. ”–Realmente, no sé cómo expresarle mi gratitud, señor Pinner. ”–No hablemos de eso, querido. Todo se lo debe a usted mismo. No queda más que ultimar algunos detalles de pura fórmula... ¿Tiene ahí un poco de papel?... Perfectamente. Ahora, tenga la bondad de escribir lo siguiente: ”Yo, el abajo firmante, acepto el cargo de director de la FrancoMidlandesa, Compañía Anónima, con el sueldo mínimo de 500 libras anuales”. ”Hice lo que me pedía, y él, cogiendo el documento, se lo guardó en el bolsillo, diciendo: ”–Bueno, ¿y qué piensa hacer respecto de la Casa Nawson? ”Mi alegría me había hecho olvidar el compromiso anterior. ”–Voy a enviar mi dimisión ahora mismo. ”–Precisamente es lo que no debe hacer. Ayer tuve una discusión respecto de usted con el director de la Casa Nawson. Fui a pedirle informes de usted y me contestó muy groseramente, diciendo que obraba muy mal sonsacando a la gente de su casa... Que yo tenía la culpa de... ¡Qué sé yo! Una infinidad de tonterías. Cansado de oírle, contesté, bastante incomodado: “Si quiere tener buenos empleados, debe pagarlos mejor”. “El señor Pycroft preferirá nuestro modesto pero seguro salario a ese fastuoso e imaginario que le ofrece usted”, replicó. “Le apuesto cinco libras –dije–, a que en cuanto le haga yo mi oferta no vuelve a saber más de él”. “¡Aceptado! –repuso–. Nosotros le hemos sacado del arroyo, y seguramente no se arriesgará a perder tan buena ocasión.” Estas fueron sus palabras. ”–¡Qué grosero! ¿Qué sabe él de mi vida si no nos hemos visto nunca? Pierda cuidado, no le escribiré para nada absolutamente. ”–Bueno. No hablemos más de ello. ”Y se levantó, tendiéndome la mano. ”–Conste, amigo Pycroft, que me voy satisfechísimo de mi adquisición, y espero que a mi hermano le suceda lo mismo. Aquí tiene su anticipo de cien libras y la carta para mi hermano. No olvide que lo espera mañana a la una en punto. ”Esto fue todo lo que ocurrió durante nuestra entrevista. Ya se puede imaginar, señor Watson, lo encantado que quedaría del señor Pinner y lo feliz que era viendo mi buena estrella. Aquella noche no pude dormir, y al día siguiente salí en el tren que llega a Birmingham poco antes de la una, y en seguida me dirigí al lugar de la cita. El número 126 estaba situado entre dos grandes tiendas. No encontré a nadie en el portal y seguí un largo pasillo, y al final me hallé con una escalera de caracol que me condujo al piso primero. Allí había distintos cuartos ocupados por sociedades y particulares. En la puerta de cada uno de ellos había rótulos con la profesión de los inquilinos correspondientes; pero en ninguna vi el título de la Franco-Midlandesa, Compañía Anónima. Estaba perplejo, pensando si habría sido víctima de alguna broma de mal género, cuando se me acercó un hombre y me dirigió la palabra. Se parecía atrozmente al individuo con quien estuve la tarde anterior, y a no ser porque estaba completamente afeitado y eran menos oscuros los cabellos, hubiera creído que era el mismo. ”–Perdone. ¿Tengo el honor de hablar con el señor Hall Pycroft? – me dijo. ”–Sí. ”–Lo esperaba; pero se ha adelantado un poco –continuó, mirando el reloj–. Esta mañana he recibido una carta de mi hermano, llena de elogios. ”–Estaba buscando el nombre de... ”–¡Ah, sí! No lo hemos puesto todavía, porque no hace una semana que alquilamos este local. Tenga la bondad de subir conmigo. ”Lo seguí, y al final de aquella escalera, que me pareció interminable, entramos en una estancia compuesta de dos habitaciones abuhardilladas, sin alfombras ni colgaduras y llenas de polvo. Yo me había imaginado una gran oficina con grandes mesas llenas de empleados, con puertas de cristal, con ordenanzas de librea, con sonar de timbres y ajetreo de papeles y libros; en una palabra: algo semejante a las casas donde estuve anteriormente. No había nada de esto, y me quedé asombrado mirando una miserable mesa de pino y dos sillas rotas de paja, que, con un libro y un cesto de papeles, constituían el único mueblaje de la oficina. ”–Veo que le extraña el aspecto de la habitación –dijo mi nuevo jefe, observando la cara que ponía al ver aquello–. Pero no se hizo Roma en un día. Aunque tengamos mucho capital, no queremos hacer gastos superfluos, por ahora. Siéntese y tenga la bondad de darme la carta de presentación. ”Se la di, y después de leerla atentamente, dijo: ”–Parece que ha causado una gran impresión en mi hermano Arthur, y aunque él no puede ver Birmingham y a mí no me gusta Londres, por esta vez estaremos conformes. Puede considerarse ya como de la casa. ”–¿Cuál será mi obligación? ”–Va a dirigir el gran depósito de París, el cual surtirá de porcelanas inglesas y de Sajonia los almacenes de nuestros ciento treinta y cuatro corresponsales en Francia. Las compras llegarán aquí dentro de una semana, y, mientras tanto permanecerá en Birmingham entregado a una ocupación bastante sencilla. ”–¿Cuál? ”El señor Pinner abrió uno de los cajones de la mesa y sacó un grueso libro rojo. ”–Aquí tiene –dijo–, el Anuario Bottin, de París, donde figuran todas las profesiones y las casas de comercio más importantes. Lléveselo y hágame una lista de todos los comerciantes de objetos de fantasía, con sus direcciones correspondientes. Esto nos ha de ser de una gran utilidad el día de mañana. ”–Pero, ¿no están ya clasificados por categorías? ”–Sí; pero están en un orden distinto del que pensamos llevar nosotros. Tráigame esa lista el lunes al mediodía. Adiós, señor Pycroft, y ya verá cómo la sociedad sabrá recompensarle a medida que vaya conociendo sus excepcionales condiciones. ”Alquilé un cuarto en un hotel de New Street y me dispuse a trabajar. En mi cabeza batallaban distintas y opuestas ideas. Por un lado podía considerarme definitivamente colocado y con cien libras en el bolsillo; pero, por otro, no dejaba de extrañarme lo raro del trabajo y de la oficina y todo aquel misterio que parecía envolver a la sociedad. Trabajé todo el domingo sin descansar, y, sin embargo, el lunes no había llegado más que a la H. Fui a ver a mi jefe y lo encontré en la misma habitación polvorienta y desamueblada. Me dijo que podía continuar y que volviera el miércoles. Dicho día no había terminado aún, y tuve que volver ayer con la lista ya completa. ”–Muy bien, señor Pycroft –me dijo el señor Pinner–. Resulta un trabajo de mucha utilidad. ”–Y de mucho tiempo –contesté. ”–Es claro. Bueno, ahora va a hacer otra lista de las tiendas de muebles, porque también suelen vender porcelanas. ”–Está muy bien. ”–Vuelva mañana a las siete de la tarde y dígame qué tal va el asunto. Pero no se mate en trabajar... ¿Por qué no va esta noche al music-hall de Day, para distraerse un rato? ”Al decir estas palabras, se echó a reír, y entonces observé que el segundo diente de la izquierda estaba bastante mal orificado. Esto me impresionó”. Sherlock Holmes se frotó las manos satisfecho, y yo miré estupefacto a Pycroft. –Voy a explicarle la razón de ello, señor Watson. Hablando en Londres con el otro individuo, observé que al reírse enseñaba los dientes de igual modo que mi jefe, y que también tenía orificado el segundo de la izquierda. Después de ver en los dos hermanos el mismo detalle, me fijé en el asombroso parecido de la voz y los ademanes, y pensando que las pequeñas diferencias existentes entre ellos podían ser causadas por la navaja y la peluca, comprendí que los dos eran uno solo. Me despidió, y yo salí a la calle no sabiendo lo que me pasaba. Entré en el hotel, me lavé la cabeza con agua fría y procuré coordinar las ideas. ¿Por qué me había obligado a salir de Londres? ¿Por qué se había escrito una carta a sí mismo? Y reconociéndome incapaz de descubrir las causas de estos hechos, me acordé de Sherlock Holmes y corrí en busca suya. He aquí todo lo que ha pasado. Hubo un largo silencio. Luego Sherlock Holmes, tomando más cómoda postura y saboreando las palabras, dijo: –No está mal, ¿verdad, Watson? Me parece que una entrevista con el señor Harry Pinner, director general de la Franco-Midlandesa, Compañía Anónima, será bastante curiosa... –¿Y cómo hemos de arreglarnos para ir? –Muy sencillo –interrumpió Hall Pycroft–. Ustedes son dos amigos míos que desean una colocación; por lo tanto, no tiene nada de particular que yo los presente al señor Pinner, para ver si puede hacer algo en favor de ustedes. –¡Eso es!... Perfectamente –contestó Holmes–. Tendré mucho gusto en conocer a ese caballero... Y ahora, ¿qué cualidades tiene para que se hayan fijado en usted y no en otros para...? Interrumpiéndose de pronto, se puso a mirar el paisaje por la ventanilla del vagón, royéndose las uñas, y ya no pudimos obtener una sola palabra de él hasta que llegamos al hotel de New Street. Daban las siete de la tarde cuando emprendimos el camino de Corporation Street. –No adelantaríamos nada yendo antes de la hora –dijo Pycroft–. Indudablemente, mi jefe no viene a la “oficina” más que por mí, y el resto del tiempo no hay nadie en el cuarto. –No está mal pensado –contestó Holmes. –¿Qué le decía yo?... –exclamó Hall Pycroft de pronto–. Mírele, ahí va. Por la acera opuesta iba un hombre bien vestido, rubio, de pequeña estatura. Mientras lo observábamos debió oír a un chiquillo que voceaba la última edición de uno de los periódicos de la tarde, y, atravesando la calle por entre los carruajes, le compró un número y desapareció por una puerta. –Ya entró –exclamó Pycroft–. Esa es la “oficina”. ¿Vamos adentro? Subimos cinco pisos detrás de él y nos detuvimos delante de una puerta, en la cual llamó con los nudillos. Una voz contestó: “¡Adelante!” Y en una habitación casi vacía, tal como nos la habían descrito, hallamos al mismo individuo que vimos en la calle. Estaba sentado a la mesa, sobre la cual tenía abierto el periódico. Al entrar nosotros levantó la cabeza, y no recuerdo haber visto nunca un rostro tan de sufrimiento y de terror como el de aquel hombre. El sudor perlaba su frente, sus mejillas estaban pálidas, y los ojos, que tenían la inquietud y el miedo de las fieras acosadas, miraron a su dependiente como si no lo conociera. –¿Qué tiene, señor Pinner? ¿Se siente mal? –exclamó sinceramente asombrado Pycroft. –Sí; estoy algo enfermo –contestó, haciendo visibles esfuerzos por dominarse y humedeciendo con la lengua los secos labios–. ¿Quiénes son esos caballeros? –Uno es el señor Harris, de Bermonsey, y el otro el señor Price, de esta ciudad. Los dos son amigos míos, y a pesar de su honradez y su talento, están sin colocación hace algunos meses. Por lo tanto, tengo el honor de recomendárselos para que vea si pueden entrar en la casa. –Veremos, veremos... –murmuró, fingiendo una sonrisa que le resultó mueca–. ¿Cuál es su especialidad, señor Harris? –He sido tenedor de libros –contestó Holmes. –¡Ah! Muy bien. ¿Y usted, señor..., señor Price? –Yo he sido viajante. –Bueno; tengo la seguridad de que les encontraré una colocación. Ya les avisaré, señores. Ahora les ruego se retiren. ¡Déjenme solo, por amor de Dios! Estas últimas palabras se le escaparon a pesar suyo. Holmes y yo nos miramos. Hall Pycroft dio un paso hacia la mesa. –¿Olvida, señor Pinner, que me dijo que viniera hoy para recibir órdenes? –Sí, sí, señor Pycroft..., es verdad –contestó el otro, un poco más sereno–. Tenga la bondad de esperar un momento. Dentro de tres segundos saldré y podremos hablar. Y saludándonos muy cortésmente al pasar por delante de nosotros, entró en la habitación contigua y cerró la puerta tras de sí. –¡Calla! –murmuró Holmes–. ¡A que se nos escapa ahora! –Imposible –contestó Pycroft. –¿Por qué? –Porque esa puerta da a otra habitación que no tiene ninguna salida. –¿Y muebles? –Ayer estaba vacía. Hoy no sé. –¿Para qué habrá entrado entonces?... Aquí hay un misterio... No he visto nunca un miedo igual al de este hombre. ¿Por qué temblaría de ese modo? –Creerá que somos de la policía –observé. –Eso debe ser –asintió Pycroft. Holmes movió la cabeza negativamente. –No. Estaba ya pálido y tembloroso cuando entramos. Quizá... Se interrumpió de pronto al oír un ruido extraño como si arañasen en la puerta. –¿Qué demonios hace ese hombre? Nuevamente y con más fuerza empezó el ruido. Los tres nos miramos asombrados. Luego Holmes se acercó calladamente y apoyó el oído sobre la puerta. Después se oyeron un murmullo y unos golpes contra la madera. Holmes empujó la puerta con todas sus fuerzas. Estaba cerrada por dentro. Pycroft y yo ayudamos a Holmes; saltó una de las bisagras, luego la otra, y la puerta se derrumbó estrepitosamente. Entramos. El cuarto estaba vacío. Pero no dudamos mucho tiempo. Al fondo, en el rincón más próximo a la habitación que acabábamos de dejar, había una puertecilla. Holmes corrió hacia ella y la abrió. En el suelo yacían una chaqueta y un chaleco, y de un gancho colocado detrás de la puerta, colgado de sus propios tirantes, pendía el director general de la Franco-Midlandesa. Tenía encogidas las piernas. Su cabeza se doblaba dolorosamente sobre el pecho, las manos se engarabitaban, y los golpes de sus pies contra la madera producían el ruido que nos había llamado la atención. Inmediatamente lo cogí por la cintura y lo levanté, mientras Holmes y Pycroft desataban los tirantes, que habían penetrado en la lívida carne del cuello. Lo transportamos al despacho, y vimos a nuestros pies, con los ojos fuera de las órbitas, los labios morados, el cuerpo convulso, al poco antes flamante director. Yo me incliné sobre él y lo examiné cuidadosamente. El pulso era muy débil, pero su respiración iba normalizándose poco a poco. –¿Cómo lo encuentra? –preguntó Holmes. –Ha estado a dos dedos de la muerte –contesté–; pero ya está salvado. Abra la ventana y déme aquella gorra. Le desabroché el cuello, le rocié con agua fría la cara y le moví los brazos hasta conseguir que la respiración se normalizara. –Ahora ya no es más que cuestión de tiempo –dije, levantándome. Holmes, que estaba de pie junto a la mesa, con las manos hundidas en los bolsillos y la cabeza gacha, dijo: –Hay que llamar a la policía. Sin embargo, hubiera deseado poder darles detalles más completos. –No lo entiendo –murmuró Pycroft, rascándose pensativo la cabeza–. ¿Qué necesidad tenían de alejarme de Londres? –¡Bah! Eso es muy claro –contestó Holmes despectivamente–. ¡Ojalá lo fuera también este desenlace!... –¿De modo que ve usted claro lo otro? –Sí. Hay dos hechos innegables. El primero es el de hacerle firmar esta declaración de que aceptaba el puesto de director en la Sociedad Franco-Midlandesa. Ya sabe que, desde el punto de vista financiero, son inútiles esos documentos. La razón, pues, de exigirle semejante cosa es que necesitaban tener una muestra de su carácter de letra, y únicamente por ese medio podían conseguirla. –¿Y para qué? –Ahí está el quid... ¿Para qué? Cuando lo sepamos ya no faltará nada por averiguar. Indudablemente, alguien tenía interés en conocer el carácter de letra de usted, y para ello se valieron de esta estratagema. En cuanto al segundo hecho, consiste en que el señor Pinner le exigió la promesa de que no escribiría a la Casa Nawson para tener la seguridad de que otro pudiera presentarse impunemente con su nombre en dicha casa. –¡Gran Dios! –exclamó Pycroft–. ¡Qué imbécil he sido!... –¿Lo comprende ahora? Si uno cualquiera se hubiera presentado diciendo que era Hall Pycroft sin tomar antes esa precaución, le habrían descubierto en seguida. ¿Está seguro de que no lo conoce nadie en la Casa Nawson? –Nadie, absolutamente. –Muy bien. Sólo faltaba, pues, alejarlo de Londres para evitar cualquier tropiezo o mala tentación suya, y para ello lo hicieron venir a Birmingham sujetándolo con el cebo de las cien libras. –Pero, ¿por qué ha fingido ese hombre que eran dos hermanos? –Y lo son, indudablemente... Aquí está uno. El otro ocupa su lugar en la Casa Nawson. Éste fue el que le ofreció el destino, y luego, comprendiendo que hacía falta fingir un jefe y que era peligroso servirse de una tercera persona, decidió representar él mismo el papel. Cambió lo que pudo de su fisonomía, y sin esa casualidad del diente orificado, a estas horas seguiría usted creyendo que éste era hermano del que conoció en Londres. Hall Pycroft levantó los brazos al cielo. –Entoces..., ¡Dios mío!..., ¿qué hará mientras tanto el otro? ¿Qué me aconseja que haga, señor Holmes? –Telegrafiar inmediatamente a Nawson. –Los sábados cierran al mediodía. –No importa. Se quedará alguien de guardia. –Sí; hay siempre un vigilante, a causa de los valores que tienen en depósito. –Muy bien. Vamos al telégrafo. Pero la verdad, no me explico qué motivo habrá podido tener este hombre para... –¡El periódico! –gimió roncamente una voz detrás de nosotros. Nos volvimos apresuradamente. El suicida se había incorporado. La vida tornaba poco a poco a sus miembros y el cerebro empezaba a pensar nuevamente. –¡El periódico! –exclamó Holmes en el colmo de la agitación–. ¿Cómo no se me había ocurrido antes? Ahí debe estar el secreto. Cogió ansiosamente el periódico y lanzó un grito. –Mire, Watson; es el Evening Standard, de Londres... Aquí está lo que buscamos... Crimen en la City. Una muerte en la Casa Nawson y Williams. Tentativa de robo. Detención del culpable. Tome, Watson; léanos eso en voz alta. A juzgar por el espacio que consagraba al suceso, debió causar profunda sensación en Londres. He aquí lo que decía: Una audaz tentativa de robo, acompañada de asesinato ha tenido lugar esta tarde en la City. Desde hace algún tiempo la importante casa de banca Nawson y Williams tenía valores en depósito que ascendían a la enorme cantidad de un millón de libras esterlinas. A causa de esto, el director había comprado cajas de caudales del sistema más perfeccionado, y junto a ellas había noche y día un vigilante armado hasta los dientes. Parece ser que la semana última entró en la casa un nuevo dependiente llamado Hall Pycroft, y que no era otro que el famoso falsificador Beddington, que acababa de cumplir con su hermano una condena de cinco años. Por medio de una estratagema no conocida aún, consiguió obtener, bajo el nombre de Hall Pycroft, un empleo en la casa, y esto le permitió procurarse llaves falsas y conocer perfectamente la posición del departamento donde están las cajas de valores. Todos los sábados los empleados de la Casa Nawson salen al mediodía, para no volver hasta el lunes siguiente. Por eso el agente Tuson quedó sorprendido al ver salir a la una y veinte a un individuo con un saco de viaje en la mano. Sospechando de él, lo siguió y, auxiliado por el agente Pollock, logró detenerlo después de una desesperada resistencia. En seguida vieron que se había evitado un robo de una audacia y una importancia increíbles. Cerca de cien mil libras en acciones de los ferrocarriles americanos y en valores de otras compañías fueron hallados en el saco. El examen de las oficinas hizo descubrir el cadáver del desgraciado vigilante, doblado sobre sí mismo y encerrado en una de las cajas de caudales. La víctima tenía roto el cráneo por un golpe que debió ser dado con un hierro de mucho peso. Indudablemente, Beddington debió sorprenderlo por detrás, y después de matarlo vació la caja y volvió a llenarla con el cadáver. Se cree que el hermano del asesino no haya intervenido en este crimen, a pesar de lo cual la policía lo busca activamente. –Vaya, de algo hemos de servir –dijo Holmes, mirando al miserable tendido al pie de la ventana–. Realmente la naturaleza humana es una curiosa mezcla de buenos y malos sentimientos. Ahí tienen ese bandido, capaz de los mayores crímenes, y que, sin embargo, se quiere suicidar al saber la desgracia de su hermano... Pero no divaguemos, y mientras Watson y yo quedamos aquí vigilándolo, tenga la bondad de avisar a la policía, señor Pycroft. El Gloria Scott Una tarde de invierno estábamos sentados junto al fuego Sherlock Holmes y yo. Mi amigo se entretenía revolviendo y hojeando papelotes. Yo fumaba silenciosamente. –Aquí hay, amigo Watson –dijo de pronto–, algo que le interesará. Son los documentos referentes al Gloria Scott, cuya historia prometí contarle cuando hablamos del ritual de los Musgraves, ¿se acuerda? Aquí tiene la carta que ocasionó la congestión del juez de paz Trevor. Y mientras hablaba sacó de un estuche roído por el orín medio pliego de papel gris, en el cual estaban escritas con lápiz las líneas siguientes: Acabó nuestro depósito de caza para la risa. Ahora, el guardabosque Hudson ha recibido y dicho en un telegrama: “Todo y salve el faisán hembra, su favorito, el de la cabeza moñuda”. Yo levanté la cabeza lleno de asombro. Holmes sonreía irónicamente. –Parece que le ha llamado la atención esta cartita... Me encogí de hombros. –Como que no comprendo por qué causó la impresión que dice usted. Yo no veo más que unos cuantos párrafos incoherentes... –Estoy conforme. Pero también es innegable que, leyendo esos párrafos, un viejo sano y fuerte cayó al suelo como herido de un mazazo en el cráneo. –¡Ah! Entonces debe ser muy interesante la historia. –Algo... Fue la primera en que trabajé seriamente. La ocasión deseada hacía tanto tiempo llegó por fin. Muchas veces rogué a Sherlock que me contara, sin conseguirlo, los comienzos de su carrera de detective. Y hoy, sin yo pedírselo, mi amigo se arrellanó en el sillón, encendió la pipa y con la mirada fija en las ondas humosas, empezó a hablar: –No creo que usted haya oído hablar nunca de Víctor Trevor. Y, sin embargo, éste fue el único amigo íntimo que tuve durante mis dos años de colegio. Ya sabe, Watson, que yo he sido toda mi vida algo refractario a la sociedad y hallé siempre más encanto en soñar a solas que en hablar en compañía. Pues bien; ya en el colegio, empezaron a manifestarse estas manías. Aparte el boxeo y la esgrima, mis estudios y mis aficiones no tenían nada de común con los de mis compañeros. Sólo Trevor, según le dije antes, llegó a ser mi amigo, mi verdadero amigo. El principio de nuestras relaciones no pudo ser más vulgar ni más molesto. Una mañana, al dirigirme a la capilla, el bull terrier de Trevor se lanzó sobre mí e hizo presa en una de las piernas. Caí enfermo y no tuve más remedio que guardar cama durante diez días. Al principio Trevor no me hacía más que visitas cortas para enterarse del estado de mi salud, y cruzábamos algunas palabras vulgares y corteses. Pero poco a poco fueron menudeando y alargándose, y al llegar las vacaciones éramos los mejores amigos del mundo. Trevor era un mozo sanguíneo y fuerte, lleno de entusiasmo y de energía. Hablaba a gritos y reía frecuentemente; era, en una palabra, la antítesis de mi modo de ser. Quizás por esto simpatizamos, y cuando me invitó a pasar una temporada en Donnithorpe, en casa de su padre, acepté gustoso. El señor Trevor era un hombre rico que, a fuerza de honradez y rectitud, había logrado el puesto de juez de paz en aquel pueblo, donde todos lo consideraban y lo bendecían. Vivía en una casa antigua de ladrillo, a la cual se llegaba por un hermoso camino de tilos. Caza y pesca abundantes en las cercanías. Una biblioteca no muy considerable, pero bien escogida, seguramente por el anterior propietario. Como comprenderá, era un sitio agradable y encantador para pasar dos meses alejado de la ciudad y olvidado de sus infamias y ajetreos. El señor Trevor quedó viudo con dos hijos, Víctor y una muchacha, que a los pocos meses murió de difteria en Birmingham. Dotado de una gran energía física y moral, había suplido ventajosamente su falta de cultura con la experiencia adquirida en sus viajes por tierras lejanas, donde hay que luchar cara a cara con la vida. Era alto y rudo, la cabellera gris y rebelde, los ojos azules, de un azul frío y hostil; sin embargo, Trevor tenía fama en los contornos de ser un hombre bondadoso y caritativo, lleno de indulgencia para los errores de los demás. Una noche, después de cenar, mientras saboreaba una copa de oporto, empezó Víctor a ensalzar mis manías deductivas y observadoras, que ya en aquella época estaban profundamente arraigadas en mí, aunque ignoraba que llegarían a constituir la única ocupación de mi vida. Indudablemente, el viejo creyó que su hijo exageraba algo, y me dijo con acento bonachón y un tanto irónico: –¡Hombre! A ver, señor Holmes, si acierta algo de mi vida pasada. –Por de pronto –contesté–, y aunque no estoy muy seguro de ello, me parece que desde hace un año teme una agresión. El señor Trevor palideció y se quedó mirándome lleno de asombro. –Ha acertado usted. ¿Te acuerdas, Víctor –continuó, volviéndose hacia su hijo–, de aquellos bandoleros del año pasado? Recuerdas que nos sentenciaron a muerte, y que yo, desde entonces, tomé mis precauciones, no fuera a sucederme lo que al pobre Edward Hobny... Pero ¿cómo demonios ha podido descubrir eso, señor Holmes? –Muy sencillo –repuse–. Usa usted un bastón muy fuerte y casi nuevo; además, le quitó usted el puño que tenía antes y le ha puesto una bola de plomo. Por todas estas observaciones he deducido que desde hace algún tiempo usted teme una agresión. –Está bien. ¿Y qué más? –continuó, sonriendo. –Ha boxeado mucho cuando joven. –En efecto. Pero me parece que no me falta ningún ojo ni tengo la nariz rota para que... –No hacen falta esas señales. Basta con observar que sus orejas son aplastadas y gruesas, como las de todos los boxeadores. –¿Y qué más? –A juzgar por las callosidades de las manos, usted ha manejado bastante la piqueta y la pala. –Sí. Hice toda mi fortuna en las minas de oro. –Ha estado en Nueva Zelanda. –Es verdad. –Ha estado en el Japón. –Verdad también. –Y ha tratado con muchísima intimidad a una persona cuyas iniciales eran J.A., y a la cual procuró olvidar luego por todos los medios posibles. El señor Trevor se levantó lentamente, mirándome, clavándome la mirada de sus ojos azules. Luego cayó de bruces sobre el mantel. Ya comprenderá, Watson, qué impresión nos causaría esta escena a su hijo y a mí. Por fortuna, el desmayo no fue largo. Le desabrochamos el cuello de la camisa, le rociamos el rostro con agua, y al poco rato el padre de Víctor volvía en sí. –¡Cuánto siento, hijos míos –dijo con un suspiro hondo y doloroso–, cuánto siento haberles dado este mal rato! A pesar de mis apariencias de robustez, empiezo a padecer del corazón y cualquier cosa me trastorna. ¿Sabe, querido Holmes, que al lado suyo los detectives más hábiles no son sino niños de teta?... Por lo tanto, amigo Holmes, yo creo que debe seguir esa carrera, pues indudablemente le esperan muchos y beneficiosos triunfos. Quizás estas palabras fueron el primer rayo de luz que me señaló mi futuro destino y las que me hicieron ver que lo que empezó siendo un entretenimiento podía ser una profesión. No obstante, en aquellos momentos estaba demasiado aturdido para pensar en nada, y lleno de ansiedad murmuré: –Sentiría mucho, señor Trevor, haberle dicho algo que le molestara. –¡Caramba! Realmente ha tocado usted una cuerda bastante sensible... Pero ya pasó. ¿Quiere decirme ahora en qué indicios se ha apoyado para adivinar todo eso? Hablaba fingiendo un tono burlón y despreocupado, muy poco en armonía con la expresión temerosa y asustada de sus pupilas azules. –¡Bah! Es tan sencillo como lo anterior... ¿Se acuerda de la partida de pesca que organizamos hace unos días? Recuerdo que para pescar se remangó usted las mangas de la camisa, y entonces vi en el brazo izquierdo, tatuadas las letras J.A. Como están un poco borrosas y el color de la piel próxima al tatuaje es distinto que en el resto del brazo, comprendí que había intentado varias veces borrar aquellas letras y, que por lo tanto, procuraba olvidar un nombre que le fue muy querido en otros tiempos. El señor Trevor suspiró y dijo sonriendo: –¡No he visto una cosa semejante!... Pero, la verdad, no tengo deseos de que continúe adivinando... No hablemos más de ello. Siempre es doloroso evocar los años que fueron y recibir añejas sensaciones... ¿Vamos al billar? Fumaremos plácidamente un cigarro. A partir de aquel día observé que, a pesar de su forzada atención y solicitud, no podía disimular el juez cierto recelo y algo de malestar en mi presencia. Su hijo también lo notó, y entre los tres se estableció una corriente de reserva, y huyeron los días felices, libres de cuidados y preocupaciones. Entonces decidí abandonar Donnithorpe. La víspera de mi partida, ocurrió un acontecimiento que acarreó otros mucho más graves y terribles. Estábamos sentados sobre el césped, gozando del buen sol y del hermoso paisaje de los Broads, cuando llegó un criado diciendo que un hombre deseaba hablar con el señor Trevor. –¿Ha dicho su nombre? –preguntó el juez. –No ha querido decirlo. –¿Y qué desea? –Dice que es un antiguo conocido suyo y que no quiere más que decirle unas palabras. –Está bien. Dile que venga. Un momento después se presentó un hombrecillo, cuyos modales zafios y groseros me chocaron desde el primer momento. Llevaba una blusa llena de manchas de brea, una camisa a cuadros rojos y negros, pantalón mugriento y unas botas muy traídas y llevadas. Su rostro, escuálido y curtido por el sol, carecía de franqueza; una sonrisa cruel dejaba ver los dientes desiguales y amarillentos, y las manos, de dedos cortos y nudosos, decían claramente que aquel hombre era un marino, por la costumbre de llevarlas medio cerradas. Al verlo aparecer a lo lejos, el señor Trevor dio un salto y corrió hacia la casa. Cuando volvió despedía un intenso olor a aguardiente. –¿Qué desea, buen hombre? –dijo, con voz alterada. El marinero tardó un rato en contestar. Luego, y siempre con la sonrisa cruel y cínica en los labios, contestó con otra pregunta: –¿Qué? ¿Ya no se acuerda de mí? El señor Trevor lo miró fijamente, y con súbito asombro repuso: –¡Calla! ¿Es usted Hudson? –Sí, señor... Veo que tiene buena memoria. Y eso que hace más de treinta años que no nos veíamos... Observo que goza de una posición envidiable, mientras que yo ando por ahí en... –Ya verá cómo no me olvido del pasado –interrumpió el señor Trevor. E inclinándose sobre el marinero, le dijo algunas palabras al oído. Luego, levantando la voz, añadió: –Vaya a la cocina y le servirán de comer. Mientras tanto, procuraré encontrarle una colocación. –Muchas gracias –contestó el marinero, con su eterna sonrisa–. Precisamente he hecho una larga travesía y necesito descansar algún tiempo. Estaba seguro de que me acogerían con mucho gusto aquí o en casa del señor Beddoes. –¡Ah! ¿Sabe dónde vive Beddoes? –Ya lo creo. Conozco perfectamente el paradero de todos mis antiguos amigos. Con su permiso. Y sonriendo siempre, se inclinó ante nosotros y siguió al criado encargado de conducirlo hasta la cocina. El señor Trevor nos explicó en pocas palabras que aquel hombre fue compañero suyo en las minas. Al poco rato se levantó, y lentamente, con la cabeza inclinada sobre el pecho, se dirigió hacia la casa. Una hora más tarde lo encontramos completamente borracho sobre el sofá del comedor. Como comprenderá, este suceso me causó mala impresión, y cuando partí al día siguiente, me pareció más hermoso el campo, más alegre el sol, más amable la vida. Volví directamente a Londres, y durante mes y medio me consagré por completo a mis estudios y experiencias de química orgánica. Un día, mediado ya el otoño, recibí un telegrama de mi amigo Víctor, rogándome que fuera inmediatamente a Donnithorpe, porque necesitaba con toda urgencia mi ayuda y consejos. Lo dejé todo, y aquella misma tarde salí de Londres. Víctor Trevor me esperaba en la estación; en cuanto lo vi comprendí que debía haber sufrido mucho durante mi ausencia. Aquella fogosidad y aquel entusiasmo de los días escolares habían desaparecido; y en vez del compañero siempre dispuesto a la broma hallé un hombre melancólico y flaco, que hablaba con palabras breves y precisas. Al verme se dejó caer en mis brazos, diciendo: –Mi padre se está muriendo. –¿Es posible? –exclamé–. ¿Qué tiene? –No sé... Congestión..., los nervios... Tal vez cuando lleguemos a casa lo encontremos muerto... –¿Pero qué le ha pasado? –pregunté, lleno de asombro. –Eso es lo que ignoro. Pero subamos al coche. Por el camino hablaremos. Salimos de la estación, y ya dentro del carruaje, atravesando los caminos dorados por el sol otoñal, Víctor continuó: –¿Te acuerdas de aquel individuo que vino la víspera de tu partida? –Sí. –Pues bien, ¡aquel hombre era el demonio, querido Holmes..., el demonio! Yo lo miré estupefacto. –Desde su llegada no volvimos a tener una hora, una sola hora de tranquilidad. Mi padre no volvió a levantar cabeza y, por último, ahora le va a costar la vida, y muere con el corazón roto y el alma destrozada... ¡Todo por ese maldito Hudson! –Pero... ¿qué ascendiente podía tener sobre tu padre un hombre de esa especie? –Eso es lo que no me puedo explicar. ¿Por qué mi padre, que era tan bueno y tan noble, tan generoso, se dejaba dominar por un bandido? En ti confío, Holmes; sólo tú puedes descifrar este enigma. Hubo una pausa. Hasta nosotros llegaban claras y sonoras las pisadas del caballo sobre la carretera, y a través de los cristales vi en la lejanía las altas chimeneas de la casa de los Trevors. Al poco rato, mi amigo continuó: –Mi padre empleó a Hudson como jardinero; luego, como este trabajo no era de su gusto, ascendió a mayordomo, y al poco tiempo era el dueño de nuestra casa y nada se hacía sin su consentimiento. Como se quejaran las criadas de sus borracheras y de su comportamiento demasiado grosero, mi padre les aumentó el sueldo, para indemnizarlas de aquellas molestias. Hudson se apoderó de la lancha y el fusil de mi padre, y durante días enteros se dedicaba a cazar y a pescar sin cuidarse de nada ni respetar nada, y todo esto con tal insolencia, con tales sonrisas de ironía, que muchas veces tuve que contenerme para no arrojarme sobre él y patearlo con todas mis fuerzas. ”Pero un día ya no pude más, y a raíz de un altercado que tuvo con mi padre delante de mí, lo cogí por los hombros y lo eché del cuarto. Se puso lívido, y desde la puerta me miró con una de esas miradas que no se olvidan nunca. Ignoro lo que pasaría luego entre él y mi padre; pero a la mañana siguiente vino éste a rogarme que le pidiera perdón al mayordomo. Me negué rotundamente, reprochándole que consintiera tales desvergüenzas y altanerías a un criado. ”–¡Ay hijo mío! –me contestó–. ¡Cómo se conoce que no comprendes mi situación! Pero llegará un día en que lo sepas todo, y entonces compadecerás profundamente a tu pobre padre. ”Y diciendo estas palabras abandonó mi cuarto para encerrarse en el suyo. No salió en todo el día, y por la noche, cuando nos reunimos en el comedor, creí que había vuelto la época de tranquilidad, pues Hudson nos anunció que estaba dispuesto a dejar la casa. ”–Estoy cansado de Norfolk –dijo con ironía–. Ahora voy a pasar otra temporadita en el Hampshire en compañía de nuestro amigo el señor Beddoes. ”–Espero, querido Hudson –murmuró mi padre con tal humildad que me enfureció–, que usted no nos guardará rencor alguno. ”El mayordomo se volvió hacia mí, y mirándome de pies a cabeza, dijo: ”–No he recibido las excusas de su hijo. ”–Víctor –suplicó mi padre–, confiesa que has estado un poco duro con este buen hombre. ”Aquella humillación me puso fuera de mí. ”–Al contrario –contesté–. Creo que tanto usted como yo hemos tenido demasiada paciencia con este... hombre. ”–Ah..., ¿sí? Está bien, patrón. Ya nos veremos. ”Salió del cuarto contoneándose y dichoso con su eterna sonrisa. Aquella misma noche dejó nuestra casa, y desde entonces mi pobre padre no sabe lo que es reposo ni días tranquilos, ni duerme una sola noche. Y cuando parecía que iba olvidando lo pasado...” –¿Qué pasó? –interrumpí sin poder contenerme. –Recibió una carta fechada en Fordingbridge, que debía contener algo muy terrible a juzgar por el efecto que ha causado. No hizo mi padre más que leerla, y llevándose las manos a la cabeza empezó a correr y a gritar como un loco. Cuando logré sujetarlo y sentarlo en el sofá vi que tenía la boca contraída, los ojos fuera de las órbitas y todo él tan convulso, que hice llamar inmediatamente a nuestro doctor, el señor Fordham. Lo acostamos, sobrevino la parálisis, y mucho temo que ya no le encontremos con vida. –¡Pero eso es horrible, Trevor!... –exclamé–. ¿Qué decía esa carta? –Nada. Eso es lo verdaderamente inexplicable. La carta no puede ser más absurda. Figúrate que... ¡Dios mío! ¡Ya sucedió lo que yo temía! Seguí la dirección de su mirada y vi que las ventanas de la casa, ya próxima, estaban herméticamente cerradas. Por el sendero principal un hombre vestido de negro corría hacia nosotros. –¿A qué hora ha sido, doctor? –rugió mi amigo, saltando a tierra. –Al poco rato de marcharse usted. –¿Recobró el conocimiento? –Sí; un momento antes de morir. –¿Y dijo algo? –No ha dicho más que en la mesa del salón japonés quedaban los papeles. Víctor subió con el doctor a la cámara mortuoria y yo me quedé en el jardín para meditar sobre los acontecimientos. Me sentía lleno de una vaga y amarga melancolía, y por mi alma pasaron el frío y la inquietud de un gran misterio. ¿Cuál había sido el pasado de Trevor, enigmático, que viajó por tierras de Oriente, fue minero y terminó de juez de paz? ¿Qué poder tenía sobre él Hudson, el hombre de la sonrisa cínica? ¿Por qué perdió el conocimiento al recordarle las iniciales que llevaba tatuadas en un brazo? ¿Por qué le había muerto la lectura de aquella carta? De pronto recordé que Fordingbridge está en el Hampshire y que el señor Beddoes, a quien iba a visitar el marinero, vivía en esta región. La carta debía ser, o de Hudson, diciendo que el secreto de los dos hombres había sido descubierto, o de Beddoes, y en este caso indicaba una complicidad entre él y el señor Trevor. Hasta aquí todo estaba perfectamente claro. La afirmación de Víctor de que la carta resultaba incoherente e incomprensible demostraba que debía estar escrita valiéndose de un alfabeto misterioso o utilizando una clave que sólo conocerían el remitente y el destinatario. Estando en este punto de mis reflexiones, llegó una criada con una lámpara, y detrás de ella Víctor Trevor con estos papeles que ve usted aquí sobre mis rodillas. Venía muy pálido, pero bastante tranquilo. Se sentó enfrente de mí, puso la lámpara sobre la mesa y leyó en voz alta lo siguiente: Acabó nuestro depósito de caza para la risa. Ahora, el guardabosque Hudson ha recibido y dicho en un telegrama: “Todo y salve el faisán hembra, su favorito, el de la cabeza moñuda”. Me parece que mi cara, oyendo estas palabras, no debió reflejar menos asombro que la suya hace un momento. Volví a leerlas y releerlas, y me ratifiqué en mi idea de que aquellas incoherencias tenían un sentido oculto. Pero éste no podía conocerse sin la clave. Sin embargo, no me desanimé, y poco a poco fui rasgando el velo. La palabra “Hudson” indicaba claramente el objeto de la carta y que ésta no era del marino, sino de Beddoes. Intenté leer al revés, pero “moñuda cabeza, la de su favorito” no decía nada. Procuré entonces leer suprimiendo, de cada dos palabras, una: “Acabó nuestro de caza la risa”. Tampoco esto tenía sentido. De pronto, y sin saber cómo, todo lo vi claramente, y dando una palmada sobre la mesa, leí: “Acabó la risa. Hudson lo ha dicho todo. Salve su cabeza”. Victor ocultó la cara entre las manos, diciendo: –¡Dios mío, eso es peor que la muerte! Es el deshonor... ¿Y qué significan esas palabras de “guardabosque? Y “faisán hembra”? –Aunque no tienen nada que ver con la carta, son bastante sugestivas, y tal vez nos servirían para descubrir al autor de ella, si no lo conociéramos ya. Él, indudablemente, empezó escribiendo: “Acabó... la ... risa...”, etcétera. Y luego fue rellenando los huecos con las primeras palabras que se le ocurrieron. Y como éstas se refieren a la caza, es innegable que el autor de esta carta es un ferviente discípulo de San Huberto. –Ahora recuerdo que, efectivamente, invitaba a mi pobre padre todos los años por el otoño para que fuera a cazar con él. –Entonces ya no hay que dudar más. Beddoes es el autor de la carta. Ahora sólo falta saber qué clase de relaciones podían existir entre dos hombres ricos y respetables y ese granuja de Hudson. –¡Ay querido Holmes! Mucho me temo que haya un crimen de por medio. Yo no tengo secretos para ti y voy a enseñarte la confesión que mi padre escribió el día de nuestra riña con Hudson. He hallado estos papeles donde dijo el doctor. Toma y léelos en voz alta; yo no he tenido valor de hacerlo. Cogí estos mismos papeles que ve ahora sobre mis rodillas, querido Watson, y leí el título: “Notas acerca del viaje del Gloria Scott desde su partida de Falmouth, el 8 de octubre de 1855, hasta su pérdida, el 6 de noviembre, a 15º 20’ de latitud norte y 25º 14’ de longitud oeste”. Luego hice una pausa y empecé a leer las notas que en forma de carta estaban escritas. Queridísimo hijo de mi alma: Ahora que estoy a punto de perder mi posición y caer en el deshonor que emponzoñan estos últimos años de mi vida, me creo en la obligación de hablar sincera y lealmente, haciendo confesión general de mis faltas pasadas. ¡Bien sabe Dios que no lo hago por temor al castigo ni a perder la consideración de los demás!... Mi mayor pena sería que tú, hijo mío, te avergonzaras y renegaras de tu padre. Por eso quiero ser yo el primero en hablar, antes que otros lo hagan. No obstante, si –lo que pido todos los días al Omnipotente– no se descubre nada y este papel cae en tus manos, te ruego, por lo que consideres como lo más sagrado, por la memoria de tu santa madre, que lo quemes antes de acabar la lectura y no vuelvas a acordarte más de ello. Ahora, si llega un día en que me denuncian y me arrojan de mi casa, o que la muerte paralice mi lengua para siempre, entonces léelo; habrá llegado la hora de hablar claro. Te juro que todo lo aquí escrito es la pura verdad. ¡El Señor tenga piedad de mí! Yo, querido hijo, no me llamo Trevor. Mi verdadero nombre es James Armitage. Ahora comprenderás el porqué de mi emoción cuando tu amigo habló de las iniciales que tengo en el brazo. Como James Armitage entré en una casa de banca de Londres, y como James Armitage fui condenado a la deportación por haber cometido una gravísima falta. Yo tenía una deuda de esas que consideramos de honor, y para pagarla eché mano de fondos que no me pertenecían, contando con reponerlos antes de que se enteraran. Desgraciadamente no fue así, y una requisa inesperada vino a descubrir el déficit. Las leyes eran muy rigurosas hace treinta años, y me vi en compañía de treinta y siete condenados en las escotillas del navío Gloria Scott, con rumbo a Australia. Entonces estaba en su período culminante la guerra de Crimea, y el Gobierno tenía en el mar del Norte los barcos que se empleaban para el transporte de los deportados, y, por lo tanto, tenía que echar mano de otros más pequeños y faltos de condiciones. Nosotros fuimos embarcados en el Gloria Scott, un barco que sirvió muchos años para el comercio de trigo con China. En este viaje llevaba, además de los treinta y ocho pájaros de calabozo, veintiséis hombres de tripulación, dieciocho soldados, un capitán, tres contramaestres, un médico, un capellán y cuatro cabos de vara. Unas cien personas en total. Los tabiques que separaban las celdas, en vez de ser de roble, como los que se emplean en los buques dedicados a transportar presidiarios, eran de una delgadez y fragilidad extremadas. Mi compañero de la izquierda, un individuo que me llamó la atención en cuanto lo vi al lado mío en el muelle de salida, era un joven imberbe y pálido, de nariz aguileña y fuertes mandíbulas. Llevaba la cabeza altivamente erguida, y era tal su estatura que el más alto de nosotros no le llegaba al hombro. Aquella cabeza llena de arrogancia y de orgullo, que se erguía con un ademán de reto sobre todas las demás, vencidas y humilladas, fue para mí como luz que vislumbra un viajero perdido en la nieve y en la oscuridad. A medianoche oí un murmullo, y acercándome al tabique comprendí que mi vecino de la izquierda había logrado agujerear la madera para hablarme. –¡Hola! –me dijo–. ¿Cómo te llamas? Yo le contesté francamente, diciéndole mi nombre y mi desgracia. Entonces él añadió: –Yo me llamo Jack Bendergast, por la gracia de Dios, y me parece que vas a bendecir mi nombre antes de que nos separemos. El caso de Bendergast me era muy conocido, pues causó un gran escándalo en Inglaterra. Bendergast pertenecía a una gran familia, pero se entregó de tal modo al vicio y empleó tan mal sus prodigiosas cualidades, que estafó enormes sumas a los principales comerciantes de Londres. –¡Ja, ja, ja! Veo que conoces perfectamente todos mis negocios – dijo con cierta satisfacción cuando le pregunté si era él aquel Bendergast–. ¿Y te acuerdas del golpe de cerca de ciento cincuenta mil libras?... –Sí, me acuerdo. –¿Y que no se pudieron encontrar? –En efecto. –Pues bien; ¿dónde dirás que está ese dinero? –No sé... –Aquí, entre el pulgar y el índice. Mi nombre solo vale más libras esterlinas que pelos tienes en la cabeza. ¿Y no te parece bastante estúpido e ilógico, querido, que un hombre de mis condiciones y de mi posición se resigne a hacer el viaje en la escotilla infecta de un barco medio podrido y lleno de ratas y gusanos? Y como eso no puede ser, no será. Estoy dispuesto a salir de aquí en unión de todos mis compañeros. Quisiera tener una Biblia para jurarlo sobre ella. Confieso que al principio no concedí importancia a aquellas palabras; pero poco a poco la voz de mi vecino se fue haciendo más persuasiva y más seria, y por último, después de prometerle solemnemente que guardaría el secreto, me confesó que había una conspiración para apoderarnos del barco en alta mar. El complot fue urdido antes del embarco por una decena de presidiarios, a la cabeza de los cuales figuraba, naturalmente, Bendergast. –Tenemos –me dijo– un poderoso aliado, en el cual tengo tanta confianza como en mí mismo. Es el depositario de los fondos, y es... el capellán. Se embarcó con sus papeles en regla y con los bolsillos llenos de dinero, bastante para comprar este barco desde la quilla hasta la punta del palo mayor. La tripulación es toda suya, y cuando entré en el barco ya estaba comprada. Mercer, el segundo contramaestre, y dos de los cabos de vara son satélites suyos. Si quisiera podría comprar hasta el capitán... –¿Y cuáles son tus proyectos? –Enrojecer un poco más los trajes encarnados de algunos de esos soldaditos... ¿Qué te parece? –Pero ¿no están armados? –¿Y qué? También nosotros lo estaremos, querido. Ten seguro, como hemos tenido madre, que dispondremos cada uno de un par de pistolas, y si con esto y con la ayuda de la tripulación no nos apoderamos del barco, mereceremos acabar nuestros días en un colegio de niñas. Ahora habla con tu vecino de la derecha y ve si podemos contar con él. Así lo hice. Mi otro vecino se llamaba Evans, y era, como yo, un hombre que había dado un mal paso. Luego ha cambiado de nombre; vive rico y considerado en el sur de Inglaterra. Desde el primer momento se mostró conforme con el complot, que, después de todo, era nuestra única tabla de salvación. Antes de dejar el golfo de Gascuña todos los presidiarios estábamos convenidos, excepto uno tan cobarde que no se podía esperar nada de él, y otro que estaba bastante enfermo. No era muy difícil conseguir lo que nos proponíamos. Los marineros estaban de acuerdo con nosotros. El capellán entraba libremente en todas las celdas con pretexto de exhortarnos y de entregarnos estampitas y opúsculos religiosos. Y menudearon tanto sus visitas, que a los cuatro días ya teníamos cada uno, debajo de la cama, una lima, un par de pistolas, quinientos gramos de pólvora y veinte balas. Únicamente el capitán, dos contramaestres, dos cabos de vara, el doctor y los dieciocho hombres al mando del teniente Martin eran nuestros enemigos. Aunque seguros del éxito, aguardamos a tenerlo todo bien preparado, y señalamos una noche próxima para dar el golpe. La casualidad hizo que fuera antes de lo que pensábamos. Verás cómo. Una tarde, estando el doctor en la celda de uno que se hallaba algo indispuesto, apoyó la mano sobre la cama y notó el bulto de una pistola. Si hubiera tenido más sangre fría tal vez nos hubieran cogido; pero como era un hombrecillo muy nervioso, dio un grito y palideció de tal modo, que el enfermo comprendió que lo habían descubierto, y saltando sobre él lo estranguló antes de que pudiera dar la voz de alarma. Como el doctor había dejado abierta la escotilla, todos nos precipitamos sobre cubierta. Los dos centinelas y un cabo que acudieron al ruido fueron arrojados al mar. Corrimos en seguida hacia el camarote del capitán, pero cuando ya estábamos cerca sonó un pistoletazo detrás de la puerta, y al abrirla vimos al capitán de bruces, con la cabeza destrozada sobre un mapa del Atlántico, clavado en la mesa. Detrás de él, con la pistola todavía humeante, estaba el capellán. Salimos de allí, y entrando en el salón próximo a la cámara, empezamos a saltar y a reír como locos, subiéndonos sobre los divanes y las butacas; Wilson, el falso capellán, descerrajó uno de los armarios y sacó una caja de botellas de jerez y les rompió los golletes contra el borde de una mesa. Llenamos los vasos y nos disponíamos a brindar por nuestra libertad cuando sonó una espantosa descarga y una humareda terrible llenó el salón, privándonos de la vista durante unos minutos. Cuando se disipó, vimos los cadáveres de nueve hombres –Wilson entre ellos– tendidos en el suelo y sobre las mesas. ¡Nunca olvidaré aquel momento en que el jerez y la sangre se mezclaron!... Hubo un momento de estupor; pero Bendergast fue el primero que reaccionó, y mugiendo como un toro, se abalanzó a la puerta seguido de todos nosotros. En la popa aguardaban el teniente con diez soldados. Habían disparado por la claraboya que daba al salón. Nos arrojamos sobre ellos antes de que tuvieran tiempo de cargar otra vez. Se batieron como leones; pero al cabo venció el número, y a los cinco minutos ya no vivía ninguno. ¡Qué matanza, Dios mío! Bendergast semejaba un demonio. Para sus brazos de hierro los hombres no parecían pesar nada, y con la mayor facilidad los arrojaba por la borda. El sargento cayó herido al mar, y durante un rato nadó detrás del barco, hasta que uno de nosotros se compadeció de él y le saltó el cráneo de un pistoletazo. Sólo quedaban los contramaestres y los cabos de vara. Entonces surgió una violenta disputa. La mayor parte, contentos con vernos libres, no queríamos cometer más crímenes, y si habíamos muerto a los soldados fue porque tenían armas para defenderse, pero en cambio considerábamos una cobardía atacar a hombres indefensos. Pero Bendergast y los suyos no quisieron escucharnos. –Nuestra impunidad –decían– consiste en concluir con todos; no debemos dejar con vida a ningún testigo. Al fin, y a ruegos nuestros, nos autorizó para abandonar el navío y embarcarnos en una lancha antes de que se cometieran los últimos asesinatos. Se nos entregaron a cada uno un traje de marinero, un barrilete de agua, un poco de ron, una caja de galletas y una brújula. Bendergast nos echó una carta marítima, diciéndonos que éramos náufragos del Gloria Scott, que se hundió a 15º de latitud norte y 25º de longitud oeste. Luego cortó el cable que nos unía al barco y quedamos a merced de las olas. Y ahora llego a la parte más terrible de mi historia, hijo mío. El Gloria Scott empezó a alejarse de nosotros. Sentados junto al timón, Evans y yo nos pusimos a estudiar nuestra posición y la ruta que debíamos seguir. Nos hallábamos a 500 millas al sur de Cabo Verde y a 700 al oeste de la costa africana. Como el viento era del norte, juzgamos que el punto más próximo y mejor para desembarcar sería Sierra Leona, y hacia allá impulsamos nuestra embarcación, dejando al Gloria Scott a la espalda. De pronto vimos surgir una nube de humo negro y espeso, que se ensanchó y se estrelló contra el cielo, deshaciéndose en la fase del crepúsculo. En seguida estalló un ruido semejante a un trueno, y cuando se disipó la humareda vimos que el Gloria Scott había desaparecido. Viramos inmediatamente, y a fuerza de remos llegamos al sitio donde las aguas inquietas y ardientes habían tragado al barco. Aquí y allá flotaban trozos de madera, alguna caja..., un barril vacío... y ya nos alejábamos tristemente impresionados por la catástrofe, cuando vimos sobre un madero a un hombre. Fuimos hacia él y lo metimos en la lancha. Era un marinero llamado Hudson, y se hallaba en tal estado de terror y sufría de tal modo por las cruentas quemaduras que tenía en todo el cuerpo, que hasta el día siguiente no pudo contar lo sucedido. Por él supimos que Bendergast y su gente se apresuraron a matar a los dos vigilantes y al segundo contramaestre. No faltaba más que el primero, un hombre vigoroso y valiente. Cuando vio cerca de sí al presidiario con el puñal sangriento en una mano y una pistola en la otra, logró romper sus ligaduras y se dejó caer en la sentina. Una decena de penados cayeron detrás de él y lo encontraron arrodillado ante uno de los barriles de pólvora, con una caja de cerillas en la mano. Un segundo después el Gloria Scott se hundía para siempre. Al día siguiente nos recogió el bergantín Hotspur, que navegaba hacia Australia. El capitán creyó lo que le dijimos, y el Almirantazgo declaró que el Gloria Scott había naufragado el 6 de noviembre de 1855, a 15º 20’ de latitud norte y 25º 14’ de longitud oeste. Después de un viaje feliz, el Hotspur nos desembarcó en Sydney, donde Evans y yo entramos en las minas de oro, con nombre supuesto. Ya comprenderás lo demás. Evans y yo hicimos fortuna, viajamos, y volvimos a Inglaterra como unos aventureros que vienen a morir en su país natal. Durante veinte años hemos llevado una vida feliz, creyendo que el pasado se hundió para siempre. ¡Juzga cuál sería mi terror cuando vi aparecer al marinero Hudson! Ahora comprenderás también, hijo mío, la razón de mis humillaciones y de mis consideraciones con ese hombre, de cuyo silencio depende mi porvenir, y piensa cuánto será mi dolor viéndole en camino, con la boca llena de amenazas, del Hampshire. Aquí terminaba la narración, y un poco más abajo una mano temblorosa escribió estas palabras casi invisibles: Beddoes me ha escrito que H. lo ha dicho todo. ¡Dios tenga piedad de nosotros! –Ya sabe, querido Watson, la dramática historia del Gloria Scott. El joven Trevor partió con el corazón destrozado, y no he vuelto a saber más de él. En cuanto a Beddoes y Hudson, desaparecieron sin dejar rastro alguno. Tal vez Hudson matara a Beddoes. Quizás Beddoes matara a Hudson. No sé. La Casa Vacía 1 Todo Londres, y especialmente la gente aristocrática, quedó consternado el día 30 de marzo de 1894, por la muerte de Ronald Adair, que tuvo lugar en condiciones tan extraordinarias como inexplicables. Sin embargo, se omitieron no pocos detalles, y la confesión de los culpables hizo que el asunto perdiera su interés a poco de ser conocido. Han pasado cerca de diez años; la gente se olvidó de ello, como se olvidó y olvidará de cosas más importantes aún, y sólo yo, por razones especiales que luego comprenderá el lector, resucito los hechos y procuro eslabonarlos de un modo claro y preciso. El crimen era ya de por sí bastante emocional; pero, no obstante, yo lo hubiera olvidado como uno de tantos, a no ser por lo que trajo tras de sí, y que fue una de las mayores y más terribles impresiones que he recibido y creo que recibiré en mi vida. Aun ahora, que ya están muy lejos de mí aquellos días de conmoción y de aturdimiento, siento nuevamente aquella sugestionadora emoción, mezcla de asombro, de alegría y de incredulidad, que me quitó la voz y vació el cerebro de ideas. Todos cuantos hayan acogido con benevolencia esta serie de narraciones, donde procuré sujetar aquella compleja y admirable personalidad de un hombre único, se habrán acostumbrado a los misterios, ocultaciones y esperas necesarios e inevitables en muchos casos, y que en algunos, como en éste, duran cerca de diez años. He aquí la razón de que haya tardado tanto tiempo en hablar. La prohibición de hacerlo expiró el día 3 del mes pasado. *** Estos mismos asiduos y benévolos lectores comprenderán que yo me hubiese ido poco a poco acostumbrando al vivir ajetreado y quimérico de Holmes y a sentir su interés por las causas criminales. Más de una y dos veces intenté emplear sus procedimientos deductivos y analíticos, más por mi recreo personal, lo confieso, que por sentir un ingénito amor y quijotismo por todas las injusticias y humanos dolores. Ningún crimen me conmovió tanto como la muerte de Ronald Adair. Conforme iba leyendo las declaraciones, las pruebas acumuladas en el sumario, más y más me acordaba de Sherlock Holmes y más comprendía la irreparable pérdida que con su muerte había sufrido la sociedad. Seguramente él se hubiera apasionado por este asunto pletórico de extraños detalles y confusas pruebas, y los esfuerzos de la policía hubieran sido maravillosamente secundados con igual entusiasmo y maestría como lo fueron en otras ocasiones. Todos los días, lo mismo en mis ratos de ocio como en mis paseatas de enfermo a enfermo, el maldito crimen daba vueltas en mi cerebro, apresándome las ideas y lanzándome a quiméricas divagaciones. No obstante la resonancia que tuvo y la poca gente que se quedaría sin enterarse de ello, como ha pasado mucho tiempo y el olvido es muy humano, voy a reconstituir los hechos. Ronald Adair era el hijo segundo del conde de Maynooth, gobernador de una colonia australiana, cuyo nombre he olvidado. Ronald vivía con su madre, que volvió a Inglaterra, para que le operasen unas cataratas, y su hermana Hilda, en Londres, en el número 427 de Park Lane. El joven era consideradísimo en la alta sociedad, y no se le conocían vicios de ninguna clase ni enemigos de ningún género. Tuvo relaciones formales con la señorita Edith Woodley; pero estas relaciones se rompieron de común acuerdo hacía algunos meses, sin que nada pareciese indicar que este acontecimiento arrastraría consecuencias buenas o malas. Su vida era y continuó siendo plácida, sencilla, sin escándalos que la hicieran surgir ante el público, sin trastornos que le desprestigiaran. Su conducta no podía ser más normal ni más frío su temperamento. Y, sin embargo, sobre este aristócrata lleno de desprecio para el mundo y que tan lejos del mundo parecía estar, cayó la mano de la muerte la noche del 30 de marzo de 1894. El único vicio que se le conocía a Ronald Adair (y aun éste no tenía importancia, por la falta de apasionamiento que ponía en él) era el juego. Formaba parte de los círculos de Baldwin, de Cavendish y del Club de la Bagatela. Se ha demostrado que el día de su muerte jugó a primera hora de la tarde al whist en este último círculo. Sus compañeros, el señor Murray, Sir John Hardy y el coronel Moran, han declarado que fue aquélla una partida en que menos dinero se cruzó, y que si Adair perdió cinco libras, no podía esto afectarle lo más mínimo, teniendo en cuenta lo considerable de su fortuna. Por otra parte, era siempre un jugador afortunado y prudente, que sabía retirarse a tiempo. Precisamente, hacía unas cuantas semanas, teniendo por compañero al coronel Moran, había ganado cuatrocientas veinte libras esterlinas a Godfrey Bilner y Lord Balmoral. La noche del crimen volvió a su casa a las diez en punto. Ni su madre ni su hermana estaban en casa, pues habían ido a pasar la velada con unos parientes. La doncella declaró que lo oyó entrar en su cuarto, situado en el segundo piso, con una amplia ventana que daba a la calle. Unos momentos antes ella estuvo encendiendo la chimenea y abrió los cristales para que saliera el humo. Hasta las once, hora en que volvieron Lady Maynooth y su hija, no se oyó el menor ruido en el cuarto del joven aristócrata. Deseosa su madre de saludarlo antes de acostarse, intentó entrar en la habitación y se encontró con que la puerta estaba cerrada con llave. Primero llamó con los nudillos, luego pronunció el nombre de su hijo, después le gritó, pero sus voces, que fueron aumentando poco a poco de diapasón, quedaron sin respuesta. A sus gritos acudió gente y derribaron la puerta. El desgraciado joven yacía en el suelo junto a la mesa, con la cabeza horriblemente destrozada de un balazo, sin que en el cuarto se hallara arma alguna. Sobre la mesa había dos billetes de Banco de diez libras cada uno y diecisiete libras y diez chelines en monedas de oro y de plata, cuidadosamente apiladas. En un papel, y enfrente de algunos nombres de amigos suyos, había unas cuantas cifras, lo cual parecía indicar que la muerte lo sorprendió cuando estaba haciendo el balance de sus deudas de juego. Conforme se fue estudiando más el crimen, apareció más confuso e inexplicable. Nadie pudo sospechar por qué aquella noche precisamente (y no haciéndolo nunca) se encerró el joven por dentro. Quedaba la suposición de que fue el asesino quien echó la llave y salió del cuarto saltando por la ventana. Pero también se descartó esta conjetura, porque el asesino, al caer desde una altura de más de veinte pies, habría destrozado un macizo de flores que había debajo de la ventana, y no sólo las flores estaban intactas, sino también el suelo y el césped que separan la casa de la calle. Resultaba, pues, indudable que quien cerró la puerta por dentro fue el mismo Adair. Ahora bien, ¿cómo había muerto? La pared de fuera no presentaba la menor señal de haber alguien trepado por ella, y únicamente un tirador notabilísimo, de una precisión casi imposible, podía tirar desde la calle, aprovechándose de estar abierta la ventana, y causar con un revólver una herida semejante. Por último, Park Lane es un sitio muy frecuentado, y a cien metros de la casa había una parada de carruajes. Nadie oyó el menor ruido que se pareciera a una detonación y, sin embargo, a pocos pasos de la populosa calle había aparecido un cadáver con la cabeza destrozada por una bala de revólver, de esas que tienen la forma de una seta y estallan con el choque. Tales eran las misteriosas circunstancias que rodeaban a este crimen, donde el mayor motivo de confusión era el móvil del asesinato, toda vez que no pudo ser venganza, porque no se le conocía al muerto ningún enemigo; ni tampoco el robo, puesto que se hallaron sobre la mesa cerca de cuarenta libras esterlinas. Durante mucho tiempo estuve dándole vueltas al asunto, esforzándome en continuar el método que con tanto lucimiento vi seguir a mi inolvidable amigo en muchas y distintas ocasiones. Confieso que no conseguí lo más mínimo. Aquella tarde, sin saber cómo, me encontré a eso de las seis en Park Lane, en la parte de Oxford Street. Un grupo de papanatas parado en medio de la acera me indicó cuál era la casa del crimen. Un hombre de alta estatura y muy delgado, con gafas azules, peroraba en medio de otro grupo que iba engrosando poco a poco. Sin saber por qué, se me ocurrió que aquel individuo fuera tal vez algún policía disfrazado, y curioso de oír lo que decía, me aproximé al corro. Pronto me separé de allí, cansado y desencantado de oírle decir vaciedades y tonterías. Al apartarme me tropecé con un individuo que estaba detrás de mí, y di lugar a que se le cayera una porción de libros que llevaba entre las manos. Ayudándole a recogerlos, me fijé en el título de uno de ellos –Los orígenes de la religión arbórea– y entonces comprendí que el buen hombre debía de ser algún bibliófilo que, bien para comerciar con ellos o bien para su personal recreo, coleccionaba libros raros y curiosos. Le presenté mis excusas, pero indudablemente debían tener para él gran valor los volúmenes derribados, pues contestándome con un gruñido me volvió la espalda y vi desaparecer rápidamente, entre la multitud, su encorvada espalda y sus espesas patillas blancas. 2 Después de inútiles observaciones, entre las cuales figuraban la convicción de que cualquiera podía entrar en el jardín por la poca altura de las tapias y la seguridad de que nadie podía entrar por la ventana, por su altura y por la absoluta carencia de puntos de apoyo en la lisa pared, volví hacia Kensington más preocupado que nunca. Hacía un momento que estaba sentado cerca de la ventana, hojeando un reciente tratado de terapéutica, cuando entró la criada, anunciándome una visita. Di orden de que la dejaran pasar, y ¡cuál no sería mi asombro cuando vi entrar al anciano bibliófilo! Era el mismo, con su cuerpo esquelético y encorvado, su rostro macilento, sus largas patillas blancas, como la revuelta cabellera, y con sus ocho o diez volúmenes bajo el brazo. –Parece que le causa asombro mi visita –dijo, con voz extrañamente burlona. Yo asentí con la cabeza. –Pues no hay motivo para ello. Yo soy un hombre honrado y enemigo de faltar a nadie. Por eso cuando lo he visto entrar en esta casa, entré detrás de usted, mascullando para mis adentros, éstos o parecidos propósitos: “Voy a ver a ese gentleman y a decirle que me perdone si le contesté demasiado bruscamente, pues nada más lejos de mí que el pensamiento de ofenderle. Al contrario, le estoy profundamente agradecido por haberme ayudado a recoger mis libros”. Yo me eché a reír. –Veo que es usted excesivamente meticuloso. La cosa no tiene importancia alguna. Él protestó: –¡Oh! Ya lo creo que la tiene; sí, señor. Me encogí de hombros. –Bueno; como quiera. ¿Y cómo ha sabido dónde vivía y cómo me llamaba? –Es que, con perdón suyo, tengo el alto honor de que seamos vecinos. Al final de Church Street tengo una modesta tienda de libros, donde me regocijaría infinitamente recibir una visita suya. No sé por qué, se me figura que usted también debe ser algo aficionado a la lectura. Mire; precisamente traigo aquí algunos volúmenes muy curiosos: Pájaros de Inglaterra, un Catulo, La guerra santa... Son veradaderas gangas. Con cinco volúmenes puede llenar ese hueco que tiene ahí en el segundo estante de la librería. Tal como está, resulta muy poco estético. Esta observación me hizo girar la vista hacia la biblioteca, y cuando volví la cabeza... vi..., ¡oh prodigio inexplicable!..., vi... en persona, vivo, sonriente, a Sherlock Holmes. Me levanté, lo miré breves momentos con una estupefacción sin límites, luego se me fue enturbiando la vista, me repiquetearon las sienes, me zumbaron los oídos, y caí de espaldas, sin conocimiento. *** Cuando volví en mí, estaba sentado en un sillón; en los labios tenía sabor de coñac y sobre mi rostro se inclinaba, inquieto y cariñoso, el de mi antiguo, el de mi inolvidable amigo. –Dispénseme, querido Watson –dijo aquella voz que creí rota para siempre–, dispénseme... Nunca pude imaginar que mi presencia le causara un efecto semejante. Yo no me cansaba de mirarle. Mi cara debía reflejar un asombro rayano en la estupidez. Holmes sonreía. –¿Pero qué? ¿Todavía duda? Al oírle por segunda vez, recobré el habla y la acción, y cogiéndole de un brazo, grité: –¡Holmes! ¡Sherlock! ¿Es posible? ¿Es usted? ¿No es una alucinación mía? ¿Es posible que haya resucitado? –Sí; he resucitado –contestó sonriendo. Luego, sin duda al ver el aspecto de loco que iba tomando mi rostro, se puso más serio, y apretándome las manos cariñosamente, añadió: –Vamos, vamos, está usted muy excitado. Nunca pude imaginarme que esta pequeña comedia le causara un efecto tan grande. –No; si ya estoy repuesto. Ya... ¡Pero si es que no puedo creer a mi vista! ¡Holmes! Créame: ¡me parece mentira! ¡Y pensar que hace un momento le hablaba tan tranquilo, sin sospechas de ningún género! Y nuevamente le cogí el brazo, que sentí bajo mis dedos delgado y musculoso, como en los días lejanos. –¿Qué? ¿Mira a ver si soy de carne y hueso? Yo me eché a reír. –La verdad: ¡sí! Ahora que ya estoy seguro de que no es usted un fantasma, siéntese aquí, a mi lado, y cuénteme sus aventuras. Deben ser extraordinarias. Holmes se sentó frente a mí y encendió un cigarro con aquella su antigua despreocupación. Continuaba con el levitón del viejo librero, pero encima de la mesa se encontraban la peluca y las patillas junto al montón de libros. Estaba un poco más delgado, y el brillo febril de sus ojos y la palidez casi inverosímil de su rostro indicaban claramente que su salud debía haber sufrido rudos golpes. –¡Qué gusto da estirarse, amigo Watson! –exclamó después de un rato de silencio–. No en balde se violenta un hombre de mi estatura para figurar durante días y días que es mucho más bajo. –Cada nueva palabra suya –interrumpí– es un acicate más de mi curiosidad. Estoy deseando que me explique todo lo ocurrido. –Calma, calma, querido Watson. Se me presenta una noche... –Se nos... –Bien; se nos presenta una noche de bastante ajetreo y no poco peligro. De modo que, si le parece, dejaremos las explicaciones para luego, cuando ya estemos completamente tranquilos. –Pero... –Pero, ¿qué? –Nada. Que me devora la curiosidad. –Bien, hombre, vamos a satisfacerla. ¿Está dispuesto a venir esta noche conmigo? –¡Donde quiera y cuando quiera! Holmes me estrechó las manos, conmovido. –¡Gracias, Watson! Esta contestación me evoca los pasados días. Es usted el mismo de siempre. Supongo que tomaremos un bocado antes de partir. Yo me levanté apresuradamente, di las órdenes a la criada y, volviendo al despacho, me senté junto a Holmes, diciendo: –Conque vamos a ver: ¿cómo salió usted de la sima? –¿De la sima? ¡Si no caí en ella! –¿Que no cayó en la sima? –No. –¿Entonces, su carta...? –Completamente sincera y verídica. Cuando vi la siniestra figura del profesor Moriarty cerrándome la única salida del desfiladero, me sentí perdido para siempre. En sus ojos se leía una sentencia inexorable. Incapaz de humillaciones y de pedir una vida que de antemano me sería negada, lo saludé cortésmente, rogándole que me permitiera escribir cuatro líneas de despedida. Puse la carta debajo de la pitillera, y sin decir una palabra más, eché a andar por el estrecho sendero, delante de Moriarty, que iba pisándome los talones. Cuando llegué al final me detuve, y apenas tuve tiempo de volverme, cuando me sentí fuertemente estrechado por los brazos del profesor. Por su pensamiento, como por el mío, pasó la misma idea: íbamos a morir matando. Hubo un momento de angustia. Los dos cuerpos llegaron casi al borde del abismo. Afortunadamente, yo poseo ciertos conocimientos del baritm 1, que me han servido de mucho en distintas ocasiones y que me sirvieron en aquélla. Con un violento esfuerzo le descoyunté los brazos y pude librarme de él. Lanzó un grito terrible, vaciló, procuró conservar el equilibrio, pero no pudo, y cayó de espaldas. Inclinado sobre el abismo, seguí su carrera: primero rebotó contra una roca, se destrozó el cráneo contra un pico de más abajo y, por último, se hundió en el torbellino de las aguas que continuaron furiosas y con gran estruendo, después de tragarse el cadáver. Holmes hizo una pausa, quitó la ceniza del cigarro con la uña del dedo meñique y dio tres chupadas tranquilamente. –Pero ¿y las huellas? –exclamé–. Yo mismo examiné el sendero, y no vi ninguna pisada que indicase la vuelta. –¡Qué impaciente es usted! En cuanto vi desaparecer el cuerpo de Moriarty, comprendí lo milagrosamente que me había salvado; pero también que Moriarty no era el único hombre que había jurado mi muerte. Por lo menos quedaban otros tres, a quienes la muerte del jefe habría de excitar terriblemente y recrudecer su odio contra mí. Ninguno de ellos (sin serlo tanto como su jefe) era enemigo despreciable, y tarde o temprano lograrían su deseo. En cambio, si yo dejaba que se extendiera la creencia de mi muerte, estos individuos recobrarían poco a poco la tranquilidad y la audacia; olvidarían, en una palabra, toda clase de precauciones y darían con ello lugar a que más tarde o más temprano los reventara yo. Debía, pues, ocultar a todo el mundo mi salvación, y trabajaron con tal rapidez mis ideas, que tengo la seguridad de que el profesor Moriarty no había llegado aún al fondo del Reichembach cuando ya había tomado yo mi resolución. ”Me levanté y examiné la pared rocosa que había detrás de mí. En el pintoresco estudio que publicó usted respecto de mi desaparición, dijo que esta roca estaba cortada a pico y sin el menor saliente. Esta afirmación no era del todo exacta, porque la pared presentaba algunas asperezas y hasta un ligero reborde, aunque estaba tan alto, que casi parecía inaccesible. Sin embargo, yo no podía volver por el sendero sin dejar huellas de mi paso. Debía, pues, intentar la ascensión de la montaña, lo cual, según comprenderá, amigo Watson, no tenía nada de fácil. ”A mis pies mugía el torrente y hasta (ya sabe que no tengo nada de cobarde) me parecía que Moriarty me llamaba con grandes y desaforadas voces desde el fondo del precipicio. ”Emprendí la ascensión lentamente. El menor paso en falso podía serme fatal. Más de una vez mis manos arrancaron un puñado de hierbas que creí seguro sostén, o mis pies resbalaron sobre la pared húmeda y viscosa. Por fin, y a costa de no sé cuántas desolladuras y flaquezas, presta y valerosamente dominadas, llegué al reborde de que le hablé antes. Es una especie de plataforma bastante ancha, recubierta de fino y suave musgo, en la cual un hombre podía tenderse cómodamente y pasar inadvertido. Así lo hice, y allí estaba cuando usted me buscaba en el sendero y en las cercanías tan triste como inútilmente. ”Lo seguí con la vista en todas sus evoluciones, y tuve la suficiente fuerza de voluntad para no gritarle cuando lo vi volver hacia el hotel cabizbajo y melancólico. ”Quedé un poco más tranquilo, creyéndome ya libre de asechanzas y mortales sorpresas, cuando una enorme piedra resbaló desde lo alto, pasó sobre mí, cayó al sendero, y del sendero se hundió ruidosamente en el agua. Atribuí primero este incidente a la casualidad, pero minutos después cayó un segundo bloque, y un tercero, sin tocarme, pero pasando junto a mí silbantes y aterradores. Levanté la cabeza, y en la cumbre, recortándose nítidamente sobre el cielo azul, vi la silueta de un hombre. ”Entonces comprendí toda la magnitud del nuevo peligro. Moriarty no vino solo; él o los acompañantes presenciaron desde lejos la lucha, me vieron, vencedor, subir al reborde musgoso, y tranquila y fríamente procuraban vengar a su jefe desde lo alto de la roca. ”Como comprenderá, amigo Watson, era absolutamente preciso tomar cuanto antes una resolución. Volví a mirar hacia arriba y vi que mi enemigo se disponía a arrojar otro bloque mayor que los anteriores. Con mucha sangre fría, con una presencia de ánimo que aún me asombra, emprendí el descenso, mil veces más peligroso que la subida. ”Casi rozándome pasó el cuarto pedazo de roca, mis pies y mis manos resbalaron, un velo de sangre me cegó, perdí las fuerzas, y sangriento, destrozado, caí de espaldas en medio del sendero. El golpe de la caída me hizo recobrar la conciencia del peligro. Me levanté y eché a correr. ”Protegido por la oscuridad de la noche, corrí no sé cuánto; ignoro cuántas montañas subí y qué número de desfiladeros crucé... ”Una semana más tarde me encontraba en Florencia, sano y salvo, seguro de que mi muerte era un hecho consumado e innegable para todo el mundo. ”Sólo una persona, mi hermano Mycroft, supo la verdad. Espero, amigo Watson, que no se ofenderá por esto que a primera vista parece falta de confianza en usted. Debe tener en cuenta que yo deseaba que no se dudase lo más mínimo respecto de mi muerte, y por eso tenía la seguridad de que si hubiera estado usted convencido de lo contrario, no habría tenido tal vigor ni tan sugestiva y convincente sinceridad la versión que dio de mi última aventura. ”Muchas veces, durante estos tres años, he cogido la pluma para escribirle lo que ahora le digo de palabra; pero siempre la dejé caer, temeroso de que su cariño y su alegría le hicieran cometer alguna indiscreción que tal vez me fuese fatal. ”Aun esta misma tarde, cuando nos tropezamos, salí huyendo y sin atreverme a decirle lo más mínimo, porque comprendía que el menor gesto de asombro, la más trivial palabra suya, me hubieran perdido para siempre. ”Respecto de mi hermano, ya comprenderá usted que si me confié en él ha sido porque no tenía otro remedio. Mi vida, en vista del resultado del proceso, que dejó en libertad a dos de los cómplices de Moriarty (precisamente los más temibles y peligrosos para mí), mi vida, repito, necesitaba ser de vagabundaje y de constante cambio de lugares. Para ello necesitaba dinero abundante, y Mycroft me lo enviaba a los distintos sitios donde estuve. ”He viajado por el Tíbet durante dos años y he tenido el placer de conocer Lhassa y de pasear algunos días con el Gran Lama. ”Tal vez llegaran a sus oídos las notables exploraciones que por estos sitios hacía un noruego llamado Ligerson, y si tal cosa sucedió, ¡qué lejos estaba usted de adivinar que bajo este nombre se ocultaba su invariable amigo! ”Luego atravesé toda la Persia, visité La Meca e hice al califato de Khartum una rápida e interesante visita, de la cual se conservan los detalles más salientes y curiosos en el Foreign Office. Me interné en Francia, y dirigí durante algún tiempo un importante laboratorio en Montpellier. ”Al cabo de unos cuantos meses me enteré de que sólo quedaba en Londres uno de mis enemigos, y ya me disponía a volver a Inglaterra, cuando este asunto de Park Lane me hizo apresurar la vuelta. No ya solamente por su aspecto misterioso me interesaba este crimen; había y hay en él ciertas particularidades que me interesaban especialmente. ”Volví, pues, a Londres, y desde la estación me dirigí a Baker Street, donde mi aparición causó un ataque de nervios a nuestra excelente patrona. Todo estaba como si yo hubiese salido la víspera de aquel cuarto. Mi hermano Mycroft había cuidado de todo durante mi ausencia. ”Me lavé, comí sin ganas, y al acodarme por la noche en la barandilla del balcón, mi pensamiento viajó hasta usted, y un imperioso e irresistible deseo de verlo se apoderó de mí”. *** Tal fue, lectores míos, la historia emocionante que en una noche de abril oí de aquellos labios que creí mudos para siempre, mientras mis ojos no se saciaban de contemplar la amada figura de Sherlock Holmes, un poco más delgada, un poco más vieja, pero siempre noble, altiva y audaz. Cuando terminó de hablar me tendió los brazos y nos estrechamos silenciosamente durante unos minutos. Pronto surgió en él la personalidad inquieta y voluntariosa, enemiga del sentimentalismo y de la ociosidad, y separándose de mí, exclamó: –Ya ve, querido amigo, cómo el trabajo es el supremo antídoto del dolor. Durante estos tres años no estuve inactivo un solo día... –Pero esta noche... –Esta noche, Watson, mucho menos. Hemos de trabajar muy rudamente, y si triunfo (que así lo espero), bien puede admirarme y bien puedo enorgullecerme de la victoria. En vano le rogué que me explicase de lo que se trataba. A mis reiteradas súplicas sólo contestaba repitiendo: –Mañana..., mañana... –Sin embargo, Holmes... –Nada, querido Watson; quiero que lo sepa todo por sus mismos ojos. ¿Qué hora es? –Las nueve. –Tenemos media hora para cenar y arreglarnos. A las diez debemos estar en la casa vacía. 3 A las nueve y media salimos de casa. Como en los días lejanos, igual que en las noches pretéritas, me vi sentado en un coche al lado de mi amigo, con el revólver en el bolsillo y la ansiedad en el corazón. Volvían a mí las aventuras y había en mi alma la fragante sensación de un renacimiento. Holmes iba, como antiguamente, silencioso y taciturno. De cuando en cuando las manchas de luz de los faroles que se asomaban por las ventanillas del carruaje iluminaban brevemente su cara, y yo leía en las arrugas de la frente, en la boca obstinadamente cerrada, el trabajo lento y absorbente de la meditación. Ignoraba qué clase de fiera íbamos a buscar en la selva oscura y enmarañada del Londres criminal; no sabía dónde íbamos a encontrarla; pero en la actitud meditabunda del gran cazador comprendí que la expedición había de ser peligrosa, así como en la fugaz y cruel sonrisa que a veces desunía sus labios la no muy envidiable suerte que había de correr la fiera. Por un momento creí que nos dirigíamos a Baker Street; pero al llegar a Cavendish Square, Holmes mandó parar el carruaje. Al saltar a tierra lo vi mirar en torno suyo con una mirada inquieta y escrutadora. Luego me hizo seña de que le siguiera y echó a andar. Confieso que, a pesar de mi conocimiento de Londres, hubo un momento en que no supe dónde estábamos ni adónde íbamos. Por tales encrucijadas, callejuelas y recovecos me condujo aquel hombre. Al fin desembocamos en una calle estrechuca y triste que terminaba en Manchester Street, desde donde fuimos a Blandford Street. De pronto, Holmes empujó una verja, que giró silenciosamente sobre sus goznes, y nos hallamos en un patio oscuro y desierto; luego abrió con una llave, que sacó del bolsillo, la puerta de servicio de la casa y la cerró detrás de nosotros. Un silencio absoluto y una total oscuridad reinaban en torno nuestro. Nuestros zapatos resonaban lúgubremente sobre los ladrillos. Yo tendí la mano y tenté la pared, cuyo papel colgaba en largos jirones, dejando al descubierto el yeso. Los dedos huesudos y helados de Holmes me cogieron de la muñeca y me dejé conducir a través de algunas habitaciones, hasta dar en otra donde los cristales polvorientos de dos ventanas apenas dejaban pasar la luz tenue y medrosa de la calle. Sólo el centro de la habitación estaba semiiluminado. En los rincones la sombra era impenetrable. Mi compañero me puso la mano sobre el hombro, y arrimando los labios a mi oreja, murmuró: –¿Sabe dónde estamos? Yo me aproximé hacia una de las ventanas y miré a través de los cristales sucios de polvo. –En Baker Street –contesté lleno de asombro. –Justo. –¿Y esta casa...? –Estamos en Camden House, situada frente por frente de nuestro antiguo alojamiento. –¿Y para qué hemos venido aquí? –Pues sencillamente por las hermosas vistas que tiene esta habitación. Tenga la bondad de acercarse un poco más al cristal, amigo Watson, y mire la ventana de enfrente, la de nuestra casa. Me parece que durante estos tres años habrá perdido usted la costumbre de recibir sorpresas. Me aproximé a los polvorientos cristales y miré la tan conocida ventana. Apenas se fijaron en ella mis pupilas no pude contener un grito de estupor. Los visillos estaban corridos y una luz intensa iluminaba la habitación. Sobre el cuadrado luminoso se recortaba perfecta y claramente la silueta de un hombre sentado en un sillón; el rostro, de perfil, recordaba uno de aquellos retratos negros de que tan gustosos eran nuestros antepasados. Pero lo extraño, lo diabólico, lo incomprensible, lo que me conmovió de asombro, para luego estremecerme de terror, era que aquella figura de rasgos enérgicos, de nariz ganchuda, era la de.... Sherlock Holmes. De tal manera me sorprendió esta cualidad extraordinaria, que quedé un rato inmóvil y sin voz; luego alargué la mano para ver si Holmes estaba todavía conmigo. Junto a mí sonó una risa apagada. –Y bien, ¿qué le parece? –me preguntó. –¡Es prodigioso! –contesté–. ¡Admirable! –Su asombro me regocija, porque es prueba de que los años no han agotado mi ingenio ni mis recursos. Y en su voz se reflejaba el orgullo de los artistas creadores. Después, cambiando de tono, prosiguió: –¿Verdad que se me parece? –¡Ya lo creo! ¡Yo no tendría inconveniente en apostar que era usted mismo! –¡Bah! Después de todo, no hice más que concebir el proyecto. El mérito del parecido corresponde al señor Oscar Nennier, que ha sido quien modeló la figura. –¿Y de qué es? –De cera. Está puesta ahí desde esta tarde. –Pero ¿con qué objeto? –Porque es el caso, amigo Watson, que tengo interés especialísimo en que varias personas me crean en casa precisamente cuando yo esté fuera de ella. –Entonces, ¿cree usted que es vigilado? –No es que lo crea, sino que estoy seguro de ello. –¿Y por quién? –Por mis antiguos enemigos: por aquella plácida y encantadora sociedad cuyo jefe yace en el precipicio de Reichembach. –Pero ¿saben que está usted aquí, en Londres? –De eso no estoy seguro; pero sí de que ya conocían mi salvación y de que tarde o temprano había de volver a Londres. Por lo tanto, no dejan ni un solo día de acechar nuestra antigua casa, esperando saber de este modo mi vuelta. –¿Y cómo se ha enterado de ese espionaje? –Porque el otro día, anteayer, conocí al que estaba de centinela. Es un tal Parker. Fue uno de los íntimos amigos de Moriarty y el que me arrojó desde la cumbre los bloques y los pedazos de roca con la sana intención de destrozarme. Es uno de los criminales más empedernidos y más peligrosos de Europa. –En ese caso... –En ese caso, querido doctor, vamos a procurar que se coja los dedos contra la puerta. Ya que él me vigila a mí, voy a vigilarlo yo a él. Poco a poco fui comprendiendo el admirable y astuto plan de Holmes. Aquella silueta angulosa era el señuelo y nosotros los cazadores. Ya no volvimos a cruzar palabra. Silenciosos, hundidos en la oscuridad, vigilábamos la calle acechando a los yentes y vinientes. Holmes estaba impasible y taciturno, pero en sus ojos brillantes y en el aspecto sobradamente inmóvil de su cuerpo se notaba que estaba siempre alerta. Era fría la noche. El viento inclemente aullaba en la estrechez de la calle, aporreando las ventanas, tableteando en las puertas, gozándose en hacer temblar las luces de los faroles. La gente iba y venía, rápida, taconeadora, envueltos unos en abrigos de pieles, otros hundidas las cabezas en bufandas; pero todos apresurados, con un gesto de disgusto y hostilidad en las facciones amoratadas por el frío. Dos o tres veces me pareció ver pasar y repasar a un mismo individuo, y me fijé también en dos hombres que, luego de mirar detenidamente nuestra antigua casa, se ocultaron en una puerta cochera un poco más arriba. Llamé la atención de Holmes respecto de aquellos individuos, pero se limitó a hacer un gesto de impaciencia y continuó examinando la calle con la anterior impasibilidad. De cuando en cuando daba un corto y silencioso paseo, hundiendo rabiosamente las manos en los bolsillos. Indudablemente los hechos no se realizaban tal como él había imaginado. En un reloj lejano sonaron doce campanadas. La agitación de Holmes aumentó. Los paseos se alargaban, y en el silencio de la noche se oían rechinar sus dientes y un eco impreciso de rabiosas palabras. Me disponía a consolarle, cuando levanté inconscientemente los ojos y miré la especie de transparente luminoso frontero a la polvorienta ventana. Como la vez primera, lancé un grito de asombro, y deteniendo a Holmes en uno de sus paseos, exclamé: –¡Se ha movido! Efectivamente, la silueta ya no estaba de perfil. Holmes me contestó bruscamente. Los tres años transcurridos no habían limado las asperezas de su carácter ni dulcificado sus violencias al encontrarse con un cerebro menos privilegiado. –¡Claro que se ha movido! ¿Me cree tan imbécil que pensara en engañar a dos de los bandidos más listos de Londres con un monigote que estuviese toda la noche en la misma posición? Estamos aquí hace dos horas, y durante ese tiempo la señora Hudson ha movido ocho veces el maniquí; es decir, cada cuarto de hora. Durante largo rato la estuve adiestrando del modo que había de hacerlo para que no se notara su sombra. Así, pues... ¡Ah! Y se calló de pronto. En la semioscuridad que nos rodeaba vi avanzar su cabeza con un gesto de ansiedad. Afuera, la calle permanecía desierta. Los dos espías debían continuar (aunque no los veíamos) refugiados en la puerta. Reinaba un augusto silencio. Todo estaba negro, excepto el transparente luminoso de la ventana donde se destacaba, rígida y precisa, la silueta de Holmes. Junto a mí sonó silbante la contenida respiración de Holmes. Un minuto después me arrastró hasta el rincón más oscuro de la estancia y me puso la mano sobre los labios. Sus dedos temblaban, demostrando una agitación extraña en este hombre acostumbrado a dominarse a sí mismo y a amordazar sus sentimientos. Sin embargo, nada parecía justificar aquella actitud. La calle permanecía desierta. El silencio reinaba en torno nuestro. En el cuadrado de luz la silueta continuaba tranquila e impasible. De pronto, a mis oídos, menos sutiles que los suyos, llegó la causa de tales precauciones. Lejos, muy lejos, pero en el interior de la casa donde estábamos, hubo un ruido breve y confuso. Luego se percibió más claro el golpe de una puerta que se abría y se cerraba. Después se oyeron pasos en el vestíbulo y poco a poco se fueron aproximando hasta nosotros. Realmente producían un calofrío de terror aquellas pisadas que se extendían y se acercaban por la amplitud de las desiertas estancias. Holmes se aplastó contra la pared. Yo, acariciando inconscientemente la culata del revólver, hice lo mismo. Nuestros ojos, acostumbrados a la penumbra que nos rodeaba, vieron destacarse en el hueco sombrío de la puerta la figura de un hombre. Se detuvo un instante, como escuchando. Yo me llevé la mano al pecho para contener los latidos del corazón. La sombra adelantó con pasos sigilosos, con el cuello extendido, las manos prontas a cualquier sorpresa. Avanzaba, avanzaba hacia nosotros; pasó rozándonos y llegó hasta la ventana. Si llega a sorprendernos, antes de que se hubiese dado cuenta habría tenido una bala en el cráneo. Ya junto a la ventana, acechó un segundo; después, suavemente, dulcemente, levantó el vidrio algunos centímetros 2 y se arrodilló para mirar por la abertura. Libre del grueso vidrio polvoriento, entró la luz de la luna y le envolvió la cara por completo. Yo vi sus narices contraerse y dilatarse agitadamente. El jadeo de su pecho subía a los labios temblorosos. Luz de fiebre brillaba en sus pupilas. Era un hombre ya de edad, calvo, con la nariz enérgicamente aguileña y un espeso y largo bigote gris. Echado sobre la nuca rebrillaba el sombrero de copa, y por entre la negrura del abrigo surgía el blancor charolado de una camisa de frac. Sin embargo, a pesar de lo correcto de su indumentaria, de la distinción de su semblante, había en él algo de salvaje, de inexplicable crueldad. En la mano derecha tenía un objeto que al principio creí un bastón, pero que al dejarlo caer en el suelo produjo un sonido metálico. Luego sacó del pecho un bulto no muy grande y se absorbió en un examen que terminó con el ruido de un gatillo al montarse. Después se inclinó más hacia adelante, sonó un chirrido áspero de muelle que se va abriendo poco a poco, para terminar en un encaje seco. Suspiró de satisfacción, y entonces le vimos entre las manos una carabina de extraña forma. Abrió la culata, metió algo en ella y la volvió a cerrar. Luego, arrodillándose nuevamente, apoyó el cañón en el reborde de la ventana. La luz de la luna iluminó el bigote gris junto al gatillo y el ojo brillante que buscaba el punto vulnerable. Alargué curiosamente la cabeza, buscando el blanco. Si hubiera podido tirarse una línea recta desde el cañón de la carabina, habría terminado en la silueta del maniquí. Hubo una pausa angustiosa... El dedo se apoyó en el gatillo, sonó un silbido débil, e inmediatamente llegó hasta nosotros el ruido de unos cristales rotos. En el mismo momento Holmes saltó con la agilidad de un tigre sobre el tirador y lo derribó en tierra. Pero éste se levantó en seguida, y a no ser porque yo intervine y de un culatazo en el cráneo lo hice rodar por el suelo por segunda vez, no lo hubiera pasado muy bien mi compañero. Le puse una rodilla encima, le agarroté con ambas manos la garganta, y Holmes lanzó un silbido. En la calle se oyó un rumor de gente que corría, y dos minutos después un individuo seguido de dos policías entraban en la habitación. –¡Calla! ¿Es usted, Lestrade? –dijo Holmes con voz tranquila y serena. –Yo soy, querido Holmes. En cuanto supe que se trataba de usted, no dejé que interviniera otro en el asunto. No sabe cuánto celebro volver a verlo. –Gracias, Lestrade –repuso Holmes, estrechándole enérgicamente la mano–. En realidad, era vergonzoso lo que ocurría. Sólo en un año se han cometido tres asesinatos, sin que hayan sido descubiertos los autores. Yo me había incorporado. Nuestro prisionero jadeaba entre los dos guardias. Algunos trasnochadores empezaban a agruparse frente a las ventanas. –¿Ha traído usted velas? –preguntó Holmes. Los dos guardias sacaron de entre los capotes sus linternas. Lestrade contestó afirmativamente, y encendió dos velas que llevaba en el bolsillo, entregándome una y quedándose él con la otra. Entonces mi compañero bajó el cristal y cerró las contraventanas. Todas las miradas se fijaron en el detenido. Era el suyo un rostro siniestro, de fuertes mandíbulas, de amplia frente. Desde el primer momento se comprendía que aquel hombre nació para grandes empresas. No podían mirarse sus ojos claros, azules, de un brillo metálico y siniestro, su nariz audaz y agresiva, su frente surcada de infinitas arrugas, sin sufrir un estremecimiento. Todos nosotros le fuimos indiferentes. Sólo en Holmes posó una mirada de odio y de asombro a la vez. –¡Demonio! –rugió–. ¡Es usted un hombre extraordinario! –¡Ah, coronel! –contestó sonriendo Holmes–. Todo en la vida vuelve por los antiguos cauces, y todos nos encontramos más pronto o más tarde, como dijo el otro. Ya hacía mucho tiempo que no nos veíamos; ¿verdad? La última vez fue..., fue... ¡Ah! Sí; en el precipicio de Reichembach, donde usted se entretuvo en tirarme chinitas. El coronel continuaba mirándolo con los ojos desorbitados y la boca abierta, murmurando: –Es usted el demonio..., el demonio... Mi compañero se volvió hacia nosotros, y siempre sonriendo, continuó: –Perdónenme, señores, que no lo haya hecho antes. Tengo el gusto de presentarles al coronel Sebastian Moran, que prestó servicio en el ejército de Su Majestad en las Indias. Allí tenía fama de ser uno de los cazadores más notables; mejor dicho, el primero en las cacerías de tigres. ¿No es cierto, coronel? Vamos a ver. ¿Tendría la bondad de decirnos cuántos tigres ha matado en este mundo? El viejo no contestó. Sus ojos llameaban, se mordía el bigote rabiosamente y algo pasó por su rostro que nos recordó las fieras de aquellos lejanos países evocados por la voz de Holmes. –¿Qué? ¿No se acuerda? ¡Cómo ha de ser! ¡Paciencia! Pero la verdad, coronel: resulta muy extraño que un hombre tan listo como usted y tan experto en lides de este género se haya dejado engañar como un niño. Después de todo, no he hecho más que caricaturizar su procedimiento de atar un corderillo a un árbol y esperar oculto en otro a que sus balidos atrajeran a la fiera. El coronel Moran hizo un movimiento para lanzarse sobre Holmes, pero se lo impidió la fuerte sujeción de los guardias. La cólera parecía haber llegado a su grado máximo. El rostro estaba congestionado: el pecho jadeaba con estertor de fragua. –Después de todo, mi querido y excelente coronel –prosiguió Holmes, imperturbable–, aparte que ha obrado usted aquí dentro, y no fuera, como yo creía, y donde lo acechaba mi compañero Lestrade, no ha resultado mal del todo la sorpresa, ¿verdad? El coronel Moran, volviéndose hacia Lestrade, exclamó: –¡Esto es indigno, señor inspector! No pretendo discutir ahora si tiene o no derecho a detenerme, pero sí me parece que lo tengo para no sufrir las burlas de este hombre. Puesto que he caído en manos de la justicia, me parece que no es éste el modo de obrar. Debe hacerse con más seriedad y menos estupideces. –Tiene mucha razón –contestó el policía. Y luego, volviéndose hacia Holmes, repuso: –¿Tiene algo más que alegar en contra de este hombre? Holmes había cogido la carabina y la examinaba minuciosamente. –¡Vaya un arma, señores! –exclamó como si no hubiera oído la última pregunta–. Tiene todas las de la ley: es segura, infalible, silenciosa, disimulable... ¡Una verdadera joya! Yo conocí a Von Herder, un ingeniero alemán y ciego, que la construyó bajo la dirección del respetable profesor Moriarty (que en paz descanse). Sin embargo, nunca hasta ahora había tenido el gusto de examinar esta arma que tantas muertes ha causado. Se la recomiendo, amigo Lestrade; por medio de ella se pueden descubrir muchas cosas. –Bien, bien –dijo Lestrade, cogiendo la escopeta–. Vamos, señores, tengan la bondad de echar a andar. Los dos guardias se dispusieron a salir del cuarto. –¡Ah! Holmes –exclamó Lestrade, deteniéndose cerca de la puerta–, ¿no tiene ninguna pregunta que hacerme ni ningún consejo más que darme? –No... Es decir, sí. ¿De qué va a acusar a ese hombre? –¿Que de qué lo voy a acusar? Pues muy sencillo: de tentativa de asesinato en la persona de Sherlock Holmes. –No, Lestrade, de ningún modo. Yo no quiero figurar en este asunto. Únicamente a usted debe corresponder la gloria de esta importante detención. Así como así, más tarde o más temprano, dados su talento y su sagacidad, le hubiera usted detenido. –¿A este hombre? –A ese hombre. –Sin embargo..., a no ser por lo ocurrido esta noche... –Querido: ese individuo es el coronel Sebastian Moran, que dio muerte a Sir Ronald Adair por medio de una bala explosiva lanzada con su carabina de viento a través de la ventana abierta, en un cuarto situado en el segundo piso de la casa número 427 de Park Lane, el día 30 del mes pasado. Y ahora, querido Watson, si no le molestan las corrientes de aire, vamos a fumar un cigarro a la casa de enfrente. 4 Gracias a los cuidados de Mycroft Holmes y de la señora Hudson, todo estaba igual en nuestro cuarto de Baker Street. En cuanto pasé el umbral me sentí rejuvenecido, y el perfume de los días lejanos me envolvió como una caricia de bienvenida. En un rincón estaba la mesita de los experimentos, manchada la madera por las quemaduras de los ácidos. Sobre la mesa grande estaban aquellos formidables cuadernos donde había la vida y milagros de tantas personas, la caja del violín, el pipero y otras mil cosas, queridas compañeras de nuestra vida pretérita, entre las cuales se destacaba la babucha persa, siempre llena de aromoso tabaco. Al entrar me pareció que había en el cuarto dos personas. Luego vi que sólo estaban la señora Hudson y el monigote que tan importante papel había representado en el reciente drama. Era un perfecto y asombroso busto de mi amigo y estaba de tal modo colocado sobre una columna cubierta con una bata de Holmes, que entonces comprendí el admirable efecto que causaba desde la calle y desde la casa de enfrente. –Qué, señora Hudson –dijo Holmes–, ¿lo ha hecho todo según le encargué? –Sí, señor. Cada cuarto de hora me ponía de rodillas y cambiaba de posición el muñeco. –Muy bien. Es usted una mujer excelente. ¿Y la bala? ¿Sabe dónde ha ido a parar la bala? –¡Ya lo creo! Por cierto que me parece ha estropeado esta hermosa obra de arte. Como ve, ha atravesado la cabeza y fue a incrustarse aquí, en la pared. Tome. Holmes la cogió, y alargándomela, dijo: –Fíjese, amigo Watson; se trata de una bala de revólver, lo cual le probará el talento del criminal. ¿Quién ha de imaginarse que una bala semejante ha sido lanzada con un fusil de viento? Muchas gracias, señora Hudson; se ha portado magistralmente. La excelente mujer sonreía con las manos en los bolsillos. –¿Me necesita para algo más, señor Holmes? –No; retírese a descansar, que buena falta le hace. –Buenas noches, señor Holmes. Buenas noches, señor Watson. Los dos contestamos simultáneamente: –Buenas noches, señora Hudson. *** En cuanto nos quedamos solos, Holmes se quitó la americana, se puso la bata gris que cubría la columna y se sentó, lanzando un suspiro de satisfacción. –¡Ajajá! Ahora, amigo Watson, si no tiene sueño, voy a contarle algunas cosas muy interesantes. Hizo una breve pausa. Yo me creí con cuatro años de menos. Era la antigua vida que volvía, las antiguas confidencias en aquel cuarto inolvidable. Holmes había cogido el busto de cera y lo examinaba atentamente. –¡Caramba! Los años han pasado por ese hombre sin alterar su pulso ni atenuar la precisión de su vista. Fíjese, Watson. La bala ha entrado por la nuca, y me hubiese destrozado el cerebro por completo. Ahora comprenderá usted lo justificada que es la fama de tirador que tiene el coronel Moran. ¿No ha oído hablar de él? –Nunca. –¡Ah gloria, gloria!... ¡Qué limitada eres! Yo me eché a reír. –Después de todo –continuó Holmes–, esta ignorancia suya no tiene nada de particular, puesto que, si la memoria no me es infiel, recuerdo que tampoco había usted oído hablar del profesor Moriarty, una lumbrera de su siglo. ¿Quiere alargarme el Indice biográfico, ése que está ahí junto a las babuchas? ¡Ése! Le entregué el libro y empezó a pasar negligentemente las hojas, dando fuertes chupadas al cigarro. –Realmente, la letra M es una de las más curiosas. Como si no bastara con Moriarty, suficiente por sí solo para ennoblecer un registro de esta especie, aquí tenemos a Morgan, el envenenador; a Miwidew, el asesino de funesta memoria; a Mothew, que me rompió un diente en la sala de espera de la estación de Charing Cross; a... ¡Ah! Aquí está nuestro hombre. Y me tendió el libro. Yo lo cogí y leí en voz alta lo siguiente: MORAN (Sebastian). Coronel retirado. Mandó el 1º de Zapadores de Bengalore. Nació en Londres en 1840, y es hijo de Sir Augustus Moran C. B., antiguo cónsul en Persia. Educado en Eton y Oxford. Ha figurado en las campañas de Jowaki, del Afganistán, de Chaziabah, de Sherpur y de Cabul. Ha publicado dos obras tituladas: Las cacerías en el Himalaya occidental (1881) y Tres meses en las selvas de la India (1884). Clubes Angloindio, Tankerville y La Bagatela. Al margen, y de letra de Holmes, había escrito lo siguiente: El segundo entre los más peligrosos de Londres. –¡Es extraño! –exclamé, cerrando el libro–. La carrera de este hombre resulta la de un militar valiente y aguerrido. –Y así fue –contestó Holmes–. Es un hombre que no conoció nunca el miedo, y en la India, donde tantos alardes de valor se han hecho, aún corren historias y anécdotas respecto de su bravura e intrepidez. Pero de igual modo que en ciertos árboles brotan de pronto enormes y repugnantes protuberancias, así en la vida de algunos hombres surgen a veces cambios bruscos e inesperados. Yo tengo la creencia de que todo individuo no es más que un desdoblamiento de sus antepasados, y que las impensadas y súbitas orientaciones hacia el bien o hacia el mal no son más que resultado de influencias ancestrales. –Es una teoría... –Teoría o hecho innegable, no me parece ahora ocasión oportuna de discutirlo. El caso es que en un momento determinado la vida del coronel Moran se torció por el camino del mal. Comprendiendo que su estancia en la India había llegado a ser insostenible, pidió el retiro y volvió a Londres, donde adquirió en seguida una triste y funesta reputación. Por esa época trabó íntimo conocimiento con Moriarty y fue el segundo jefe de la banda. Moriarty le pagaba generosamente y no hacía uso de él más que en los casos extremos que requerían gran tacto y no poco talento. ”¿Recuerda usted la muerte de la señora Stenart, en Lander, el año 1887? ¿No? Pues bien; fue uno de los crímenes más ruidosos y más hábiles, y aunque no se pudo comprobar nada en contra de Moran, yo estoy seguro de que él fue uno de los factores principales. ”Recordará también que cuando hace tres años lo fui a visitar a su casa cerré las contraventanas, despertándole la curiosidad y un poco de compasión por creerme un maniático. Pues bien; ya conocía la existencia de ese temible fusil y sabía que estaba en las manos de uno de los tiradores más hábiles del mundo. ”Cuando partimos para Suiza, nos siguió en compañía del profesor Moriarty, y él fue quien me hizo pasar tan malos ratos al borde del precipicio. ”Aunque lejos de Inglaterra, ya comprenderá usted que, parte por afición y parte por personal interés, seguía en los periódicos todos los sucesos ingleses y analizaba los crímenes de alguna resonancia, esperando ver asomar el nombre del coronel Moran. ”Mientras este hombre fuese dueño de sus acciones, mi vida en Londres sería imposible. Un constante peligro de muerte me hubiera rodeado, y al fin, en un día cualquiera, ese hombre habría sido el vencedor. Mi espíritu vacilaba antes de tomar una determinación definitiva. Si yo lo mataba a él, era muy probable, casi seguro, que fuese condenado por asesinato; si lo denunciaba, la justicia se encogería de hombros no teniendo pruebas fehacientes en que apoyarse y sí únicamente sospechas de un hombre que ya sabe usted la fama de visionario que tiene. ”No me quedaba, pues, más remedio que encogerme de hombros, cruzarme de brazos y esperar. Sin embargo, continuaba leyendo todos los periódicos de Londres, seguro de que más tarde o más temprano el coronel cometería una torpeza que lo perdiese para siempre. ”Por fin apareció el asesinato de Ronald Adair; y al leer y releer las circunstancias que le rodeaban, lancé el ¡eureka! griego. Desde el primer momento comprendí que el asesino era el coronel Moran. Debía de haber estado jugando en el Círculo con Adair, luego le debió seguir hasta su domicilio, y por último disparar desde la carretera, a través de la ventana abierta, con la famosa carabina de viento. Aquellas extrañas balas explosivas, propias de un revólver que no se encontró, eran más que suficientes para hacerme ver la mano de este hombre en el crimen. ”Lleno de alegría volví a Londres después de tres largos años de ausencia, y el mismo día en que llegué me vio un espía del coronel. En seguida adiviné lo que iba a pasar. Moran, advertido por el espía y relacionando mi vuelta con el crimen que acababa de cometer, había de ponerse en guardia y acechar la ocasión propicia para disparar sobre mí su arma terrible. ”Entonces fue cuando ideé la construcción del muñeco. Entre la señora Hudson y yo lo colocamos del mejor modo posible; avisé a la policía citándola para aquella noche ante mi casa, y yo decidí entrar en la de enfrente, que estaba desalquilada, para ver desde allí todo lo que ocurriese. Afortunadamente, y sin que yo sospechara lo más mínimo, el coronel Moran eligió el mismo escondite para cometer el crimen con toda clase de seguridades”. Hubo una pausa. Holmes encendió un nuevo cigarro y posó, con cierta satisfacción voluptuosa, la mirada sobre el busto de cera que yacía a sus pies. –Como ve, amigo Watson –dijo, echando una bocanada de humo, que se deshizo en caprichosas volutas azules–, he acertado en casi todo. ¿Desea saber algo más? ¿Tiene alguna duda? –Sí. –¿Sí?... ¿Cuál? –El móvil que ha impulsado al coronel Moran a matar a Sir Ronald Adair. –¡Ah! Procuraré explicarlo, aunque siempre basándome en conjeturas, es decir, a condición de que no repute como artículos de fe mis palabras. Por otra parte, como todavía no ha declarado el asesino, todo el mundo puede formarse las hipótesis que desee, sin que esto quiera decir que unas estén más cerca de la verdad que otras, ni que ésta sea mejor que aquélla... –Conformes; pero yo tengo más confianza en su imaginación que en la mía o en la de muchos otros. Holmes se inclinó irónicamente, aunque en el fondo agradeciera mi contestación. –Es usted muy amable, Watson. Pero, sin embargo, no creo que sea preciso ser un lince en esta ocasión para reconstituir los hechos. Según se desprende del sumario, el coronel Moran y el joven Adair se asociaban siempre para jugar, y de este modo habían ganado fuertes sumas en distintas ocasiones. Tal vez Moran, el día del asesinato, cometiera alguna trampa (lo cual no tiene nada de particular, porque entre sus virtudes tiene la de ser un admirable fullero), y el joven Adair se percatara de que tal trampa había sido hecha. Tratándose de un muchacho de muy buena familia e intachable por todos conceptos, no quiso dejar las cosas de aquel modo, y en cuanto se vio a solas con Moran le recriminó su conducta y le hizo prometer que se daría de baja en el Círculo, so pena de denunciarlo. Quizás el joven no hubiese ido tan lejos, mucho menos teniendo en cuenta que durante largo tiempo Moran había sido consocio suyo, y tal vez le salpicara el lodo de que estaba envuelto el coronel. Pero éste no lo creyó así, y sabiendo que al expulsarlo de los clubes perdería sus medios de vida, decidió evitar a toda costa que hablase Adair. Entonces concibió el asesinato. ”Y aquella misma noche, cuando Sir Ronald contaba sobre la mesa sus ganancias para devolver a su ex socio el dinero que habían ganado gracias a una fullería, recibió en pleno cráneo una bala, que, al estallar, le causó la muerte. ”La puerta cerrada para evitar indiscreciones, la lista de amigos y cantidades, demuestran plenamente que el joven se ocupaba en la honrada operación que le he dicho. ¿No lo cree usted así?” –Así lo creo. A pesar de los años transcurridos, veo que usted continúa con igual lucidez y con las mismas prodigiosas facultades de siempre. Holmes se encogió de hombros. –Veremos si el proceso es tan bondadoso conmigo como usted. Pero resulte lo que resultare, tengo una seguridad: la de que el coronel Moran no ha de preocuparme en lo sucesivo. La famosa carabina de viento irá a aumentar el museo de Scotland Yard, y su amigo Sherlock Holmes podrá consagrarse con toda tranquilidad al estudio y resolución de cuantos problemas se le vengan presentando. 1 Baritm: lucha japonesa (N. del T.) 2 En la mayor parte de las casas de Londres las ventanas son de las llamadas “de guillotina”. (N. del T.) KKK Finalizaba un día de los últimos de septiembre. Llegaba rápida la noche. Desde el amanecer no había cesado la lluvia de golpear contra los cristales. Por la chimenea entraban aullidos, lamentos, quejas tristes y melancólicas, que apisonaban el corazón. Holmes, sentado delante de los leños encendidos, se entretenía hojeando en sus papeles, y yo mataba las horas dejándome arrastrar por el encanto de una tragedia marítima de Clark Rusell. –¡Calle! –exclamé de pronto, levantando la cabeza–. ¡Han llamado a la puerta! ¿Quién será? Algún amigo suyo… –Excepto usted– contestó secamente Holmes–, no tengo un solo amigo. Enemigos, sí, tengo muchos. –Será alguien que venga a consultarle. –En este caso, apuradillo debe de estar cuando se arriesga a salir en una noche tan endiablada. Seguramente será alguna visita para la patrona. Esta vez Holmes se equivocó, porque al poco rato oímos unas pisadas que se detuvieron junto a la puerta y una mano golpeó fuertemente la madera con los nudillos. –Adelante –dijo Holmes, colocando la lámpara cerca del sillón donde había de sentarse el visitante. Se abrió la puerta y entró un joven alto, de unos veintidós años, bien vestido, y de cara fina y aristocrática. Su chorreante paraguas y sus chanclos llenos de barro decían claramente cuál era el estado de las calles. Estuvo un rato indeciso, girando la mirada lleno de curiosidad y zozobra por toda la habitación. –Ante todo, debo pedirles perdón –murmuró, ya un poco más dueño de sí mismo– por venir a estas horas tan intempestivas y llenar la alfombra de agua y lodo. –No se ocupe de eso, y déme el abrigo y el paraguas para que se vayan secando ahí fuera. ¿Viene de la parte sudoeste? –Sí; de Horsham. –Lo he supuesto al ver la tierra arcillosa de los chanclos. –He venido en busca de sus consejos. –Y yo tendré mucho gusto en poder dárselos. –Y para que me auxilie. – Eso ya no es fácil. –Hace mucho tiempo que le admiro, señor Holmes. Yo soy amigo del comandante Pendergast, a quien salvó usted cuando aquel escándalo del Club Tankerville. –¡Ah, sí! Le acusaban de fullero. –El comandante me ha asegurado que es usted capaz de resolverlo todo. –Es demasiado injusto el comandante. –Me ha dicho también que nunca fue usted derrotado. –Desgraciadamente, eso no es verdad. He sido vencido cuatro veces. Tres por hombres, y la cuarta por una mujer. –Eso no es nada en comparación de los infinitos éxitos que ha tenido. –Realmente, no puedo quejarme mucho. Pero observo que estamos de pie. Siéntese aquí, en este sillón, y dígame lo que desea de mí. –Se trata de un caso bastante extraordinario –dijo el joven, sentándose. –Todos los casos sobre los cuales vienen a consultarme son extraordinarios. No acuden a mí, sino en último extremo. –Sin embargo, creo que muy pocas veces se le presentará un suceso tan interesante y tan extraño como este mío. –Vamos a ver –murmuró Holmes, sonriendo y repantigándose en el sillón para oír más cómodamente. El joven acercó las piernas al fuego de la chimenea, después tosió, y empezó a hablar del siguiente modo: –Me llamo John Opeshaw, y aunque siempre es molesto hablar de genealogías y hacer historia retrospectiva, no tengo más remedio que hacerlo, pues se trata de un caso de familia: ”Mi abuelo tuvo dos hijos: mi tío Elías y mi padre Joseph. Mi padre tuvo en Coventry una fábrica de bicicletas, con la cual hizo bastante dinero; más tarde inventó un neumático irrompible Opeshaw, que le aumentó el capital no poco, y luego, vendiendo la propiedad de él, obtuvo lo suficiente para retirarse de los negocios y gozar de una vida tranquila. ”El tío Elías emigró a América siendo muy joven, se hizo plantador en Florida y se enriqueció tanto como mi padre. Durante la guerra, combatió en el ejército de Jackson a las órdenes de Hood, que le nombró coronel. Al firmarse la paz dejó el servicio, volvió a sus plantaciones, y así vivió por espacio de tres o cuatro años. El año 1870 volvió a Europa y compró una pequeña propiedad en el condado de Sussex, no lejos de Horsham. Era un hombre muy original, nervioso, violento y muy poco sociable. ”Ni una sola vez durante su estancia en Horsham fue a la capital, limitándose a pasear por su jardín o por las tierras cercanas, cuando no se encerraba en su cuarto semanas enteras. Era muy aficionado al aguardiente, fumaba como una chimenea y no gustaba tener amigos. ”Yo entonces tenía doce o trece años, y, sin saber cómo, me conquisté sus simpatías. En 1878, ocho o nueve años después de su vuelta a Inglaterra, le pidió a mi padre que me dejara ir a vivir con él. Realmente, no tuve por qué quejarme de este deseo suyo. ”Fue muy bueno conmigo, y en los ratos en que estaba libre del alcohol jugábamos a las damas o al ajedrez. Me dejaba dar órdenes a los criados y discutir con los proveedores, hasta tal punto, que antes de los dieciséis años ya sabía yo ser un perfecto amo de casa. Me entregó las llaves de todo y me dejaba entrar y salir a mi gusto, siempre que no le interrumpiera en sus ocupaciones. Sin embargo, había en el piso alto una especie de buhardilla, siempre cerrada, y en la cual a mí (como a toda la demás gente de la casa) me estaba terminantemente prohibida la entrada. Alguna vez que, curioso como todo muchacho, miré por el ojo de la cerradura, solo vi maletas viejas, baúles y otros trastos rotos y polvorientos que suelen haber en esta clase de habitaciones. ”Cierto día, en marzo del año 83, vi sobre la mesa del comedor y delante del plato de mi tío una carta con sello extranjero. Aquello me asombró. Mi tío no recibía casi nunca cartas ni papeles de ninguna clase, puesto que carecía de amistades y todas sus compras y encargos los pagaba siempre al contado. A él también le chocó, y revolviendo entre los dedos la carta, dudó un momento antes de abrirla. ”Es de la India –dijo– . ¿De quién diablos podrá ser? ”Y al rasgar el sobre nerviosamente, cayeron cinco pepitas de naranja. Yo me eché a reír; pero pronto me detuve al ver el cambio que se había operado en mi tío Elías. Sus labios se cerraron con fuerza, sus ojos se desorbitaron con un gesto de espanto, su piel adquirió la palidez de un cadáver, el papel se agitaba y crujía entre las manos temblorosas. ”Dios mío! ¡Dios mío! ¡Ya llegó la hora! –exclamó cuando pudo hablar. ”–¿Qué pasa? –pregunté lleno de asombro. ”–¡La muerte! ¡La muerte! ”Y levantándose precipitadamente, salió del comedor y se encerró en su cuarto. ”Yo quedé aterrado. Cogí el sobre y vi en el reverso, en el punto de unión de las cuatro puntas, la K escrita con tinta roja y repetida tres veces. Dentro no había más que las cinco pepitas de naranja. ¿Qué misterio sería aquel? Cada vez más intrigado, salí del comedor, y en la escalera encontré a mi tío que bajaba con una llave mohosa (sin duda, la del desván) y una cajita de cobre parecida a un cofrecillo. ”–Pueden hacer lo que quieran –murmuró–, pero yo procuraré destruir lo que… ”Y luego, reparando en mí, añadió en voz más alta: ”–Dile a María que encienda la chimenea de mi cuarto, y envía a buscar a Forham, el notario de Horsham. ”Así lo hice; y cuando llegó el abogado y le llevé al cuarto de mi tío, ya el fuego ardía alegremente en la chimenea y en el cinc se amontonaban unas cuantas cenizas, sin duda, de papeles quemados recientemente, y un poco más lejos estaba abierto y vacío el cofrecillo. Al fijarme en él, noté algo que a primera vista me había pasado inadvertido. Sobre la tapa había grabadas tres Kaes iguales a las del sobre. ”–Deseo, John –me dijo mi tío–, que sirvas de testigo en este acto para mí de gran importancia. Voy a dictar mi testamento. Lego todos mis bienes a tu padre, de quien indudablemente serás el único heredero. Si puedes gozar de esta fortuna, tanto mejor, si no, yo te aconsejaría que se la otorgaras a tu peor enemigo. Por ahora, no puedo ser más explícito. ”Dicto la redacción del documento, puse mi firma al lado de la suya y el notario se llevó el testamento. ”Ya comprenderán en qué estado de ánimo quedaría yo después de estos hechos. Di mil vueltas al asunto, hice mil conjeturas, deshice no pocas suposiciones, sin dar con la clave del enigma. ”Luego, y poco a poco, me fui tranquilizando conforme iba viendo que no sucedía nada de particular. Sin embargo, mi tío dejó de ser el mismo. Bebía como nunca, y, como nunca, se hizo intratable. ”Pasaba la mayor parte del tiempo encerrado en su cuarto, y de vez en cuando salía al jardín con un revólver en la mano y gritando como un loco palabras inconexas. Luego, al quedarse tranquilo, cerraba todas las puertas, corría los cerrojos y sus ojos miraban en torno de él con un terror inmenso de bestia acosada. ”Por último, señor Holmes, y omitiendo algunos detalles insignificantes por no abusar de su paciencia, una noche salió de casa, y esta salida le fue fatal. Por la mañana le encontramos en el jardín con la cabeza dentro de un depósito de agua corrompida. ”Como su cuerpo no tenía la menor señal de violencia, el depósito apenas medía dos pies de profundidad y, además eran conocidísimas las excéntricas costumbres de mi tío, atribuyeron la desgracia a un suicidio. Pero yo, que sabía su miedo a la muerte, no creí tal cosa; sin embargo, prevaleció la opinión de los demás, y mi padre entró sin más averiguaciones en posesión de la herencia”. –Un momento –interrumpió Holmes–. Dígame las fechas precisas, exactas, en que recibió su tío la carta y cuando apareció su cadáver. –La carta llegó el 10 de marzo de 1883; la muerte tuvo lugar siete semanas después, el 2 de mayo. –Gracias. Continúe. –El primer acto de mi padre, ya en posesión de la herencia, fue un minucioso registro de la buhardilla misteriosa. Allí encontramos el cofrecillo, y en el interior un papel donde estaba escrito lo siguiente. K K K. Cartas. Diario. Recibos. Lista “No hallamos en los baúles ni en las maletas ni en ninguno de los infinitos cachivaches del desván ningún otro indicio. El papel del cofrecillo se refería indudablemente a los que guardaba y fueron quemados por mi tío la noche del 10 marzo. ”Mi padre se estableció en Horsham en enero de 1884, y durante un año no pasó nada digno de mención. El 4 de enero de 1885, cuando me disponía a sentarme a la mesa, entró mi padre, convulso, pálido, con un papel en la mano y en la otra cinco pepitas de naranja. A pesar de que siempre se había burlado de lo que llamaba mi historia de fantasmas, me tendió el sobre, diciéndome con voz ronca: ”–¿Qué demonios quiere decir esto, John? ”Yo me estremecí. ”–¡Las tres kaes! ”–Sí; pero aquí hay un papel. ”Me acerqué y leí por encima de un hombro: Colocar los papeles bajo el reloj del sol. ”–¿Qué papeles serán esos? –preguntó mi padre. ”–Seguramente los que quemó el tío Elías. ”–¡Bah! –continuó, ya más dueño de sí–. Estamos en un país civilizado y no creo que debamos preocuparnos de tonterías. ”–Sin embargo, yo daría parte… ”–No; ¿para qué? No quiero que se burlen de mí. ”–Bueno; entonces lo haré yo. ”–De ningún modo. Te prohíbo que digas una sola palabra. ”Mi padre era muy testarudo, y yo ya sabía que era perder el tiempo intentar convencerlo de algo. Callé, pues, y desde aquel día los más tristes presentimientos hicieron nido en mi alma. ”Tres días después de la recepción de la carta mi padre fue a visitar a un amigo suyo: el comandante Freebody, de Pordhow Hill. Pasaron dos días, y en la tarde del segundo recibí un telegrama del comandante rogándome que fuera a verle en seguida. ”Mi padre había caído en una de las muchas hendiduras que tiene el terreno en esa parte y se lo encontró con el cráneo destrozado. ”Según parece, mi padre salió de Pordhow anochecido, e ignorando las canteras que había en el camino, cayó en una de ellas, lo cual, según el juez, no tenía nada de particular. Yo mismo, después de examinar cuidadosamente las circunstancias en que ocurrió esa muerte, no pude menos de reconocer que había sido una desgracia puramente casual; y el cadáver conservaba todas sus alhajas y dinero. Sin embargo, a pesar de esa convicción, no podía reprimir una cierta inquietud, y en ciertos momentos surgía en mi alma la seguridad de que mi padre murió asesinado. ”Como yo era el heredero único y forzoso de mi padre, entré en posesión de la fortuna, seguro de que nada ni nadie podría contrarrestar la acción misteriosa de los asesinos de mi tío y de mi padre. ”Transcurrieron dos años y ocho meses. Durante ese tiempo he vivido feliz y tranquilo en Horsham, y ya estaba seguro de que la maldición, el castigo o lo que fuera de mi familia, se había detenido en la generación anterior, cuando de pronto, ayer por la mañana, he recibido la carta fatal”. El joven sacó de uno de sus bolsillos del chaleco un sobre todo arrugado, y, abriéndolo, dejó caer en la mesa cinco pepitas secas de naranja. –Aquí tiene el sobre –continuó–; el sello es de Londres, distrito Este; y aquí tiene la carta, redactada de igual modo que la de mi padre: K K K Colocad los papeles bajo el reloj del sol. –¿Y qué ha hecho? –interrumpió Holmes. –Nada. –¿Nada? –Realmente –prosiguió Opeshaw, hundiendo la cara entre las manos finas y pálidas–, realmente, no sé qué hacer. Estoy desesperado como un conejo fascinado por una serpiente. Me siento entre las redes de la fatalidad, y me dejo arrastrar, sin fuerzas, sin actos voluntarios. –¡Eso no! –exclamó enérgicamente Sherlock Holmes–. Hay que obrar, y obrar con serenidad, si no, está usted perdido. –Ya di parte a la policía… –¿Y qué? –Nada. Oyeron sonriendo la historia, creyendo, sin duda, que todas estas cartas no son más que bromas de mal gusto, y que la muerte de mi padre y la de mi tío no han sido sino desgracias inevitables. Holmes cerró los puños con rabia. –¡Siempre lo mismo! ¡Estúpidos! –No obstante, me han dado un agente para que me guarde mi casa. –¡Ah! ¿Y ha venido con usted ese agente esta noche? –No; porque le han ordenado que no se moviera de casa. Holmes hizo un gesto despreciativo. –¡Torpes!... ¿Y por qué ha tardado tanto en venir a consultarme? –Yo no le conocía. Contándole hoy al comandante Pendergast lo que me pasaba, me alabó de tal modo su talento y sus triunfos en asuntos de esta clase, que decidí seguir sus consejos y venir a verle inmediatamente. –Sí; pero han pasado dos días desde que recibió usted la carta. En fin, veremos. ¿No tiene ningún otro detalle, ningún otro indicio que pueda ayudarnos a romper el misterio? –Me parece que sí –contestó John Opeshaw. Y sacando de uno de los bolsillos del gabán un papel descolorido y rugoso, continuó: –Este papel está, como ve, quemado por uno de sus extremos, y lo encontré en el suelo del cuarto de mi tío la noche misma que otorgó su testamento, después de reducir a cenizas el contenido del cofrecillo. Se conoce que el viento lo salvó antes de que se consumiera del todo. Sin embargo, a no ser que se mencionan aquí las cinco pepitas de naranja, no creo que tenga nada de particular. –¿Y la letra es de su tío? –Sí. –¿Está seguro? –Segurísimo. Holmes se inclinó, con el papel en la mano, bajo la luz de la lámpara. Yo hice lo mismo. Era una hoja cuyos bordes dentados probaban que fue arrancada de un libro. Decía lo siguiente: Marzo de 1869. Día 4. Ha llegado Hudson. Todo está igual. Día 7. Enviadas las pepitas a MacCaulay en Pasamore y a John Swain en San Agustín. Día 9. Ha desaparecido MacCaulay. Día 10. Ha desaparecido John Swain. Día 12. Visita a Pasamore. Todo va bien. –Muchas gracias –dijo Holmes después de leer el papel, y devolviéndoselo al joven–. Ahora es preciso que vuelva a su casa y en seguida empiece a trabajar. –¿Qué tengo que hacer? –Una cosa muy sencilla. Va a meter esta hoja es ese cofrecillo de que me ha hablado, acompañada de cuatro líneas diciendo que su tío quemó todos los papeles antes de morir, salvo ese que usted ofrece. En seguida pone el cofrecillo debajo del reloj de sol. ¿Me ha comprendido? –Perfectamente. –Por ahora no hay que pensar en la venganza ni en cosa parecida. Lo primero es apartar el peligro que le amenaza a usted. Luego ya descubriremos el misterio y castigaremos a los culpables. John Opeshaw se levantó, y mientras se ponía el abrigo, dijo: –Le estoy agradecidísimo. Me ha devuelto la vida. Voy a seguir inmediatamente sus consejos. – Sí, sí. Hágalo en seguida, porque realmente corre el riesgo de morir asesinado. ¿Cómo piensa volver a su casa? –En el tren que sale a las diez de Waterloo. –Bien. Aún no son las nueve. Las calles están muy frecuentadas a estas horas, y, por lo tanto, me parece que está en seguridad. De todos modos, tenga muchísimo cuidado. –Llevo armas. –Muy bien. Yo voy a consagrarme al estudio de su enigma. –¿Entonces nos veremos en Horsham? –No; el secreto está en Londres. –Bueno. Yo vendré mañana o pasado a saber lo que hay. Señores… Y estrechándonos las manos, salió. Afuera el viento silbaba y la lluvia azotaba los cristales. A mí la extraña aventura me parecía como esos montones de algas que el mar arroja a la playa las noches de tempestad, y que luego vuelve a recoger y a tragarse, quedando limpia la arena nuevamente. Sherlock Holmes encendió la pipa, se tumbó en un sillón y dio en perseguir con la mirada las volutas azuladas que nacían en la pipa y se rompían en el techo. –Creo, amigo Watson –dijo después de un rato de silencio–, que estamos en presencia de uno de los sucesos más extraños de mi carrera. –Excepto la marca de los cuatro. –Tal vez. Pero yo sé decirle que este John Opeshaw corre mucho más peligro que aquellos Sholtos. –¿Y por qué ese peligro? –pregunté–. ¿Quiénes son esos Kaes y por qué se encarnizan con esta pobre familia? Sherlock Holmes cerró los ojos y empezó hablar con aquel tono que a veces era doctoral y enfático: –De igual modo que Cuvier reconstruía con un solo hueso el esqueleto de todo un animal, el observador debe, con un solo hecho, con un resultado cualquiera, reconstruir los hechos anteriores, extraer las causas de los efectos. Para ello es preciso que el observador, el lógico ideal, digámoslo así, no desperdicie ni un solo detalle, por nimio que parezca a flor de mirada, y sepa aprovecharlo. Esto, que parece tan sencillo, implica, según le demostraré, una verdadera ciencia, ciencia profunda y seria, extraña en esta época en que todo el mundo cree ser sabio y que tiene la cultura de los diccionarios enciclopédicos. Y, sin embargo, nada más fácil que adquirir ciertos conocimientos y profundizar en las materias que comprenden la profesión de cada uno. Si no recuerdo mal, me parece que en cierta ocasión hizo usted una a modo de lista de mis conocimientos, ¿verdad? Yo me eché a reír. –Efectivamente. Recuerdo que era un documento bastante original. Según mis observaciones, no sabía usted una palabra de filosofía, ni de astronomía, ni de política; de botánica, muy poco; de geología, algo más, sobre todo, en el análisis de barros. También recuerdo que lo califique de excéntrico en química; desigual en anatomía, pero muy fuerte en literatura folletinesca y judicial. Además, mencionaba sus gustos, tales como el violín, el boxeo, la esgrima y el tabaco. Holmes sonrió con su sonrisa enigmática. –Veo que estuvo usted un tanto severo. No importa. No todo puede conservarse en el cerebro; para eso están las bibliotecas. Por ejemplo, va a ver cómo nos sirve la nuestra. ¿Quiere darme la letra K del Diccionario Americano? Ese… No, ese no; ese, el que está encima. ¡Ese! Gracias. Bueno; ahora razonemos y deduzcamos un poco. Lo primero que debemos imaginar es que el coronel Opeshaw tuvo alguna razón para salir de América, donde tan bien le iba, y volver a Europa. A su edad no gusta cambiar de sitio, y mucho menos para venir de aquella tierra admirable y fecunda a encerrarse en un villorrio inglés. Por otra parte, aquel amor suyo a la soledad y al retraimiento demuestra cierto temor de algo o de alguien, temor que quizá era la causa de su marcha desde América. En cuanto al objetivo o causa de ese temor, es indudable que está íntimamente relacionado con la carta que recibió el coronel y las que luego recibieron sus herederos. ¿Os habéis fijado en la procedencia de esas cartas? –Sí; la primera trajo el sello de Pondichery, la segunda de Dundee y la tercera de Londres. –Eso es. ¿Y qué deduce usted de esa diferencia de lugares? –Pues muy sencillo. Pondichery, Dundee y Londres son puertos; luego la persona que escribió las tres cartas iba embarcada. –Perfectamente. Ya empezamos a desenredar la madeja. Continuemos. Respecto a la carta de Pondichery, hubo un intervalo de siete semanas entre la amenaza y su cumplimiento; respecto a la de Dundee no transcurrieron más que tres o cuatro días. ¿Qué deduce de ello? –No sé… –Indudablemente, el autor o los autores de las cartas viajaban en un barco a velas, y se conoce que enviaban sus extrañas sentencias de muerte antes de ponerse en marcha para el mismo punto. Fíjese en el poco tiempo que medió entre la llegada de la segunda carta y el asesinato. En cambio, si hubiera venido de Pondichery en un vapor, hubiera llegado al mismo tiempo y no siete semanas después. ¿Qué le prueba esto? Que la carta vino en un vapor y los autores de ella en un barco de vela. –Es posible. –A mí me parece probable. Ahora comprenderá por qué le he recomendado tanto al joven Opeshaw que no se descuide lo más mínimo. El tiempo que ha tardado la fatalidad en caer sobre los otros dos sentenciados estuvo en relación directa con la distancia que existía entre las oficinas remitente y destinataria. Y ya recordará que la última carta lleva el matasellos de Londres… –Pero, ¡Dios mío! –exclamé–, ¿qué motivo habrá para esta persecución tan cruel? Holmes se encogió de hombros. –Con un poco de lógica se explica todo. Innegablemente, los documentos que poseía Opeshaw tenían una gran importancia para la persona o personas que viajaban en el velero. Los asesinos, pues, indudablemente, deben ser varios; son hombres resueltos a todo con tal de conquistar aquellos papeles que guardaba el viejo Elías. Además, el misterioso “K K K” no representa las iniciales de un individuo, sino de varios, de una asociación perfectamente organizada. –¿Qué asociación? –¿No ha oído hablar nunca del Ku Klux Klan? –dijo Holmes, bajando la voz. –Nunca. Holmes abrió el Diccionario Americano y leyó: Ku Klux Klan. Este es el nombre de una terrible sociedad secreta, la cual lo adoptó como onomatopeya del ruido que hace una carabina al armarse. Se constituyó en América, después de la guerra civil, por algunos confederados, y tuvo importantes ramificaciones en Luisiana, Carolina, Georgia y Florida. Era una gran fuerza, ejercía omnímodo poder sobre los electores negros, y anulaba bien por medio de la muerte o de la simple expatriación, a cuantas personas intentaban oponerse a us deseos. Antes de herir, los miembros de esta sociedad enviaban un especie de mensaje a la víctima; unas veces bajo la forma de un tallo verde, o de una hoja de roble, o de cinco pepitas de alguna fruta. Al recibir este aviso, el condenado debía cambiar por completo su vida y hacer todo lo contrario que había hecho hasta entonces. Si no hacía caso, la muerte era inevitable, una muerte extraña, imprevista. Estaba de tal modo organizada esta sociedad, que aún no se ha dado el caso de que nadie la desafiara impunemente ni de que se descubrieran los autores de algún castigo. En 1869 se disolvió por completo, y desde entonces no han faltado aisladas tentativas de reorganización. –Observe, amigo Watson –continuó Holmes, dejando de leer–, que la súbita disolución de esta sociedad coincide con la vuelta de Opeshaw a Europa. Tal vez esta desaparición suya fue la causa y el efecto de lo otro. Como el viejo Opeshaw trajo consigo algunos documentos que quizá comprometieran a algunos de los miembros de la disuelta sociedad, se explica esta persecución encarnizada, sin duda, para recobrar los papeles. Recuerde el papel que nos ha enseñado John Opeshaw, y que dice sobre poco más o menos: “Enviadas las pepitas a A., B y C”. Es decir: “Se avisa a A., B. y C.”. Luego: “A. y B. han desaparecido”. En cuanto a C., indudablemente tuvo un fin trágico. Ya comprenderá, amigo Watson, que lo que le he aconsejado a Opeshaw es su única salvación. Pero, en fin, dejémonos por hoy de cábalas y deducciones. Mañana será otro día. Déme el violín y procuremos que sus melodías nos hagan olvidar este tiempo tan triste y estas infamias humanas, más tristes aún. *** A la mañana siguiente abonanzó el tiempo, y un sol pálido sonreía entre las nubes y vertía temblores de oro en los tejados y en los charcos de la gran ciudad. Cuando bajé al comedor ya estaba Holmes sentado a la mesa y había concluido su desayuno. –Dispénseme que no le haya esperado –me dijo–; pero parece que me va a faltar tiempo para ese maldito asunto de Opeshaw. –¿Qué piensa hacer? –No sé; depende de cómo se presenten las cosas. Tal vez tenga que ir a Horsham. –¿Va a ir directamente? –No; pasaré antes por la City. Llame para que le traigan su desayuno. Mientras aguardaba, reparé en algunos periódicos que había encima de una silla. Cogí uno de ellos, lo hojée distraídamente, pero de pronto vi una cosa que me hizo lanzar una exclamación de horror. –¿Qué pasa? –preguntó Holmes. –Que ya es tarde. –¿Cómo? Y aunque procuraba disimular, noté en él una gran inquietud. –Oiga usted. Y febril, aterrado, leí lo siguiente: DRAMA EN EL PUENTE DE WATERLOO La noche última, entre nueve y diez, el policeman Cook, de vigilancia en el puente de Waterloo, oyó un grito de socorro, seguido del ruido de un cuerpo al caer al agua. Lo oscuro de la noche, la crudeza de la tempestad, impidieron que se pudiera salvar inmediatamente a la persona que había pedido auxilio. No obstante, como en seguida se reunieron más agentes, se extrajo el cuerpo de un joven llamado John Opeshaw, a juzgar por un sobre encontrado en un bolsillo de la americana. Se cree que, yendo apresuradamente para tomar el tren que sale de la estación de Waterloo, y no conociendo bien el camino, dio un paso en falso y cayó al agua, sin tiempo más que para dar un grito pidiendo socorro. Este desgraciado accidente debía llamar la atención de las autoridades respecto al estado en que se hallan los pontones y el embarcadero. Cuando terminé de leer, permanecimos un rato inmóviles y silenciosos. Holmes ya no disimulaba; parecía muy contrariado. –¡Vaya un fracaso, amigo Watson! –dijo al fin con voz ronca y amarga–. Ya no es solo un sentimiento de pena lo que me conmueve; es de orgullo profesional también. Si Dios quiere, yo vengaré a ese desgraciado joven, a quien yo mismo envíe a la muerte. Y levantándose del sillón, se puso a pasear nerviosamente. Sus pálidas mejillas habían enrojecido levemente; sus manos huesudas y largas se crispaban en el puño. De pronto se paró, y mirándome cara a cara: –¡Qué lista debe ser esa gente! –exclamó–. Hay que tener en cuenta que la orilla del río no es el camino de la estación, y que, además, hay siempre mucha gente en el puente de Waterloo. En fin, veremos quién vence. Me voy. –¿Adónde? ¿Va a avisar a la policía? –No. Me basto yo solo. Y cogiendo el sombrero salió precipitadamente. Durante todo el día estuve ocupado en mis asuntos, y hasta bien entrada la noche no pude ir a Baker Street. Holmes no había vuelto aún. Serían las diez cuando llegó. Entró pálido, extenuado, y sin darme las buenas noches fue derecho al aparador, comió ávidamente un pedazo de pan y bebió un vaso de agua. –Veo que tiene hambre –le dije. –Estoy desfallecido. Desde el desayuno no había vuelto a tomar nada. –¿Nada absolutamente? –Nada absolutamente. No he tenido tiempo de pensar en ello. –Y qué, ¿ha conseguido algo? –Sí. –¿Ha encontrado la pista? –Ya lo creo. Le aseguro que el joven Opeshaw será vengado y que se cumplirá el refrán de “Quien a hierro mata…”. Tendrá gracia, ¿verdad? –No lo entiendo. Holmes cogió una naranja y le extrajo las pepitas. Luego separó cinco, las cerró en un papel, y escribió: “S.H., para J.C.”. Después guardó todo en el sobre y puso la siguiente dirección: Para el capitán JAMES CALHOUM A bordo del Lone Star Savannah (Georgia). –Esta carta –continuó, riendo– le será entregada en cuanto llegue a puerto, y será para él, como para Opeshaw, heraldo de su muerte. –¿Y quién es ese capitán Calhoum? –El jefe de la banda. A los otros también les llegará su hora. –¿Y cómo lo ha descubierto? Holmes sacó del bolsillo un gran papel lleno de fechas y de nombres. –Me he pasado el día –dijo– consultando los registros del Lloyd y he seguido paso a paso la marcha de todos los barcos que hicieron escala en Pondichery en enero y febrero del año 83. Treinta y siete barcos son los inscritos en los registros de esa ciudad durante aquellos dos meses. Uno de ellos, el Lone Star, me llamó enseguida la atención, porque su nombre es el de uno de los Estados Unidos de América. –El de Texas, ¿no? –No sé; pero ese nombre me suena a americano. –Ha acertado. Siga. –Luego miré en los registros de Dundee, y cuando vi que el Lone Star estaba inscrito en aquel puerto en enero del 85, la suposición se hizo certidumbre. Por último, consulté la lista de los barcos anclados actualmente en Londres. –¿Y qué? –Que el Lone Star ha llegado la semana última. Corrí enseguida al muelle Alberto, y allí supe que el Lone Star había salido aquella misma mañana con rumbo a Savannah. Telegrafié a Gravesend, y me han contestado que ya pasó por allí. Hay viento este, y el Lone Star debe haber pasado ya las Goodwins y estar a la vista de la isla Wigth. –¿Y qué va a hacer entonces? –Esté tranquilo. No pienso dejarles en paz. Me consta únicamente que el capitán y los dos segundos de a bordo son americanos; los otros son daneses y alemanes. También me consta que los tres bajaron al muelle la noche última. Y antes de que el Lone Star llegue a Savannah llegará mi carta; y, además, la policía de ese puerto sabrá por el cable que esos tres caballeros son autores de tres crímenes por lo menos. *** Sin embargo, “el hombre propone y Dios dispone”, y los asesinos de John Opeshaw no recibieron las cinco pepitas de naranja, ni supieron nunca que un hombre tan arriesgado como ellos les perseguía. Aquel año hubo violentas tempestades en el equinoccio. Esperamos largo tiempo noticias del Lone Star, hasta que un día supimos que allá, en las lejanías del Atlántico, se había visto flotar entre las olas el codaste de un navío que llevaba las iniciales L.S.