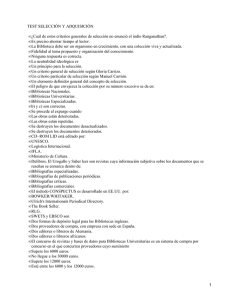Libros en una era de post-alfabetismo
Anuncio

Libros en una era de post-alfabetismo George Steiner Trabajos recientes, particularmente de Francia, pero ahora retomados por estudiosos estadounidenses tales como Robert Darnton, nos han enseñado mucho acerca de la historia de la publicación, del comercio, de la venta y de la distribución de los libros, del objeto físico real que circula entre lectores. Los franceses han formado toda una escuela de investigación de la historia de los libros y de la lectura, centros de estudio de la distribución de los libros desde Gutenberg hasta el presente. Por ejemplo, ahora sabemos más de lo que nunca supimos en el pasado, o de lo que pensamos que podríamos llegar a saber, acerca de la historia del negocio del libro, tanto público como clandestino, aquella gran parte del iceberg de literaturas política o religiosa prohibidas, que en ciertos momentos de los siglos XVII y XVIII constituyeron la mayor parte del comercio dentro de ciertas comunidades. Están comenzando a emerger estadísticas que están reeducando todo nuestro sentido del libro, desde la aparición de los primeros vendedores de libros —conocidos como papeleros (la vieja palabra, basada en el latín), habitantes de ciudad que eran tanto editores como vendedores, que comenzaron a aparecer alrededor de 1170— hasta el presente : una larga y soberbia historia. El paso desde el manuscrito a la impresión en tipos móviles en la década de 1470 constituye hoy, por sí mismo, un campo principal de estudio académico. Éste arroja la fascinante estadística de que después de Gutenberg la producción de manuscritos bellamente caligrafiados e iluminados se incrementó dramáticamente. En los 60 y 70 años siguientes al comienzo de la disponibilidad del libro impreso fueron encargados más manuscritos que antes. Y ahora podemos seguir algo de la historia de la publicación, venta, distribución y producción de libros, desde un número estimado de 3500 nuevos títulos durante todo el siglo XV hasta los más de 3’000.000 de nuevos títulos publicados entre 1975 y 1980. Pero sabemos asombrosamente poco acerca de la historia de la lectura, acerca de los cambios en la economía, en la sociología, en la psicología, en las técnicas y hábitos del sentimiento, incluso de la actitud y la acción físicas, que rodeaban nuestra lectura de un libro. Una de las pocas pepitas de oro, de los cristales radiantes de conocimiento que tenemos, es aquel muy famoso comentario de las memorias de San Agustín de que su profesor y maestro en Milán, San Ambrosio, fue la primera persona a la que vio leer sin mover los labios. El paso de la lectura en voz alta o del seguimiento físico de las letras con la boca, incluso por los más instruidos, por los Padres de la Iglesia, a aquella más compleja condición de lectura silenciosa, de lectura sin remedar las acciones del ojo y los labios mientras ellos siguen el texto, es un capítulo enorme en la historia del sentir humano. Desearíamos tener muchas de tales observaciones : no las tenemos. Por esta razón, la historia de cómo, cuándo y qué leían las mujeres antes de su emancipación parcial permanece siendo un asunto misterioso e intrigante. Nos gustaría saber mucho más de lo que sabemos acerca de la sospecha de que en el gran régimen de Europa en el siglo XVIII la aristocracia, aun poseyendo libros, no los leía, y, aunque en un sentido técnico eran enteramente letrados, ellos no tenían una costumbre personal inmediata o hábitos de lectura tal como nosotros los conocemos. Estas y otras áreas continúan estando inexploradas. La relación del hombre con los textos escritos ha sido siempre compleja y ha estado cargada de emociones y asociaciones metafóricas que retroceden exactamente a los orígenes del hombre y a aquella fórmula Hebraica —pero no exclusivamente Hebraica, pues también la encontramos en otras lenguas del Medio Oriente— de "el Libro de la Vida". De alguna manera, la vida misma está siendo representada imaginativamente como un libro que nosotros leemos. Nosotros pensamos en el gran pasaje de Ezequiel 3, cuando la voz divina ordena al profeta, al reticente profeta, a consumir físicamente, a poner en su boca el rollo de la ley, para apropiarse, para personificar, para incorporar el texto en su cuerpo. Aquí la pregunta irreverente sería : ¿es este el primer Reader’s Digest ? Conocemos en muchas mitologías del misterio del comienzo del texto escrito. Por ejemplo la leyenda de Belerofonte en la problemática referencia homérica. Pero de nuevo las áreas de lo desconocido son inmensas. Leyendas, mitos, mitologías revolucionarias hablan de hombres muriendo para preservar el texto de un libro, o como en el famoso último acto de la obra Galileo de Brecht, de hombres arriesgando sus vidas para traer un libro o un manuscrito a través de una frontera política o teológica. No obstante, la historia del acto de lectura es, y continua siendo, sorprendentemente fragmentaria y conjetural. Parece como si ahora, hoy, todos nosotros viéramos el fin gradual de la edad clásica de la lectura. De una edad de alto y privilegiado alfabetismo, de cierta actitud hacia los libros que, muy a grosso modo, duró desde Erasmo hasta el colapso parcial del orden mundial de la clase media, del orden mundial burgués y de los sistemas de educación y valores que asociamos con él durante este siglo. Ciertamente no es accidente que esta época —y yo la enmarcaría en no más de 4 siglos, que es un período muy breve—, que estos aproximadamente 400 años coincidan en la historia de la pintura, el grabado, la talla de madera, el dibujo, con una serie extraordinaria de representaciones que tienen como tema a alguien leyendo. Un hombre o mujer leyendo solo, de pie o sentado: el lecteur o liseuse, como son conocidos casi topológicamente. Desde el Erasmo de Holbein —que alude él mismo a la manera en la que la pintura es pintada—, hasta la figura de San Jerónimo en su estudio, San Jerónimo leyendo y preparándose para traducir la Biblia, existe todo un recorrido hasta una de las últimas piezas maestras del género: Mujer leyendo de Van Gogh. Los atributos decisivos de este período de 400 años, yo sugeriría, son algo como esto —y ellos resultan ser muy especiales, mucho más especiales, supongo, de lo que nos habíamos dado cuenta. Mi nota de pie de página aquí —y estamos profundamente en deuda cuando pensamos de esta manera—, es para la llamada escuela de crítica sociológica de Francfort, para aquel brillantísimo y simple y consternante comentario hecho en la década de los años 30 por el filósofo Adorno cuando dijo que no se puede tener música de cámara sin una muy específica cámara para ella. Un comentario apabullantemente simple que nadie había hecho, y que originó gran parte de nuestro actual estudio y comprensión acerca de las relaciones entre ciertos tipos de música y los espacios, la economía, las posibilidades instrumentales y la recepción del público con los cuales están estrechamente emparentadas estas formas. Si se observa ahora algo de este modelo, tenemos, en primer lugar, la biblioteca privada, lo personal como distinto de lo institucional, como por ejemplo la propiedad monástica o académica de los medios de lectura : se era propietario del libro que se leía. No se iba a la biblioteca del monasterio por él, no se iba a una institución pública : es el libro propio. Estamos comenzando a estudiar la economía, la condición de espacio, aquí vital, bajo las cuales se desarrolló la biblioteca privada o sala de lectura o gabinete de lectura. Se necesitan estanterías, un punto crucial. La historia de la arquitectura está comenzando a ayudar mucho en este punto. ¿Cuándo llegaron a estar disponibles las estanterías privadas —en tanto distintas otra vez, por ejemplo, de las grandes bibliotecas cerradas de los monasterios, o los libros encerrados como aun se conservan en la parte antigua de la Bodleiana de Oxford y en los más viejos Colleges de Cambridge ? ¿Cuándo conseguimos repisas de las cuales se pueden tomar los libros, volverlos a dejar, cambiar su orden, aumentar su número, etc.? El espacio es, por supuesto, más que dimensión : es silencio ; es un retiro en el ámbito familiar, y es tiempo y ocio. A este respecto los textos clásicos son aquellos de Montaigne, en los que se resalta la soledad autista de la lectura seria, el hecho de que incluso los que uno más ama, la esposa y los hijos, los amigos íntimos, son intrusos cuando uno está leyendo. Todo lo que estoy tratando de evocar tiene su más famosa imagen en la torre biblioteca circular del Château de Montaigne, preservada hasta el presente, y en la cual podemos reconstituir uno de los más famosos de todos los clásicos actos de lectura: la vida de Montaigne le lecteur. El silencio que él requería, la privacidad, el tiempo, el ocio. Pero es solamente ahora que estamos consiguiendo muy, muy gradualmente, historias del ruido e historias de la división del tiempo en el hogar, en las profesiones, cuando nosotros podemos comenzar a hacer alguna suposición educada sobre la cantidad de tiempo que, del día, se podía dar a la lectura; y qué órdenes de silencio estaban disponibles para la lectura seria. En la era clásica, el arte de la lectura era casi aquel en el que estaba vigente un contrato entre la privacidad y el lector privilegiado por un lado, y el mundo social familiar por el otro. Las encarnaciones esenciales de este contrato privado tenían sus relaciones directas de poder económico. De lo que yo estoy hablando es de una clase privilegiada; privilegiada en su espacio, privilegiada en sus relaciones temporales. Es obvio que el fin del siglo XVIII, la Revolución Francesa y la Revolución Industrial trajeron con ellas un cambio muy considerable en la diseminación y en la estructuración de las artes de la lectura. Los libros se convirtieron por primera vez en un medio masivo. Las bibliotecas públicas, los clubes y asociaciones de lectores, la fuerte evolución del comercio del libro y la nueva alianza entre el libro y las publicaciones periódicas, los nuevos sentidos de la misma palabra "prensa", amplió y diversificó inmensamente la cercanía de hombres y de mujeres al material de lectura. Nuevamente hago una pausa para anotar que cuando estudiamos cartas y diarios, incluso de aquel período de revolución y transición, de aquella gran apertura de ventanas en un más amplio horizonte de alfabetismo, el grupo de las mujeres permanece intensamente difícil de medir con precisión. Sabemos que ellas son animadas a leer a los niños en un nivel muy elemental. Tan lejos como podemos comprender, la batalla para que las mujeres tuvieran acceso total a la biblioteca, incluso en la casa de sus maridos —quiero enfatizar esto— es una batalla larga y fue peleada duramente. No fue un reflejo natural en los hábitos de educación de las élites. Solamente de modo gradual las mujeres adquieren el derecho a elegir sus lecturas de los estantes de las bibliotecas, y lo que tocamos en este momento es aquel traslapamiento intrincado entre el sentido de las relaciones de poder masculino y todo el inmenso problema del decoro, de qué órdenes de literatura eran juzgados aptos para ser leídos por las mujeres y particularmente por las jóvenes, incluso aptos para las jóvenes educadas. Los ecos distantes de este motivo vienen en las escenas iniciales de La Feria de las Vanidades y en las diferencias entre los hábitos de lectura y las ambiciones de la notoria Becky Sharp por un lado y de la obediente Amelia Sedley por el otro. Y aquello es en verdad muy tardío. Yo conjeturaría que el período que va, digamos, desde la Revolución francesa hasta las catástrofes de la guerra mundial, marca un oasis, un oasis de calidad, en el cual la gran literatura, la más grande literatura de no ficción, alcanzó una audiencia masiva (estoy dejando por fuera el muy difícil problema de la casi total ausencia de lectura del lado agricultural de las cosas, el hecho de que los libros estaban escasamente disponibles y escasamente deseados por la población campesina en Occidente). No obstante, teniendo en cuenta la audiencia urbana, aumentando como estaba, postularía algo como lo que sigue : que entre la década de 1790 y 1914 se presentó ese momento único —honestamente lo juzgaría único—, de un emparejamiento entre lo mejor que está siendo pensado y escrito por un lado, y una muy amplia popularidad —grandes ventas, gran circulación, un número masivo de lectores— por el otro. Eso incluso tiene que ver con la poesía. Figuras como Byron, Lamartine y Tennyson, y el complicado resplandor en el fenómeno de Rudyard Kipling, habla de un tiempo en el que la poesía —y poesía exigente— tenía ventas muy copiosas. Ahora miramos retrospectivamente este período con un sentimiento casi peligroso de admiración y nostalgia. Pero mientras la alta literatura se volvía contra el lector de clase media, quien había dado al siglo XIX tanto de su elan optimista y de su hálito de sentimiento, el mundo de Balzac y Dickens comienza a pasar. En el mundo de Mallarmé (probablemente la figura singular más influyente en el giro del Occidente a la modernidad), el mundo de Proust y de Joyce, aquel consenso de expectación comienza a quebrarse. Lo esotérico, lo hermético y lo experimental comienzan a disociarse ellos mismos de —sí, llamémoslo positiva y simplemente— la energía del lector medio. Algo se quiebra y valores tan viejos como aquellos de Erasmo, de Bacon, de Montaigne, quienes marcaron los comienzos de nuestra era clásica de la lectura, se desvanecieron. En otro sentido, lo que ahora está ocurriendo es la búsqueda del libro secreto, el libro oculto, el libro asequible sólo a los iniciados, como en Finnegans Wake, como en partes del Ulyses: un movimiento seguramente análogo de aquel en el arte abstracto y no figurativo y posiblemente en la música atonal. Lo que me obsesiona es la posibilidad de que esta búsqueda por el gran libro oculto, por las revelaciones a través de una pieza maestra esotérica, represente alguna clase de esfuerzo, probablemente subconsciente o subliminal, para reemplazar la Biblia y la pérdida de autoridad de la Escritura y de la escritura narrativa después del siglo XIX. Me es trabajosamente necesario citar la evidencia de la disociación que se ahonda entre la semi o sub-alfabetismos de los modernos medios de comunicación y los ideales de cultura en el viejo sentido. La evidencia está toda a nuestro alrededor. Veamos rápidamente lo que todavía es una sociedad privilegiada, élite : Gran Bretaña. Incluso allí los signos son inconfundibles. Gran Bretaña todavía publica más títulos serios que los Estados Unidos en cualquier período de 12 meses. Todavía mantiene en prensa títulos de calidad muy por encima de los hábitos todavía vigentes en Estados Unidos. El espacio reservado a las reseñas y el nivel del conjunto semanal de reseñas todavía son elogiables. La calidad de los libros en rústica —útiles como son, los libros en rústica no constituyen una biblioteca— es considerable. Las bibliotecas públicas todavía son importantes. Todavía hay un gran beneficio político en la educación de referencia ; con esto quiero decir que el poder y el prestigio todavía acompañan en gran medida a aquellos que pertenecen a una cultura de la cita, a una cultura de referencia y de reconocimiento de la gran literatura. Pero las librerías se están cerrando por toda Gran Bretaña ; la ficción está siendo relegada tan rápidamente como en cualquier parte. Hay un declive catastrófico en el espacio y calidad dados a las reseñas serias de libros de interés especializado y los estándares del oficio están en todas partes bajo una aguda presión. Estos son, sin embargo, problemas de lujo ; todavía son problemas de nostalgia. La situación de Estados Unidos es mucho más dramática. Hace veinte años, lo cual no es terriblemente mucho tiempo, la venta de 2500 ejemplares de una primera novela en los Estados Unidos, publicado a US$4.50, cubría los gastos. Las cifras de hoy son una venta mínima de 15.000 (libros) a $13.95. En 1958 —de nuevo, no hace mucho— el 72% de todos los libros fueron vendidos por compañías independientes con un solo almacén. Hoy, el 52% son vendidos por cuatro grandes cadenas de libreros. En 1982 más del 50% de todas las ventas de mercados masivos se deben a cinco editoriales continentales. Diez editoriales dan cuenta de más del 85%. En lo que se refiere a libros de interés general, tanto como es conocido, nueve firmas tienen el 50% de todas las ventas. Ellas incluyen nombres como Time Inc., Gulf Western, MCA, Times Mirror Inc., the Hearst Corp., CBS y una firma de la que he escuchado mucho los últimos días, Newhouse Publications. La situación es casi clásicamente la propia de un análisis marxista: la concentración del mercado y diseminación de libros no sólo en muy pocas manos, sino en manos que son escasamente reconocibles política y sociológicamente. Cuales sean las diferencias de estilo, de personalidad, de anécdota, ellas constituyen, en lo que respecta a la cultura, una visión casi monolítica y monopolística. Las cifras provistas por el Departamento de Educación en Washington son las siguientes : se cree que 27 millones de estadounidenses no pueden leer en absoluto —lo que quiere decir, según los estándares del Departamento, que no pueden leer (yo cito) "la advertencia de veneno en una lata de pesticida". Otros 35 millones más leen sólo en un nivel que es menor a las necesidades de la mera supervivencia en nuestra sociedad. El cincuenta por ciento de todos los negros de 17 años son funcionalmente analfabetos. Y 15% de los actuales graduados de las escuelas de bachillerato urbanas pueden leer sólo a un nivel similar al de un niño de primaria. Los Estados Unidos, entre las 158 naciones miembros de las Naciones Unidas que han aportado cifras y detalles sobre la distribución de libros y material de lectura, figura como el cuadragésimo noveno (49º) en su nivel de alfabetización. Por contraste, las sociedades más letradas son Suiza e Israel. En Boston, el 40 % de la población adulta es ahora definida técnicamente como analfabeta. El número actual de no lectores identificados es tres veces más grande que en 1970. La lista podría seguir y no es citada en ningún sentido polémico —los Estados Unidos está muy adelante de Europa en su honestidad, en su severo y sincero autoexamen. Pero mi propia preocupación hoy aquí es menos este abrumador problema de la alfabetización elemental que el ligeramente más lujoso problema del declive de las habilidades de incluso el lector de clase media, de su ausencia de voluntad para proporcionar esos espacios de silencio, esos lujos de domesticidad y tiempo y concentración que he tratado de sugerir alrededor de la imagen del acto clásico de lectura. Una cifra —puede no ser confiable, pero suena como si estuviera muy cerca de la verdad— sugiere que casi el 80% de los adolescentes estadounidenses letrados, educados, y particularmente en las universidades, ya no pueden leer sin un ruido concomitante, sin música, o un equipo de sonido, o un fenómeno muy complicado sobre el cual es necesario pensar: una pantalla de televisión, no mirada, sino parpadeando en el borde del campo de percepción del ojo. Ahora sabemos muy poco sobre la corteza cerebral y sabemos muy poco de lo que hace con "entradas" simultáneas en conflicto, pero todo presentimiento del sentido común sugiere un sentido de profunda alarma. Esto es decir que la brecha entre concentración, silencio, soledad y esta nueva forma de medio leer, de percepción parcial contra un ruido de fondo, lleva al mismo corazón de nuestra noción de alfabetismo que vuelve imposible ciertos actos esenciales de aprehensión, de concentración, por no decir aquel importantísimo tributo que cualquier ser humano puede pagar a un poema o a una pieza de prosa que él o ella realmente ama: aprenderlo de memoria. No mentalmente: de memoria. La expresión es vital. Bajo estas circunstancias, la pregunta por el futuro de las artes clásicas de lectura es real. Frente a nosotros se encuentran transformaciones técnicas, psíquicas, sociales, probablemente mucho más dramáticas que aquellas traídas por Gutenberg. Recuerdan que mencioné esa extraordinaria multiplicidad de los manuscritos bellamente caligrafiados e iluminados después de la invención de la imprenta. Muchos consideraron el nuevo modo de impresión como vulgar, desagradable para leer y de algún modo destructor del vínculo, egoísta pero extático, entre un lector y la posesión del medio de su delectación. Ellos continuaron encargando manuscritos para ser escritos y decorados por ellos. La revolución de Gutenberg, tal como la conocemos ahora, tomó mucho tiempo. Fue lenta ; sus efectos todavía están siendo debatidos. Lo que ahora parece encontrarse delante de nosotros es, con mucho, más dramático. Es lo que se llama la revolución de la información. Afectará toda faceta de composición, publicación y distribución y lectura. En la industria del libro ninguno de entre nosotros puede decir con alguna confianza qué pasará al libro como lo hemos conocido en la inminente era del procesador de palabras, la microficha, el banco de memoria de escala escasamente concebible, las técnicas de recuperación de una precisión y dimensión que sólo podemos imaginar, el almacenamiento y transmisión de textos por láser a velocidades incluso muy superiores a las de los computadores de cuarta generación, y así sucesivamente. No hay ningún aspecto de la lectura, la escritura y la distribución de textos que no vaya a ser modificado por estos extraordinarios procesos. Mencionar siquiera algunos pequeños ejemplos es sólo mordisquear, por así decir, un continente de cambio. Mi propio presentimiento es que los procesadores de palabras —y puedo estar perfectamente equivocado— son sutilmente inflacionarios de un modo muy interesante y seductor. Ellos estimulan la locuacidad. Los textos se alargan porque la inserción de más material en el procesador de palabras no requiere, concomitantemente, la supresión de otro material. Y vamos a tener como textos acabados lo que son de hecho las historias de sucesivos borradores. Cualquiera que enseñe sabe que esto ya es verdad. La microficha y los bancos de memoria sugieren que en los atiborrados espacios de hoy, en los atestados espacios urbanos en los que la idea de la biblioteca privada, la sala privada de lectura es de hecho un lujo romántico e improbable, ha habido una afortunada coincidencia entre tecnología y constricción. En el pequeño apartamento de los altos edificios, en el espacio reducido de oficina de los grandes conglomerados, el banco de memoria de microfichas nos dice que no necesitamos estanterías, que no necesitamos ese objeto grueso y perecedero como es el libro clásico, que estará usualmente empolvado y deberá ser usualmente reencuadernado. Usted tiene a su alcance, en un botón al contacto de su dedo, medios de referencia y de bibliografía muy lejanos a los sueños de los más grandes estudiosos. Usted tiene presente en su casa, no el viejo lujo aristocrático o burgués de una biblioteca personal que, por más amplia que sea, todavía es pequeña, sino, por el contrario, las fuentes de las grandes bibliotecas del mundo a su democrática disposición. De nuevo, desde mi estrecho punto de observación, que es el académico, los resultados están comenzando a ser extremadamente problemáticos. Son la producción en ensayos trimestrales, en disertaciones, en tesis cortas y largas, de bibliografías que se escapan a los sueños de cualquier generación previa de estudiosos. Las bibliografías pueden ser instantáneas, pueden estar actualizadas como nunca antes y, como nunca antes, pueden ser detalladas y abrumadoramente especializadas. ¿Qué evidencia hay de que la persona que las reúne en el monitor o en la red haya mirado un solo ítem de ellas? De nuevo, eso es una crítica demasiado fácil. ¿Debe uno castigar a alguien por hacer disponible para una visión instantánea el status questionis de su tema o disciplina ? ¿No nombramos todos nosotros, en nuestras bibliografías, en una edad más lenta, incluso en la época de la escritura a mano, libros que escasamente habíamos ojeado y que con certeza no leímos en su integridad? No sé ninguna respuesta fácil para la cuestión, pero tendrá que ser encarada en todo el mundo científico y académico. Las técnicas de acopio pueden conseguir grados de poder difícilmente concebibles. El almacenamiento y la transmisión de textos vía láser ya es capítulo en avance, un capítulo en la rapidez de la diseminación de palabras, lenguajes, pinturas, de nuevo mucho más allá de cualquier cosa que pudiera haber sido soñada. Bien podría ser —y esto es sólo un presentimiento— que el libro poseído en propiedad, en un formato tal como el que conocemos, tipografiado (incluso cuando ese tipo sea diseñado y compuesto electrónicamente), llegue a ser un objeto lujoso. Llegará a ser un artículo de uso especial, como lo fueron los manuscritos copiados a mano que aparecieron después de Gutenberg. Como lo es el papel tela, numerado, litografiado uno a uno o empastado como livre d’art, que todavía es producido, particularmente en Francia, por coleccionistas especializados en la edición comercial. Parece como si las artes de la lectura fueran a sufrir cambios fundamentales. Digo esto con un sentido de shock perfectamente simple y ordinario, habiendo descubierto en mi camino hacia aquí la desaparición de Brentano’s, una librería que había conocido desde mi infancia y cuyo decaimiento parcial hacia un emporio de tarjetas postales había seguido de cerca. Y cuando pregunté en aquel último bastión de gente a la que en realidad le gusta leer y comprar un poeta, el Gothman Book Mart, su propietario, un viejo amigo, me informó sombríamente que Scribners estuvo a un milímetro de ser cerrado y sólo se había salvado por una intervención de Europea, de Rizzoli. Una ironía extraña para la Quinta Avenida, quizás las más rica y más representativa área comercial en todo el mundo Occidental. Ahora parece como si las artes de lectura fueran a caer dentro de tres categorías principales y agudamente distintas. La primera deberá continuar siendo, yo supondría, una masa vasta y amorfa de lectura de distracción, de entretenimiento momentáneo —el libro de aeropuerto. Uno sospecha que esta clase de lectura se llevará a cabo, más y más, ni siquiera en el libro de bolsillo que conocemos ahora, sino por medio de la transmisión por cable a la pantalla de la propia casa. Se seleccionará el libro que se desea, la velocidad a la que se quiere ver en la pantalla, la velocidad a la que se desea que se pasen las páginas. Algunos, quizás un buen número de ellos, creo, serán leídos al espectador por un lector profesional. Si el lector profesional en la pantalla acompañará en realidad al texto —hay experimentos que a esto conducen— de tal modo que se verá el texto mientras una voz posterior lo lee, o si él simplemente lo lee y solamente se escucha, es una cuestión abierta. Ambas técnicas están ahora bajo estudio. Pero el formato y las condiciones de tiempo ya están totalmente disponibles en programas tan populares como aquellos del Servicio al Hogar de la BBC (de Londres), llamado Un libro para la hora de acostarse, en el que el libro, capítulo a capítulo, es leído al oyente cada noche. Este es un método derrochador y difícil comparado con las posibilidades de pregrabar la lectura de libros, o, por ejemplo, la exposición de ilustraciones, el montaje de ilustraciones a lo largo del texto mientras una voz declama los libros. Es probable que seguirá presentándose una enorme proliferación de lo anterior. Es posible que la cultura del ‘walkman’, la cultura del "ambiente de ruido total", como ciertos psicólogos lo llaman, será uno en el cual alternarán explosiones de música con fragmentos de texto, en el cual, posiblemente, los textos serán escuchados sobre un fondo de Muzak eterno. Todos los medios técnicos están disponibles para esto. El segundo tipo de lectura será el de información, conocimiento, educación; lo que Thomas DeQuencey llamó "la literatura de conocimiento" para distinguirlo de "la literatura de poder". La literatura de conocimiento, el micro circuito, el chip de silicona y la revolución del láser alterarán las técnicas y los hábitos, como he tratado de sugerir, más allá de lo que cualquiera puede ahora imaginar. Aquella gran fábula de Borges de "la Biblioteca de Babel", es decir, la biblioteca de todas las bibliotecas posibles, la bibliografía de todas las bibliografías, estará accesible literal y concretamente para el uso personal e institucional. Será recogida en el monitor, y en esto, como he tratado de mostrar, las posibilidades de un cambio básico en las estructuras de atención y de comprensión son casi inconmensurables. ¿Qué de la lectura en el sentido antiguo, arcaico, privado y silencioso? Esta llegará a ser una habilidad y una inclinación tan especializada como lo fue en los scriptoria y bibliotecas de los monasterios durante las así llamadas Edades Oscuras. Ahora sabemos que ellas fueron de hecho edades clave, radiantes en su paciencia, radiantes en su sentido de lo que tenía que ser preservado y copiado para sobrevivir. Las bibliotecas privadas pueden una vez más llegar a ser tan notables, tan raras, como lo eran cuando Erasmo y Montaigne fueron famosos por las suyas, como cuando de la gran colección de Montesquieu en La Brède se habló y discutió ampliamente. La idea de tener un cuarto, posiblemente un gran cuarto, con estantes soportando libros, no libros en rústica, sino libros encuadernados; la idea de la edición completa de un autor, ella misma un concepto muy especial; la idea de coleccionar una primera edición, no necesariamente el libro raro de la Biblioteca Morgan, no, sino la primera edición de un autor moderno; la esperanza de poseer todo lo de un escritor a quien se ama —bueno, malo, indiferente—; la habilidad, sobre todo el deseo de atender a un texto exigente, de dominar la gramática, las artes de la memoria, las tácticas de reposo y concentración que los grandes libros exigen de nosotros…; todo esto puede llegar a ser una vez más la práctica de una élite, de un mandarinazgo de silencios. Si uno tuviera el poder, si a uno se le permitiera experimentar, mi apasionado deseo personal sería abolir por un tiempo el tejido pretencioso donde estamos atrapados en las así llamadas humanidades y artes liberales, y hacer de nuestras universidades de pregrado muy simplemente escuelas de lectura. Comenzar absoluta y básicamente de nuevo. Doy sólo uno o dos mínimos ejemplos, sin pretensiones de pedantería. Cuando se comienza [a estudiar] música, y usted fuera a decir al estudiante o a su instructor si deben realmente molestarse en aprender escalas, aprender la diferencia entre La bemol y Si bemol, decir un acorde o una dominante o una resolución, le pedirán que se vaya. Si se pudiera preguntar en una primera clase de arte: "Mire, soy una persona muy sensible. ¿Debo preocuparme realmente de si Botticelli vino antes de Renoir ? Eso es conocimiento pedante. Yo puedo pasar por encima de eso." Aún en las escuelas más populistas lo rechazarían. Y esa es exactamente nuestra situación actual en literatura y en las artes de la lectura. La prosodia, la métrica, por ejemplo, no son ornamentos, son la música del significado. La razón por la que un poema es un poema es que él está en metro. ¿Por qué diablos debería ser un poema de otra manera? No pida a un graduado de nuestras mejores universidades hacer siquiera la más simple medición o muestreo de una gran línea de la poesía —conocimiento que todavía estaba a mano de los estudiantes de colegios decentes en este país en el cambio de siglo. Yo comenzaría todo de nuevo. Yo me sentaría con la gente alrededor de una mesa y diría que nos ocupáramos de algo que todos amemos: un gran poema, o una novela, o una obra de teatro, y que tratáramos de aprender a leerla juntos; sin ruido, sin ayudas críticas. Que viéramos si podríamos aprender un poco de memoria. Nos preguntaremos a nosotros mismos qué es un yámbico, qué es un espondeo, qué es un trocaico, porque el hombre que toca piano en el cuarto de al lado sabe que él no podría tocar la Sonata Claro de Luna en su forma más reducida si no aprendiera qué es una síncopa. Por tanto puede ser que por un tiempo las artes de la lectura de textos serios y exigentes lleguen a ser posesión de una clerecía de hombres y mujeres muy entrenados, como el grupo monástico de la alta Edad Media, sin el cual nosotros no estaríamos hoy aquí, cuya habilidad para saber cómo escribir y re-copiar nos ha transmitido gran parte de las posibilidades de la educación y la civilización Occidentales. Yo creo que la gran diferencia con el pasado será ésta. Un mandarinazgo tal, una tal élite de hombres y mujeres librescos, de amantes del texto, no tendrá el poder, el alcance político, el prestigio que tuvo en el Renacimiento o durante la Ilustración, o casi al final de la era Victoriana. Aquel poder pertenecerá casi inevitablemente a los iletrados. Pertenecerá a los educados en los números. Pertenecerá crecientemente a aquellos que, mientras son técnicamente casi incapaces de leer un libro serio, y que carecen máximamente de la voluntad para hacerlo, pueden, como ya sabemos, comenzar en la preadolescencia a producir software de gran delicadeza, de gran poder lógico y de gran profundidad conceptual. Las relaciones de poder están desplazándose hacia ellos, hacia hombres y mujeres que, liberándose a sí mismos de la pesada carga del verdadero alfabetismo literario y sus hábitos de referencia constantes, del hecho de que casi toda gran literatura refiere a otra gran literatura, son creadores : no-lectores, pero creadores de una nueva clase. El clan de lectores, de lectores en el antiguo sentido, puede volverse claramente pequeño, y por algún tiempo puede ser manifiestamente un clan de poco poder. Puede consistir de hombres y mujeres librescos, tal y como pueden ser encontrados trabajando en las tradicionales editoriales de libros. Consistirá de amateurs, en el sentido estricto de la palabra, de "amantes", de hombres y mujeres quizás no sensibles al aura financiero o social. Consistirá de gente que, curiosamente, volverá a los comienzos del período clásico de la lectura. Dicen que volviendo a casa una noche, Erasmo vio un pedazo roto y embarrado de algo impreso. Cuando se inclinó para recogerlo, cuentan, él profirió un grito de alegría, sorprendido por el milagro del libro, por el puro milagro de lo que había detrás del hecho de recoger un mensaje tal. Hoy podemos, en un gran embotellamiento, bien sea en una autopista o en las cuadras de Manhattan, poner cassettes con la Missa Solemnis a cualquier hora del día o la noche. Podemos, por medio de libros en rústica y pronto por televisión por cable, pedir, mandar, obligar a que lo más grande, lo más exigente, lo más trágico o lo más delicioso de la literatura del mundo nos sea servido, empacado, envuelto en celofán para la inmediatez. Esos son grandes lujos. No es seguro que ayuden de verdad al milagro constante y renovado que es el encuentro de un individuo con un gran texto. Traducido del inglés por Alejandro y David Bayer