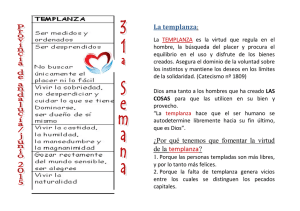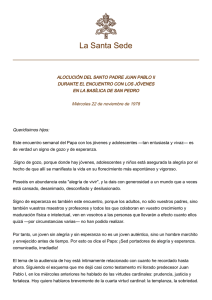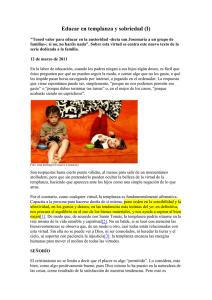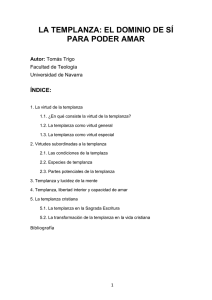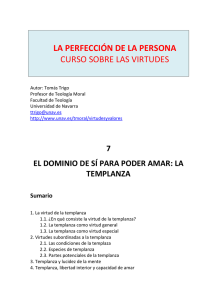2º Consejo: LA SOBRIEDAD
Anuncio
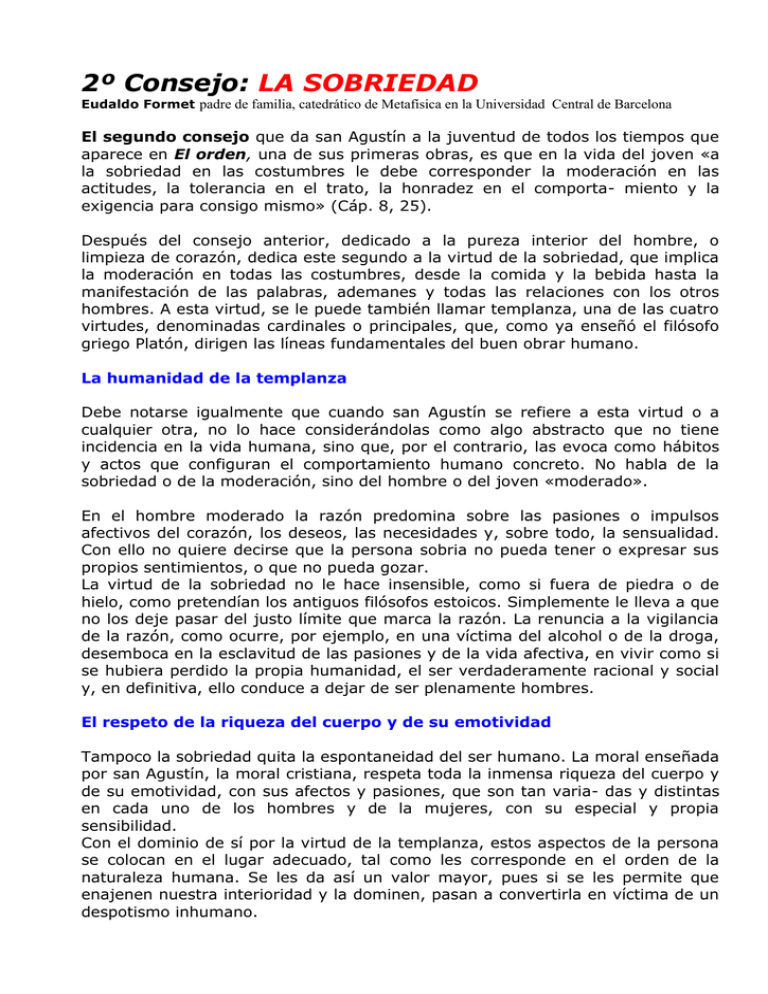
2º Consejo: LA SOBRIEDAD Eudaldo Formet padre de familia, catedrático de Metafísica en la Universidad Central de Barcelona El segundo consejo que da san Agustín a la juventud de todos los tiempos que aparece en El orden, una de sus primeras obras, es que en la vida del joven «a la sobriedad en las costumbres le debe corresponder la moderación en las actitudes, la tolerancia en el trato, la honradez en el comporta- miento y la exigencia para consigo mismo» (Cáp. 8, 25). Después del consejo anterior, dedicado a la pureza interior del hombre, o limpieza de corazón, dedica este segundo a la virtud de la sobriedad, que implica la moderación en todas las costumbres, desde la comida y la bebida hasta la manifestación de las palabras, ademanes y todas las relaciones con los otros hombres. A esta virtud, se le puede también llamar templanza, una de las cuatro virtudes, denominadas cardinales o principales, que, como ya enseñó el filósofo griego Platón, dirigen las líneas fundamentales del buen obrar humano. La humanidad de la templanza Debe notarse igualmente que cuando san Agustín se refiere a esta virtud o a cualquier otra, no lo hace considerándolas como algo abstracto que no tiene incidencia en la vida humana, sino que, por el contrario, las evoca como hábitos y actos que configuran el comportamiento humano concreto. No habla de la sobriedad o de la moderación, sino del hombre o del joven «moderado». En el hombre moderado la razón predomina sobre las pasiones o impulsos afectivos del corazón, los deseos, las necesidades y, sobre todo, la sensualidad. Con ello no quiere decirse que la persona sobria no pueda tener o expresar sus propios sentimientos, o que no pueda gozar. La virtud de la sobriedad no le hace insensible, como si fuera de piedra o de hielo, como pretendían los antiguos filósofos estoicos. Simplemente le lleva a que no los deje pasar del justo límite que marca la razón. La renuncia a la vigilancia de la razón, como ocurre, por ejemplo, en una víctima del alcohol o de la droga, desemboca en la esclavitud de las pasiones y de la vida afectiva, en vivir como si se hubiera perdido la propia humanidad, el ser verdaderamente racional y social y, en definitiva, ello conduce a dejar de ser plenamente hombres. El respeto de la riqueza del cuerpo y de su emotividad Tampoco la sobriedad quita la espontaneidad del ser humano. La moral enseñada por san Agustín, la moral cristiana, respeta toda la inmensa riqueza del cuerpo y de su emotividad, con sus afectos y pasiones, que son tan varia- das y distintas en cada uno de los hombres y de la mujeres, con su especial y propia sensibilidad. Con el dominio de sí por la virtud de la templanza, estos aspectos de la persona se colocan en el lugar adecuado, tal como les corresponde en el orden de la naturaleza humana. Se les da así un valor mayor, pues si se les permite que enajenen nuestra interioridad y la dominen, pasan a convertirla en víctima de un despotismo inhumano. Lo confirma el hecho de que la falta de la virtud de la templanza o de la sobriedad perjudica la salud, tal como revelan las estadísticas médicas, y además, con frecuencia, con una gravedad irreversible, tanto física como psíquica. La vigilancia racional que impide el abuso de los deseos sensibles es la que permite que el joven pueda adquirir una espontaneidad madura, una libertad plena, una libertad que no se concreta en una mera elección arbitraria, sino una libertad que elige para su propio bien. Hay que alcanzarla con un trabajo laborioso de autodominio o, como dice san Agustín, siendo «exigente» con uno mismo, con esfuerzo personal. La paz interior y el amor a Dios Con la sobriedad se consigue la paz, el bien siempre buscado por el hombre en todas las edades de su vida. San Agustín da de ella la siguiente definición, que ya se ha convertido en un clásico: «La paz de todas las cosas es la tranquilidad del orden». Se designa en ella, por una parte, la paz personal o paz interior, conseguida con la ordenación de todas las tendencias e impulsos. Por otra, la paz social o exterior, que es «la concordia bien ordenada en el gobierno y en la obediencia de sus ciudadanos (La Ciudad de Dios, 19,13, 1). Esta última es la que posibilita la paz personal o individual. Sin embargo, la primera es más perfecta. Para que se dé la paz social no es absolutamente necesaria la paz interior, pero con ella la paz social se alcanza de forma más fácil y duradera. La templanza tiene así importancia individual y social. Puede decirse que sin sobriedad no hay ningún tipo de paz. De la misma manera que la paz es un quehacer sobre uno mismo, mediante el autodominio que facilita la virtud y los actos de la templanza, también los demás deben ayudar a cada persona con la educación. Ésta es la intención de san Agustín a! dar estos consejos a los jóvenes. El mismo era joven -tenía treinta y dos años- y conocía muy bien a los jóvenes. A los veinte años, había abierto una escuela en Cartago y ocho años más tarde había establecido otra en Roma. Un año después, enseñaba en una cátedra en Milán. Cuando preparó este escrito después de haberse convertido, todavía ocupaba esta importante plaza oficial. Gracias a la templanza, el hombre puede conocer y amar al verdadero fin último, bien supremo y felicidad, o dicha infinita y eterna. Toda virtud lo posibilita e incluso se puede definir por ella. «Como la virtud es el camino que conduce a la verdadera felicidad -escribe san Agustín-, su definición no es otra que un perfecto amor a Dios». Desde esta perspectiva nuclear y esencial, añade: «Se puede decir que la templanza es el amor que se conserva íntegro e incorruptible para solo Dios» (De las costumbres de la Iglesia católica y de las costumbres de los maniqueos, 15,25) porque permite «despojarse del hombre Viejo y vestirse del nuevo. Ésta es la función de la templanza: despojamos del hombre viejo y renovamos en Dios» (Ibíd., 19, 36).