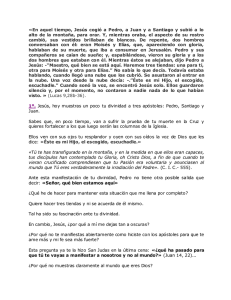“Todo se ha cumplido”
Anuncio
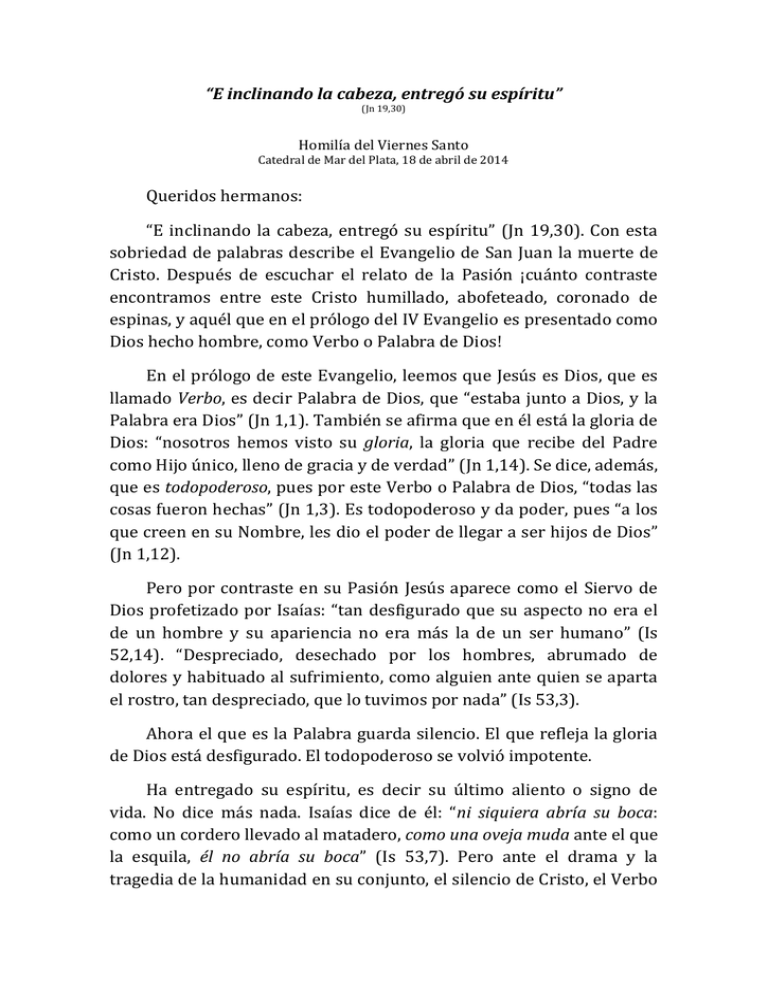
“E inclinando la cabeza, entregó su espíritu” (Jn 19,30) Homilía del Viernes Santo Catedral de Mar del Plata, 18 de abril de 2014 Queridos hermanos: “E inclinando la cabeza, entregó su espíritu” (Jn 19,30). Con esta sobriedad de palabras describe el Evangelio de San Juan la muerte de Cristo. Después de escuchar el relato de la Pasión ¡cuánto contraste encontramos entre este Cristo humillado, abofeteado, coronado de espinas, y aquél que en el prólogo del IV Evangelio es presentado como Dios hecho hombre, como Verbo o Palabra de Dios! En el prólogo de este Evangelio, leemos que Jesús es Dios, que es llamado Verbo, es decir Palabra de Dios, que “estaba junto a Dios, y la Palabra era Dios” (Jn 1,1). También se afirma que en él está la gloria de Dios: “nosotros hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad” (Jn 1,14). Se dice, además, que es todopoderoso, pues por este Verbo o Palabra de Dios, “todas las cosas fueron hechas” (Jn 1,3). Es todopoderoso y da poder, pues “a los que creen en su Nombre, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios” (Jn 1,12). Pero por contraste en su Pasión Jesús aparece como el Siervo de Dios profetizado por Isaías: “tan desfigurado que su aspecto no era el de un hombre y su apariencia no era más la de un ser humano” (Is 52,14). “Despreciado, desechado por los hombres, abrumado de dolores y habituado al sufrimiento, como alguien ante quien se aparta el rostro, tan despreciado, que lo tuvimos por nada” (Is 53,3). Ahora el que es la Palabra guarda silencio. El que refleja la gloria de Dios está desfigurado. El todopoderoso se volvió impotente. Ha entregado su espíritu, es decir su último aliento o signo de vida. No dice más nada. Isaías dice de él: “ni siquiera abría su boca: como un cordero llevado al matadero, como una oveja muda ante el que la esquila, él no abría su boca” (Is 53,7). Pero ante el drama y la tragedia de la humanidad en su conjunto, el silencio de Cristo, el Verbo eterno, es más elocuente que cualquier palabra humana, nos dice mucho más que cualquier discurso sobre el dolor. Porque como escuchábamos en la Carta a los Hebreos “no tenemos un Sumo Sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades; al contrario él fue sometido a las mismas pruebas que nosotros, a excepción del pecado” (Heb 4,15). La Palabra divina hace silencio porque ya nos dijo todo. Hace silencio para decirnos que Él asumió nuestro sufrimiento y lo llena de sentido y de valor. “Vayamos, entonces, confiadamente al trono de la gracia, a fin de obtener misericordia y alcanzar la gracia de un auxilio oportuno” (Heb 4,16). Ahora el que refleja la gloria de Dios es tenido por nada “como alguien ante quien se aparta el rostro, tan despreciado, que lo tuvimos por nada” (Is 53,3). Al ver con los ojos de nuestra carne el rostro de Cristo desfigurado ¿quién se atrevería a decir que refleja la gloria de Dios? Debemos entender que la gloria de Dios no se manifiesta sólo cuando convierte el agua en vino, cuando cura al ciego de nacimiento o cuando resucita a Lázaro. Esta gloria divina se manifiesta en él sobre todo en la humillación de cruz y su muerte. Sólo podemos verla mediante nuestra fe. Esto es lo que afirma el mismo Jesús al referirse a su muerte: “Ha llegado la hora en que el Hijo del hombre va a ser glorificado. Les aseguro que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo; pero si muere, da mucho fruto” (Jn 12,13-14). Ahora el todopoderoso se volvió impotente. Se burlan de Él, es abofeteado, coronado de espinas, y conocerá el tormento de la sed. El que vino a darnos Vida, pierde la suya. “Nosotros lo considerábamos golpeado, herido por Dios y humillado” (Is 53,4). Pero es precisamente ahora cuando despliega al máximo la omnipotencia de su poder, como ya lo había dicho: “Cuando yo sea levantado en alto sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí” (Jn 12, 32). Y el evangelista aclara: “Jesús decía esto para indicar cómo iba a morir” (Jn 12,33). Aquí se manifiesta su poder. Jesús tomará posesión de los corazones mostrándose débil y exponiéndose a las injurias. Su verdadera fuerza está en su amor. Su entrega fructifica en nosotros. Queridos hermanos, hoy nos detenemos a mirar la Cruz de Cristo. No miremos en ella una derrota, sino el principio de un triunfo. No 2 pensemos que es sólo un signo de sufrimiento. Lo es, por cierto, y el mayor de todos, porque como hemos escuchado: “Él soportaba nuestros sufrimientos y cargaba con nuestras dolencias (…). El fue traspasado por nuestras rebeldías y triturado por nuestras iniquidades. El castigo que nos da la paz recayó sobre él y por sus heridas fuimos sanados (…) y el Señor hizo recaer sobre él las iniquidades de todos nosotros” (Is 53, 4-6). Pero la cruz de Cristo es ante todo el triunfo del amor divino y humano al mismo tiempo, que se encuentran en el corazón del Hijo de Dios hecho hombre. No nos salvó por sufrir y morir, sino más bien por amarnos hasta el extremo, hasta morir por amarnos; nos redimió por su amor que no retrocedió ante el dolor y la muerte. Ante el mal y el dolor nuestro y el de los demás, hacemos todo lo posible por superarlo o aliviarlo. Ante lo inevitable y frente a lo que nos supera, nos abrimos a la voluntad de Dios y a su providencia. Nunca perdamos la mirada de la fe. Nunca desesperemos. Antes de entregar su espíritu, Jesús dijo a su madre: “Mujer, aquí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: «Aquí tienes a tu madre». Y desde aquel momento, el discípulo la recibió en su casa” (Jn 19,26-27). Recibamos también nosotros a María en nuestra casa. Cuando su Hijo entregaba su espíritu, ponía el inicio de la nueva creación por la fuerza del Espíritu Santo. Era el Nuevo Adán que asociaba a la Iglesia, representada en María, como Nueva Eva. A ella la llamamos “Reina de los mártires” y “Consuelo de los afligidos”. Ella nos entiende y nos conforta con su ejemplo. Ella nos socorre con el poder de su intercesión. Así podremos salir a consolar a otros. Como dice nuestro Papa: “Salgamos, salgamos a ofrecer a todos la vida de Jesucristo” (EG 49). ANTONIO MARINO Obispo de Mar del Plata 3 4