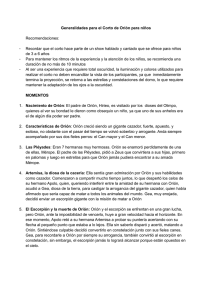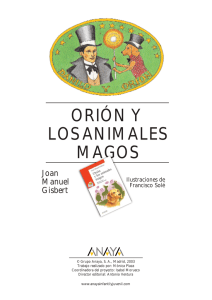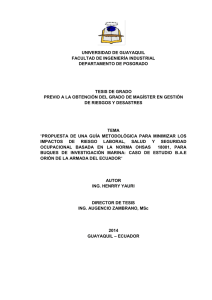EL CUERPO RESTANTE
Anuncio
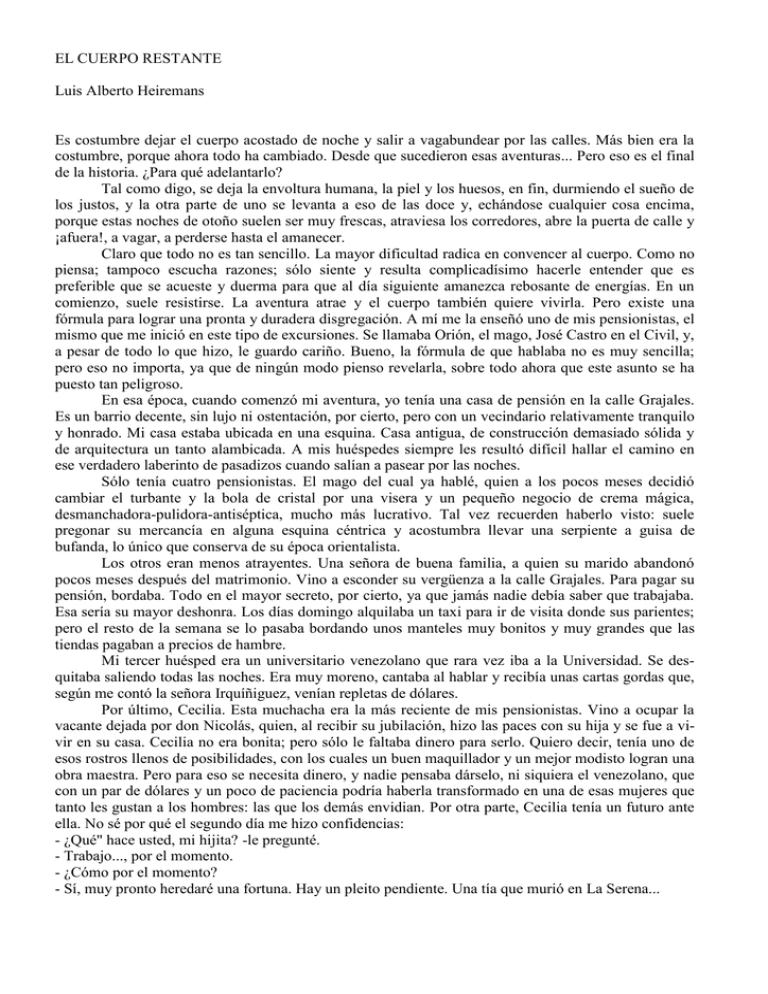
EL CUERPO RESTANTE Luis Alberto Heiremans Es costumbre dejar el cuerpo acostado de noche y salir a vagabundear por las calles. Más bien era la costumbre, porque ahora todo ha cambiado. Desde que sucedieron esas aventuras... Pero eso es el final de la historia. ¿Para qué adelantarlo? Tal como digo, se deja la envoltura humana, la piel y los huesos, en fin, durmiendo el sueño de los justos, y la otra parte de uno se levanta a eso de las doce y, echándose cualquier cosa encima, porque estas noches de otoño suelen ser muy frescas, atraviesa los corredores, abre la puerta de calle y ¡afuera!, a vagar, a perderse hasta el amanecer. Claro que todo no es tan sencillo. La mayor dificultad radica en convencer al cuerpo. Como no piensa; tampoco escucha razones; sólo siente y resulta complicadísimo hacerle entender que es preferible que se acueste y duerma para que al día siguiente amanezca rebosante de energías. En un comienzo, suele resistirse. La aventura atrae y el cuerpo también quiere vivirla. Pero existe una fórmula para lograr una pronta y duradera disgregación. A mí me la enseñó uno de mis pensionistas, el mismo que me inició en este tipo de excursiones. Se llamaba Orión, el mago, José Castro en el Civil, y, a pesar de todo lo que hizo, le guardo cariño. Bueno, la fórmula de que hablaba no es muy sencilla; pero eso no importa, ya que de ningún modo pienso revelarla, sobre todo ahora que este asunto se ha puesto tan peligroso. En esa época, cuando comenzó mi aventura, yo tenía una casa de pensión en la calle Grajales. Es un barrio decente, sin lujo ni ostentación, por cierto, pero con un vecindario relativamente tranquilo y honrado. Mi casa estaba ubicada en una esquina. Casa antigua, de construcción demasiado sólida y de arquitectura un tanto alambicada. A mis huéspedes siempre les resultó difícil hallar el camino en ese verdadero laberinto de pasadizos cuando salían a pasear por las noches. Sólo tenía cuatro pensionistas. El mago del cual ya hablé, quien a los pocos meses decidió cambiar el turbante y la bola de cristal por una visera y un pequeño negocio de crema mágica, desmanchadora-pulidora-antiséptica, mucho más lucrativo. Tal vez recuerden haberlo visto: suele pregonar su mercancía en alguna esquina céntrica y acostumbra llevar una serpiente a guisa de bufanda, lo único que conserva de su época orientalista. Los otros eran menos atrayentes. Una señora de buena familia, a quien su marido abandonó pocos meses después del matrimonio. Vino a esconder su vergüenza a la calle Grajales. Para pagar su pensión, bordaba. Todo en el mayor secreto, por cierto, ya que jamás nadie debía saber que trabajaba. Esa sería su mayor deshonra. Los días domingo alquilaba un taxi para ir de visita donde sus parientes; pero el resto de la semana se lo pasaba bordando unos manteles muy bonitos y muy grandes que las tiendas pagaban a precios de hambre. Mi tercer huésped era un universitario venezolano que rara vez iba a la Universidad. Se desquitaba saliendo todas las noches. Era muy moreno, cantaba al hablar y recibía unas cartas gordas que, según me contó la señora Irquíñiguez, venían repletas de dólares. Por último, Cecilia. Esta muchacha era la más reciente de mis pensionistas. Vino a ocupar la vacante dejada por don Nicolás, quien, al recibir su jubilación, hizo las paces con su hija y se fue a vivir en su casa. Cecilia no era bonita; pero sólo le faltaba dinero para serlo. Quiero decir, tenía uno de esos rostros llenos de posibilidades, con los cuales un buen maquillador y un mejor modisto logran una obra maestra. Pero para eso se necesita dinero, y nadie pensaba dárselo, ni siquiera el venezolano, que con un par de dólares y un poco de paciencia podría haberla transformado en una de esas mujeres que tanto les gustan a los hombres: las que los demás envidian. Por otra parte, Cecilia tenía un futuro ante ella. No sé por qué el segundo día me hizo confidencias: - ¿Qué" hace usted, mi hijita? -le pregunté. - Trabajo..., por el momento. - ¿Cómo por el momento? - Sí, muy pronto heredaré una fortuna. Hay un pleito pendiente. Una tía que murió en La Serena... Todavía no me explico por qué le creí. El cuento era tan viejo, tan obvio, tan estúpido, y, sin embargor tuve confianza en lo que decía. Desde entonces Cecilia pasó a ser una heredera y aún más, llegué a perdonarle una que otra deuda, en previsión de su fortuna. Pero volviendo a lo otro: fue Orión, como ya dije, el que comenzó a hablarme de las maravillosas aventuras que uno puede correr dejando el cuerpo en la cama. Tanto me habló que, por último, más por cansancio que por deseo, acepté acompañarlo una noche. Entonces me enseñó la fórmula que se debía emplear, y con la última de las doce campanadas nos encontramos en la calle. He de confesar que Orión me pareció mucho más simpático así que con su cuerpo, ya que era un poco deforme. Por lo menos, nunca me arrepentiré de haberle hecho caso. Es una experiencia única. No voy a contar todo lo que uno encuentra, conoce y descubre en esas peregrinaciones, porque sería una maldad describirles eso y no enseñarles la fórmula. Era maravilloso. Solíamos regresar al amanecer y encontrábamos los cuerpos descansados, prontos a iniciar una nueva jornada. Esto duró un mes, más o menos. En un comienzo, partía a vagabundear en compañía de Orión; pero muy pronto me independicé e hice mi vida. Cierta tarde en que Cecilia me estaba contando su única experiencia sentimental por octogésima y octogesimoprimera vez, sentí de pronto la necesidad de confiarle todo lo referente a mis excursiones. Así lo hice y ella se entusiasmó tanto con la idea, que me pidió la llevara en mi próxima salida. Dije que debía consultarlo con Orión, y esa misma noche le pregunté si no sería posible enseñarle la fórmula a Cecilia. Al comienzo se mostró reticente. Pero cuando yo le describí lo triste que era la vida de la muchacha, aceptó. Al día siguiente salimos los tres. Cecilia regresó como una loca. Dijo que nunca antes había visto o experimentado algo igual. Pasó toda esa noche y buena parte de la mañana agradeciéndonos, hasta que Orión hubo de hacerla callar para que la señora Irquíñiguez y el venezolano no se impusieran de todo. Durante un tiempo fuimos muy felices los tres. Vagábamos de noche, y en el día intercambiábamos impresiones. Fue una época sumamente agradable, cuyo recuerdo siempre me será grato. Pero un día, más o menos un mes después de haber iniciado a Cecilia, sucedió lo más inaudito que imaginar se pueda. Al volver a casa esa mañana, noté que había luz en mi pieza, en circunstancias que yo estaba segura de haberla apagado al salir. Corrí por el pasillo, y al entrar en mi habitación no observé nada especial. Ahí, sobre el lecho, estaba mi cuerpo, al parecer profundamente dormido. Los párpados bajos, las manos cruzadas sobre el pecho, tal como lo había dejado. Pero al querer deslizarme dentro de él, escuché una voz que decía: - Ocupado. Me sobresalté. ¿Quién estaba en mi cuarto? ¿Y dónde? Busqué con la mirada; pero no encontré a nadie. Entonces me atreví a preguntar: -¿Cómo? - Ocupado -volvió a decir la voz, y la hallé muy parecida a la de Orión. - Pero, ¿quién es usted? - Soy Orión, Adelaida. No se asuste. - ¿Dónde está? - Aquí, en su cuerpo: - ¡Cómo! - Escúcheme..., no se enoje. Por lo menos espere hasta que haya oído mi explicación. Orión, más bien dicho la voz de Odón, me contó una larga historia. Comenzó por describirme lo monótona que era su vida. Trabajaba de la mañana a la noche, pregonando su crema milagrosa, para lograr juntar unos pocos pesos que apenas alcanzaban a cancelar su alojamiento y la comida. Era desproporcionado. Entonces me dijo cómo se le había ocurrido intercambiarse conmigo. Para lograrlo, me enseñó la fórmula y la manera de realizar esas peregrinaciones nocturnas. Nada fue hecho a la carrera, en todo hubo método y ciencia. Según me confió, había pasado largas semanas controlando mis ingresos, mis gastos, mis utilidades líquidas y, tras un prolongado estudio, llegó a la conclusión de que yo era una persona a la cual valía la pena suplantar. Así, esa noche regresó más temprano y me sustrajo el cuerpo, porque, según él mismo lo dijo: - Es el cuerpo el que modela todo lo demás. En pocas semanas, habré olvidado mi antigua condición y seré una Adelaida ciento por ciento, tal como usted. Porque todos se equivocan: creen que el cuerpo es arcilla blanda sobre la cual uno y otro pueden esculpir. ¡Qué lejos están de la verdad! Ya que es él quien construye todo lo que contiene. Por eso hay que perseguir la perfección del receptáculo. Lo demás vendrá por añadidura, bello o defectuoso, según la calidad del envase. La vida, mi buena señora, no se engaña. Resulta absurdo pensar que colocaría la esencia fina en un frasco ordinario. Materialista, lo habría llamado mi abuelo, pero yo lo encontré bastante acertado. A pesar de aquel lirismo oriental desvirtuado por la juerga callejera, era sensato lo que dijo. Por eso no pude contestarle. Me supe impotente; junto a mi cama, a mi cuerpo, mirándolo todo con una lucidez que aún hoy me sorprende. Pero la voz de Orión puntualizó: - Créame que lo siento de veras. Pero mi vida ya no era soportable. Buenas noches. Y habiendo dicho esto, mi mano apagó la lámpara de mi velador, mientras yo quedaba al margen de todo lo mío. Entonces abandoné el cuarto y, una vez en el pasillo, me detuve a pensar. ¿Qué podía hacer? Era absurdo que yo ocupara el cuerpo de Orión después de todo lo que acababa de contarme; tampoco podía permanecer así, flotando; sin piel ni huesos. Y en ese momento, ¡un verdadero milagro!, pensé en Cecilia. Si ella no había regresado aun, a mi vez podría robarle su cuerpo. No era gran cosa, pero en todo caso, mejor que el de Orión. Por lo menos era joven, y además existía la posibilidad de esa herencia lo que terminó por decidirme. Cecilia no volvió esa noche, ni después. No he vuelto a saber de ella. Pensar que desperdició tantos años de su vida y pensar que yo los gané. Es una sensación impagable ésta de retroceder en el tiempo. Vivir así resulta tanto más fácil; sobre todo cuándo se ha elegido con inteligencia, como lo hice yo. Fuera de la juventud, heredé a las pocas semanas una cuantiosa fortuna de esa tía que, en realidad, vivió en La Serena, lo cual viene a demostrar que tener fe en lo que le cuentan siempre ayuda. Dejé la pensión y me he venido a vivir en una casa que tiene mucho de mansión, donde, gracias al dinero, me he convertido en lo que prometía ser. Todo esto lo ha perdido Cecilia por haberse independizado durante esos paseos. No la puedo culpar: es el camino obligado. Pues bien, no he vuelto a verla, y lo único que consta es que no tomó el cuerpo restante, el de Orión, ya que a la mañana siguiente se encontró al ex mago de espaldas sobre su lecho, y cuando le hablaron no contestó. Por lo tanto dedujeron que había muerto. En cuanto a mí, es decir, Adelaida, o sea Orión, sigue regentando mi, más bien, su pensión, y parece ser muy feliz. Cuando las cosas se organizaron, tomó dos nuevos huéspedes y salió ganando, porque les cobra más caro. A nadie se le ocurre dudar de su autenticidad, ni siquiera a la señora Irquíñiguez, a quien fui a visitar el otro día. Son grandes amigas, ella y Adelaida, más de lo que éramos en mi tiempo. Lo único que no le perdona es haber conservado la serpiente de Orión y usarla, de vez en cuando, alrededor del cuello, tal como lo hacía su primer dueño. La señora Irquíñiguez atribuye esta excentricidad a una manía de solterona; pero ya casi ha logrado contrarrestar sus impulsos ante el reptil. ¡Y a mí que me dan escalofríos las serpientes!