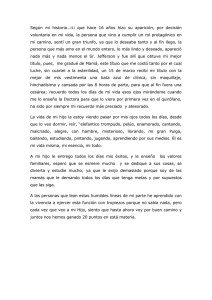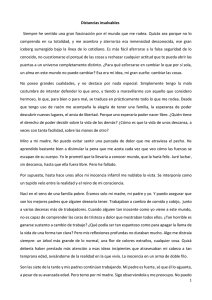"Donde se pueden ver las estrellas"
Anuncio
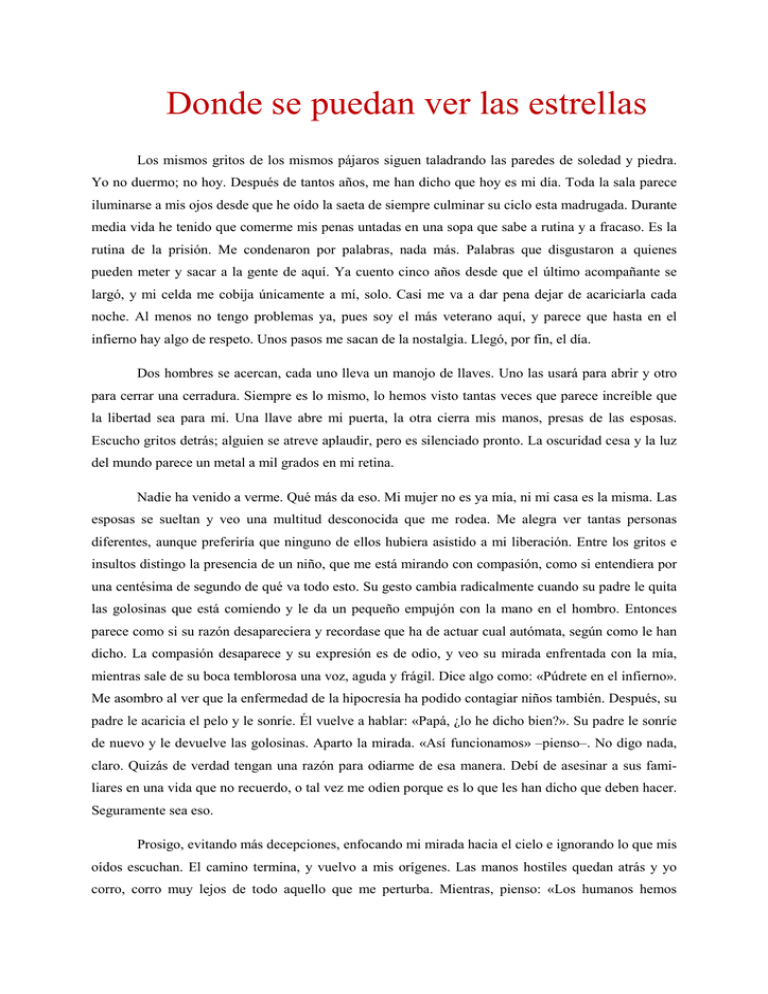
Donde se puedan ver las estrellas Los mismos gritos de los mismos pájaros siguen taladrando las paredes de soledad y piedra. Yo no duermo; no hoy. Después de tantos años, me han dicho que hoy es mi día. Toda la sala parece iluminarse a mis ojos desde que he oído la saeta de siempre culminar su ciclo esta madrugada. Durante media vida he tenido que comerme mis penas untadas en una sopa que sabe a rutina y a fracaso. Es la rutina de la prisión. Me condenaron por palabras, nada más. Palabras que disgustaron a quienes pueden meter y sacar a la gente de aquí. Ya cuento cinco años desde que el último acompañante se largó, y mi celda me cobija únicamente a mí, solo. Casi me va a dar pena dejar de acariciarla cada noche. Al menos no tengo problemas ya, pues soy el más veterano aquí, y parece que hasta en el infierno hay algo de respeto. Unos pasos me sacan de la nostalgia. Llegó, por fin, el día. Dos hombres se acercan, cada uno lleva un manojo de llaves. Uno las usará para abrir y otro para cerrar una cerradura. Siempre es lo mismo, lo hemos visto tantas veces que parece increíble que la libertad sea para mí. Una llave abre mi puerta, la otra cierra mis manos, presas de las esposas. Escucho gritos detrás; alguien se atreve aplaudir, pero es silenciado pronto. La oscuridad cesa y la luz del mundo parece un metal a mil grados en mi retina. Nadie ha venido a verme. Qué más da eso. Mi mujer no es ya mía, ni mi casa es la misma. Las esposas se sueltan y veo una multitud desconocida que me rodea. Me alegra ver tantas personas diferentes, aunque preferiría que ninguno de ellos hubiera asistido a mi liberación. Entre los gritos e insultos distingo la presencia de un niño, que me está mirando con compasión, como si entendiera por una centésima de segundo de qué va todo esto. Su gesto cambia radicalmente cuando su padre le quita las golosinas que está comiendo y le da un pequeño empujón con la mano en el hombro. Entonces parece como si su razón desapareciera y recordase que ha de actuar cual autómata, según como le han dicho. La compasión desaparece y su expresión es de odio, y veo su mirada enfrentada con la mía, mientras sale de su boca temblorosa una voz, aguda y frágil. Dice algo como: «Púdrete en el infierno». Me asombro al ver que la enfermedad de la hipocresía ha podido contagiar niños también. Después, su padre le acaricia el pelo y le sonríe. Él vuelve a hablar: «Papá, ¿lo he dicho bien?». Su padre le sonríe de nuevo y le devuelve las golosinas. Aparto la mirada. «Así funcionamos» –pienso–. No digo nada, claro. Quizás de verdad tengan una razón para odiarme de esa manera. Debí de asesinar a sus familiares en una vida que no recuerdo, o tal vez me odien porque es lo que les han dicho que deben hacer. Seguramente sea eso. Prosigo, evitando más decepciones, enfocando mi mirada hacia el cielo e ignorando lo que mis oídos escuchan. El camino termina, y vuelvo a mis orígenes. Las manos hostiles quedan atrás y yo corro, corro muy lejos de todo aquello que me perturba. Mientras, pienso: «Los humanos hemos conseguido crear un mundo en el que la mayoría de nosotros odia lo que le rodea». Siempre imaginé la humanidad como un hombre sólo. Un hombre que se está dando puñetazos a sí mismo continuamente. Llego a la ciudad. Veo mi cara anunciada en las paredes, en muros que son como los de la prisión; sin compasión hacia los que hieren con sus mensajes. En pocos de ellos se pide mi liberación, pero la mayoría me rechaza. Yo sólo quiero un vaso de leche caliente para recuperarme y burlarme de este invierno que pretende acabar conmigo. Entro en un bar y lo pido. Pero las cosas no son como hubiera querido. El odio se refleja en sus rostros. Me odio a mí mismo por mi absurda ingenuidad, e intento escapar de allí. Uno de ellos cierra la puerta y los otros tres que charlaban en la barra se abalanzan como lobos. Salgo de allí dolorido y sin dinero, y me dirijo a la biblioteca, pues allí no tendré que hablar con nadie. Sólo quiero estar caliente y sentirme persona de nuevo. Entro en la biblioteca y analizo los rostros que veo. Todas las miradas arden, y los carteles que el gobierno ha distribuido por la ciudad para que sus ciudadanos autómatas me odien por querer ser libre me recuerdan quién soy. Es inútil intentarlo. Decido irme, pues éste ya no es mi lugar. Camino todo el día y asciendo por un sendero que se aleja de la ciudad y entra en las colinas. Hasta la luz del día parece repudiarme mientras desaparece en un cielo de sangre seca. Observo la nube polvorienta que habita sobre la urbe, lejos, en el cielo, mientras recuerdo una adolescencia en este mismo lugar donde nos burlábamos tú y yo de la ciudad, diciéndote algo como: «Allá lejos habrá mil estrellas, aunque la ciudad nos impida verlas. Pero algún día quizás tú sí las veas, aunque espero que no, porque si no será que estás demasiado lejos». Después uno entiende que las promesas desaparecen siempre. La noche cae y corro entre las colinas lo más lejos de allí, hasta que encuentre un lugar donde vea aquellas mil estrellas. La realidad es un puñetazo. Mi vida es una ruina sólo porque otros como yo decidieron que así fuera. Después de pasar décadas en soledad, uno se da cuenta de que deja de ser persona; que la persona necesita de otras personas y está condenada de por vida una vez que es alejado del resto. Que los muros de la prisión llegaron a ser incluso un escudo para amortiguar el impacto de lo que esperaba ahí fuera. Recuerdo la felicidad que brillaba en mí con la idea de la libertad, y me río de mí mismo por pensar que algún día podría alcanzarla. Sin fuerzas en mis huesos añejos, caigo al suelo y me quedo allí, pues es lo único que quiero en el mundo: descansar sin que nadie me odie. Miro al cielo oscuro y, mientras cuento la milésimo primera estrella, recuerdo el tacto de los muros de la prisión y lo comparo con estas paredes invisibles que me aíslan completamente de la sociedad y, en un grito ahogado que se estanca entre lágrimas, logro decir: –Oh… ¿acaso existe la diferencia? Nacho Ballarín Sánchez