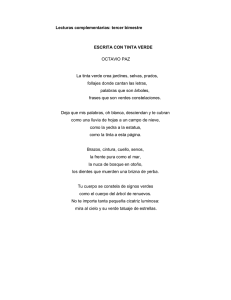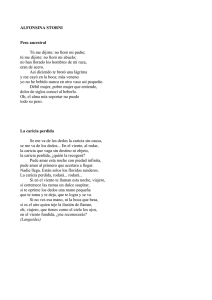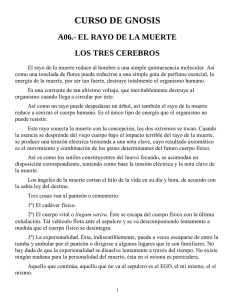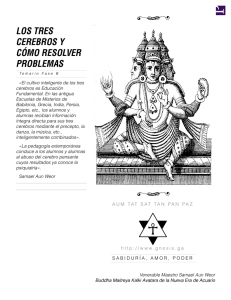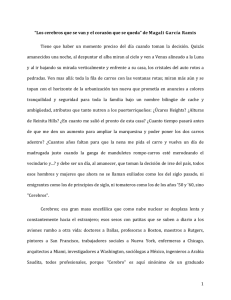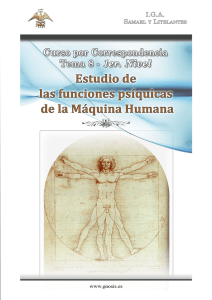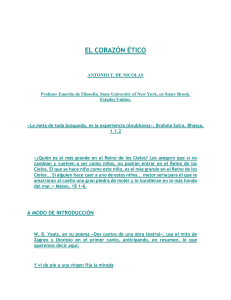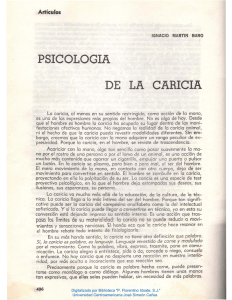Enlace "Cerebros Apagados, sentimientos a flor de piel"
Anuncio

Cerebros apagados, sentimientos a flor de piel. Las ideas que no expresamos, ¿dónde mueren? Las palabras que no decimos ¿a dónde van? y las caricias que no damos, ¿qué efecto tienen? Me hago estas preguntas mientras recuerdo a aquellos chicos que un día conocí en el centro de educación especial, jamás hubiera pensado que sin decir nada fueran capaces de trasmitir tanto. Llegué a ese centro para trabajar unos meses y reconozco que de haber podido en aquel momento, hubiera rechazado el puesto. Tenía alguna experiencia con alumnado con discapacidad moderada, pero sabía que lo que me iba a encontrar allí era la discapacidad más extrema, niños y niñas gravemente afectados, y la simple idea de pensar en ellos, me sobrecogía. En mi cabeza todo eran dudas. ¿Cómo habría de tratarlos, cómo cogerles sin hacerles daño?, y sobretodo ¿qué les diría?, es más ¿qué sentido tendría decirles nada? ¿Cómo sabría interpretar sus necesidades o gustos? ¿Cómo saber si tenían hambre o sueño, si querían agua o si sería más de su gusto el yogurt de fresa que el de plátano? Según llegaron de sus casas por la mañana, uno a uno se fueron juntando en el vestíbulo de la entrada y allí los vi por primera vez. El estar frente a ellos, a escasos metros, no me tranquilizó, todo lo contrario, hubiera salido corriendo, pero ya era tarde. Fue tal el impacto al verles, que sentí al tragar saliva, árida la garganta, y por la frente me resbalaron dos gotas suicidas de sudor frío, a la vez que las piernas se anclaron al suelo como raíces añejas impidiendo que me moviera. Cuando conseguí alzar tímidamente la vista, comprobé para mi asombro que eran ellos los que me observaban. El panorama era imponente, estaban recostados. Entre el andamiaje metálico de sus sillas de ruedas, pude apreciar el estrangulamiento de aquellos cuerpos, auténticos escorzos de vida de pies a cabeza, y también de brega. Sus cabezas se desplomaban sin voluntad hacia un lado y en cada rostro, impasible, la mirada se perdía en el infinito dando la sensación de que sus cerebros estaban apagados. No podían hablar, de sus bocas yermas se decía que nunca había salido una palabra y nunca saldría. Al parecer cuando nacieron, su cerebro se cristalizó paralizando también su cuerpo y tal vez sus vidas. Entonces volví a preguntarme: ― ¿cómo expresan sus ideas?, ¿cómo manifiestan sus deseos?, ¿cómo comparten sus gustos?, ¿cómo liberan los pensamientos para que no mueran puros en el laberinto de las ideas? Pero en un momento sucedió algo inesperado que lo cambió todo. Una niña de aquel grupo, que llevaba un buen rato sin mover un solo músculo de su cuerpo, clavó sus ojos en los míos y mi mirada cobarde fue incapaz de aceptar el duelo. Como creí que era algo casual, me repuse y al alzar la cabeza fue cuando me encontré de bruces abducido por la imponente órbita azul de sus ojos que, provocándome me esperaban. Entonces, me acerqué a ella lo mismo que pude haber salido huyendo y, para mi asombro, le acaricié la mejilla. Aquel insignificante gesto, aquella leve caricia que a punto estuvo de ahogarse en mi mano, pareció conectar su cerebro y la niña salió de su letargo. La cara se le iluminó, movió la cabeza y acomodó entre sus mejillas una sonrisa a la vez que un fino hilo de saliva se le escapó de entre sus labios, se deslizó por la barbilla y se precipitó al vacío para siempre. No hizo falta que hablara para darme cuenta de que aquel cerebro estaba muy vivo. Detrás de aquellas figuras de sal había sentimientos a flor de piel, iguales a los míos, bastaba sólo con salir a su encuentro. Después de aquello se despejaron mis dudas, tuve la certeza de que había hecho bien eligiendo ese trabajo, aquella caricia me abrió el camino. Fueron seis meses más los que estuve allí, sólo seis, pero muy intensos. Aprendí mucho con ellos y de ellos. Aprendí a escuchar sus silencios, a descifrar que en la mirada perdida de aquellos niños está el peso de unas vidas forjadas a contracorriente. Caminé a su paso empujando sus sillas y sentí el freno que le imponía el murmullo de la gente al verlos pasar. Percibí el lastre de las miradas insolentes que les hacían sentirse diferentes. Desde entonces escucho sus silencios porque en ellos encuentro respuesta a mis preguntas, y es que aprendí que no hay palabra que diga tanto como la sonrisa de uno de estos niños, ni hay silencio más sonoro que el que impone su llanto, y por encima de todo, no hay alma que sea inmune a una caricia, ni cerebro que lo soporte.