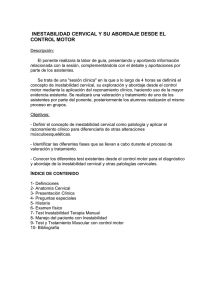XXII Congreso Español de Sociología
Anuncio
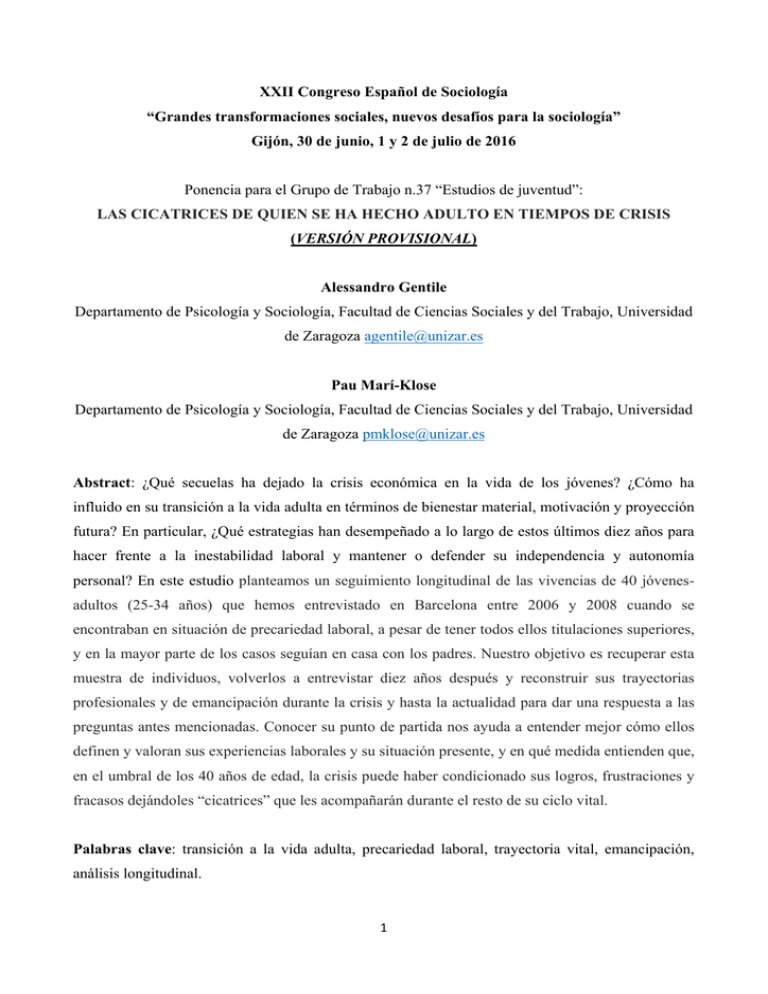
XXII Congreso Español de Sociología “Grandes transformaciones sociales, nuevos desafíos para la sociología” Gijón, 30 de junio, 1 y 2 de julio de 2016 Ponencia para el Grupo de Trabajo n.37 “Estudios de juventud”: LAS CICATRICES DE QUIEN SE HA HECHO ADULTO EN TIEMPOS DE CRISIS (VERSIÓN PROVISIONAL) Alessandro Gentile Departamento de Psicología y Sociología, Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo, Universidad de Zaragoza agentile@unizar.es Pau Marí-Klose Departamento de Psicología y Sociología, Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo, Universidad de Zaragoza pmklose@unizar.es Abstract: ¿Qué secuelas ha dejado la crisis económica en la vida de los jóvenes? ¿Cómo ha influido en su transición a la vida adulta en términos de bienestar material, motivación y proyección futura? En particular, ¿Qué estrategias han desempeñado a lo largo de estos últimos diez años para hacer frente a la inestabilidad laboral y mantener o defender su independencia y autonomía personal? En este estudio planteamos un seguimiento longitudinal de las vivencias de 40 jóvenesadultos (25-34 años) que hemos entrevistado en Barcelona entre 2006 y 2008 cuando se encontraban en situación de precariedad laboral, a pesar de tener todos ellos titulaciones superiores, y en la mayor parte de los casos seguían en casa con los padres. Nuestro objetivo es recuperar esta muestra de individuos, volverlos a entrevistar diez años después y reconstruir sus trayectorias profesionales y de emancipación durante la crisis y hasta la actualidad para dar una respuesta a las preguntas antes mencionadas. Conocer su punto de partida nos ayuda a entender mejor cómo ellos definen y valoran sus experiencias laborales y su situación presente, y en qué medida entienden que, en el umbral de los 40 años de edad, la crisis puede haber condicionado sus logros, frustraciones y fracasos dejándoles “cicatrices” que les acompañarán durante el resto de su ciclo vital. Palabras clave: transición a la vida adulta, precariedad laboral, trayectoria vital, emancipación, análisis longitudinal. 1 1. Introducción Los años de juventud son una encrucijada biográfica. El planteamiento y el despliegue del proyecto biográfico de un joven dependen del éxito o fracaso de las transiciones formativas y laborales que emprende en esos años tan cruciales. Se trata de una etapa compleja y delicada, en la que atraviesa experiencias y acontecen episodios que pueden tener un impacto irreversible en su vida, así como en sus actitudes y comportamientos sociales. En ciencias sociales hablamos de “efecto cicatriz” (scarring effect) para referirnos a los efectos que determinadas circunstancias contextuales (de índole económica, política, social o financiera) tienen en la juventud de un individuo y que luego siguen influenciando sus oportunidades vitales, sus decisiones y sus valores durante el resto del ciclo vital (Giuliano y Spilimbergo, 2009). El azote de la crisis se ha cebado sobre todo con los veinteañeros en España. Los problemas de inserción laboral, de estabilización contractual y de promoción profesional de nuestros jóvenes se han agravado desde el 2008 hasta muy recientemente. Sabemos que el prolongado estancamiento en situaciones precarias y de paro involuntario en el mercado de trabajo ha provocado retrasos en su emancipación y una mayor dependencia de sus padres. Además, existe evidencia de que las condiciones al inicio de la trayectoria laboral mantienen efectos persistentes en el tiempo. En España hemos carecido de instrumentos longitudinales adecuados para estudiar estos procesos de transición a la vida adulta, lo que limita nuestra capacidad de conocer los efectos antes descritos. En este estudio planteamos un seguimiento longitudinal de 40 jóvenes-adultos (25-34 años) que hemos entrevistado en Barcelona hace diez años, entre 2006 y 2008, cuando se encontraban en situación de precariedad laboral, a pesar de tener todos ellos titulaciones superiores. Esa precariedad presentaba diferentes perfiles y era experimentada de distinto modo. En concreto gracias a los testimonios recogidos hace diez años se identificaban cuatro categorías interpretativas de la precariedad: la precariedad como “desafío” (en que se acepta voluntariamente la inestabilidad y la baja calidad del empleo, pero se perciben sobretodo riesgos) “estancamiento” (en que el empleo precario viene impuesto y se subrayan los aspectos que “vulneran” al joven), “trampolín” (este tipo de empleo es aceptado voluntariamente y se concibe como un contexto de oportunidades), y “resistencia” (el empleo precarios viene impuesto pero se advierten espacios de oportunidad para alcanzar sus preferencias profesionales y de emancipación). A partir de allí, construíamos distintos perfiles juveniles para agrupar a los individuos de esta muestra y sintetizar convergencias y divergencias entre sus discursos. El objetivo de nuestro trabajo ahora es recuperar esta muestra de individuos y reconstruir sus trayectorias durante la crisis. Aunque es imposible darle un valor general a los relatos que emerjan, 2 conocer el punto de partida de estos jóvenes puede ayudarnos a entender cómo reconstruyen sus discursos acerca de sus itinerarios laborales y su situación presente, y en qué medida entienden que, ya en plena vida adulta, la crisis puede haber sido un condicionante para explicar sus logros, frustraciones y fracasos. En la ponencia que aquí presentamos para el XXII Congreso Español de Sociología queremos abordar y aclarar tres aspectos troncales del estudio que estamos desarrollando: 1) Una reflexión teórica sobre el concepto de “efecto cicatriz” aplicado al análisis longitudinal de las trayectorias de emancipación y de la vivencia de la precariedad laboral en la población joven-adulta; 2) Las evidencias empíricas recopiladas hace diez años y las interpretaciones realizadas a partir de las cuales formulamos y justificamos nuestro proyecto y, al mismo tiempo, vamos orientando el nuevo análisis; 3) Los resultados esperados de este estudio y las primeras indicaciones que nos procede del nuevo, e incipiente, trabajo de campo. 2. El “efecto cicatriz” de la inestabilidad laboral Si miramos al historial laboral de una persona durante su vida activa, es decir si nos fijamos en todas las experiencias de trabajo y en los periodos de no trabajo que un individuo ha ido registrando desde cuando ha tenido la edad legal para tener un empleo en el sistema productivo, podemos saber si la continuidad o la inestabilidad de su trayectoria laboral pasada ha revertido de alguna forma en su empleo y bienestar presentes así como en sus oportunidades personales y profesionales. En estos términos, definimos como “cicatriz” al conjunto de todos los efectos negativos ligados a periodos prolongados de participación precaria al mercado de trabajo y que se manifiestan como elementos de vulnerabilidad individual y social para quiénes las sufren. En ciencias sociales y económicas una amplia literatura internacional ha comprobado la existencia de una profunda y persistente relación negativa entre los periodos de inactividad y de paro no voluntario a principios de los itinerarios laborales de los jóvenes y sus futuras oportunidades vitales y condiciones laborales. De hecho, quiénes han pasado por el desempleo en su juventud tienen un mayor riesgo de volverlo a vivir cuando sean adultos (Gregg, 2001; Nilsen y Holm, 2011). Tenemos mucha evidencia empírica también para demostrar que algunos procesos característicos del sistema productivo actual, especialmente en el sector servicios, provocan una reincidencia del paro y de los riesgos de marginación laboral en el largo plazo entre los nuevos entrantes en el mercado de trabajo. En particular, los jóvenes con un historial laboral más fragmentado, porque han cambiado de 3 ocupación con frecuencia por dinámicas de reestructuración empresarial y según la discontinuidad de los ciclos económicos, son los que en el largo plazo presentan un mayor riesgo de volver a caer en situaciones de paro o salir del mercado de trabajo sin prestación de desempleo (Biewen and Steffens, 2010), de solicitar ayudas y subsidios públicos (Bratsberg et al., 2010) y de seguir encontrando de forma sistemática unas dificultades prácticas y psicológicas (falta de motivación, depresión, baja autoestima, etc.) importantes a la hora de encontrar un nuevo trabajo (Clark et al., 2001; Eliason y Storrie, 2006). Además, en el caso de volver a estar ocupados, para ellos es más alta la posibilidad de ganar salarios bajos, tener trabajos poco cualificados y contratos a tiempo determinado en comparación con quien no haya tenido periodos de desocupación a lo largo de su historial laboral precedente (Gregg y Tominey, 2005). Las consecuencias negativas antes mencionadas, referidas a las perspectivas futuras de escasa estabilidad ocupacional y de baja calidad laboral y salarial, se observan también entre aquellos jóvenes que en un periodo anterior de cinco años respecto al momento de la relevación empírica tuvieron una primera experiencia de trabajo precaria (Nordström 2011). Todas estas cuestiones se han hecho cada vez acuciantes durante la crisis económica, desde el 2008 hasta la actualidad, para los jóvenes más que entre sus compañeros con mayor antigüedad laboral y condiciones contractuales más estables y duraderas (Bell and Blanchflower, 2011). Esta dualidad es un elemento característico del sistema productivo español que se ha consolidado en las últimas dos décadas (Polavieja, 2003), que pone en entredicho los mecanismos tradicionales de solidaridad, cohesión y relevo generacional (Marí-Klose y Marí-Klose, 2006) y que se ha acentuado en los años más recientes, con una mayor vulnerabilidad de los menores de 30 años de edad (hombres y mujeres) frente al mayor riesgo de despido y a la mayor incidencia de rotación laboral en comparación con la población ocupada adulta (Gentile y Valls, 2015). Los estudios internacionales antes reseñados no se ocupan de las causas del “efecto cicatriz” porque se detienen en las consecuencias en el largo plazo provocadas por unas fases de desempleo no voluntario que son frecuentes e intermitentes. Siguiendo esta misma perspectiva centrada en las consecuencias más que en las causas del fenómeno, notamos que en la actualidad es particularmente escasa la reflexión académica, desde las ciencias sociales y económicas, sobre este fenómeno entre las jóvenes generaciones que han experimentado la precariedad laboral a la vez que iban planteando y realizando sus primeros pasos del complejo camino hacia la vida adulta. Por lo que aquí nos acontece, cabe especificar que por precariedad laboral entendemos ya no únicamente una situación de desempleo (más o menos prolongada o reiterada que sea), sino más bien una participación frágil al mercado de trabajo que supone un malestar de los individuos por tener empleos de baja consistencia en términos de continuidad temporal, satisfacción salarial, 4 promoción profesional, bienestar personal y protección social. La precariedad se ha convertido en un concepto de uso común que cualifica una condición laboral que vuelve insegura e incierta la participación del trabajador en la sociedad de forma libre y satisfactoria (Cano, 2000). La mayor cantidad de estudios sobre el efecto de la precariedad, como inestabilidad laboral, en los procesos de autonomía, independencia y salida del domicilio familiar carecen de una perspectiva longitudinal de análisis. Mucho sabemos sobre las formas que la inestabilidad laboral asume en las vidas de los jóvenes porque en los últimos años se han realizado estudios sobre cómo ellos perciben y representan su situación ocupacional precaria y cuáles estrategias y actitudes desarrollan para compensar las presiones que la inestabilidad laboral supone para su identidad, su planificación vital y su participación social. Sin embargo, no existe una revisión de la duración, de la incidencia y de la efectiva persistencia de la precariedad laboral en las trayectorias de emancipación de aquellos jóvenes-adultos en la encrucijada de una inestabilidad laboral cada vez más aguda en nuestro país. Nuestro objetivo es colmar este vacío cognitivo y contribuir en el estudio en profundidad del efecto cicatriz de la precariedad laboral en las pautas de emancipación de unos precarios que han llegado a la edad adulta acompañados por la incertidumbre del mercado de trabajo y por la debilidad adscrita a su puesto de trabajo. Para ello, nuestra intención es remontarnos a unas historias de precariedad laboral y de emancipación adulta que han sido aplazadas, truncadas o suspendidas hace diez años, y ver qué desarrollos han tenido hasta la actualidad. 3. Cuatro categorías interpretativas de la precariedad con los relatos de hace diez años Entre diciembre de 2005 y el otoño de 2008, hemos realizado entrevistas semi-estructuradas a un grupo de 40 jóvenes-adultos, titulados superiores, nacidos y residentes en Barcelona cuyas características personales y sociales se ajustan al perfil de los mileurista. Ese término ha sido acuñado por los periodistas en España en 2005 para describir el colectivo joven-adulto, entre 25 y 34 años de edad, más involucrado en situaciones de marcada inestabilidad laboral en aquel entonces. En concreto, se entienden como mileuristas aquellos urbanitas de clase media que viven en casa con los padres o se han marchado desde hace no más de tres años; trabajan con contratos temporales, cobrando un salario mensual no superior a los 1.000 Euros y no tienen ninguna carga familiar; han cursado estudios universitarios, retrasando la incorporación al mercado de trabajo y prolongando su estancia en casa; tras licenciarse, registran unas tasas de paro y subempleo más altas que sus coetáneos europeos además de salarios comparativamente inferiores. Por todo ello, los 5 mileuristas constituyen una categoría de análisis útil para analizar la multifacética naturaleza de la precariedad y su impacto en la vida y en las estrategias de emancipación de los jóvenes1. A continuación sintetizamos las representaciones de la inestabilidad laboral como precariedad que esos entrevistados relataron hace diez años. En nuestro nuevo estudio sobre “efecto cicatriz” utilizamos estas mismas representaciones como puntos de partida para entender cómo y por qué ha cambiado o se ha mantenido el rumbo laboral y vital de estos jóvenes a lo largo del periodo transcurrido en este intervalo de tiempo. Consideramos que diez años son más que suficientes para tener una perspectiva longitudinal de las historias de estos mileuristas, y aun más si consideramos que la crisis económica empezada en 2008 se ha cebado, entre otros, con las generaciones más jóvenes de trabajadores y sobre todo con los más precarios laboralmente. Las representaciones de la precariedad que se presentan a continuación deben entonces entenderse ahora como claves interpretativas flexibles más que como bloques descriptivos cerrados y estáticos. Es posible, pues, que haya cambiado la percepción y la vivencia de la precariedad y, con esta dinámica, creemos que las estrategias y las condiciones de transición a la vida adulta de los jóvenes de hace diez años hayan sido influido de forma decisiva por las cicatrices que han más o menos marcado sus existencias. Por todo ello, volver a encontrarnos con estos 40 participantes a distancia de diez años desde la primera entrevista nos parece extremadamente interesante en términos heurísticos, muy novedoso en términos metodológicos, además de muy emocionante si nos fijamos en los aspectos más personales y profesionales de la experiencia investigadora en sí. - La inestabilidad laboral como trampolín Esta interpretación de la precariedad es propia de aquellos jóvenes que proyectan una imagen de la inestabilidad laboral como asunción voluntaria de empleos temporales, a pesar de su sobrecualificación, siempre que puedan mantener unas perspectivas de mejora ocupacional. Se enfrentan a la inseguridad del trabajo sin demasiados apuros, al amparo del apoyo en casa de los padres donde siguen residiendo. Tienen una con amplia disponibilidad de recursos y patrimonios además de una cierta posibilidad de ahorrar y cuentan con sus familias para gastos cotidianos y eventuales o imprevistos. Su situación de mileuristas no les permitiría mantener el nivel de vida al que están acostumbrados si salieran del hogar. Gracias a sus trabajos consiguen costearse los consumos corrientes y aunque consideren sus salarios actuales como inadecuados por el nivel de estudio alcanzado, están seguros que podrán mejorarlos en el futuro. 1 Las informaciones recopiladas en ese estudio han sido analizadas en el marco de la primera tesis doctoral con metodología cualitativa realizada sobre los jóvenes-adultos que se acoplaban a ese perfil de mileuristas (Gentile, 2012). 6 En su opinión, la inestabilidad laboral se encuadra en el marco de la antigüedad en una misma profesión. Por ello, la temporalidad no es un problema sino un activo para incrementar su empleabilidad mientras que tengan “las espaldas cubiertas” por los padres. Los estudios superiores han sido una vocación y el principio de un itinerario a recorrer de manera acumulativa, buscando las ofertas formativas y laborales más enriquecedoras personalmente. Aceptan su condición de sobrecualificados como una fase constitutiva de su historial e inevitable en la medida en que les pueda brindar experiencias de aprendizaje práctico, siempre que estén en línea con las expectativas de rentabilidad y de profesionalización ligadas a sus titulaciones. Salir de casa es un paso secundario hasta que no tengan un perfil profesional cierto y sólido. La emancipación está entonces relacionada con el fortalecimiento de su posición en el mercado de trabajo y debe resolverse de forma conveniente, conforme a su posición social de partida. De acuerdo con sus testimonios, es importante ser coherentes con este objetivo evitando que se debilite su bienestar y manteniendo las comodidades que disfrutan en casa con los padres. Es una actitud defensiva que no entran en contradicción con su búsqueda de nuevas oportunidades para desarrollar las propias potencialidades. La flexibilidad, en la forma de precariedad, influye en el retraso de su ubicación socio-económica fuera del hogar, pero la justifican como estratégica, propia de una trayectoria de enclasamiento secuencial, pautada y orientada al individualismo posesivo, que se resolverá, tal como lo relatan, con un piso en propiedad (o heredado) y con una profesión acorde con su formación. En ocasiones emanciparse significa poder contar con un trabajo de calidad que les permita ser autosuficientes y tener una cierta estabilidad. Se contentan con trabajos que les motivan menos (por ejemplo como teleoperadores o secretarios en empresas), pero que les deja tiempo libre para cultivar sus relaciones y su ocio. La inestabilidad es un trampolín hacia la consolidación de la identidad social que estos entrevistados llevan adscritos. Además, las decisiones emancipatorias y sucesorias están relacionadas, con lo cual la inestabilidad laboral se representa como un trámite que ralentiza pero no impide el ascenso social. Mientras tanto, estos entrevistados se sienten legitimados para acudir a sus familias y preservar así su bienestar si la propia situación laboral no les permite hacerlo como quisieran. La seguridad que les proporcionan sus padres y la confianza en sus trayectorias profesionales no les hacen sentir que la flexibilidad pueda interferir en sus objetivos. Están proyectados hacia el futuro, despliegan una estrategia de acercamiento sucesivo y pautado para realizar sus expectativas. Consideran como sus riesgos mayores la prolongación de la inestabilidad y la renuncia a perseguir una carrera coherente con sus titulaciones superiores conseguidas. Se declaran afortunados por seguir en casa sin ser una carga para sus familias y no estigmatizan su situación porque la inestabilidad laboral no les anima a dar pasos aventurados en un entorno poco 7 prometedor: en su opinión, esto no sería práctico y tampoco conveniente, por tanto ni lógico ni deseable. Además, prestan poca importancia a las implicaciones de su flexibilidad para los derechos de protección social; más bien, entienden que tales problemáticas se resolverán con la estabilización de su posición en el mercado de trabajo porque esperan tener acceso a las prestaciones sociales previstas en sus categorías profesionales. Hasta entonces, las familias seguirán cubriendo sus necesidades o los eventuales fallos en sus itinerarios personales y ocupacionales. - La inestabilidad laboral como resistencia Los entrevistados que se definen de clase medio-baja, que representan la primera generación de titulados superiores en sus familias y que desempeñan trayectorias laborales coherentes con los estudios cursados describen su flexibilidad laboral como no deseada ni voluntaria cuando ésta les dificulte la realización de itinerarios convencionales de emancipación (es decir, según la secuencia de estudio-trabajo-salida de casa). La renta por trabajo es el aspecto más problemático para concretar sus estrategias de cambio residencial. Entre los participantes al estudio que nos proporcionan este punto de vista, los que viven en casa no piden dinero a los padres, suelen contribuir en pequeña parte a los gastos domésticos y no alcanzan con sus ahorros las cifras que necesitan para comprarse un piso. No pueden hacer frente a gastos importantes y tampoco tener un nivel de vida adecuado en comparación con los precios actuales de bienes, servicios y viviendas en una grande ciudad como Barcelona. Además, en su opinión, depender de la baja disponibilidad económica de los padres es motivo de especial preocupación para ellos. Se trata sobre todo de treintañeros que se han marchado tras haber acumulado suficientes recursos para permitirse un alojamiento digno, con opción a la compra que ha sido avalada y cofinanciada por los padres. Sin embargo, la intermitencia de su salario, cuando encadenan diferentes colaboraciones profesionales, y la caducidad de sus fuentes de ingresos, en la forma de becas o de contratos temporales, no les permite hacer planes a largo plazo. La solución a la cual aspiran es tener un sueldo como funcionarios o como empleados fijos para dar continuidad a sus proyectos biográficos. Su objetivo es reproducir mínimos vitales, de bienestar y de seguridad, que les pongan en condición de establecer sus propias familias. La residencia compartida con los padres les supone o les suponía un activo para preparar su emancipación y realizar trayectorias irreversibles, dirigidas principalmente al establecimiento de nuevos hogares. La inestabilidad laboral se manifiesta como resistencia a todas aquellas estrategias que les deberían encaminar hacia este fin. El choque entre sus empleos y su planificación vital es fuerte ya que consideran legítimas sus expectativas por la inversión formativa realizada, por el esfuerzo de sus familias en ayudarles y por lo que han socializado de su entorno como itinerarios deseables de inserción social. 8 Estos entrevistados insisten en su titulación y cualificación como viáticos principales para acceder a un empleo seguro. Equilibrar su éxito profesional con otras alternativas personales o laborales es una opción que pone a prueba su coherencia. La situación se hace aun más complicada para ellos tras haber acumulado experiencias de trabajo sin perspectiva alguna de estabilización contractual, o tras haber gastado tiempo, dinero y dedicación en los estudios sin conseguir oportunidades significativas de carrera o de promoción profesional. Declaran tener una preparación a la altura de las ofertas en el mercado pero están decepcionados por las pocas posibilidades de desarrollar sus competencias y conseguir contratos a tiempo indefinido. Los que tienen contratos de formación y los que cursan estudios de posgrado o doctorado tienen la sensación de ir acercándose hacia salidas ocupacionales mejores, aunque lamenten que en su país se invierta poco en empleos de calidad. En sus discursos se detecta más desilusión que victimismo, debido también al verse impotentes espectadores de prácticas poco transparentes de selección y de reclutamiento. La falta de meritocracia, el enchufismo y la endogamia, que les discrimina en el mercado de trabajo frente a una competencia que consideran ilegítima, empeoran su inestabilidad laboral. Su compromiso personal es mantenerse firmes en la defensa de sus diseños de emancipación y de inserción social, con perseverancia y confianza en las metas que quieren alcanzar y en los trámites para alcanzarlas. La identidad personal se adscribe a la laboral, por eso la inestabilidad no es una situación deseada si se prolonga en el tiempo y si no pueden controlarla. Tienen claras sus perspectivas y no esconden una cierta prisa en satisfacerlas, especialmente tras superar los 30 años. En la coherencia de las estrategias de enclasamiento de estos entrevistados coinciden las esperanzas de los padres y sus propias expectativas. Sus familias les motivan para que rentabilicen los estudios y no elijan opciones de emancipación poco acertadas e inseguras. En el hogar se genera un sentimiento de “revancha social” que ellos mismos defienden, tras haber mejorado la posición de los padres con la titulación académica que han obtenido. En el caso de que sigan viviendo con los padres, su dependencia en casa es conveniente desde un punto de vista estratégico y logístico, pero en el largo plazo puede llegar a ser fuente de nerviosismo e impaciencia. Los padres representarán siempre su red principal de apoyo pero saben que el futuro está exclusivamente en sus manos, por eso quieren dejar de acudir a la ayuda familiar cuanto antes. A este respecto, la falta de un capital social útil para encontrar un trabajo de calidad acentúa las asimetrías que tienen en comparación con sus coetáneos situados en escalas sociales superiores. Denuncian así los cierres sociales que les impiden posicionarse y estabilizarse en el mercado, pagando este vínculo con empleos no satisfactorios y con el retraso de su emancipación. Por otra parte, estos entrevistados no le restan especial importancia a las cuestiones que tienen que ver con sus redes formales (públicas) de protección social - presentes y futuras – porque su 9 prioridad es acceder a las mismas ventajas que tienen los funcionarios y los trabajadores de plantilla. La inestabilidad no ofrece garantías bajo ningún aspecto, por ello se proponen superarla acudiendo a fórmulas contractuales que incluyen tutelas y derechos como por ejemplo vacaciones pagadas, premios de producción, pagas extras o indemnizaciones más altas en caso de paro. Asimismo, ellos lamentan la incapacidad de los sindicatos para representarles y defender sus reivindicaciones frente a los empleadores, sobre todo en las situaciones de subcontratación reiterada y abusiva. En su opinión, la desprotección y la cobertura institucional inadecuada son a la vez causas y efectos de su indefensión frente a la inestabilidad laboral. - La inestabilidad laboral como estancamiento Entre los testimonios recopilados hace diez años, destacan quienes denuncian su precariedad como trampa y estancamiento en un presente denso de dificultades. Son jóvenes-adultos de clase social medio-baja, representan la primera generación con educación superior en sus familias sin embargo no están satisfechos con los estudios cursados y su mayor dificultad es no encontrar alguna salida satisfactoria en el mercado de trabajo, al revés siguen estando sumergidos en situaciones laborales muy precarias. En particular, han tardado en licenciarse y buscan empleos mejores de los actuales aunque esto les suponga optar por alternativas no coherentes con su formación. Al momento de la entrevista ninguno de ellos consigue llegar al umbral de renta mensual como mileurista: se limitan a hacer frente a sus gastos cotidianos e intentan minimizar el recurso a las ayudas de los padres, estas transferencias se han interrumpido una vez que dejaron el hogar, aunque tampoco habían sido generosas en tiempos anteriores a su emancipación; lamentan problemas para pagar el alquiler y a menudo acuden a los préstamos de amigos y conocidos. Estos entrevistados viven al día, sin estrategias para reforzar su proyecto biográfico presente y futuro: no les compensa seguir viviendo con los padres o más bien están agobiados por la incertidumbre de poder seguir manteniendo una frágil emancipación fuera del hogar, en el caso de que hayan salido del “nido”. Llevan socializadas unas pautas convencionales de transición a la vida adulta pero son conscientes de que los trabajos que desempeñan no les permiten cumplir con sus preferencias de bienestar y, en consecuencia, la planificación de sus trayectorias se desarrolla a la baja con respecto a sus expectativas originarias. No se encuentran a gusto en su dependencia familiar porque quieren “construirse una vida propia”. Afirman que la estabilización laboral es condición indispensable para considerarse adultos y formar un hogar propio. Algunos han salido de casa a pesar de no haber definido aún su trayectoria laboral, sobre todo por haber tenido conflictos con los padres, por sus ganas y exigencias de autonomía, o por no ser un cargo añadido para la ya débil economía familiar. 10 Sus pocas perspectivas de cambio en el corto plazo se reflejan en la reiteración del fracaso de sus intentos para encontrar otro trabajo o estabilizar su ocupación. Su desilusión retroalimenta la incertidumbre de su misma situación. Sus historiales laborales son largos, en sectores poco cualificados (principalmente hostelería y servicios de cuidado para niños), con trabajos que les han proporcionado unos ingresos para ser autosuficientes pero les han hecho retrasar los estudios. En el mejor de los casos su flexibilidad les permite compaginar contratos de colaboración con diversos empleadores, incluyendo a las empresas donde trabajaban antes de acabar la universidad. Entre sus prioridades está la estabilidad del “puesto fijo”, al cual quisieran acceder a través de una oposición o con contratos a tiempo indefinido. Los “cursillos” o posgrados que emprenden les proporcionan credenciales útiles para su incorporación al mundo del trabajo y para explorar nuevas salidas, sin embargo no depositan muchas expectativas en ellos. Se dan cuenta que las empresas no están interesadas en invertir en su inserción: los currículos que presentan suelen ser descartados porque su titulación se considera demasiado alta o porque su formación práctica es todavía baja. Quedan así anclados en una situación paradójica e incierta, con esperanzas incumplidas, logros incompletos y frustración creciente. A menudo estos entrevistados han intentado encontrar un trabajo en lo suyo, logrando su autonomía para “buscarse la vida” y no depender de los padres, pero han caído en un estancamiento inesperado que sintetizan en dos fórmulas: “quiero pero no puedo” y además “tampoco sé cómo podría”. Los caminos que pasan por el trabajo y que deberían llevarlos a ser independientes les están vetados pero asumen los riesgos de salir de casa y experimentar nuevas formas de convivencia a pesar de conocer sus dificultades prácticas y la eventualidad, no tan lejana, de no aguantar su condición y tener que volver al hogar de origen en contra de su voluntad. Esta posible reversibilidad les somete a un estrés continuo, a un incremento de las tensiones con los padres y a un claro vértigo existencial por la fragilidad de su bienestar. Gracias a las reflexiones sobre sus historias personales, estos entrevistados reconocen sentirse como todos los demás jóvenes españoles que, en su opinión, están sistemáticamente ignorados por las instituciones y estigmatizados por su dependencia y falta de iniciativa. Lamentan encontrarse en una época y en un entorno poco favorables, expuestos a merced de empresarios que quieren aprovecharse de su disponibilidad a bajo coste. Su inestabilidad es internalizada como precariedad porque no pueden reaccionar a los efectos de la desprotección social inducida por la “baja calidad” de los empleos y porque ven imposibilitada su emancipación. El paro intermitente no les proporciona seguridad o certezas para el presente y tampoco para el futuro. El salario no les da para sustentarse y la sobre-cualificación anula cualquiera posibilidad de promoción y de carrera. 11 Las familias no llegan a amortiguar sus dificultades de inserción, más bien se limitan a que sus días en casa transcurran sin que les falte nada. Sin embargo, es justamente con respecto a los que ya están emancipados y con trabajos estables, con quienes contrastan su diferencia, su mayor vulnerabilidad y su marginalidad en términos de precariedad laboral y existencial. Se sienten presionados por el “tiempo que pasa” y en continua tensión por la eventualidad que se les derrumbe lo poco que han conseguido hasta la fecha; es decir, salir de casa y la esperanza de poder cambiar el rumbo de su vida por circunstancias azarosas. Otra constante en la narrativa de estos entrevistados es su declarado escepticismo para que pronto intervengan en su ayuda los representantes políticos del país. Las dificultades que destacan son su incapacidad para cotizar de forma continuada en el sistema de protección social, el limitado reconocimiento formal de sus competencias, y la ausencia de ingresos estables. Apuntan a la precariedad que ellos sufren en el mercado de trabajo y en el ámbito institucional frente a los adultos ya insertados y más protegidos y frente a los que disponen de recursos para cubrir sus necesidades privadamente. Creen que las prestaciones sociales deberían facilitar su emancipación con políticas de viviendas y de ayuda a las rentas, limitando el peso específico del trabajo como pilar alrededor del cual se definen derechos y tutelas. Ello implicaría el establecimiento de una red de beneficios mínimos que hiciese posible su transición de la universidad al trabajo, como también la sostenibilidad de su autonomía residencial. Reclaman, entonces, tutelas básicas y generalizadas que se adapten a sus situaciones vitales contingentes, independientemente de la propia situación laboral. A falta de tales medidas su desafección hacía las instituciones de gobierno se hace cada vez más intensa. - La inestabilidad laboral como desafío Otros jóvenes-adultos nos proporcionan una imagen de la inestabilidad laboral como desafío, como estilo de vida y referencia central para su forma de ser. Aceptan la flexibilidad para diseñar sus estrategias de emancipación, por un lado asumiendo voluntariamente los riesgos que ésta conlleva y la gestión de los mismos al amparo de posiciones de ventajas adscritas (recursos, patrimonios y capital social) y, por el otro, con una propensión constante a la experimentación, al desarrollo personal y al crecimiento profesional. Estos entrevistados se benefician de transferencias monetarias puntuales pero consistentes por parte de los padres, disponen de reservas propias de dinero ahorrado y viven en pisos de propiedad o alquilados y compartidos, para amortiguar los gastos anexos a su residencia. Estos elementos contribuyen a hacer de su mileurismo una condición sostenible, que no les permite grandes gastos pero tampoco pone en riesgo su sustentamiento. En particular, se quejan 12 por la intermitencia de los salarios, la variabilidad de sus cuantías y de los plazos de pago, que a menudo conciertan directamente con sus empleadores. Se consideran plenamente emancipados y quieren consolidar su autonomía mejorando las carreras que han emprendido. Sus proyectos son auto-referenciales y menos estructurados de los que representan la inestabilidad como “resistencia” y “trampolín”. Están abiertos a la experimentación, a las novedades y al cambio, tanto en los ámbitos laborales como en los relacionales. Les interesa reforzar sus redes sociales de apoyo y estimular sus intereses, quieren mantener los estilos de vida que comparten con otros jóvenes, con igual titulación educativa y origen social. Se declaran comprometidos con la búsqueda de su éxito personal y de oportunidades laborales que pueden interesarles o estimularles, hasta plantearse especializaciones diferentes respecto a su titulación y experiencias laborales variadas y polivalentes. La sobre-cualificación que con frecuencia han experimentado a principios de su trayectoria laboral es un trámite al cual ellos se someten dentro de un cuadro general de mejora profesional, confiando en sus méritos y habilidades. No tienen problemas en cambiar de empleo, siempre que esto les suponga una diferencia entre coste y oportunidad con saldo positivo a su favor. Además, suelen tener abiertos distintos frentes de colaboración profesional a la vez, así que si algo falla se quedan con alguna alternativa de reserva. Afirman sentirse como únicos responsables de su integración social y laboral. Están acostumbrados a la flexibilidad del trabajo: la temporalidad es un elemento central e inevitable del mercado en esa época histórica, con el cual hay que aprender a convivir. De acuerdo con su mentalidad emprendedora y calculadora, los desafíos que derivan de la inestabilidad laboral son ocasiones para desarrollar sus potencialidades y acumular experiencias. Buscan siempre nuevas oportunidades de empleo manteniendo su coherencia y maximizando la rentabilidad que pueden sacar de ellas y de los estudios cursados. Esta tensión les puede cansar pero no les desmoraliza, porque consideran que es fundamental no dejarse marginar en el mercado sino tomar iniciativas, desarrollar siempre las propias potencialidades y ser capaces de reinventarse continuamente, sin abatirse y sin temer la competencia. Es así que participan de su entorno y se exponen a una incertidumbre estructural difusa y acertada. Su intento es adecuarse a esta inestabilidad más que controlarla o evitarla. En todos los casos, reconocen la contribución decisiva de los padres para definir sus trayectorias, porque ya han invertido en su formación universitaria y ahora les avalan de forma incondicionada. En virtud de su balance entre riesgos, oportunidades y recursos activables, asumen la inestabilidad laboral como situación normal para emanciparse, con la intención de sacarle provecho en cada ocasión, conscientes de la carga negativa que ésta suponga. 13 Con esta perspectiva se orientan hacia el fortalecimiento de su posición en el mercado de trabajo. Por eso, necesitan que sus habilidades sean valoradas y reconocidas en las categorías profesionales de pertenencia. Sus derechos de protección social están condicionados por la inestabilidad laboral, como ocurre para todos los entrevistados, aunque ellos confíen gestionarla sin dificultades excesivas. Declaran su desafección respecto a las instituciones de bienestar pero, a diferencia de los entrevistados que se declaran “entrampados” o “resistentes”, esta actitud depende más de su necesitad de autonomía que de una queja explícita por la falta de intervenciones adecuadas. Quien describe la inestabilidad laboral como un desafío se dice favorable para la institución de una red de mínimos que garantice su seguridad en fases intermitentes de sus recorridos profesionales. Echan en falta un respaldo institucional personalizado para la gestión de los riesgos que les plantea el nuevo escenario socio-económico, más que una reducción directa de los mismos. 4. Resultados esperados y primeros elementos para la reflexión y el análisis Entender la precariedad laboral no como fase de paso en el proceso de inserción laboral sino como elemento estructural del mercado de trabajo que condiciona tanto los historiales ocupacionales como las condiciones profesionales de los jóvenes. En consecuencia entendemos que los jóvenes españoles ya han incorporado de forma sustancial en sus vivencias la inestabilidad laboral y han crecido con ella y también con los riesgos y oportunidades que ésta supone. Esto no significa que estemos ante una generación que abdica completamente de referentes ocupacionales propios del modelo de estabilidad y tiempo indefinido (típicamente referido a los insiders), pero sí ante unos jóvenes que optan por su aceptación parcial y selectiva de este modelo porque han tenido otra vivencia profesional y personal en un mercado de trabajo cada vez más desestructurado. La precariedad, entendida como efecto negativo de la inestabilidad laboral en la vida de los jóvenes, vulnera su transición a la vida adulta y su bienestar. Sin embargo, la capacidad y la posibilidad de hacerle frente depende de toda una serie de recursos (personales y sociales) que los jóvenes despliegan a lo largo de sus trayectorias laborales. Esto significa que la precariedad puede analizarse de dos maneras: 1) mirando a las condiciones de desigualdad adscrita de cada joven a principios de su inserción laboral, 2) como elemento discriminante para describir las características del itinerario laboral recorrido por un joven precario y entender de qué manera ésta incide en la posibilidad que se acreciente o se acorte la desigualdad social que sufre con respecto a otros coetáneos o a otras categorías sociales. 14 A la hora de analizar la vivencia de la precariedad laboral desde una perspectiva longitudinal, es posible averiguar cómo se va moldeando el proyecto de emancipación de los jóvenes de distintas maneras gracias a su búsqueda de oportunidades alternativos, o al despliegue de nuevas actitudes de reinvención, activación, resiliencia o adaptación. Para ello nos resulta fundamental considerar la pertenencia de clase social, los capitales (educativos, relacionales y materiales) disponibles y el contexto de bienestar institucionalizado (público y privado) al alcance de estos jóvenes para entender su efectiva posibilidad de curar, paliar o resolver las “heridas” que les ha dejado la crisis durante su transición a la vida adulta. Las debilidades de las instituciones públicas de protección social y la zozobra de nuestro sistema productivo, económico y financiero en estos años de crisis encomiendan a los hogares garantizar de puertas adentro el bienestar y la integridad de sus miembros, y en el caso que aquí nos interesa, especificadamente de sus hijos. Esta solidaridad intra-familiar se desarrolla en el marco de un pacto inter-generacional que, siguiendo la línea de descendencia, cubre los tres tramos del ciclo vital: los adultos ofrecen la asistencia a las personas mayores y a los hijos conscientes que sus padres en el pasado hicieron lo mismo por ellos y seguros de que sus hijos se comportarán de la misma manera cuando ellos se retiren de la vida activa. Sobre este principio se fundamenta el sistema de cohesión social en España y en el sur de Europa (Moreno y Marí-Klose, 2013). Si matizamos mejor los puntos anteriores, el “efecto cicatriz” de la precariedad laboral en las últimas generaciones de veinteañeros y jóvenes-adultos que se han insertado en el mercado de trabajo nos sugiere la existencia en un progresivo debilitamiento de las bases de la solidaridad inter-generacional que fundamenta nuestro sistema de bienestar, a nivel social y familiar. A raíz de ello nos preguntamos: ¿hasta qué punto los riesgos a los que se exponen los jóvenes se deben considerar únicamente como asuntos privados, suyos y de sus familias, o más bien como retos de las políticas públicas, porque pueden alterar la cohesión de la sociedad española? 5. Referencias Bratsberg B., Fevang E., Røed K. (2010). Disability in the Welfare State: An Unemployment Problem in Disguise. IZA, Discussion Paper No. 4897. Bell D.N.F., Blanchflower D.G. (2011). Young people and the Great Recession. Oxford Review of Economic Policy, 27(2): 241-267 Biewen M., Steffes S. (2010). Unemployment persistence: Is there evidence for stigma effects? Economic Letters 106, 188-190. Clark A. E., Georgellis Y., Sanfey P. (2001). Scarring: The psychological impact of past unemployment. Economica 68 (270), 221-241. 15 Eliason M., Storrie D. (2006). Lasting or Latent Scars? Swedish Evidence on the Long-term Effects of Job Displacement, Journal of Labor Economics 24(4), 831-856. Gentile A. (2012). Inestabilidad laboral y emancipación. Jóvenes-adultos en el umbral del mileurismo en Roma y Barcelona. Editorial Académica Española, Alemania. Gentile A. (2013). Emancipación juvenil en tiempos de crisis. Un diagnóstico para impulsar la inserción laboral y la transición residencial. Estudios de Progreso 73, Madrid: Fundación Alternativas. Gentile A., Valls Fonayet F. (2015). La intensificación de la inestabilidad laboral entre los jóvenes en España. ¿Una cuestión crítica para el relevo inter-generacional? Panorama Social, 22, 111-125. Giuliano P., Spilimbergo A. (2009). Growing Up in a Recession: Beliefs and the Macroeconomy. IZA Discussion Paper No. 4365. Gregg, P. (2001). The impact of youth unemployment on adult unemployment in the NCDS. Economic Journal, 111(475), 626-653. Gregg P., Tominey E. (2005). The wage scar from male youth unemployment. Labour Economics, 12: 487-509. Marí-Klose P., Marí-Klose M. (2006). Edad del cambio. Jóvenes en los circuitos de solidaridad intergeneracional, Centro Investigaciones Sociológicas 226, Madrid: Siglo XXI. Moreno L., Marí-Klose P. (2013). Youth, Family Change and Welfare Arrangements. Is the South still so Different?. European Societies, 15(4), 493-513. Nilsen O. A., Holm K. R. (2011). Scarring Effects of Unemployment. Norwegian School of Economics, Discussion Paper n.26 – Diciembre de 2011. Nordström Skans O. (2011). Scarring Effects of the First Labor Market Experience. IZA Discussion Paper Series n.5565 – Marzo de 2011. Polavieja J. (2003). Estables y precarios. Desregulación laboral y estratificación social en España, Centro de Investigaciones Sociológicas n.197, Madrid: Siglo XXI. Quintini G., Sebastien M. (2006). Stating Well or Losing their Way? The Position of Youth in the Labour Market in OECD Countries, OECD Social Employment and Migration Working Papers 39. París: OECD Publishing. Rodríguez San Julián E., Ballesteros Guerra J.C. (2013). Crisis y contrato social. Los jóvenes en la sociedad del futuro, Madrid: Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud, Fundación de Ayuda contra la Drogadicción. Salido O., Gentile A. (2015). Características y sostenibilidad de la solidaridad inter-generacional en la España actual: una aproximación desde la política social. En Cristóbal Torres Albero (Ed.) España 2015. Situación social (pp.1059-1070), Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas. 16