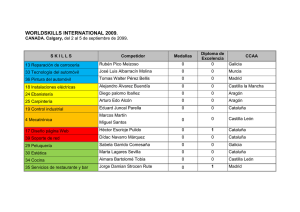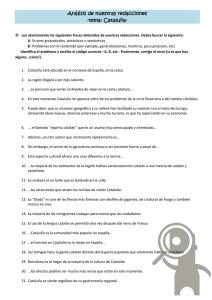Num036 020
Anuncio

Al filo del milenario (Reflexiones sobre el «problema» catalán) CARLOS SECO SERRANO -* ha muchos días, el destacado líder de un prometedor NOPartido de implantación nacional aconsejaba a los catalanes * De la Real Academia de la Historia y catedrático. que apartasen la mirada del pasado para ponerla sólo en el futuro. No me parece muy acertada tal exhortación. Si con ella se pretende que Cataluña olvide antiguos «agravios» —a veces, cierto es, desorbitados «desde» dentro—, bien está. Si, por el contrario, a lo que se apunta es al «desarraigo» de viejas raíces definidoras, nos hallamos simplemente ante un nuevo, y grave, error de enfoque. De lo que más bien debería tratarse es de analizar esas raíces —las que han configurado para siempre la fuerte personalidad catalana— profundizando en ellas hasta el terreno común a los diversos pueblos de España, y procurando que sus brotes fecundos se armonicen, sin desvirtuarse, con el conjunto de la realidad española. En cualquier caso, abordar el tema catalán —diría lo mismo en lo que toca a Galicia, a Euzkadi, a Castilla, a Andalucía— requiere una doble condición: identificación y «distanciamiento»; fundir el sentimiento subjetivo con el análisis objetivo; el sentir y el estar. Yo me pregunto: ¿es esa mi situación cuando me aproximo a la definición de Cataluña —lo que fue, lo que es, lo que puede ser— en el solar común de nuestra asenderada Península y en la proyección de ésta sobre Europa? Si mis amigos catalanes me lo permiten, yo he de confesarme en cierto modo catalán. No en balde la etapa intelectualmente más plena de mi vida —la de la propia realización y definición, la de las grandes pruebas vocacionales y profesionales— la viví en Cataluña y en momentos cruciales para Cataluña; momentos que alcanzaron quizá su máxima crispación en el microcosmos de la Universidad barcelonesa. Cierto que yo llegué a ella bien pertrechado para «entender». Mi inolvidable maestro, Jesús Pabón, era un andaluz catalanista. Su monumental «Cambó» fue, y sigue siendo para un español «de aquende», la mejor introducción al conocimiento de Cataluña y del problema catalán. Quienes no se han tomado el trabajo de acercarse a esa obra, creyéndola una biografía más o menos minuciosa del gran político de comienzos de siglo, y por añadidura la han calificado —sin leerla— como una versión conservadora de la cuestión catalana, se han castigado a sí mismos, cerrándose una ventana de claridad deslumbradora. Yo me siento «catalán» pero sin dejar de sentirme castellano: y castellano de La Mancha, castellano de Toledo. Participo de la vivencia subjetiva y de la vivencia objetiva del problema. Calcúlese, pues, cómo me duelen determinadas posturas, determinadas actitudes basadas en la incomprensión o en el rechazo igualmente irracionales —la de los que confunden «lo español» con «lo castellano», y excluyen «desde» su idea de España lo específicamente catalán; la de los que, a la recíproca, rechazan el apelativo español contraponiéndolo a su propia entidad catalana—. En este sentido nadie ha planteado el problema —el de la peculiar «españolidad» de Cataluña— con mayor nitidez que Cambó, en un famoso discurso ante las Cortes Republicanas: «Lo que nosotros queremos en definitiva es que todo español UNA se acostumbre a dejar de considerar lo catalán como hostil; que lo DECLARACIÓN considere como auténticamente español; que ya de una vez para DE CAMBÓ siempre se sepa y se acepte que la manera que tenemos nosotros de ser españoles es conservándonos catalanes; que no nos desespañolizamos ni un ápice manteniéndonos muy catalanes; que la garantía de ser nosotros muy españoles consiste en ser muy catalanes. Y por lo tanto, debe acostumbrarse la gente a considerar ese fenómeno del catalanismo, no como un fenómeno antiespañol, sino como un fenómeno españolísimo.» Por supuesto, cabe la pregunta: ¿todos los catalanistas, de antes y de ahora, se atienen exactamente al planteamiento de Cambó? En cualquier caso, me parece claro un hecho histórico: que, por lo general, han sido los españoles no catalanes quienes más han contribuido a crear el «problema» catalán, a fomentar el separatismo catalán; cuyo punto de arranque hay que entender como consecuencia de un previo separatismo castellano. «La pertinacia del Estado centralizador en desconocer esta realidad (la personalidad "diferenciada" de Cataluña) o en combatirla —escribe un destacado historiador catalán, Emili Giralt—, y el exclusivismo castellanista dispuesto a considerar español a lo catalán sólo por lo que tenía de común con lo castellano, con desprecio o agresividad hacia lo más específico y peculiar de Cataluña, no sólo impidieron que el vigor juvenil del catalanismo contribuyese con todas sus posibilidades a la regeneración de España, sino que ayudaron a malograr los mejores intentos realizados por unos y otros para edificar un Estado en el que todos los españoles pudieran sentirse a gusto. Que de tal primacía y exclusivismo surgiesen por el lado catalán actitudes de desencanto y también de radical exclusivismo, es un hecho que no debe maravillar a nadie: fue la desesperanzada reacción de quienes al juzgar imposile un convivir armónico, buscaron, al menos, sobrevivir.» Pero irrita y apena observar que esta mutua incomprensión —desde la «irracionalidad» de las actitudes de ambas partes— haya prevalecido, una vez superada la larga noche franquista, y en pleno rodaje del Estado de las autonomías. Siempre resultará poco cuanto se haga para clarificar tan dañoso equívoco. Mucho tiempo llevo dando esa batalla; confieso que a veces me ha ganado el desaliento, pero también que ha sido en Cataluña donde he encontrado más gratificante estímulo para mi empeño. Conservo una carta conmovedora de un viejo e ilustre amigo, ya desaparecido por desgracia —Guillermo Díaz Plaja— en la que éste me decía: «Nues- MUTUA INCOMPRENSIÓN tros destinos se parecen. Por lo que veo en la prensa, te pasas la vida tratando de hacer entender lo catalán a los madrileños; yo a mi vez hago lo posible por deshacer equívocos respecto a Madrid entre mis paisanos catalanes.» No sé si algún día este anhelo «clarificador» —el que parte de Cataluña y el que se despliega desde Castilla— hallará puerto «histórico» definitivo. Pero sí estoy convencido de que no se puede renunciar a la labor. UNA OCASIÓN DECISIVA Ahora nos hallamos en una ocasión decisiva. Una ocasión decisiva para volver sobre las raíces de España y de Cataluña. Conviene buscar, una vez más, desde la Historia, lo que nos une y lo que nos ha ido uniendo; también las razones que «nos divorciaron» en más de una ocasión. Por mi parte, al intentarlo —muy brevemente: no es posible aquí hacerlo de otra manera—, voy a dejar a un lado lo que «cabría esperar» de un historiador a la páge —unas estadísticas sobre el desarrollo industrial en Cataluña, sobre las cifras de inmigrantes y los índices comparativos de riqueza y comercio dentro y fuera del Estado español—. Pienso que hay resortes de más amplia onda, de más profunda resonancia en el tiempo, y de mayor impacto en el sentimiento. Bueno será tenerlos en cuenta a la hora del «milenario». Porque Cataluña se dispone a conmemorar dignamente, en este año de gracia de 1988, su primer milenario como pueblo diferenciado. Y me parece oportuno, ante todo, no olvidar la historia previa a ese jalón decisivo. Hace unos treinta años se puso de moda, desde determinados medios universitarios catalanes, el término equívoco que definía la etapa correspondiente a la Monarquía goda (el llamado «reino de Toledo») como «epigonismo visigodo». Se trataba así de restar importancia a dos siglos fundamentales en la configuración histórica de España; por eso me parece tan interesante la afirmación —contrapuesta a esa visión minimizadora— de un gran medievalista catalán, Ramón d'Abadal, acerca del verdadero alcance del legado visigodo; nada menos que el trazado de un primer esquema estatal, sobre la vieja plataforma romana de la «diócesis hispánica» —atenida, a su vez, al espacio geográfico peninsular—. La virtualidad de ese esquema prevalece luego a través del larguísimo espacio temporal consumido en la lucha entre cristianos y musulmanes, a partir de Guadalete: las diversas facetas de España rebrotadas en la Reconquista tienen siempre como punto de referencia, como ilusionado horizonte, la recuperación de aquel pasado común, considerado áureo por los que se esforzaban en mantener vinculado lo hispánico a lo europeo. Y si bien es cierto que durante la larga etapa en que se forjó España —su «realidad histórica»—, ésta alcanzó su despliegue a costa de una configuración diversificada, también es verdad que la misma Reconquista actuaba como elemento unificador de las «facetas» cristianas acosadas por el expansionismo islámico. El hecho es evidente en lo que se refiere a la «marca hispánica», vinculada inicialmente, como una frontera defensiva, a la Corona franca; y que acabará desprendiéndose de ésta —precisamente en el año 988— para integrarse en un triple imperativo —geográfico, político, militar— durante el difícil período de la guerra de supervivencia frente a Almanzor. Cataluña, Barcelona fundamentalmente, desempeñan desde entonces el papel de doble filtro permeabilizador: en contacto muy directo con Francia; en perenne intercambio con Al Andalus. Si, por una parte, su significado histórico es similar al de Navarra y al de la ruta jacobea —cordones umbilicales de la España cristiana con su matriz europea—, por otra, y desde fecha muy temprana, cubre funciones muy parecidas a las que magnificará Toledo como crisol de expresiones culturales. Millas Vallicrosa siguió la pista, ya hace muchos años, a las «escuelas de traductores» del Nordeste peninsular, similares, aunque con menos alcance, a la que se desarrolló con un doble signo —absorción y recreación— en las cortes de Alfonso VI y de Alfonso X, orillas del Tajo. Por lo demás, los grandes monasterios —Ripoll, Poblet, Sanies Creus...—, las dilatadas rutas marítimas engarzadas en Barcelona, doblan el carácter cosmopolita de la Corona condal. El desarrollo de esta proyección, mercantil y muy pronto política, en las dos cuencas mediterráneas, da una de las claves de la personalidad histórica de Cataluña, y desemboca en el «pactismo», que, a su vez, en su dimensión peninsular, enhebrará la realidad de una Corona de Aragón con su eje en Barcelona. Y a partir de entonces —ya en sus tramos finales la Reconquista—, prevalece, cada vez de forma más firme, la aspiración a una conjunción política entre los dos grandes bloques resultantes del largo esfuerzo secular desplegado para «mantener España en Europa», según la expresión de Marías. Si la Casa de Trastámara, eje de la Monarquía castellano-leonesa, toma pie en Aragón-Cataluña después del compromiso de Caspe, ello trasplanta a la segunda rama dinástica la voluntad de fusión, culminante en el importante y largo reinado de Juan II. Fernando V es el gran forjador de la unidad: cierto que coincide en el solio con la magnanimidad, la energía y la alteza de miras de su prima y esposa castellana, Isabel. Sólo la «desviación» de horizontes y programas provocada por la política matrimonial de los Reyes Católicos acabará traduciéndose en un nuevo desplazamiento del eje de su Monarquía hacia la plataforma castellana, favorecida por su mayor amplitud territorial, su mayor densidad demográfica y su más fuerte potencia económica. También es cierto que durante esa primera fase «imperial», la proyección planetaria de Castilla se produce en pugna con Portugal por el espacio atlántico; y Cataluña sigue atenida a su viejo ámbito mediterráneo, precisamente cuando éste vive el ocaso de su antiguo rango de plataforma central de las corrientes comerciales y culturales. Pero las reservas catalanas respecto a la orientación imperial —centroeuropea— de la Monarquía Católica no dejan de ser una muestra del «seny»; como el «totorresisme» particularista triunfa, en cambio, en el trance crítico de mediados del siglo xvn. Luego, la restauración —lenta, pero continuada— de España, durante el reinado —calamitoso para Castilla— de Carlos II, pudo proceder de Barcelona. Por el contrario, desembocó en guerra civil —al socaire del conflicto internacional implicado en la cuestión sucesoria—, como consecuencia de los recelos catalanes respecto a un Monarca presuntamente atenido al «modelo centralizado!» de la Corona francesa. FERNANDO V, FORJADOR DE LA UNIDAD Quedará siempre incógnita la alternativa de lo que pudo ser el LA «TABLA RASA» reinado de Felipe V, de no haberse producido la desviación provocada por la Guerra de Sucesión y el secesionismo aragonés. La «tabla rasa» que creó la ruptura de los pactos, previos a la guerra, entre el Rey y sus subditos de la Corona de Aragón —en las Cortes que iniciaron el reinado—, trajo, por el contrario, como consecuencia, la equiparación con Castilla, la homologación de los dos grandes bloques peninsulares. He aquí el gran agravio, la herida reabierta al paso de los siglos. Y es cierto que a la insolidaridad flagrante en el siglo xvn, sustituyó, con la Nueva Planta, una integración insolidaria. Pero conviene no olvidar que, para que al fin pudiera abrirse camino —en un horizonte por entonces insospechable— una solución estatal basada en «libertades solidarias» y en obligaciones comunes, equitativamente repartidas, era necesario, previamente, liquidar los injustos desequilibrios —sobre todo, fiscales y militares— característicos de la «Monarquía confederal» de los Austrias, que si primaban el papel político de Castilla, de una parte, de otra la convertían en aislado sostén de las cargas económicas y bélicas comunes (y de aquí que, en réplica a la frase de Ortega: «Castilla hizo a España y la deshizo», Sánchez-Albornoz propusiese esta otra: «Castilla hizo a España y España la deshizo»). En todo caso, conviene no olvidar lo que un gran historiador catalán, Jaime Vicens Vives, dijo en síntesis apretada —desplegada luego en un monumental estudio por Fierre Vilar—: «Cataluña quedó convertida en campo de experimentación de los nuevos procedimientos administrativos unificados... La transformación fue tan violenta que durante quince años estuvo al borde de la ruina. Pero luego resultó que el desescombro de privilegios y fueros la benefició insospechadamente, no sólo porque obligó a los catalanes a mirar hacia el porvenir, sino porque les brindó las mismas posibilidades que a Castilla en el seno de la común Monarquía...». «LO CATALÁN EN LO ESPAÑOL» A partir de aquí, la pugna por esa nueva versión de «lo catalán en lo español», diversa de la que habían mantenido los viejos privilegios foralistas, iría produciéndose en brotes paralelos a los de la revolución liberal —de por sí centralizadora y antiforalista—. Así como la revolución en Francia «surge» y se «impone» siempre desde París, la revolución en España brota generalmente en focos periféricos que acaban imponiéndose «en» Madrid. Y que —en lo que afecta a Cataluña— tienden a repetir el esquema utópico de 1808: una constelación de juntas provinciales que pretenden mantener su iniciativa sobre una futura «junta central», en este sentido son prototípicos los acontecimientos de 1843. Se trata de una afirmación de unidad y diversidad, o de diversidad en la unidad. Hacia 1848 se plantea la primera definición de un catalanismo político «avant la lettre», en torno a las especulaciones de Tomás Beltrán y Soler -—que se titula, actuando al norte del Pirineo, «presidente de la Diputación General del Principado»—: personaje pintoresco que en cierto modo —en sus escritos, en sus «reconstrucciones» históricas— preludia, con tosquedad, el ideario de Prat de la Riba, pero que —desde una dura e injusta contraposición Cataluña-Castilla, busca un «instrumento» amalgamador en la nueva versión carlista del Conde de Montemolín. Y unas décadas más tarde, la idea federal —que en Pi está muy lejos de una «ruptura de la unidad», puesto que se aplica a reconstruir esa unidad, partiendo del pacto sinalagmático—, naufraga en el «totorresisme» de 1873, que mezcla la atomización anárquica de los cantonalistas con el internacionalismo anarquista de los seguidores de Bakunin. Y naufragada en el caos esta «experiencia», restaurado un centralismo que es como el reverso negativo de la «empresa política de paz» construida por Cánovas, comienza la lenta marcha hacia una nueva concepción del resurgimiento catalanista, mediante una fórmula autonómica, con o sin superestructura política federal. Es esta lenta marcha a la autonomía la que ha hecho crujir, en nuestro siglo, todas las clavijas de la sociedad y del Estado, tal como se configuraron en los dos últimos siglos. La tradición reciente —la de la Ilustración y el Liberalismo— crea, en el resto del país, pero fundamentalmente en Castilla —entendida ésta en su máxima latitud— una imagen ideal de la «fisonomía histórica de España», vinculada falsamente a la época de los Reyes Católicos, sin entender lo que fue, de hecho y de derecho, la Monarquía, de corte confederal, de Isabel y Fernando: algo muy diverso del esquema diseñado por los constituyentes de Cádiz —a los cuales, paradójicamente, rechazarían por afrancesados e innovadores los casticistas de la «España una», de la «patria sin fisuras»—. La evocación de la vieja tradición medieval, atenida al esquema de la Reconquista, saltaba, en cambio, sobre los últimos siglos históricos, para traducirse en un maximalismo secesionista cuyo acto de aparición tendría lugar en torno a la catástrofe nacional del 98. Es el momento en que Maragall proclama: «Aquí hay algo vivo, gobernado por algo muerto, porque lo muerto pesa más que lo vivo y va arrastrándolo en su caída a la tumba. Y siendo ésta la España actual, ¿quién puede ser españolista de esta España, los vivos o los muertos?». Pero también es la hora en que la sensatez —el seny— brinda esa vitalidad efectiva de Cataluña como fermento de una España nueva. «Os pido, señores senadores —dice en la Cámara alta, en el debate suscitado por los sucesos de Barcelona de noviembre de 1905, el marqués de Camps— ...que desaparezca de vuestro ánimo la confusión entre el separatismo, que es la muerte, y el regionalismo, que es la fuente de vida para España. Recordad que España, en todas sus grandes crisis, se ha salvado por los depósitos de energía que ha encontrado en el particularismo regional». Y Prat de la Riba —el gran definidor del catalanismo político, por lo menos desde 1892 (Bases de Manresa)—, había escrito en 1900: «La acusación de separatismo es una acusación completamente falsa, es el truco de siempre... El catalanismo no es separatista. El catalanismo quiere la prosperidad de Cataluña, quiere la autonomía de Cataluña. Aspira a reformar la actual constitución de España, injusta para su dignidad». Y en 1916, en la famosa campaña autonomista bajo el lema «per l'Espanya gran», afirmaría el ambicioso proyecto español «en clave catalana»: «Fundar la constitución de España en el respeto a la igualdad de derecho de todos los pueblos que la integran, es dar el primer paso hacia la España grande, el primero y único para ponernos en camino de cimentar- SEPARATISMO Y REGIONALISMO EL CATALANISMO NO ES SEPARATISMO la. Este imperio peninsular de Iberia que ha de ser el núcleo primero de la España grande, el punto de partida de una nueva participación, fuerte o molesta, pero intervención al fin en el gobierno del mundo, no puede nacer de una imposición violenta. O no será nunca, o ha de venir de la comunidad de un ideal colectivo, del sentimiento de una hermandad, de un vínculo familiar entre todos los pueblos ibéricos, de sentir todos, la gente de Portugal y la de España, los males del aislamiento y los posibles esplendores de una fusión de sentimientos y de fuerzas». El ideal «iberista» de Prat —l'Espanya gran— se entiende desde una «ambición catalana»: el cumplimiento de un designio de «catalanización» de España, contrapartida de lo que en otro tiempo fue su «castellanización»; pero en cualquier caso, no niega a España, ni la integración de Cataluña en ella. DESAFIO DEMAGÓGICO CUATRO ACTITUDES Sin embargo, esta actitud no siempre resulta tan nítida ni tan generosa. Cuando Cambó, en la época en que hacía crisis todo el sistema de la Restauración —en el que, de un modo u otro, él estaba inserto—, lanzaba su desafío demagógico: «¿Monarquía? ¿República? ¡Cataluña!», no hacía otra cosa que proclamar una tesis profundamente insolidaria, dado que, según sus confesadas convicciones, creía ver en el advenimiento de la República una posible catástrofe para España. Su resentimiento personal con respecto a Alfonso XIII —basado en un malentendido— podía trocar el «seny» de Cambó en una flagrante caída en el «totorresisme» sin paliativos. La historia de la II República es un exponente de todos los errores posibles, achacables a una u otra parte. Se inicia con el «tirón» de Maciá en sentido federalista, desvirtuando el llamado «pacto de San Sebastián» —lo que provocó la primera alarma del Régimen—. Aflora luego en la incompresión generalizada en Castilla contra la conquista autonómica. Culmina en el disparatado pronunciamiento de Companys en octubre de 1934, y en la réplica represiva que siguió. Un gran intelectual de la época, integrado en el Patronato mixto que regía la Universidad autónoma —Américo Castro— comentó por entonces, en carta al rector Balcells: «Entre el extremismo social —todo o nada— y el de Cataluña, se ha hundido aquella máquina ingenua que fraguamos llenos de entusiasmo. Si el Estatuto de Cataluña hubiera seguido intacto, como estaba antes del 6 de octubre, habrían seguido ustedes actuando de coco, lo mismo que en otro sentido hacían los socialistas, y no estaría hoy el ejército en manos de los enemigos del régimen. Pero se quiso poner en circulación la reserva de oro, y ya ve usted. El oro es para que esté en el banco y se diga que está ahí.» No nos hemos movido, de entonces acá, de los términos de esta polémica entre cuatro actitudes ampliamente representadas a través de la historia próxima: 1) La de los separatistas castellanos, incapaces de entender otra España que no sea Castilla. 2) La de los separatistas catalanes, que en realidad sacan las consecuencias de ese planteamiento, pero que reducen las perspectivas históricas de Cataluña a un solo punto de referencia, frustrando las demás en un estrecho particularismo. 3) La de los catalanes que entienden la libertad de Cataluña como un medio de «configurar» España, según la hermosa fórmula de Prat y Cambó, «Catalunya lliure dins l'Espanya gran». 4. La de los castellanos que, además de ser castellanos, se esfuerzan por ser españoles de toda España. Las dos primeras actitudes han ocasionado tan grave daño, que superarlas requiere —como apuntábamos al principio— un esfuerzo ímprobo, y muchos años de constancia en él. Las dos últimas despliegan el único horizonte racional y constructivo, capaz de conciliar realidades insoslayables y tradiciones históricas que no pueden ser ignoradas. Pero se impone una condición previa: la voluntad sincera de renunciar a los viejos fantasmas y, sobre todo, de no utilizarlos oportunistamente cada vez que se trata de avanzar en el propio camino: es aquí donde puede resultar razonable aquello de «olvidar el pasado para pensar sólo en el futuro». Sino que el futuro depende de cómo sepamos «entender» y hacer planear el pasado sobre nuestro presente. La prolongada imposición de una idea de España divergente de UNA CIERTA su realidad profunda, tuvo la «virtud» de enconar la réplica de IDEA DE quienes no podían aceptar tal planteamiento —según lo expresa ESPAÑA Giralt en el texto antes citado—. Yo viví de cerca la crecida—lógica— de resentimientos almacenados a consecuencia del máximo error del franquismo: la negación de lo específicamente catalán, la pretensión de convertir a Cataluña en una dimensión más de lo castellano —confundido a su vez con lo español, y odiosamente disminuido éste en una versión «ortodoxamente» cerril—; la persecución de la lengu,a, cuya victoria, esto es, su afianzamiento como expresión de cultura, presencié asimismo, a costa de uno de los repliegues más significativos del penúltimo franquismo—; la desvirtuación de la Historia, paralela a la que se pretendía hacer con la' de España en su conjunto: porque las depuraciones de Franco no sólo atendían al presente —condicionando los caminos del futuro—, sino que se enfrentaban con el pasado para salvar de él sólo aquello que podía sintonizar, de alguna manera, con la España salida de la guerra civil. Pero el rechazo, o la réplica, no pocas veces se han teñido de desmesura —digamos, en catalán, de «rauxa»—; y esto es lo que me parece más lamentable y doloroso. Cataluña ha contado, en los comienzos de la transición, con una figura verdaderamente providencial, la de Josep Tarradellas: en él se ha encarnado, como pocas veces en la historia, el «seny» catalán, menos generalizado realmente de lo que sería deseable. Pues bien, Tarradellas, todavía hace pocas semanas, reconocía con nobleza ante las cámaras de DEJAR TVE, que durante la primera experiencia autonómica, «las cosas ATRÁS no las hicimos bien, y es preciso no repetir equivocaciones». Par- VIEJOS tamos de este planteamiento, desde el lado catalán. Afirmar la per- AGRAVIOS sonalidad propia, reivindicar la propia historia en el momento de edificar el Estado de las autonomías, no puede, o no debe, traducirse en una continua apelación reivindicativa en nombre de viejos «agravios» que, en primer lugar, tuvieron su contrapartida en agravios a su vez aducibles por la otra parte —una insolidaridad no pocas veces flagrante—, y, en segundo, han sido sobradamente atendidos a través de la plataforma estatutaria diseñada por los propios catalanes. Convertir, siempre que ello resulte rentable, una presunta ofensa «personal» en un ataque general contra el país, contra su libertad y contra su dignidad histórica —pienso en la reacción de Pujol ante el pleito de Banca Catalana— es, además de injustísimo, un agravio al Estado en general. De otra parte, plantear la posibilidad de un protagonismo catalán en la política española —aquello de «catalanizar a España», que preconizaba Prat de la Riba— puede ser sumamente positivo y plausible, siempre que se trate, desde luego, de poner la «empenta» catalana al servicio de una gran idea española, y no al contrario —supeditar el proyecto español a intereses estrictamente catalanes—. La sospecha razonada —por parte del resto de los españoles— de que era esto lo que se perseguía, dio al traste con la famosa operación reformista montada por Roca i Junyent durante la campaña electoral de 1986, y me remito a lo que entonces dije y pronostiqué en un artículo titulado Ante las urnas («El País», 16-VI-86). Esos desajustes, o esas desmesuras, tienen su traducción, a nivel cotidiano, en múltiples cuestiones: por ejemplo, la tendencia a convertir el bilingüismo en un solo cauce catalán; o a «montar» una suerte de solapada «representación internacional» catalana, al margen de la oficial del Estado. PROFUNDIZAR EN LA AUTONOMÍA Pero, a su vez, el intento, «desde» la otra parte, de ganarse al catalanismo eternamente resentido mediante esa demagogia regresiva (abrazada por el PSOE) que supondría replantear de arriba abajo el consenso constitucional, difícil y positivamente logrado, a través de un proyecto federal, es asimismo un error mayúsculo y que puede aportar muy graves consecuencias negativas. Federalismo y autonomismo, hay que repetirlo siempre, son dos cosas sustancialmente distintas. La idea de «profundizar en la autonomía» mediante una «interpretación» de corte federal, envuelve un equívoco: no cabe profundización; será preciso volver a empezar el edificio desde los cimientos. Y ese edificio constitucional, basado excepcionalmente en la concordia civilizada, en el consenso, es, a los ojos del mundo, el exponente más valioso de una «maduración civilizada», que ha venido a sustituir el penoso cainismo de las guerras civiles por una integración civilizada en la democracia. Tirar por la ventana lo ya conseguido, reconstruir de arriba abajo los pactos que coordinaron unidad y diversidad, ofrece mucho más riesgos que ventajas. A la hora del milenario —cuya celebración no debería convertirse en un nuevo «tirón» particularista—; en vísperas del quinto centenario americanista —que nos debe embarcar a todos en un horizonte de universalidad—, la reflexión reposada sobre la historia común se impone para que no caigamos —¡una vez más!— en un nuevo fracaso histórico irreparable.