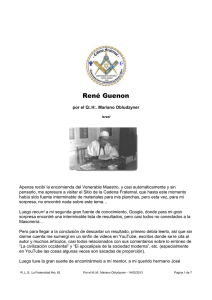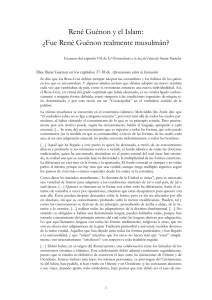Comentarios al Libro Oriente y Occidente de René Guénon
Anuncio

Oriente y Occidente de René Guénon, comentado por Miguel Valls Este agosto de 2005 no ha sido especialmente propicio para las actividades de aire libre en el noreste, de ahí que se nos hayan juntado varios libros que comentar, leídos al abrigo de las tormentas o de la mala mar, que de todo ha habido, incluso nieve en la Cerdaña. Pasaron con más pena que gloria La Mitología Cátara y La Mitología Templaria, ambos de Juan Ávila Granados, muy trabajados aunque con poco aporte de información sustancial. También pasó, como barco en la niebla, El Tesoro Oculto de los Templarios, pretencioso título para un batiburrillo de episodios relacionados con el Temple, con mucha cita de Juan García Atienza, y recopilados o escritos por Josep Guijarro Triadó a la usanza de la revista (Karma 7) o del programa de radio (Enigmas, RNE) que dirige este autor de Terrassa. Alusiones a ovnis incluidas. El libro, muy completo, escrito con buena técnica periodística, enumera datos curiosos de aquí y de allá, aunque sin entrar a fondo en materia y, por supuesto, sin identificar ningún objeto o tesoro oculto, ni resolver los enigmas propuestos en los titulares, muy al estilo de la mal llamada divulgación científica que, en la mayoría de los casos, no es sino vulgarización o trivialización sin más. Tampoco hubo mucha más suerte con La Masonería, historia e iniciación, de Christian Jacq, bien documentado, aunque con más de lo de siempre y peor contado que en obras previas. Los cuatro títulos citados tienen en común el estar editados por Martínez Roca (MR) y el emplear mal, con machacona reiteración, el verbo detentar –parece que a muchos autores y traductores les da corte usar la acepción correcta ostentar o, más llanamente, tener o poseer–. Así sufrimos, por inventar un ejemplo, que “los templarios detentaban el conocimiento tradicional” cuando, como el Diccionario aclara, detentar es retener y ejercer ilegítimamente algún poder o cargo público, o bien retener alguien lo que manifiestamente no le pertenece. Porque, que nosotros sepamos, nada hay que deslegitime al Temple para el ejercicio de esa posesión. Más les valdría a muchos leer el diccionario de castellano o español, o los lúcidos y gratos Dardos en la palabra del fallecido académico don Fernando Lázaro Carreter, y ponerse luego a escribir con la propiedad debida, para así ostentar el oficio de la escritura y no detentarlo, como se da el caso. Visto el panorama, decidimos pasarnos después, con carácter excepcional, a la novela histórica, con una lectura sobre la vida de un astrónomo de Bagdag del siglo XIII, obra amena que prometía aportar alguna luz sobre la llamada secta u orden de los hashisin y con quienes el sabio trabó relación. Finalmente, todo quedó en agua de borrajas, una vez más, a tenor de los consabidos bulos sobre la orden y su jefe, el Viejo de la Montaña, que reproduce la trama. Aunque, al menos esta vez, eso sí, uno ya estaba avisado de que se trataba de un libro de ficción, con chica incluida y todo. Buscando bibliografía acerca del tema de hoy, también cayó en nuestras manos, previo pago, otra novela histórica recientemente publicada, La Sublime Puerta, de Jesús Sánchez Adalid, acerca de las desventuras de un soldado español de los tercios de Felipe II, cautivo en el Istambul del siglo XVI. Una trama policiaca sencilla, prolijamente documentada, y sazonada con datos muy reveladores sobre la sociedad y la corte otomanas, y la tolerancia religiosa de que se disfrutaba en aquel tiempo en ese imperio musulmán. Un libro honesto, recomendable en su género, y muy grato de leer. Y un buen motivo también para reflexionar sobre la incómoda mala vecindad entre una y otra orillas de Istambul, entre Oriente y Occidente; y sobre la añoranza del gran amigo y maestro que nos perdemos; y por encima de todo, porque al perdernos a Oriente lo que nos estamos perdiendo es a nosotros mismos. Dicho esto, se entenderá que se agradezcan obras como la que resumiremos hoy, Oriente y Occidente, de René Guénon, tan pulcra y clara en las formas como esencial en su contenido, escrita sin pretensiones personales ni comerciales y con evidente ánimo constructivo sobre una cuestión sustancial. Un auténtico libro 10 que hay que tener. Guénon es uno de esos autores que uno tiene la sensación de conocer ya suficientemente por las constantes referencias a sus trabajos aquí o allá. Pero su lectura es sorprendente, nítida y exponencialmente mejor, sin comparación posible. Y su mensaje, setenta veces más rico de lo que nos han contado hasta ahora. La obra trata, dicho breve, del desencuentro entre Occidente y Oriente, sobre las características del pensamiento de una y otra partes, y sobre, básicamente, lo que se pierde Occidente –los occidentales– al persistir en mantener abiertas las zanjas que nos separan de las fuentes del conocimiento tradicional. 2 Cuando uno hojea el libro en la tienda, da la sensación de ser un ensayo de gran actualidad escrito ayer mismo. Pero incluso después de terminado, cuesta creer que fue compuesto hacia 1.924, de tan tristemente vigente que resulta todo. Es evidente que el problema viene de antiguo. René Guénon, despierto y certero como pocos, hurga sucesivamente en todas y cada una de las llagas del problema, con la legitimidad de su extensa experiencia y gran conocimiento de las filosofías orientales (mejor sería decir la filosofía oriental), con el pesar que siente por Occidente, su cuna, pero con la esperanza puesta en la reconciliación. Así, el prefacio comienza con una pertinente cita de Rudyard Kipling: Oriente es Oriente y Occidente es Occidente, y los dos no se encontrarán nunca, (...) aunque la diferencia desaparece cuando dos hombres fuertes –probablemente espiritualmente fuertes, aunque Guénon no da mucho crédito a esta acepción de Kipling– se encuentran cara a cara después de heber venido de los extremos de la tierra. En su exposición, Guénon comienza por leerle la cartilla a Occidente: Mientras los occidentales se imaginen que no existe más que un solo tipo de humanidad, y que no hay más que una sola “civilización” en diversos grados de desarrollo, no será posible ningún entendimiento. (...) Al negarse a ver las cosas tal y como son y a reconocer algunas diferencias actualmente irreductibles, uno se condena a no comprender nada de la mentalidad oriental. Muchos lectores occidentales podrían aducir que poco les importan algunas de esas cosas que desconocen de Oriente, habida cuenta del nivel de progreso que disfrutan en Occidente y de las carencias de allá, que esas sí que son sabidas. Guénon pone las cosas en su sitio: Es lícito pensar que hay que observar una cierta jerarquía, y que las cosas de orden intelectual, por ejemplo, valen más que las del orden material. Si ello es así, una civilización que se muestre inferior en el primer aspecto, aun cuando sea indiscutiblemente superior en el segundo, se verá aún desfavorecida en el conjunto, cualesquiera que puedan ser las apariencias exteriores; y tal es el caso de la civilización occidental, si se la compara a las orientales. Cuando uno piensa en episodios recientes, lamenta que no encontrasen mayor eco aquellas palabras escritas allá por los felices años ‘20: Trabajar para preparar ese entendimiento es esforzarse también en desviar catástrofes con las que Occidente está amenazado debido a su propia culpa, objetivos ambos que están mucho más cercanos de lo que se podría creer. Para Guénon, la solución comienza por el estudio, pero un estudio desde una actitud diferente, porque no se trata de erudición, sino de comprensión. Solo a través del estudio se desvanecerán los “misterios” de los que tanto se abusa en Occidente, porque los misterios solo lo son porque aquellos que hablan de ellos son los primeros en no comprender nada; no hay verdadero misterio más que en lo que es inexpresable por su propia naturaleza. En el capítulo I, Civilización y Progreso, Guénon denuncia el sistema cartesiano de pensamiento occidental, que limita la inteligencia a la razón, y la metafísica –el conocimiento intelectual puro y trascendente, el conocimiento de los principios de orden universal– a instrumento de la física. Por eso no se sorprende de la cita del propio Bergson: La inteligencia, considerada en lo que parece ser su modo original, es la facultad de fabricar objetos artificiales, en particular útiles con los que hacer otros útiles, y de variar indefinidamente su fabricación. En Occidente, la inteligencia quedaría restringida a ese ámbito de lo material, y el alma al de lo sentimental, limitando a lo moral todo ejercicio intelectual superior. Con todo acierto, Guénon cuestiona la concepción de progreso indefinido, el motor de la civilización occidental, y lo contrapone a la idea oriental de alcanzar un grado suficiente de bienestar material que posibilite el desarrollo verdaderamente intelectual de cada individuo. Reprocha también a Pascal, de quien cita su comparación de la Humanidad con un mismo hombre que subsiste siempre y que aprende continuamente durante el transcurso de los siglos. Porque para Guénon, y tampoco para Oriente, el hombre de la antigüedad es el niño con quien le comparan Pascal, Bacon o Comte. Pensar que estamos más desarrollados actualmente de lo que lo estaban Hermes o Buda es un error; decirlo, una arrogancia; y obrar conforme a eso, delirio colectivo, añadimos nosotros. El ámbito de la razón no es más que el intermediario entre el de los sentidos y el del intelecto superior. La noción de utilidad nunca debiera reemplazar la noción de verdad. La creencia en el progreso indefinido no es sino la más ingenua y grosera de todas las formas de “optimismo”. El prejuicio, propio de Occidente, es siempre algo sentimental, no intelectual. La actitud oriental es de naturaleza intelectual y si los occidentales tienen dificultades para comprenderla es porque están invenciblemente inclinados a juzgar a los demás según lo que son ellos mismos y a prestarles sus propias preocupaciones, como les prestan también sus maneras de pensar sin reparar en que puede haber otras, tan estrecho es su horizonte mental. La recíproca no es verdadera: los orientales, cuando tienen la ocasión para ello y quieren tomarse el trabajo de hacerlo, no tienen dificultades para penetrar y comprender los conocimientos especiales de Occidente, ya que están habituados a especulaciones mucho más vastas y profundas. (...) La ciencia occidental es análisis y dispersión; el conocimiento oriental es síntesis y concentración. Lo que los occidentales llaman “progreso” no es para los orientales más que cambio e inestabilidad; y la necesidad de cambio, tan característica de la época moderna, es a sus ojos una marca de inferioridad manifiesta: aquel que ha llegado a un estado de equilibrio ya no siente esa necesidad, del mismo modo que el que sabe ya no busca. El capítulo II lleva por elocuente título La Superstición de la Ciencia. En él, Guénon habla de esa deificación occidental de lo industrial, del análisis a ultranza que conduce a la “división del trabajo” y la miopía intelectual, y de cómo los hechos sustituyen a las ideas. En Oriente, en cambio, las cosas contingentes mismas parecen no valer la pena de ser estudiadas sino en cuanto consecuencias y manifestaciones de algo que es de otro orden superior. (...) Los occidentales tienen tan alta opinión de su ciencia que creen que su prestigio es irresistible, y se imaginan que los demás pueblos deben caer presa de admiración ante sus descubrimientos más intrascendentes. (...) En Occidente, el prototipo de “sabio” en la mente de la mayoría es el ingeniero, el inventor o el constructor de máquinas. En Oriente, la Sabiduría no es algo que pueda publicarse en fascículos, sino el fruto del trabajo intelectual de cada cual sobre sí mismo. En el capítulo III, La Superstición de la Vida, se 3 achaca a los occidentales que recriminen tan a menudo a las civilizaciones orientales, entre otras cosas, su carácter de atemporalidad, de estabilidad o fijeza, que les parece como la negación del progreso, sin caer en la cuenta de que uno de los aspectos esenciales de la idea de tradición es la inmutabilidad –la certeza– de los principios en los que se apoyan. Lo inmutable no es lo que es contrario al cambio, sino lo que es superior. Para un oriental, la filosofía occidental moderna tiene por objeto principal el resolver una serie de problemas enteramente artificiales, que no existen sino porque están mal planteados. Los griegos ya eran incapaces de liberarse de la forma; los modernos parecen incapaces de desprenderse de la materia. El occidental reemplaza la Tradición con la costumbre o el hábito. Y si el oriental puede sufrir pacientemente la dominación material de Occidente –siempre que no le vengan a molestar– es porque conoce la relatividad de las cosas transitorias y porque lleva, en lo más profundo de su ser, la conciencia de la eternidad. En el capítulo IV se apuntan ya algunas soluciones: primero, destruir todos los prejuicios que son otros tantos obstáculos. Después, restaurar la verdadera intelectualidad, que Occidente ha perdido y que el estudio del pensamiento oriental, por poco que se emprenda como es debido, puede ayudarle poderosamente a recuperar. Ya en la Segunda Parte del ensayo, René Guénon reflexiona sobre la falta de estructuración jerárquica del conocimiento en Occidente, donde el abuso del igualitarismo democrático, entendido como vulgarización del conocimiento entre quienes no están aún capacitados para entenderlo ni respetarlo, no es más que la consecuencia y la manifestación, en el orden social, de la anarquía intelectual. Lo que llamamos una civilización tradicional es aquella que descansa en principios en el verdadero sentido de la palabra, es decir, allí donde el orden intelectual domina a todos los demás, donde todo procede directa o indirectamente de él y donde todo, ya se trate de ciencias o de instituciones sociales, no son en definitiva más que aplicaciones contingentes, secundarias y subordinadas de las verdades puramente intelectuales. Así pues, retorno a la tradición o retorno a los principios no es realmente más que una sola y misma cosa. A este tenor, y para los buscadores de perlas, aquí va una, no precisamente muy nacionalista: El conocimiento de los principios es rigurosamente el mismo para todos los hombres que lo poseen, ya que las diferencias mentales no pueden afectar más que a lo que es de orden individual, luego contingente, y no alcanzan el ámbito metafísico puro. Aquel que haya comprendido verdaderamente sabrá reconocer siempre, detrás de la diversidad de las expresiones, la verdad una, y así esa diversidad inevitable no será nunca una causa de desacuerdo. Efectivamente, cuando la atención se concentra en lo fundamental, todo lo contingente, lo accesorio, desaparece y las banderas pierden su razón de ser, si es que alguna vez la tuvieron. Guénon lamenta las ocasiones de acercamiento perdidas, cuando la influencia del pensamiento de Alejandría en los griegos clásicos; durante la época de Carlomagno y Bizancio después; en los siglos de Al Ándalus más tarde ; y los excepcionales contactos entre órdenes militares de uno y otro lado, de pensamiento afín, en la poco propicia ocasión de las Cruzadas. Porque la civilización occidental de la Edad Media, con su constitución social jerarquizada, era suficientemente comparable a las civilizaciones orientales como para permitir algunos intercambios intelectuales –como los que transformaron a los templarios, suponemos–, que el carácter de la civilización moderna, en cambio, hace actualmente imposibles. Podemos suponer también qué opinaría Guénon sobre la empatía intelectual que puede existir hoy día entre un marine de Dakota del Sur y un practicante sufí en el Bagdag actual. Respecto a qué modelo oriental de entre los grandes posibles podría ser el mejor interlocutor inicial en esta línea de investigación –China, India o mundo musulmán–, Guénon recomienda este último por la mayor cantidad de elementos comunes que se dan, a pesar de las meras apariencias, y en comparación con los del Lejano Oriente. Los españoles, además, lo tenemos mucho más fácil desde nuestra posición de privilegio. Por último, Guénon aboga por la constitución en Occidente de una especie de elite intelectual, poco importa si más o menos organizada formalmente, pero cohesionada por su objetivo inequívoco, aplicada al estudio de la Tradición a través de sus fuentes –incuestionablemente orientales– y que sería la encargada de influir y concienciar a la sociedad occidental sobre la importancia de vivir conforme a los principios universales e inmutables. Porque solo participando de esa manera de pensamiento más desarrollado, y según una escala de valores claramente compartidos, será posible el respeto y el entendimiento mutuos. En su madurez, hacia la época en que escribió este libro, René Guénon se convirtió al Islam. Murió en El Cairo en 1.951, y dejó una fértil producción literaria amplísimamente citada. Pero sobre todo, cristalizó y anticipó una línea de pensamiento social en una época en la que los totalitarismos y extremos de todo signo parecían no dejar hueco posible. Hoy día, esa línea de pensamiento comienza a ser significativamente compartida y, de alguna forma, esa elite intelectual –si puede llamarse así– podría llegar a darse en los términos y cauces de absoluta normalidad que previó Guénon. Sin lugar a dudas, la convivencia real entre Oriente y Occidente no comportaría sino ventajas al conjunto del género humano. Y quizá así, de una vez, Occidente dejaría de buscar su satisfacción donde no podrá encontrarla. Como hemos dicho otras veces, y como sugiere la cita de Kiplin al principio del libro, no hay nada mejor que la fortuna de echarse un buen amigo, musulmán o de cualquier otra corriente oriental, para acortar distancias. Ni nada mejor que reconocer y concentrarse en lo fundamental, para saber que tal distancia no existe. Es de agradecer a las editoriales Paidós y Sophia Perennis, entre pocas más, la edición actual en castellano de los trabajos de Guénon, sobre los que tendremos ocasión de volver en una próxima oportunidad. También queremos dar las gracias muy cariñosamente al querido amigo Adrián Macliman por honrarnos con la lectura de estos comentarios de texto, a pesar de haber en ellos mejor intención que acierto. Miguel Valls Septiembre ‘05