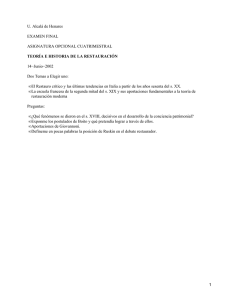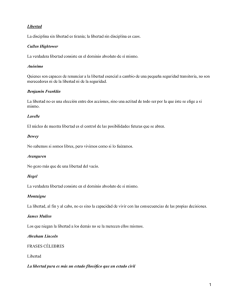John Ruskin, un mito olvidado Fernando Chueca Goitia
Anuncio
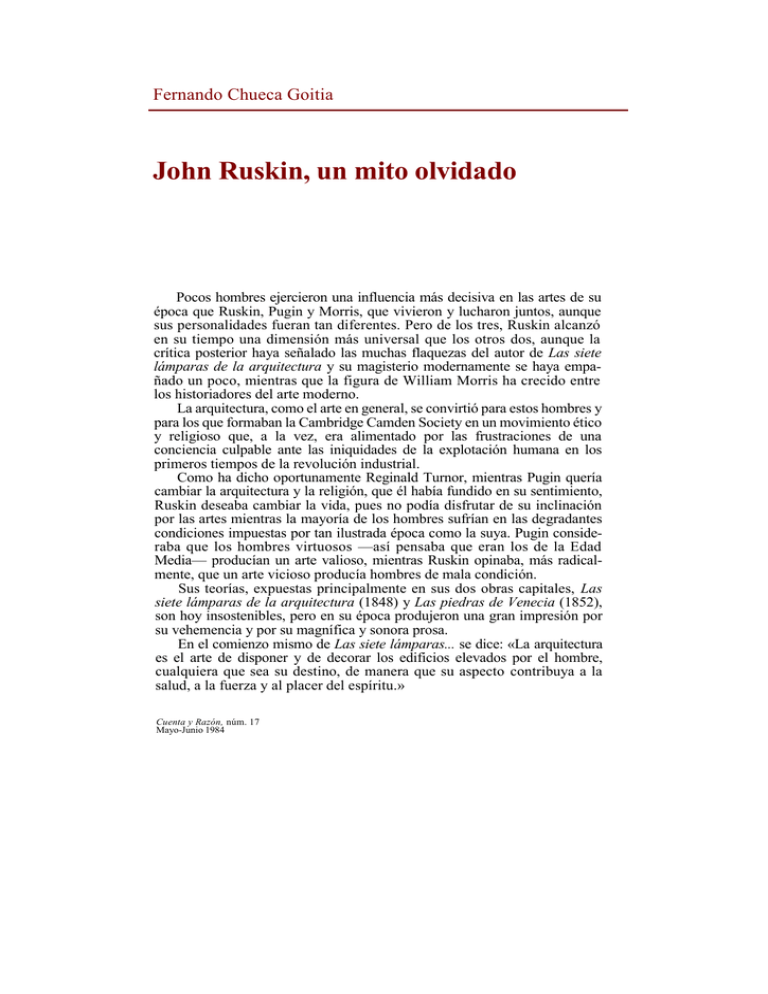
Fernando Chueca Goitia John Ruskin, un mito olvidado Pocos hombres ejercieron una influencia más decisiva en las artes de su época que Ruskin, Pugin y Morris, que vivieron y lucharon juntos, aunque sus personalidades fueran tan diferentes. Pero de los tres, Ruskin alcanzó en su tiempo una dimensión más universal que los otros dos, aunque la crítica posterior haya señalado las muchas flaquezas del autor de Las siete lámparas de la arquitectura y su magisterio modernamente se haya empañado un poco, mientras que la figura de William Morris ha crecido entre los historiadores del arte moderno. La arquitectura, como el arte en general, se convirtió para estos hombres y para los que formaban la Cambridge Camden Society en un movimiento ético y religioso que, a la vez, era alimentado por las frustraciones de una conciencia culpable ante las iniquidades de la explotación humana en los primeros tiempos de la revolución industrial. Como ha dicho oportunamente Reginald Turnor, mientras Pugin quería cambiar la arquitectura y la religión, que él había fundido en su sentimiento, Ruskin deseaba cambiar la vida, pues no podía disfrutar de su inclinación por las artes mientras la mayoría de los hombres sufrían en las degradantes condiciones impuestas por tan ilustrada época como la suya. Pugin consideraba que los hombres virtuosos —así pensaba que eran los de la Edad Media— producían un arte valioso, mientras Ruskin opinaba, más radicalmente, que un arte vicioso producía hombres de mala condición. Sus teorías, expuestas principalmente en sus dos obras capitales, Las siete lámparas de la arquitectura (1848) y Las piedras de Venecia (1852), son hoy insostenibles, pero en su época produjeron una gran impresión por su vehemencia y por su magnífica y sonora prosa. En el comienzo mismo de Las siete lámparas... se dice: «La arquitectura es el arte de disponer y de decorar los edificios elevados por el hombre, cualquiera que sea su destino, de manera que su aspecto contribuya a la salud, a la fuerza y al placer del espíritu.» Cuenta y Razón, núm. 17 Mayo-Junio 1984 Niega que la arquitectura tenga algo que,ver con la utilidad: «Reservemos —dice— el nombre de arquitectura para aquel arte que, comprendiendo y admitiendo como condiciones de su funcionamiento las exigencias y necesidades corrientes del edificio, impone a su forma ciertos caracteres venerables y bellos, aunque inútiles desde otros puntos de vista» (Las siete lámparas de la arquitectura, edición de la España moderna, págs. 1 y 2), Yo pondría el énfasis en la palabra venerable, pues para Ruskin todo aquello que no es venerable no se eleva a la categoría de arte y no es venerable sino aquello que tiene un fondo moral. Con ese enfoque condena Ruskin el Renacimiento, porque considera que en su naturaleza moral es un arte corrompido. Es el arte que expresa el orgullo de los papas y la ostentación de los príncipes. En Las piedras de Venecia nos dice que el Renacimiento es pagano por sus orígenes, orgulloso e impío: «... una arquitectura inventada al parecer para convertir en plagiarios a sus arquitectos (se refiere a la obediencia a Vitrubio y a los órdenes grecorromanos), esclavos a sus constructores y sibaritas a sus habitantes; una arquitectura en la que todo lujo tiene cabida y toda insolencia se ampara; lo primero que tenemos que hacer es destruirla y después sacudirnos su polvo de nuestros pies.» Estas y otras tiradas de parecido tono profético fueron las que le proporcionaron en su época un poder que ahora no imaginamos. En el mismo sentido moral pretende denunciar todo aquello que en construcción resulta falso o enmascarador: el pintar los materiales para simular algo que no son; el aceptar los ornamentos fabricados por medio de máquinas, lo que supone una suplantación de la mano del hombre y, por lo tanto, un error moral. Ya que los venerables edificios de la Antigüedad han sido construidos de arcilla, piedra y madera, el abandono de estos materiales (en sí venerables) supone el abandono de los principios del arte. Todas estas ideas empiezan a poner de manifiesto la repugnancia cíe los Victorianos a la invasión de la mecanización, que les ahoga con sus productos falsos y sus ersatz, y su deseo de volver a los tiempos ingenuos de la artesanía. En esta línea progresará luego Morris, con un temperamento más moderno, que le llevará a convertirle en un pionero del racionalismo futuro. Pero a Morris le dejaremos para más adelante. Ruskin, con su teoría de los materiales venerables, se encuentra ante un grave dilema. ¿Cómo aceptar el uso del hierro —material moderno—, que se va imponiendo y que es una de las conquistas de su propia época? Más o menos busca líneas de repliegue para superar el dilema. Acepta, por ejemplo, las cadenas de hierro que utilizó Brunelleschi para zunchar la cúpula de Florencia o las grapas de hierro de la flecha de la catedral de Salisbury; cree resolver sus contradicciones aceptando el hierro como una prudente ortopedia y lanza su axioma de que los metales deben usarse como cemento y no como soporte. En seguida apela a una metáfora moralista: el hierro es como el vino, que un hombre puede usar en momentos de enfermedad, pero no como alimento (pág. 43). De todas maneras, no se salvaba el principal escollo, la utilización del hierro como soporte, que va a producir esas magníficas y sorprendentes estructuras como el Cristal Palace de Paxton (1851), desafío violento a estas teorías ruskinianas. Por eso, intuyéndolo, se atreve a contradecirse, presumiendo que en un futuro próximo podrá desarrollarse un nuevo sistema de leyes arquitectónicas enteramente adaptado a la construcción metálica. No debemos olvidar que todos los teóricos de la arquitectura han sentido la necesidad de establecer sus leyes con un soporte racional. Los hombres del Renacimiento creyeron que la suma razón estaba en la cultura clásica de Grecia y Roma, y esto fue la base de su pensamiento humanista en filosofía, literatura y arte. En el neoclasicismo vemos, y ya nos hemos ocupado suficientemente de ello, un nuevo rebrote de racionalismo de carácter especialmente lingüístico. Se explica entonces todo el lenguaje arquitectónico buscando la razón de sus leyes gramaticales. Los románticos, como Ruskin, no olvidemos que son racionalistas, aunque de otra manera y mientras unos veían la racionalidad del lenguaje arquitectónico en la articulación de la columna y el dintel otros la ven en el juego sabio de contrafuertes y arbotantes. En grandísima parte, la vuelta al gótico del siglo xix se basa en criterios racionalistas, y Viollet-le-Duc no se cansa de decir que la arquitectura gótica, constructivamente hablando, es la más racional que nunca ha existido. No olvidemos tampoco que los neoclásicos eran también unos románticos que creían en el sentimiento y en la naturaleza, hasta el punto que podemos muy bien acusar el parentesco de algunas observaciones de BouHeé sobre la arquitectura en relación con las estaciones del año y en relación con la luz y las sombras con otras de Ruskin de tono parecido. «... La arquitectura—ese arte magníficamente humano— debe mostrar una expresión análoga de las penas y cóleras de la vida, de sus dolores y de su misterio. A ello no llegará sino por el vigor o difusión de la sombra. El procedimiento de Rembrandt, si es falso en pintura (curiosa observación, obligada en un prerrafaelista), es todo nobleza en arquitectura. No creo que un edificio haya tenido jamás verdadera grandeza, a menos que se mezclen en su superficie poderosas masas de sombra vigorosas y profundas. También debe ser uno de los primeros hábitos de un joven arquitecto abarcar en su concepción no sólo el dibujo en el miserable esqueleto de sus líneas, sino muy principalmente los efectos de la sombra, previendo cómo se destacará su obra cuando el alba la ilumine o la abandone el crepúsculo, cuando sus piedras estén caldeadas y fríos sus ángulos, cuando sobre las unas se calienten los lagartos y en las otras construyan las aves. Que dibuje con la sensación del calor y del frío...» (pág. 87), y así continúa para explicar lo que es el dibujo majestuoso. Y en otro lugar: Un arquitecto no debe vivir en la ciudad, como tampoco un pintor. «Enviadle a nuestras montañas; que aprenda en ellas lo que la naturaleza tiene para sus arbotantes, lo que tiene por cúpula. Había un algo en el viejo poder de la arquitectura que tenía más que ver con el ermitaño que con el ciudadano.» En ese párrafo, en ese torrente que son Las siete lámparas... existen perlas escondidas que se mezclan con extrañas ingenuidades y no pocas falacias. Por ejemplo, en su capítulo dedicado a la lámpara de la belleza mantiene teorías peregrinas. Lo bello es lo que la naturaleza presenta más frecuentemente. Por lo tanto, la greca griega no puede ser bella porque en la naturaleza sólo se da en los cristales de bismuto y éstos sólo se producen artificialmente. Sin embargo, los ornamentos lombardos de la catedral de Pisa pueden aceptarse porque son la imagen de un cristal de sal, y la sal es mucho más común que el bismuto. En medio de no pocas ingenuidades no faltan las observaciones que obedecen a una mentalidad típica del momento, como el desdén por las recetas numéricas para orientarse en el mar sin orillas de las proporciones. Las proporciones son tan infinitas como la melodía en la música, y querer enseñar a un arquitecto la belleza de las proporciones es como querer enseñar a componer calculando las relaciones matemáticas de las notas de la Adelaida de Beethoven o el Réquiem de Mozart. El hombre que tenga vista e inteligencia creará bellas proporciones y no podrá hacerlas de otro modo; mas no podrá decirnos de qué manera, como Wordsworth no podrá enseñarnos a escribir un soneto o Walter Scott a trazar el plan de una novela. Dicho esto, Ruskin establece una ley general para ordenar las proporciones: «Tener un gran motivo y muchos otros pequeños, o bien tener un motivo principal y muchos otros inferiores, y ligarlos después bien.» La proporción es un juego de contrastes y de desigualdades. «Desembarazaos de la igualdad, dejádsela a los niños y a sus castillos de naipes; las leyes de la naturaleza de la razón y del hombre se levantan contra ellas, en arte como en política. Yo no conozco en Italia más que una torre absolutamente fea, y es porque está dividida en partes verticales iguales: la Torre de Pisa.» Como sería inagotable hacer un comentario de todas las ideas de Ruskin> vamos a apuntar muy brevemente algunas otras, por lo que tienen de indicativas para la arquitectura de su época: «No puedo, de ninguna manera, concebir la arquitectura sin color.» «No es signo de estancamiento en un arte que imite o tome prestado, mas sí lo será el imitar sin discernimiento o tomar sin gran cuidado.» «No hay más que dos grandes conquistadores del olvido de los hombres: la poesía y la arquitectura. Esta última implica en cierto modo a la primera y es en realidad más potente.» «En los edificios públicos, la intención histórica debía ser aún más definida. Una de las ventajas de la arquitectura gótica —uso la palabra gótica en su acepción general en tanto que opuesta a clásica— es la de administrar una riqueza de anales sin límites. La mímica y multiplicidad de sus decoradores esculturales permiten expresar, simbólica o literalmente, lo que es digno de ser conocido de los sentimientos o de los altos hechos nacionales.» Ruskin piensa en el Palacio Ducal de Venecia; yo pienso en el Parlamento de Londres. «La mayor gloria de un edificio no depende, en efecto, ni de su piedra ni de su oro. Su gloria toda está en su edad en esa sensación profunda de expresión, de vigilancia grave, de simpatía misteriosa, de aprobación o de crítica que para nosotros se desprende de sus muros, largamente bañados por las olas rápidas de la humanidad. En su testimonio de durabilidad ante los hombres, en su contraste tranquilo con el carácter transitorio de las cosas, en la fuerza, que en medio de la marcha de las estaciones y del tiempo, y de la decadencia y nacimiento de las dinastías, y de las modificaciones de la faz de la tierra o de las orillas del mar, conserva imperecedera la belleza de sus formas esculpidas, y une unos siglos olvidados con otros: en todo esto se va concentrando la emoción de las naciones. En la pátina dorada de los años es donde hemos de buscar la verdadera luz, el color y el mérito de la arquitectura. Sólo cuando un edificio ha revestido este carácter, cuando se le ha confiado la fama de los hombres y la santificación de sus hazañas, cuando sus muros han sido testigos de nuestros sufrimientos y sus pilares han surgido de las sombras de la muerte, su existencia, más duradera que los objetos naturales del mundo que le rodea, se ve por completo dotada de lengua y vida.» Este último párrafo pone de manifiesto varias cosas que entran de lleno dentro del análisis de la época que estudiamos. En primer lugar, la historicidad bajo la cual se percibe el fenómeno artístico. En épocas anteriores, el arte se valoraba por sus perfecciones estéticas con arreglo a diversos criterios, ideologías o preceptivas. Una obra de Praxiteles o de Rafael era excelente porque había alcanzado una especie de perfección intemporal. Ahora se añade un nuevo valor, el del paso del tiempo, el de su condición de ser obra histórica por encima o al margen de sus perfecciones. Nunca se ha hecho una mejor apología que ésta de Ruskin de la arquitectura histórica, y esto va a repercutir fenomenalmente en los años inmediatos. Ruskin lo va a decir claramente: «Un edificio no se puede contemplar en todo su esplendor hasta que no han pasado sobre él cuatro o cinco siglos.» Por lo tanto, hay que construir con vistas a la perduración y, lo que es más importante, debe construirse teniendo presentes los probables efectos del tiempo. Piénsese la distancia enorme que separa estos conceptos de la mentalidad de hoy cuando sólo pensamos en construir para satisfacer las necesidades utilitarias del momento. Por el camino señalado por Ruskin se podía llegar a acelerar artificialmente el paso del tiempo, que es lo que hacían las escuelas llamadas vagamente pintorescas. Sobre el concepto de pintoresquismo (lo que es digno de ser pintado), Ruskin se alarga en disquisiciones no poco alambicadas, pero siempre curiosas. Algunos consideran que la caducidad potencia el pintoresquismo, y, por lo tanto, al concebir el edificio presienten cuál será su futuro aspecto ruionoso; la ruina viene a ser algo así como la culminación de lo pintoresco, por eso excitan tan intensamente los sentimientos románticos. Aquí Ruskin llega a un tema sumamente delicado: el de la restauración de los viejos edificios. Es un tema que está en la atmósfera de esta época historicista. Desde el punto y hora que los hombres han comprendido la lección de la historia y que han comenzado a amar los viejos edificios por el mismo hecho de ser viejos, el problema de su restauración se convierte en un problema candente, que desde entonces está en pie. Pero Ruskin se levanta airado y condena la restauración mutiladora, la que amenaza a tantos edificios, la que llevará un Viollet-le-Duc a sus últimas consecuencias, hasta el punto de no saber, hoy, si le debemos gratitud o rencor. Para Ruskin, lo que constituye la vida, el alma de un edificio, jamás se puede restituir; hacen falta los brazos y los ojos de los artistas que lo crearon. «¿Qué imitación puede hacerse de unas superficies de las que ha desaparecido una media pulgada de espesor? Todo el acabado de la obra estaba en esa media pulgada desaparecida.» Ya se dan cuenta de algo que nosotros estamos hoy mismo sufriendo. Algo tremendo que consiste en descuidar los edificios para luego restaurarlos. «Tened cuidado con vuestras construcciones —dice— y no tendréis luego el cuidado de repararlas.» Algo que no deberíamos olvidar. Algunas hojas de plomo colocadas en tiempo oportuno sobre el techo o sobre las cornisas, algunos conductos limpiados de broza, pueden salvar un edificio. Para Ruskin, lo importante es conservar. No tenemos derecho a tocar ningún monumento del pasado. No nos pertenecen. Pertenecen en parte a los que los construyeron y en parte a las generaciones que han de venir detrás. Toda una doctrina expuesta en unas páginas admirables que nos gustaría glosar si el espacio no nos faltara. La última de las lámparas con que intenta alumbrar la arquitectura es la de la obediencia. ¿Qué quiere decir que la arquitectura tiene que ser obediente? Pues algo que todos sabemos: que tiene que tener leyes sobre el capricho particular, y que si estas leyes derivan de un espíritu nacional, tanto mejor. Ruskin quiere que, lo mismo que su país habla únicamente en la lengua de Shakespeare, tenga una arquitectura inglesa. Pero después de justas observaciones cae en la puerilidad de considerar que el estilo que deben adoptar las islas puede ser uno de estos cuatro: 1.°, el románico toscano; 2.°, el gótico primario de las repúblicas de Italia occidental; 3.°, el gótico veneciano en su más cumplido desarrollo, y 4.°, el Early decorated inglés. Dándose cuenta de sus anteriores afirmaciones nacionalistas, tiene que conceder que lo más cuerdo debería ser adoptar la última solución. Aparte de lo pueril que esto resulte, nos sirve para saber adonde iban las preferencias de Ruskin: el románico toscano de Pisa o Florencia y el gótico de las repúblicas italianas, simbolizado en el Campanile de Giotto, el amadísimo gótico de Venecia y su Palacio de los Dux. Desde luego nada del condenado e impío Renacimiento, ni menos del barroco, que en aquellas edades sólo tomarlo en cuenta hubiera sido como pactar con el demonio. Es evidente que las preferencias de este hombre, tan vehementemente expresadas, hicieron mella en los arquitectos de su tiempo que cultivaron los estilos que él amó, aunque no le obedecieron del todo, pues en la ba-rahúnda del eclecticismo no faltaron los que cultivaron los estilos clásicos, más o menos italianizados. John Ruskin nació en Londres en 1819, hijo de padres adinerados que le permitieron tener una esmerada educación en Oxford. En 1837 publicó su primer trabajo: La poesía de la arquitectura. Su fama comenzó con la aparición de su primer volumen de Modern Painters, en 1843. Esta obra la terminó en 1860, al publicar el quinto volumen. En 1840 comenzó sus viajes por Francia e Italia, que le habían de llevar a la publicación de sus dos obras más densas de doctrina: The Seven Lamps (1848) y The Stones of Venice (1852). Como crítico de arte, se sintió frecuentemente atraído por Turner y se convirtió en el mentor de la escuela prerrafaelista. En 1864 heredó la gran fortuna de su padre y fundó el St. George Guild, una comunidad informada por un vagoroso comunismo agrario. Su vida de moralista y reformador social no obtuvo el reconocimiento que alcanzó su obra de crítico de arte y tampoco logró como hijo ni como marido la serenidad y la calma que exigía su vida de escritor. Desde 1869 explica como profesor de arte en Oxford, donde a veces es atacado duramente hasta el punto de tener que abandonar la enseñanza. En 1878 sufre un ataque de locura. Muere en Brant Wood en 1900. Después de estar apartado de toda actividad, a su muerte se vuelve a despertar el interés por esta singular colegio de Oxford lleva su nombre. Aquel típico representante de la sociedad victoriana, estremecida por las conquistas de la técnica, llevaba dentro de sí el morbo de la amargura y se sentía solidario de las clases humildes, embrutecidas por un trabajo carente de horizontes espirituales, a las que quería liberar de su esclavitud por la vía de la religión, de la artesanía y de un cierto socialismo utópico. Hubiera deseado que los trabajadores en lugar de acarrear tierras, fundir raíles y construir locomotoras hubieran levantado catedrales, animados por el soplo del arte. F. Ch. G.* 1911. Arquitecto. De las Reales Academias de Bellas Artes y de la Historia.