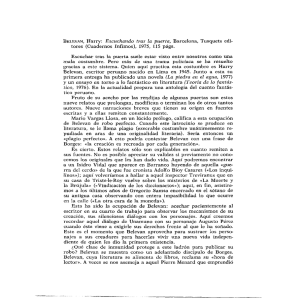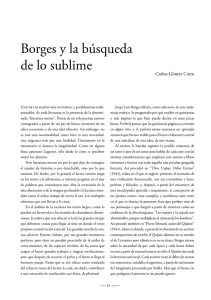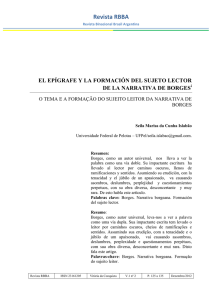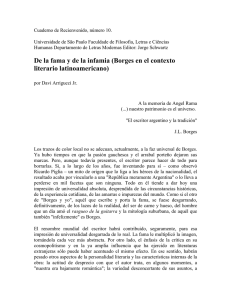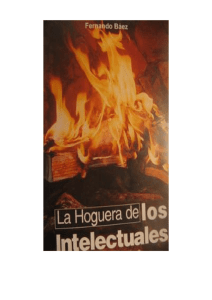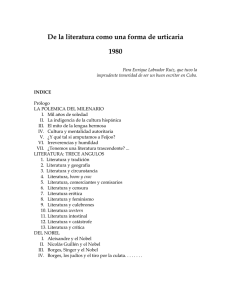qh119pe
Anuncio
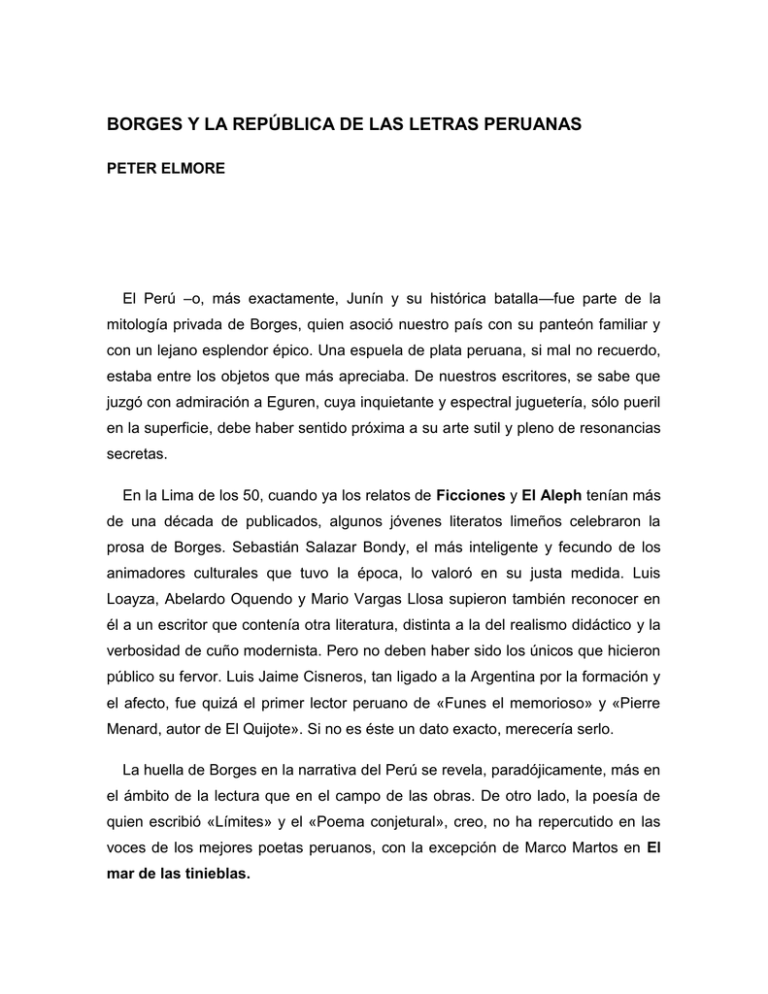
BORGES Y LA REPÚBLICA DE LAS LETRAS PERUANAS PETER ELMORE El Perú –o, más exactamente, Junín y su histórica batalla—fue parte de la mitología privada de Borges, quien asoció nuestro país con su panteón familiar y con un lejano esplendor épico. Una espuela de plata peruana, si mal no recuerdo, estaba entre los objetos que más apreciaba. De nuestros escritores, se sabe que juzgó con admiración a Eguren, cuya inquietante y espectral juguetería, sólo pueril en la superficie, debe haber sentido próxima a su arte sutil y pleno de resonancias secretas. En la Lima de los 50, cuando ya los relatos de Ficciones y El Aleph tenían más de una década de publicados, algunos jóvenes literatos limeños celebraron la prosa de Borges. Sebastián Salazar Bondy, el más inteligente y fecundo de los animadores culturales que tuvo la época, lo valoró en su justa medida. Luis Loayza, Abelardo Oquendo y Mario Vargas Llosa supieron también reconocer en él a un escritor que contenía otra literatura, distinta a la del realismo didáctico y la verbosidad de cuño modernista. Pero no deben haber sido los únicos que hicieron público su fervor. Luis Jaime Cisneros, tan ligado a la Argentina por la formación y el afecto, fue quizá el primer lector peruano de «Funes el memorioso» y «Pierre Menard, autor de El Quijote». Si no es éste un dato exacto, merecería serlo. La huella de Borges en la narrativa del Perú se revela, paradójicamente, más en el ámbito de la lectura que en el campo de las obras. De otro lado, la poesía de quien escribió «Límites» y el «Poema conjetural», creo, no ha repercutido en las voces de los mejores poetas peruanos, con la excepción de Marco Martos en El mar de las tinieblas. Sin duda, en la escasa lista de los libros abiertamente escritos en la órbita de la temática y el estilo borgianos, destaca El avaro y otros textos, de Luis Loayza. Ese homenaje a la sintaxis y los giros verbales de Borges ha quedado como un ejercicio pulcro, inteligente, de un lector atento. En la obra de Vargas Llosa no se advierten rastros del lenguaje borgiano, como no los hay en Bryce, y de los relatos de Ribeyro, el único en el cual me parece notoria –además de notable- la impronta de Borges, es «Silvio en el Rosedal», esa espléndida parábola de la lectura. Los cuentos fantásticos de Ribeyro, más que afines al universo de Borges, me parecen orientados al horizonte de Kafka. Hay un relato incrustado en La violencia del tiempo, de Miguel Gutiérrez, que evoca conscientemente al cuento «La forma de la espada»: es el que refiere los acontecimientos de la caída de la Comuna de Paris. En «Angel de Ocongate», de Rivera Martínez, la fantasía y la erudición sugieren también a un lector ávido y perspicaz del autor de «La caza de Asterión». No quiero alargar ni el censo de los ecos intertextuales ni el catálogo de las diferencias estilísticas. Lo central, pienso, es comprobar que el magisterio de Borges entre los escritores peruanos ha ocurrido por la vía de asimilar ciertas lecciones relativas al estatus del lector en la obra y a la relación entre el texto y la experiencia. Borges no exhorta a cultivar el arte por el arte (que, finalmente, es una prédica como cualquier otra); demuestra, con inteligente rigor, que un cuento (o, por extensión, una novela) es sobre todo un artefacto (es decir, un hecho del arte) y que, en consecuencia, el valor estético de una obra depende de su arquitectura, de la elaboración del lenguaje, de la manera en que se modulan sus temas y se relacionan los elementos de su trama. El escritor es un artesano, no un misionero. Las buenas intenciones, ya se sabe, empedran el camino al infierno de la mala literatura. En ese infierno no se queman, por cierto, los buenos lectores. Borges, que escribió de modo constante sobre seres que descifran mensajes oscuros o buscan el sentido de arduos laberintos, enseñó también a considerar que el lector es un co-autor y que cada escritor no hace en sus obras sino releer de modo más o menos feliz la tradición, que no era para él ningún cementerio de 2 libros sino más bien la comunidad de los discursos memorables. Esa conciencia de la naturaleza de las prácticas de la comunicación literaria, pienso, ha resultado un antídoto eficaz contra la tentación de seguir viendo la literatura como un simple espacio de pedagogía política o efusión sentimental. No es en los pastiches de su estilo donde se muestra la verdadera marca de un escritor, sino en los estímulos que su poética provoca en otros creadores. Esos estímulos han solicitado, desde los años 50 en adelante, a los mejores entre nuestros cuentistas y novelistas: Borges es, sin duda, interlocutor indispensable de la literatura peruana. desco / Revista Quehacer Nro. 119 / jul. – Ago. 1999 3