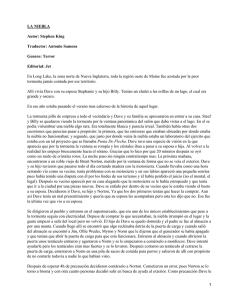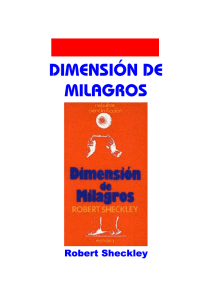Otros mundos otros dioses
Anuncio

Otros mundos otros dioses Mohs, Mayo, compilador. Otros mundos, otros dioses (Other worlds, other gods, 1971) 1978. 226 p. (Más allá) Traducido por Dolly Basch. Contiene: La astucia de la bestia, Nelson Bond. Una cruz de siglos, Henry Kuttner. Compañeros de alma, Lee Sutton. La palabra al espacio, Poul Anderson. Prometeo, Philip José Farmer. Los nueve billones de nombres de Dios, Arthur C. Clarke. Los vitanuls, John Brunner. Judas, John Brunner. En busca de San Aquino, Anthony Boucher. Balaam, Anthony Boucher. El canto del crepúsculo, Lester del Rey. ¿Cantará el polvo tus alabanzas?, Damon Knight. Cristo Apolo, Ray Bradbury. Primer volumen de una serie de antologías temáticas que se discontinuó tras este título. Los relatos giran en torno a la religión. Mayo Mohs (1934-1996) fue un reconocido autor de textos cristianos. Otros mundos, otros dioses reúne una docena de cuentos, muchos de ellos clásicos, y un poema, que indagan sobre la búsqueda de Dios y sus consecuencias morales. Es una de las mejores antologías temáticas editadas en español, apenas envejecida. Otros mundos, otros dioses Antología temática de ciencia-ficción: Volumen 1: La religión Selección, introducción, y notas de Mayo Mohs Titulo original: Other worlds, other gods Traducción de Dolly Basch Diseño de la tapa de Oscar Díaz © 1971 by Mayo Mohs © 1978 by Ediciones Andrómeda Edición digital de Sadrac, Umbriel, Letag, Arácnido, Galvez, Lety & urijenny Revisión de urijenny (odoniano@yahoo.com.ar) Índice Introducción: La ciencia-ficción y el mundo religioso ................................................... 7 La astucia de la bestia ............................................................................................... 12 Nelson Bond ........................................................................................................... 12 Una cruz de siglos ..................................................................................................... 31 Henry Kuttner & Catherine L. Moore ...................................................................... 31 Compañeros de alma ................................................................................................ 44 Lee Sutton .............................................................................................................. 44 La palabra al espacio ................................................................................................ 58 Winston P. Sanders [Poul Anderson] ..................................................................... 58 Prometeo ................................................................................................................... 72 Philip José Farmer ................................................................................................. 72 Los nueve billones de nombres de Dios .................................................................. 114 Arthur C. Clarke.................................................................................................... 114 Los vitanuls ............................................................................................................. 121 John Brunner ........................................................................................................ 121 Judas ....................................................................................................................... 139 John Brunner ........................................................................................................ 139 En busca de San Aquino ......................................................................................... 147 Antony Boucher .................................................................................................... 147 Balaam .................................................................................................................... 164 Anthony Boucher .................................................................................................. 164 El canto del crepúsculo ........................................................................................... 177 Lester del Rey ...................................................................................................... 177 ¿Cantará el polvo tus alabanzas? ........................................................................... 182 Damon Knight....................................................................................................... 182 Cristo Apolo ............................................................................................................. 186 Ray Bradbury ....................................................................................................... 186 El autor agradece muy especialmente a Edward L. Ferman y Robert P. Mills, directores, presente y pasado, de la revista Fantasy and Science Fiction, por su generosa ayuda en la búsqueda de muchos de estos relatos. A mi madre y mi padre, que soportaron esa anticipada maravilla A Fred Nolan, que la compartió Al padre Walter Regar, que la bendijo Y a Patty, que contribuyó a darle vida Introducción: La ciencia-ficción y el mundo religioso “Todos los nombres están en el sombrero, Ben. El hombre está hecho de modo tal que no puede imaginar su propia muerte. Esto suscita la infinita creación de religiones. Si bien esta convicción no demuestra que la inmortalidad exista, las preguntas que genera son de importancia abrumadora. La naturaleza de la vida, el engarce del ego con el cuerpo, el problema del ego mismo y de por qué cada ego parece ser centro del Universo, el objetivo de la vida, el objetivo del Universo, son preguntas de fundamental importancia, Ben; nunca pueden ser triviales. La ciencia no las resolvió, ¿y quién soy yo para burlarme de la religión por intentarlo!” Jubal Harshaw en Stranger in a strange land Robert Heinlein Son preguntas de fundamental importancia. Las palabras pertenecen al personaje de una novela, pero tal vez expliquen por qué esa novela –una obra de ciencia-ficción de hace ya casi una década– ha tenido más de diez ediciones en los últimos dos años y se convirtió en un best seller subterráneo, especialmente entre los jóvenes. Tal vez las mismas palabras también expliquen por qué 2001: Odisea del espacio, el film de Stanley Kubrick, atrajo tanta y tan ferviente atención que hasta el libro sobre su realización es de muy exitosa venta. Más allá del despliegue mecánico de Kubrick y del estilo descuidado de Heinlein, ambos apuntan en última instancia a preguntas que. según la frase de Jubal Harshaw, “nunca pueden ser triviales”. La ciencia-ficción, que alguna vez fuera reino de voluptuosas doncellas y monstruos de ojos saltones, redescubrió un elemento de la vida en gran medida ignorado en los últimos años por las corrientes literarias predominantes. La ciencia-ficción ha descubierto lo religioso, o al menos encontró un nuevo sentido del Infinito que ningún método de propulsión estelar puede conquistar. El encuentro, como lo demuestran los cuentos de esta selección, fue fascinante. El fenómeno no es exactamente nuevo, pero se ha ido gestando con lentitud. Este volumen contiene doce cuentos y un poema; el primero fue escrito en 1942, el último, en 1969. Todos ellos, de una u otra manera, están relacionados con la religión, con los mitos religiosos y con esa conciencia e inestimable dimensión de la vida que llamamos lo trascendente. Sin duda, hay ejemplos anteriores, pero casi toda la ciencia-ficción de la primera época fue muy inocente –o ignorante– respecto de la religión. Los viajes maravillosos de Jules Verne evidenciaron un grado de inquietud religiosa casi equiparable al de los profetas tecnológicos del siglo XIX: prácticamente nula. Las maquinarías de Verne eran magníficas, pero sus personajes –aún el hechizado capitán Nemo– parecían depositar su fe sólo en ellas, como si la respuesta última a los problemas humanos fuera lo tecnológico, más que lo trascendente. El respetuoso temor espiritual tradicional se reflejó principalmente en la fantasía, o en escritos de ciencia-ficción raros (y genuinos) tales como The damned thing, de Ambrose Bierce. Más tarde la ciencia-ficción recibió la influencia de otro tipo de actitud. Para H. G. Wells, ateo declarado, el Mundo del futuro era un mundo en el que toda noción de espiritualidad habría de desaparecer. Otros escritores de cienciaficción, muchos de ellos tecnócratas optimistas o al menos rebeldes con respecto a la religión de su época, siguieron sus pasos. Cuando la religión estaba presente en su obra, era siempre esotérica o primitiva. Los escritores se entregaron al síndrome del tipo “Mares del Sur” que infectó el cine de Hollywood de los años treinta. Los dioses de Flash Gordon, Buck Rogers y la revista Amazing Stories –cuando los había– eran en su mayoría caricaturas despectivas de religiones orientales o cultos paganos primitivos. Quizá la reconstrucción de la religión de Mu que realizó James Churchward fue un intento más serio (sin duda, se puede señalar caritativamente que no fue concebida como ciencia-ficción), pero de todos modos fue algo tan exótico que sólo atrajo a aficionados. Tal vez la Segunda Guerra Mundial contribuyó a efectuar un cambio, pues se tornó muy claro que después de todo, la ciencia carecía de respuesta. Pero quizá parte del cambio provino, sin embargo, de los continuos intentos de resolver antiguos enigmas, al estilo de Mu. ¿Recuerdan Worlds in colision de Immanuel Velikovsky?, ese fascinante esfuerzo por explicar la división del Mar Rojo y el sol estacionario sobre Jericó (entre otros mitos y milagros de la antigüedad) postulando el roce con otro planeta? Esa clase de especulación pseudoerudita aún nos acompaña. El año pasado un hotelero suizo llamado Erich von Daniken publicó Chariots of the gods, sosteniendo que viajeros espaciales de inteligencia muy desarrollada visitaron la Tierra en los primeros períodos históricos y se convirtieron en prototipos de los “dioses” de diversas mitologías antiguas. Un filólogo ruso propuso la hipótesis de que Jesucristo fue un cosmonauta y la Estrella de Belén su nave espacial. Según el ruso, Jesús fue muy explícito: “Mi Reino no es de este Mundo.” Daniken también extrae de la Biblia algunos de sus ejemplos. La rueda ígnea de Ezequiel, afirma, era un plato volador. Génesis 6 (“en aquellos días había gigantes en la Tierra”) describe la unión de “los hijos de Dios” y “las hijas de los hombres”, que en opinión de Daniken es una referencia a las relaciones entre los visitantes del espacio y mujeres terráqueas. Por mi parte, prefiero el estilo narrativo directo de Nelson Bond, cuya reconstrucción del Génesis en La malicia de la bestia –el primer cuento de este volumen– parte de una hipótesis similar. Sin embargo, Bond la desarrolla desde una perspectiva sobre la humanidad que difícilmente hubieran desaprobado los mismos autores de la antigua Escritura hebrea. Tengo mucho afecto al cuento de Bond porque fue, en el decimocuarto verano de mi vida, mi primera experiencia de ciencia-ficción relacionada de algún modo con símbolos religiosos que me eran muy queridos. Yo era entonces un joven católico muy creyente, y la punzante fábula de Bond perturbó mi visión tradicionalista del Génesis. Se la llevé a un sacerdote sabio, más amigo que consejero, y le pregunté si debía gozar (como había gozado) con esa clase de cuentos. Su meditada respuesta fue que el cuento era una excelente alegoría. Tal vez su juicio no fuera exacto, pero en ese momento el padre Walter Regan demostró que mi fe tenia espacio abundante para el sentido de lo maravilloso; y aún lo tiene. Indudablemente, algunos de los ejemplos más imaginativos de la cienciaficción, si es que ese es el término adecuado, han sido construidos sobre la piedra misma de la ortodoxia. Para C. S. Lewis el mundo de la fantasía y de la ciencia-ficción no era en absoluto incompatible con la fe cristiana profunda y conservadora, creencia que puso de manifiesto con mucha belleza en su trilogía compuesta por Out of the silent planet, Perelandra, y That hideous strenght. Sus perelandranos, por ejemplo, eran criaturas simples que no hablan caído del estado de gracia primordial y así retenían poderes especiales (Tomás de Aquino los llamó “dones preternaturales”) que los humanos pecadores habían perdido con el Edén. Más recientemente, novelistas de ciencia-ficción inclinados a ocuparse de la naturaleza y el futuro humanos han extrapolado destinos de la raza que parecen tener una deuda mayor con filosofías humanistas u orientales. En Against the fall of night, de Arthur Clarke, el hombre encontró necesario crear sus propios dioses –inteligencias puras– para regir y servir su Universo. En Childhood's end, también de Clarke, una misteriosa raza de “Señores” conduce a la humanidad desde la “infancia” a la siguiente etapa evolutiva, pero de un modo arbitrarlo que recuerda a los despectivos dioses del paganismo antiguo. Starchild, de Jack Willlamson y Frederick Pohl, hace pensar en la concepción de vida budista. El hombre se convierte en parte del omnipotente (y omnívoro) Starchild –en parte de “dios”, por así decir– y alcanza un nirvana de tipo secular. Uno de los cuentos de esta selección, Los nueve mil millones de nombres de Dios, de Clarke, halló su inspiración en la extraña misión de un monasterio tibetano; y su horror, en el destino de los explotadores de la fe. En cierto sentido, estos autores pisan terreno seguro: no es probable que los hechos desmientan sus predicciones. Los autores que tratan ideas o instituciones religiosas más actuales pueden ser superados rápidamente, por más claridad que tengan. No existe mejor “historia futura” de la Iglesia Católica anterior al Segundo Concilio Vaticano que la maravillosa epopeya de Walter Miller Cántico por Leibowitz de 1959. Pero la Iglesia que define tan cuidadosamente –los monasterios, los confesionarios, las omnipresentes oraciones en latín– ya se ha modificado, y las fechas de su “historia futura” (aunque bien vale la pena leerla todavía) resultan curiosas, si no obsoletas. The day atter tomorrow (1951), novela de Robert Heinlein, presenta problemas similares. Heinlein relata el triunfo de un movimiento de resistencia de Estados Unidos de N. A. sobre los conquistadores asiáticos, mediante la creación de una falsa iglesia como infraestructura de superficie para la red subversiva. Es un estupendo relato, pero sus sacerdotes católicos (una vez más muy atareados con lo confesional) son claramente preconciliares. En contraste, el Heinlein de Stranger in a strange land (1961) parece absolutamente profético. Años antes de que se tornaran un lugar común, describe las sesiones de terapia de grupo al estilo de Esalen, los beneficios espirituales de la liberación sexual y las “familias” comunales en que las parejas realizan intercambios entusiastas y regulares. Sin embargo, el tono claramente moderno de la novela no desvirtúa la semejanza intencional entre Valentine Michael Smith, el protagonista, y Jesucristo, o entre sus seguidores y los primeros cristianos. El protagonista es objeto de un jubiloso martirio, los seguidores tienen un gozoso fervor y el sabio de la novela, un escritor mercenario llamado Jubal Harshaw, está al final claramente en camino de convertirse en el primer biógrafoevangelista de Smith. Estas novelas se cuentan entre las mejores obras de ciencia-ficción religiosa, y estructuras detalladas como las de Heinlein y Clarke pueden muy bien requerir la extensión de una novela. De todos modos, en este caso nos ocuparemos de cuentos que giran en torno a idénticas consideraciones sobre la vida y la muerte y la conciencia y el destino, que progresivamente se han convertido en la preocupación de los mejores autores del género. Yo propondría a Ray Bradbury como decano artístico de este género más breve, y es con gran pesar (pero espero que con buenas razones) que sólo incluye en este volumen el pigmento de un poema: casi toda su obra ya está publicada y es muy accesible. Con todo, su cuento The man (El hombre) es todavía la mejor variación que yo haya leído sobre dos viejos temas cristianos: la búsqueda del Jesús histórico y la especulación de que Cristo repita su misión ante seres de otros planetas. The fire balloons (Los globos de fuego) (que, como The man, forma parte de la antología The illustrated man) es una de las mejores –y más dulces– historias de encuentros entre humanos y seres de otro mundo, en la que dos misioneros episcopales descubren en Marte esferas de fuego azul que son seres inteligentes Más recientemente Bradbury exploró una vez más al Cristo eterno, en una larga “cantata” lírica, Cristo Apollo, reproducida parcialmente en este volumen. La repetición no desgasta fácilmente los temas, puesto que las permutaciones religiosas posibles parecen infinitas. Kyrie, de Poul Anderson postula una criatura inteligente hecha de electromagnetismo puro y logra despertarnos una inmensa tristeza cuando se sacrifica para salvar una nave llena de humanos de una tormenta de fuego en una supernova. El tema del encuentro (del cual Kyrie es sólo una variación) está de hecho cargado de implicaciones teológicas. Supongamos que uno descubra que Dios ha celebrado un nuevo pacto con otra raza, pero que pese a ello tiene que combatir contra esa raza... En una novela corta, For i am a jealous people, Lester del Rey explora justamente esta propuesta, y la enojada réplica de la humanidad. Una situación similar –y una respuesta diferente– son la materia del excelente e irónico cuento Balaam de Anthony Boucher, que integra este volumen. Philip José Farmer examina un encuentro de otra índole, que se produce cuando un monje astronauta halla una raza de criaturas inteligentes, con forma de pájaro. ¿Tienen alma? ¿Y qué hay que decirles acerca de Dios? La ciencia-ficción religiosa se ocupa de estas preguntas. ¿Puede un robot tener alma? En su clásico La búsqueda de San Aquino, reproducido en estas páginas, el difunto Anthony Boucher sugiere incluso cómo alcanzar la santidad. ¿Podría un robot convertirse en dios? John Brunner explora esa terrible posibilidad en Judas. ¿Podría quedarse Dios sin almas suficientes para distribuir a una población humana en aumento constante? Brunner considera esa idea –no tan caprichosa si se cree en la reencarnación– en su ardiente viñeta de un renombrado médico que se vuelve santo: Los Vitanuls. ¿Modificará el pragmatismo –o la ética de situación– el contorno de la culpa humana? ¿O la conciencia humana ha de sobrevivir para acechar la mente del pecador? Dos de los más memorables cuentos de esta veta son obra del difunto Henry Kuttner: Two-handed engine y Una cruz de siglos, el último de ellos incluido aquí. La inclusión de un cuento de Kuttner me complace por un motivo especial. Gran parte de este libro fue concebida y reunida en New York, donde en la actualidad residimos mi esposa Patty y yo, pero esta introducción la escribo en un lugar más apropiado: una casa sencilla, del estilo de un rancho español, en lo alto de una colina sobre la costa del Pacífico en el sur de California, que en un tiempo fuera mi hogar, y que en algún sentido nunca abandoné realmente. Casi en el mismo lugar donde yo escribo ahora, con el fulgor del crepúsculo reflejado en el agua azul gris, también escribió el difunto maestro de cienciaficción Henry Kuttner. Compartimos esta casa con una década de diferencia, pero mientras escribo, contemplando el mismo mar sin tiempo, siento que su presencia está a mi lado. Cualesquiera que fueren sus ideas sobre el destino colectivo e individual de la humanidad, Kuttner parecía públicamente convencido de que la vida era mucho más, para decirlo con la frase de Robert Heinlein, que “un montón de aminoácidos que se entrechocan”. Puesto que en este volumen dirigimos la mirada hacia esa convicción, la presencia del espíritu de Henry Kuttner me parece muy adecuada. Mayo Mohs Pacific Palisadas, California, Junio de 1970 La astucia de la bestia Nelson Bond The cunning of the beast, © 1942. Traducido por ? en Ningún tiempo como el futuro, Selecciones Nebulae 11, EDHASA, 1964. Él contemplará nuestra vergüenza agazapada. Que pueda hacer que nos levantemos ardiendo de terror... ¡Oh, ojalá fuese de noche! El caso de nuestro difunto hermano, el Yawa Eloem, ha sido objeto de muchos y desagradables comentarios, y son bastantes entre nosotros los que creen que el castigo que le fue infligido, a pesar de ser severo, no correspondió del todo al mal que nos produjo. Es a estos espíritus vengativos a quienes yo desearía contradecir. No se crea, empero, que considero con aprobación los experimentos que llevó a cabo el sabio y desdichado doctor Eloem. Antes al contrario; en mi calidad de uno de sus más antiguos amigos y primero de sus confidentes, yo fui quizás el que le advertí antes que nadie poniéndole en guardia ante lo que pretendía hacer. Hice esta advertencia la noche en que el Yawa concibió su loco y ambicioso proyecto. Pero me creo obligado también a ofrecer los hechos escuetos y verdaderos, a aquellos que arguyen que tuvo la intención de derribar nuestra espléndida civilización, aniquilar nuestra cultura y entregar el gobierno de nuestra amada patria a unos monstruos bárbaros. El doctor Eloem es más digno de compasión que de desprecio. Le correspondió la triste suerte de aquel que, hurgando en secretos que más hubiera valido no revelar, sólo consiguió crear un monstruo más poderoso que su hacedor... Recuerdo muy bien la noche en que el sueño del Yawa se convirtió en realidad. Fue la Noche de Profundas Tinieblas, que sólo se presenta una vez cada doce revoluciones de Kios. Ambos soles se pusieron, y las nueve lunas estaban ausentes de los cielos. No hay duda de que las llameantes estrellas brillaban en la bóveda de azabache del espacio, pero desde nuestro Refugio no podían ser vistas. Grandes nubes se apretujaban sobre nuestra Cúpula protectora; torrentes de lluvia corrosiva caían con furia incesante sobre su transparente hemisferio. A pesar de que nuestros refugios permanecían cálidos y secos en semejante coyuntura, mi cuerpo crujía y se quejaba cada vez que trataba de moverme; uno de mis miembros se movía con tanta rigidez en su articulación, que apenas podía ordenarle que funcionase. Eloem se hallaba en mejores condiciones, pues acababa de pasar por una rehabilitación en la Clínica, pero la condensación le afectaba a la vista y de vez en cuando, mientras permanecíamos acurrucados en nuestra congoja, se enjugaba la humedad que cubría su visor. Oímos confusamente los golpes sordos producidos por unos pies que corrían, y atisbando con temor entre la niebla vimos a nuestro amigo Nesro, a quien había alcanzado la espantosa tormenta y corría hacia el refugio, pues se había quedado rezagado. Mas antes de que pudiésemos llamarle, para que acudiese a nuestra Cúpula, cayó víctima de las inclementes condiciones atmosféricas. Sus pasos se hicieron vacilantes; sus articulaciones se agarrotaron; tropezó y cayó de bruces. El horror se apoderó de nosotros. Para un kiosiano, yacer, aunque sólo fuesen unos minutos, sobre aquel terreno empapado significaba la muerte segura. Pero nosotros nada podíamos hacer. Intentar rescatarlo sin disponer de achicadores, únicamente hubiera servido para exponernos a correr la misma suerte. Eloem se puso trabajosamente en pie y lo que gritó debiera convencer a sus enemigos de que, por defectos que tuviese, la cobardía no se hallaba entre ellos. –Valor, Nesro –exclamó–. Vamos en tu ayuda. –¡No, amigos míos! Más vale que muera uno que muchos –dijo con voz débil–. Abrid el Refugio. Trataré de alcanzarlo sin mi portador. Ambos gritamos al unísono: –¡No, Nesro... no lo hagas! ¡No lo conseguirás! La lluvia te matará... Pero nuestras súplicas fueron en vano. Desesperadamente Nesro se alejó del húmedo y brillante portador, que le ofrecía un precario refugio, y partió como una centella hacia nosotros, llameante como una columna carmesí en la obscuridad. Por un instante pareció que su loca acción se vería coronada por el éxito... pero sólo por un instante. Finalmente, el crudo y terrible veneno de la lluvia se infiltró a través de su débil escudo. Un agudo grito de dolor desgarró nuestros nervios, y donde había estado Nesro floreció brevemente en la noche una incandescencia blanca imposible de contemplar. Después... nada. Así terminó Nesro. Yo me sentía conmovido, pero mi emoción no era nada comparada con la que experimentaba mi amigo, el sabio Yawa Eloem. Éste rompió en sollozos y prorrumpió en maldiciones en nuestro diminuto refugio, pronunciando Nombres que no me atrevo a repetir. –¡Que caigan mil calamidades –gritó con voz terrible– sobre los dioses burlones que nos han hecho tan desvalidos! Porque somos a la vez dueños de un mundo y humildes servidores de todos los elementos de este mundo. ¿Qué importa que nuestro intelecto nos haya edificado un imperio, ni que con nuestra sagacidad y sabiduría hayamos sondeado los secretos del Universo? Nuestras mentes son glorias vivas, pero renqueamos por nuestro reino como unos tullidos, más míseros que todos los seres que avasallamos. Incluso las salvajes bestias que alientan y escarban en busca de gusanos bajo la piedras se atreven a enfrentarse con las fuerzas que a nosotros nos aniquilan. Incluso estas miserables sabandijas... Y tendió su mano temblorosa hacia el portador empapado por la lluvia y que Nesro había abandonado. Estaba tendido de bruces sobre un arroyuelo batido por el viento. Inmóvil, estaba oxidado y destruido irremisiblemente. Mientras nosotros lo contemplábamos, surgió cautelosamente de la espesura un pequeño ser que respiraba aire. El peludo animalejo olfateó esperanzado el portador. Luego al no oler nada en su interior con que saciar su espantoso apetito, se alejó a ras de tierra, con su pelambre llena de gotas de lluvia. Yo me estremecí y traté de hacerle entrar en razón: –Pero, desde luego, Eloem, tú no cambiarías tu alma por el cuerpo de un bruto, ¿no es cierto? Verdad es que los dioses han dictado que paguemos un precio por el dominio que ejercemos sobre el mundo. Nos falta el vigor físico de esos animales inferiores. Pero, ¿no es compensación bastante nuestra inteligencia superior? Y por lo que se refiere a la forma y la substancia, hemos realizado grandes progresos. Nuestros antepasados no sabían construirse cuerpos tangibles. Hoy, nos alojamos en portadores de metal hábilmente construidos que cumplen todas las funciones físicas que deseamos. –¡Bah! –rezongó con ira el Yawa–. Esos portadores sólo sirven para subrayar nuestra impotencia. Nos encerramos en caparazones de metal forjado y nos imaginamos que con eso hemos ganado movilidad. Pero, ¿es esto cierto? ¡No! Sólo hemos conseguido convertirnos en los esclavos de los cuerpos que hemos creado... –rió con risa cavernosa, parodiando la cháchara de los especialistas de la clínica–. Engrasar aquí... engrasar acullá... una gotita de aceite en la rótula... Reemplazar lentes... cambiar dedos... reparar placa oxidada en el lóbulo frontal... –Sin embargo –protesté–, nuestros cuerpos metálicos nos permiten efectivamente trasladarnos con mayor facilidad y realizar tareas que de lo contrario resultarían imposibles. –¿Y con qué limitaciones? –tronó él–. Con tiempo frío, temblamos y tiritamos en nuestros hogares metálicos; cuando hace calor, nuestros remaches ceden, se doblan o se funden. Con tiempo seco, nuestras articulaciones se atascan con rechinante arenilla. Cuando llueve –hizo una pausa para contemplar con amargura el portador vacío de Nesro– perecemos. Lleno de resignación dije: –Lo que dices es cierto. Pero no podemos evitarlo. En cuanto a mí me doy por satisfecho... –¡Pues yo no! Tiene que haber algún otro medio de existencia que no se limite a embutirse lamentablemente en una cáscara de metal. Tiene que haber alguna otra forma de servidor... Se interrumpió de pronto y yo le miré con curiosidad. –¿Qué has dicho? –De servidor –repitió–. ¡Sí, eso es! Otra clase de servidor. Uno que no se funda cuando haga calor ni se hiele cuando haga frío o se encoja con tiempo seco o se pudra bajo la lluvia. Un servidor adaptado por la propia Naturaleza para combatir los terrores que ella misma ha creado. Esto es lo que nuestra raza necesita; lo que debemos tener... ¡Y lo que tendremos! –Mas, ¿dónde encontrarás tal sirviente? El Yawa Eloem señaló con su brazo rechinante la selva cubierta de niebla. –Allí hermano mío. –¿En la selva? Querrás decir... –Sí. Las criaturas de carne y hueso. Los seres que respiran aire. A pesar de mi dolor y mi aflicción solté la carcajada. Resultaba demasiado ridícula la idea de educar aquellas diminutas bestezuelas peludas para que realizasen las labores manuales para nosotros. –Vamos, Eloem, es imposible que hables en serio. ¿Esas míseras y desmedradas sabandijas? –Que llevan en su interior, amigo mío –dijo hablando lentamente y con expresión taimada–, el germen de la vida y el movimiento. Esto es todo cuanto importa. El germen de la vida. Su tamaño, su forma... éstos son extremos de poca monta que yo moldearé a mi antojo de acuerdo con lo que necesitamos. Los convertiré en bípedos, moldeando de nuevo sus cerebros de brutos para infundirles inteligencia. Sí incluso esto haré yo, el Yawa Eloem. E imploro a los dioses que me ayuden. Una extraña desazón se apoderó de mí, sin que supiese por qué. Pensativo dije: –Ten cuidado, oh Yawa, de que estos mismos dioses que invocas no se vuelvan contra ti, ofendidos ante tamaña osadía. No soy un escéptico que sólo sabe censurar, pero me parece que existen ciertos límites que no se pueden trasponer, so pena de graves consecuencias. La alteración de la forma, la concesión de la sabiduría, son acciones que sólo los dioses pueden realizar impunemente. No están al alcance de seres como tú y como yo... Pero temo que el Yawa no oyese mis palabras, tan absorto se hallaba en la visión que se le había presentado. Agitándose en las húmedas tinieblas, su voz resonó a mi lado, con el entusiasmo y la estridencia de un soñador. –Sí, esto es lo que haré –proclamó–. Crearé una nueva raza, una raza de servidores que nos obedecerán a nosotros, sus amos. Transcurrió mucho tiempo antes de que volviese a ver al Yawa Eloem. Los de Kios somos una raza recoleta, aislada por naturaleza e individualista en nuestras costumbres, y yo estaba muy ocupado con mis propias obligaciones. El Gran Consejo me había designado para que perfeccionase un tipo de aparato con el cual nuestros colonizadores pudiesen cruzar las tinieblas del espacio hacia los planetas aún no conquistados de nuestro doble sistema solar. Ésta era la agobiante labor que me tenía ocupado. Así pasaron y se fundieron las lunas. Por tres veces cambiaron las estaciones, pasando del frío al calor, de la lluvia a la sequía, y viceversa. Y en la intimidad de su propio laboratorio, cubierto por una cúpula, el Yawa Eloem proseguía sus investigaciones secretas en la soledad. Hasta que un doble atardecer, mientras los rayos carmesí del sol menor, que se hundía por el norte, confundían extrañas sombras con la luminosidad verde pálida del sol mayor, que se ponía por el sur, vino a verme a mi taller el Yawa en persona. Se le veía presa de una gran excitación y desechando las salutaciones de rigor me espetó estas palabras: –Amigo mío, ¿quieres contemplar una maravilla capaz de infundir temor en el ánimo más templado? –¿Por qué no? –respondí risueño. –¡Ven entonces! –exclamó el Yawa con pasión–. ¡Ven conmigo, contempla y maravíllate! Y me condujo a su propia Cúpula... Permítaseme decir antes que nunca científico alguno vivió con tal refinamiento y lujo, como el que rodeaba a Eloem. Su Cúpula no consistía en una sola cámara, como ocurre en casi todas nuestras moradas, sino que era una altiva construcción subdividida en numerosas estancias y nichos, y cada cual servía a una finalidad diferente. En una ocasión atravesamos un laboratorio químico, en cuyas paredes cubiertas de estantes brillaban innumerables hileras de redomas y alambiques; luego cruzamos una biblioteca cuyos mohosos volúmenes cubrían todo el campo del saber contemporáneo; por todas partes se veían cámaras llenas de aparatos eléctricos, equipo quirúrgico y curiosas máquinas de las que ni remotamente podía yo conjeturar la misión. Recuerdo haber atravesado una sala llena de vapor, en cuyo centro se abría un tanque hidropónico, del que emanaba un perfume extrañamente fétido. No puedo hablar con seguridad de lo que contenía este depósito, pero recuerdo que cuando pasamos junto a él, de sus oleosas profundidades, surgió chapoteando algo extraño y amorfo, que arañó con garras sin uñas las paredes de su prisión, emitiendo un gorgoteo lastimero, con una voz espantosa y sin lengua. Dejando atrás las cámaras donde realizaba sus experimentos, el Yawa me condujo apresuradamente ante la última puerta. Deteniéndose con gesto dramático ante ella, manifestó: –Aquí está la cámara donde realizo la prueba final. Contiene el resultado de mi gran invento. Abriendo la puerta de par en par, me invitó a entrar en la cámara. Bien podía envanecerse el Yawa de lo que allá había creado. Debo confesar francamente que abrí asombrado los ojos cuando contemplé lo que su mano me indicaba. No era una simple estancia, sino una vasta Cúpula que recubría una extensión muy considerable, a la que se le había dado el aspecto de una verdadera selva natural. Pero era más que una selva; antes más bien parecía un delicioso vergel, un Paraíso. En él crecían los más variados frutos y flores que puede ofrecer la Naturaleza. Sin embargo, con tal cuidado y celo había concebido y realizado el Yawa Eloem su obra, que había conseguido crear un paisaje más bello que si hubiera salido de la descuidada mano de la Naturaleza. Aquí una elevada arboleda alzaba sus enhiestas flechas verdes; allá, entre musgosas riberas sembradas de florecillas fragantes, serpenteaba un arroyuelo cristalino; más allá, entre verdes prados, se alzaban soñolientas colinas y campos rebosantes de trigo. En la selva bullían mil animalillos, cuyo incesante murmullo constituía un bálsamo para los espíritus fatigados; los peces centelleaban y saltaban en los remansos del arroyo; y de un distante vergel llegó la arrobadora cadencia de un extático ruiseñor que lanzaba al aire sus trinos. Contemplé a Eloem, mudo de estupefacción y pasmo. –¡Ciertamente –gritó–, ciertamente es un milagro lo que has creado aquí, sapientísimo Yawa! ¡Qué belleza y qué encanto! El Gran Consejo se quedará admirado. –¿Tú crees? –inquirió, satisfecho de oír mis elogios–. ¿Lo crees de verdad? –¿Cómo quieres que no se admiren? Por los dioses te digo, Eloem, que ojalá el resto de nuestro planeta fuese tan deleitoso como este rinconcito que has creado bajo la cúpula de tu laboratorio. Qué dicha sería la nuestra, qué existencia tan maravillosa, si todo Kios fuese un Edén como éste; un país de ensueño a cubierto de cualquier inclemencia, donde pudiésemos vivir sin temor a los terrores naturales que nos asedian... calor y frío, y mortífera lluvia. Aseguraste que el terror me sobrecogería. Terror, pasmo y maravilla son poco para describir lo que yo siento. Me humillo ante el artista soberano que ha conseguido crear la perfección. –Aún no lo has visto todo –observó el Yawa. –¿Aún hay más que ver? –Mucho más. Todavía no has visto mi mayor obra. Sígueme. Y me condujo por un estrecho sendero que serpenteaba entre la espesura. Al aproximarnos a una arboleda medio escondida en la ladera de un otero, llamó con voz cariñosa: –¡Hijo mío! ¡Hijo mío! ¿Dónde estás, criatura a quien yo he dado el ser? Y antes de que pudiese preguntarle a quién dirigía aquella extraña salutación, un movimiento turbó la paz de la quebrada. Se apartaron unas ramas, y de una cúpula de follaje surgió una visión que me dejó estupefacto y sin habla. Era una criatura viviente, un animal de carne y hueso, un ser que respiraba aire y que caminaba en posición erguida sobre sus dos miembros posteriores. Con razón se había jactado Eloem de su capacidad para formar una criatura a su imagen y semejanza. Hasta tal punto se parecía su forma a la de los portadores que los de Kios construíamos para nuestro uso particular, que por un momento creí que se trataba de una burla descomunal. Pensé que Eloem, para divertirme, había recubierto el portador de un amigo o un ayudante con pigmento. Entonces vi que el cuerpo de aquel monstruo no estaba hecho de recios metales como el nuestro, sino que era blando, palpitante, elástico. La curiosa pelambre obscura que cubría su cabeza, su pecho y sus miembros crecía de manera natural, al parecer de su propia carne. Respiraba con movimientos amplios y acompasados del pecho, y sus ojos grandes y naturales no eran visores sensitivos como los que nosotros utilizamos para ver, sino los ojos naturales de un animal. A la sazón los posaba alternativamente en nosotros dos, como si nos examinase. Luego la bestia racional preguntó: –¿Me llamas, señor mío? ¿Me has llamado? Eloem, con el tono benévolo y cariñoso de un padre, preguntó a su vez: –¿Dónde has estado, hijo mío? La criatura replicó con voz reposada: –He vagado por los campos, aspirando la fragancia de las flores. He paseado entre los árboles y los he tocado, maravillándome ante su firmeza fuerte y áspera. Junto al arroyo me arrodillé para beber de sus aguas. Probé las bayas de la vid y el fruto de los árboles, dando las gracias a ti, oh mi señor, que has creado todas estas cosas y a mí mismo en este Paraíso. –¿Y eres dichoso, hijo mío? –¿Dichoso? La atónita mirada de la bestia indicó que no comprendía el significado de aquella palabra. –¿Te falta algo, alguna cosa por la que anhele tu corazón? –No, nada, señor. Salvo quizá... La creación del Yawa vaciló. Su voz se quebró, bajó la mirada como si estuviese avergonzado ante su propia osadía, al poner en duda la perfección de aquel vergel. Eloem inquirió: –Entonces, ¿es que te falta algo, hijo mío? –Se trata de... una cosa sin importancia, señor mío. Apenas vale la pena mencionarla, pero... –la criatura parecía cohibida–. Estoy solo, oh Yawa. Al atardecer paseo por la umbría, viendo a mi alrededor las aves de brillantes colores, los susurrantes insectos y las bestias de los campos, y me doy cuenta de que cada uno de estos seres tiene una compañera. Solamente yo, de todas las criaturas que habitan en este Paraíso, no tengo pareja... –Pero... – empezó a decir, ceñudo. –No pongo en duda tu bondad, oh gran Yawa –se apresuró a decir la criatura–. En tu infinita sabiduría tú sabes mejor que yo lo que necesita tu siervo. Sin embargo... Guardó silencio, con la cabeza sumisamente inclinada ante el Yawa, que se hallaba sumido en meditación. Pero yo no pude dejar de advertir que su mirada se alzaba subrepticiamente bajo sus tímidas pestañas, en furtivas interrogaciones. No pude evitar que en mi voz se mezclase cierto resentimiento al observar: –Harto singular es el ser que has creado, Eloem. Pese a vivir en un Paraíso, aún se atreve a poner en duda su perfección. Mas Eloem dijo con palabra lenta y suave: –A pesar de todo, hay sabiduría en lo que pide. Me costó demasiado esfuerzo crear este ser. Sería una locura intentar la creación de docenas de semejantes suyos en mi laboratorio, y no digamos de cientos o de miles de ellos. Quizás en su inocente solicitud me ha ofrecido sin darse cuenta la solución de este problema. ¿Una compañera? ¡Pues no faltaba más! Sólo tengo que crearle una compañera para que, llegado su tiempo, ambos den a Kios la raza de sirvientes que nuestro mundo necesita. Volviéndose de nuevo hacia la criatura, que aguardaba humilmente, le dijo: –Muy bien, hijo mío. Se hará como tú pides. Ven por la mañana a la estancia donde despertaste a la vida. Allí, con tu propia substancia y con mi sabiduría, crearé otro ser semejante a ti, pero de sexo opuesto. Y ahora... adiós. Así terminó mi visita al jardín de Eloem. Mas después de ella no permití que transcurriese tanto tiempo antes de volver a él. Mi curiosidad se había despertado, no sólo en lo concerniente al resultado que tendría el magnífico experimento del Yawa, sino por lo que se refería a la forma que pensaba dar a la criatura que sería la compañera de la bestia. Además, cuando se rumoreó que sólo yo, de todo Kios, había sido invitado para visitar el laboratorio de Eloem, se suscitó un gran interés y se me convocó ante el Gran Consejo, para rendir informe de lo que había visto. Les expuse con vehemencia y arrebato las maravillas que él había obrado, lo cual produjo gran pasmo entre todos. El poderoso Kron, que preside nuestro Consejo, murmuró: –¿Vida inteligente bajo una forma corporal? ¡Claro está! Ésta es la solución a nuestro problema. El Yawa Eloem es un gran sabio, y portentoso en verdad es su intento. Otro exclamó arrobado: –¡Por fin alborea la liberación de nuestra raza, en la que tanto hemos soñado! Cuando haya nacido esta nueva hueste de servidores, por fin los kiosanos podremos librarnos para siempre de los portadores metálicos que son nuestro albergue actual. En la seguridad ofrecida por nuestras grandes Cúpulas, nos solazaremos en fáciles placeres o nos dedicaremos a adquirir conocimientos, mientras nuestros servidores, no sensibles como nosotros a las condiciones climatológicas, llevarán a cabo nuestras instrucciones. Mas otro de ellos, más viejo que sus compañeros, manifestó dudas y recelos, diciendo: –La verdad, no sé. Concedo que es portentoso lo que el Yawa ha intentado realizar. Quizá demasiado portentoso. Los dioses omnipotentes ven con malos ojos que hurguemos en ciertos misterios. Y me parece que Eloem ya ha levantado el velo que cubría una sabiduría secreta... la creación de almas vivientes. –¿De almas? –se mofó uno de los más jóvenes consejeros–. Pero, ¿cómo puede haber almas en cuerpos bestiales? –Donde sólo existe la vida, quizás el alma se halle ausente. Mas nuestro hermano nos ha dicho que la criatura de Eloem no sólo se mueve y obedece, sino que manifiesta en voz alta sus pensamientos. Esto es signo indicador de su presencia. Y donde existe inteligencia, también puede haber alma. Caso de ser cierto... El orador movió gravemente la cabeza. Pero el resto de la asamblea se mofó de él. Todos sabíamos ya que el viejo Saddryn era un sempiterno pesimista que sólo presagiaba calamidades. Mas Kron en su infinita sabiduría no desoyó aquella sombría advertencia y me pidió que continuase visitando el laboratorio de Eloem para tener al Consejo al corriente de los experimentos que allí se realizaban. Así fue como poco tiempo después paseé de nuevo en compañía del Yawa por su deleitoso jardín. Cuando nos aproximábamos al claro del bosque donde la criatura tenía por costumbre recogerse me di cuenta de un cambio sutil. De momento no pude advertir en qué consistía y fui incapaz de atribuirlo a algo que viese, oyese o flotase en el aire. Hasta que de pronto, y con una sensación de reavivada curiosidad, comprendí lo que era diferente. Cuando pasé por primera vez por aquella senda, gran parte de su belleza residía en su estado virgen y natural... la caótica confusión de enredaderas, árboles y matorrales, la lujuriante abundancia con que brotaban las abigarradas florecillas en los lugares más inesperados, el deleite casual que producen los espectáculos naturales vistos en parajes no adulterados. Pero entonces todo parecía haber cambiado. Las sendas que recorríamos ya no serpenteaban al azar entre cúpulas de verdor. Las habían desbrozado cuidadosamente y avanzaban en línea recta; la espesura que las orillaba había sido recortada y podada sumariamente; las ramas bajas que la cruzaban habían sido cortadas, para que la cabeza del caminante no tropezase con ellas. La belleza aún estaba presente allí, pero ya no era la libre e intacta improvisación de la Naturaleza; era un orden pulcro y aseado, agradable a la vista, pero que producía cierta sensación de ahogo. Comenté esto con Eloem, y él sonrió levemente. –Esto es obra de ella –dijo–. ¡Es una criatura muy ordenada! Y movió la cabeza como si, aun a pesar suyo, tuviese que admirarla. –¿Obra suya? Entonces, ¿eso quiere decir que la has terminado? –Claro que sí. A decir verdad, terminé a dos de ellas. La primera vivió aquí con él por un tiempo, pero tuve que quitarla –observó, suspirando–. Se parecía demasiado a él. Despreocupada, aventurera, enamorada de los alegres vagabundeos y de tumbarse a la bartola, en lugar de consagrarse con seriedad a sus deberes. Más que una pareja, eran dos compañeros. Reían y jugaban juntos durante todo el día, sin hacer absolutamente nada. Ello me obligó a crear otra, que poseyese instintos y deseos distintos a los de él. –Pero esto – objeté– no debió de ser de su agrado. Me parece recordar que lo único que él pidió fue un compañero. Él Yawa sonrió. –Esto es lo que pidió, en efecto, pero no lo que quería en realidad. Deberías estudiar psicología, amigo mío, para comprender que en la Naturaleza, lo mismo que ocurre en la electricidad, son los polos opuestos los que se atraen. Esta segunda ella es tan diferente de él que se siente atraído hacia ella como por un imán. Ella le confunde y le desconcierta... y le hace ir por donde se le antoja. Ella manda y él obedece; ella exige y él acata. Con un simple movimiento de dedo le hace realizar las tareas más arduas. Esto le incomoda enormemente, me supongo, y la actitud de ella le causa vejaciones y molestias... pero para obtener sus raras palabras de encomio, él ha realizado más trabajo en estos días que en todo el tiempo que lleva ocupando este jardín. Me pareció comprender. –Entonces, eso quiere decir que has seguido el ejemplo de los insectos, haciéndola mayor que él y más fuerte, para que pueda imponer sus exigencias. –Por el contrario –repuso Eloem–. La he hecho... pero lo verás por ti mismo –y exclamó–: ¡Hijos míos! El follaje se separó y sus dos criaturas gemelas penetraron en el claro. Me bastó una simple mirada para comprender que era verdad lo que él me había dicho. El animal macho había experimentado un extraño cambio. Había mayor energía en sus facciones, una confianza surgida posiblemente de la capacidad que acababa de descubrir en sí mismo. Pero al propio tiempo había en él algo que no acertaba a descifrar. Era como una reserva, una expresión furtiva que no tenía la primera vez que le vi. Pero esto fue todo cuanto vi de momento en él, porque mi atención se vio atraída por la nueva compañera de aquel ser. Por extraño que pueda parecer, tratándose de un ser incorpóreo como yo, debo confesar que no pude sustraerme a la fascinación de aquella última obra del Yawa Eloem. Había combinado en ella no sólo la robustez y la nobleza del macho, sino algo todavía más sutil; una gracia, un encanto, un atractivo y seducción completamente desproporcionados al exiguo físico con que la había dotado. Su compañero le llevaba una cabeza de estatura; además era de osamenta más delicada y frágil, y tez más blanca. A simple vista se veía que su fortaleza no residía en el músculo, sino en la determinación. Su porte era airoso y parecía suave y dócil. Sin embargo, aunque parezca curioso, fue ella quien llevó la voz cantante. –¿Nos has llamado, señor? –preguntó–. ¿Qué quieres de nosotros? –Nada –dijo el Yawa Eloem–. Sólo deseaba veros y mostraros a mi amigo. ¿Sois dichosos aquí, hijos míos? –Sí, señor nuestro –contestó ella–. Aunque hay varias, cosillas... –¿Qué son? –preguntó Eloem. El macho dijo con voz plañidera: –Quiere que ensanche el arroyo para que podamos nadar en él. También querría que trasplantase arbustos de bayas a nuestro claro, para que no tengamos que ir tan lejos a buscar nuestro sustento. Y hemos hablado –dirigió una mirada de duda a su compañera–, es decir ella ha hablado mucho de la necesidad de construir alguna clase de morada. –¿Has dicho ella? –rió Eloem–. ¿Siempre es ella la que habla? ¿Y cuál es tu deseo en estas cuestiones, oh tú, que has salido el primero de mis manos? –Pues... –principió a decir él, con vacilación y sin apenas levantar la cabeza. –Yo le he hecho ver –interrumpió ella con voz melosa y cantarína– que sólo si hacemos estas cosas podremos demostrar a las bestias inferiores que somos superiores a ellas y sus legítimos dueños y señores. ¿No es cierto, señor, no es cierto que nosotros somos sus dueño y señores? No pude contenerme y pregunté: –¿Desde cuándo las bestias gobiernan a otras bestias? –pero el Yawa me hizo callar con un gesto. –Lo que me pides es lógico. Está bien y es conveniente que un animal ejerza dominio sobre sus inferiores. Si tu compañero desea que se cumplan estas cosas, no veo mal alguno en que tú se las proporciones. –Muy bien –repuso él con cierta petulancia–. Pero es un trabajo muy fatigoso, que a mí no me gusta. Cuando la otra ella estaba aquí, íbamos adonde nos parecía en busca de bayas, nos bañábamos siempre que encontrábamos un remanso del arroyo, reíamos y correteabamos, y no sentíamos necesidad de encerrarnos en una obscura morada. –Como dos niños felices y descuidados –observó riendo la segunda hembra, sin poder ocultar lo que me pareció un ligero resquemor–. Jugueteaban el día entero, y al caer la noche se acurrucaban en lugares separados, haciéndose cada cual su propia yacija de helechos, para dormitar en fría camaradería. Desde luego... –y volvió a reír, flexionando con languidez sus músculos; hasta aquel momento no comprendí cuan fuerte era el animal que se albergaba en ella–. Desde luego, si esto es lo que quieres, sin duda nuestro señor accederá a devolverte la otra ella... Pero en los ojos del macho brilló un furtivo resplandor, ardiente y codicioso, y denegó con la cabeza. –No –decidió–. Haré lo que ella me pide, señor. –Muy bien –dijo Eloem–. A ti te concierne tomar esta decisión. Y ahora adiós, hijos míos. Debemos irnos. Mas cuando nos disponíamos a partir, ella se dirigió a nosotros humilde como siempre, dulce y suplicante, pero con una astuta determinación en su semblante. –Señor... –Dirne, hija mía. –Hay otra cosa... una bagatela. Somos unas humildes criaturas, ignorantes e indignas de merecer tus atenciones. No querríamos molestarte pidiéndote consejo y parecer a cada momento. ¿No sería posible que, cuando sintamos la necesidad de ello, se nos permita entrar en la estancia donde se guardan los libros del conocimiento y la sabiduría? Sólo con que pudiésemos hacer esto, no sería necesario que perdiésemos tiempo y esfuerzo aprendiendo a hacer mal las cosas, sino que podríamos construir y crear como es debido. –¡No! –contestó el Yawa Eloem–. No, hija mía, eso no os está permitido. Podéis correr libremente por todo este amplio vergel; sus montes y valles, claros y arroyos. Pero hay una puerta que no debéis trasponer: la que conduce a mi laboratorio particular. Ésta es la Ley, la única Ley que os he impuesto. –Pero... –aventuró ella con expresión entre compungida y seductora. –No se hable más de ello –dijo Eloem con voz firme y tajante–. Ésta es mi decisión. Y ahora, adiós. Mientras nos alejábamos, ambos permanecieron inmóviles, él encogiéndose de hombros con resignación y ella cabizbaja. Pero yo notaba los ojos de ella posados sobre nosotros, astutos y atrevidos bajo sus sedosas pestañas entornadas. Quizás os preguntaréis, hermanos míos, por qué hago un relato tan minucioso de estos acontecimientos. Debéis creerme: lo hago únicamente para demostrar que nunca el Yawa Eloem –contrariamente a lo que dicen sus detractores–, nunca, repito, conspiró contra nuestra propia raza para derribar nuestro imperio. Quien tal afirme dirá mentira. El Yawa estuvo a punto de acarrearnos el mayor de los desastres, es cierto; pero sólo porque, siendo la mismísima encarnación de la verdad y la justicia, fue incapaz de comprender la astucia de las bestias que había creado... A partir de aquí todos sabemos lo que sucedió. Sabido es que, durante la Noche de las Cuatro Lunas, se observó con extrañeza que la Cúpula que cubría el laboratorio de Eloem brillaba con el reflejo de un rojizo resplandor, y que esto se mantuvo durante toda aquella noche. Fue una desdicha que no se realizase inmediatamente una investigación, pero esto es comprensible. Los kiosanos somos una raza de anacoretas, solitarios e individualistas por Naturaleza. Nadie sabía que el Yawa no se hallaba en su laboratorio, sino viajando por remotos lugares en busca de nuevo equipo para sus mermadas existencias de material. La totalidad de nosotros, incluyéndome a mí, que resido a la vista del laboratorio de nuestro hermano, recordamos perfectamente la serie de incidentes que a partir de aquella fecha tuvieron por escenario aquel lugar. Un día fue el sonido de una explosión. Otra vez, el resonar de metal contra metal, como si una docena de nosotros, revistiendo sus portadores, realizase competiciones de fuerza. Mas nadie sabía ni adivinaba la importancia que tenían aquellos extraños espectáculos y sonidos. La certidumbre de un peligro inminente se apoderó de nosotros cuando una mañana, al despertar, descubrimos que la Cúpula de nuestro vecino Latos estaba aplastada, convertida en una humeante ruina. Cuando sus sorprendidos amigos hurgaron entre los escombros para averiguar la suerte de Latos, se quedaron consternados al descubrir el portador de éste entre las ruinas. Cuando se consiguió abrir el casco, se vio que el infortunado Latos había muerto. Su energía volátil se había consumido en una única y gigantesca llamarada que fundió el metal que le había servido de residencia. Aun después de producirse esta catástrofe, no recayó la menor sospecha sobre las criaturas de Eloem. Y desde luego, nadie imaginaba ni remotamente que éstas fuesen las responsables de lo sucedido. Ni siquiera cuando, pocas noches después de esto, la Cúpula contigua perteneciente al consejero Palimón, apareció hendida por la mitad e inundada con ponzoñoso óxido de hidrogeno, nadie conjeturó que los animales pudiesen ser los causantes de un ataque tan brutal contra sus señores. Como es de suponer, Palimón también había muerto. Su espíritu se agostó y deshizo en aquel líquido mortal, y fue incapaz de decirnos nada. Más vale no pensar en la espantosa historia de agonía que nos hubiera relatado. Hasta que finalmente se reveló la causa de tales desastres. Esto se debió, como todos recuerdan muy bien, a la destrucción de la propia Cúpula del Gran Consejo. Como los anteriores sucesos de esta triste serie de calamidades, ocurrió en lo más profundo de la noche, cuando ningún kiosano se atreve a salir al exterior, y en verdad horrible fue el modo como se realizó. En primer lugar se produjo, como en los casos anteriores, una violenta explosión, que fue seguida por un espantoso mar de fuego que devoró la sala del Consejo y aniquiló a todos cuantos vivían bajo la Cúpula. Y después que el fuego hubo devorado por completo el hemisferio en ruinas, se levantó el húmedo viento nocturno, trayendo consigo mortíferas lluvias que destruyeron cualquier resto de vida que aún pudiese quedar en las salas. Se debió a una simple casualidad que aquella noche sólo estuviese reunida menos de la mitad del Consejo, o de lo contrario aquello hubiera constituido un golpe tan tremendo, del que quizás nunca se hubiera recobrado totalmente nuestro imperio. Pero afortunadamente el poderoso Kron, con la mitad de sus consejeros, se hallaba en mi Cúpula inspeccionando mi flamante astronave, que se hallaba casi terminada. Bien protegidos contra las nieblas nocturnas, regresaban a sus moradas, cuando la explosión hizo temblar el suelo bajo sus pies. Cuando, espoleando a sus portadores, partieron a toda velocidad, ellos –o mejor dicho, nosotros, porque yo les acompañaba– llegaron al lugar a tiempo de ver destacarse sobre las llamas oscilantes a dos siluetas. Aquellos dos seres, como nosotros, revestían sendos portadores, y al verlo Kron prorrumpió en un terrible alarido. –¡Traidores! –rugió–. ¡Dos de nuestra propia raza... traidores! ¡Ojalá los dioses hubiesen impedido que viviese para presenciar este triste día! ¡Eso quiere decir que las otras explosiones no se produjeron por accidente, sino que fueron sabotajes deliberados! Maldito sea Kios, que ha criado en su seno a tales alimañas... Entonces yo les atajé con un agudo grito de excitación. Al vernos, los dos saboteadores habían dado media vuelta, emprendiendo veloz huida. Y aunque el más alto de los dos no podía diferenciarse de uno cualquiera de nosotros, por el modo de andar y moverse del otro –un paso torpe y oscilante–, reconocí al punto la naturaleza de nuestro agresor. –No, ésos no son hijos de Kios, oh Kron –exclamé–, sino las bestias... las bestias del Yawa Eloem, que se han vuelto como serpientes contra sus dueños. El poderoso Kron hizo retemblar los cielos con su espantosa cólera; volviéndose luego hacia el mensajero real, le ordenó: –Gavril, haz resonar tu trompeta por todo el país. Haz que venga inmediatamente Eloem. Mikel, reúne a tus tropas. Y pude conocer entonces la furia del poderoso Kron, pues en muchos siglos las resplandecientes huestes de Mikel no habían pasado a la acción. Sin pronunciar palabra, el jefe de nuestras fuerzas armadas se volvió y corrió hacia el arsenal donde se guardan, en previsión de cualquier contingencia, las terribles armas que nuestra raza mantiene siempre en reserva. Es de conocimiento general lo que luego sucedió. El Yawa, al verse llamado, acudió inmediatamente. Ni siquiera quiso confiar en los lentos movimientos de su portador mecánico. Arriesgándose a los peligros que entrañaban la obscuridad y las nieblas nocturnas, vino desde el otro extremo del país con la celeridad del rayo, bajo su forma natural. Le vimos aproximarse desde muy lejos, como una columna de fuego que brillaba en las tinieblas. Cuando se enteró de lo sucedido, dejó escapar un doloroso lamento. Como un padre amante y lleno de paciencia, hubiera negado las arteras acciones de sus hijos, de no constituir prueba evidente de su maldad las humeantes ruinas que le mostraron. Dijo entonces Kron: –Grande es el daño que han acarreado tus criaturas, oh, Yawa. Pero mayor aún será su castigo. En este mismo instante, nuestros guerreros se despliegan para aniquilarlos. Mas el Yawa suplicó: –¡Espera, oh Kronos! Detén tu mano hasta que yo sepa qué apetitos inconfesables les indujeron a cometer esta maldad. Permíteme que vea a mis hijos para saber de sus labios la razón de sus acciones. Kron accedió. –Sea. Mas no te detengas. Eloem se volvió hacia mí, suplicante. –¿Querrás acompañarme, amigo mío? Entonces, por última vez, fuimos juntos al Paraíso que el Yawa había creado bajo su Cúpula. Encontramos los senderos fríos, las grutas ensombrecidas, y el arroyuelo corría en silencio entre el musgo. Ningún ave canora alegraba el espacio con sus trinos, pero de la espesura se alzaba el suave y perezoso murmullo de los insectos. Juntos pero solos, sin cambiar palabra, recorrimos los caminos abiertos por él y ella. Y cuando nos aproximamos al calvero donde las criaturas solían morar, el Yawa Eloem alzó su voz con tono autoritario... en el que, según me pareció, se mezclaba la tristeza. Quizá fuese significativo que en aquella hora de dolor sólo llamase a la primera de sus criaturas. –¡Hijo mío! –llamó–. ¡Hijo mío! ¿Dónde estás, oh criatura salida de mis manos? No obtuvo respuesta y sólo oímos el susurro de la brisa entre las ramas y el rumor de la hojarasca, causado por una bestezuela asustada. –Hijo mío –llamó de nuevo Eloem–. ¿Dónde estás? ¿Es que no conoces la voz del que te dio el ser, la voz de tu dueño y creador? Hasta que de pronto, como una confusa silueta blanca entre las sombras, se alzó ante nosotros la figura de él, que había permanecido agazapado en la espesura. Y lleno de horror vi que ya no iba como antes cubierto sólo por su revestimiento carnal, sino que su cuerpo estaba protegido por la coraza y las grebas de un portador idéntico al que nosotros llevábamos. Habló, y su voz era mansa. –¿Me has llamado, señor mío? La voz del Yawa tenía una nota de dolor. –¡Hijo mío, hijo mío! –gimió–. ¿Por qué has cubierto tu cuerpo con este atavío? La voz del macho no era más que un confuso murmullo en las tinieblas. Habló en tono mitad de disculpa, mitad de reto. –Fue ella, señor. Ella me hizo ver que yo iba desnudo y que mi cuerpo era débil, y yo sentí vergüenza. Construimos entre los dos estos arneses, para ser fuertes y poderosos. –¿Lo construisteis? –preguntó Eloem–. ¿Vosotros construisteis estos arneses? Mas dónde, oh criatura de escaso conocimiento, dónde aprendiste tales secretos? –y añadió luego, como si de pronto lo comprendiese–: No los aprendiste aquí en este jardín, hijo mío, sino... en otro lugar. La bestia se movía con evidente embarazo. –Fue ella, señor –gimió–. Fue ella quien... Entonces gritó el Yawa con voz terrible: –¡Que comparezca ella ante mí! Y de pronto apareció ella, surgiendo de la espesura para colocarse al lado de su compañero. Ella también revestía un portador metálico, pero se había quitado el casco y nunca creo haber visto mayor atrevimiento en la mirada de una criatura nacida en la esclavitud. En sus facciones se leía mofa; en sus labios el orgullo, la ira y la rebelión. Con voz retadora, gritó: –Sí, yo también, señor. Yo fui quien le enseñó a él a construir estos atavíos; yo quien leyó los libros y aprendió el secreto de crear la llama que estalla, el fuego que destruye, para aniquilar las Cúpulas de los Amos, para que las aguas nocturnas pudiesen infiltrarse en ellas y hacerlos perecer. –Estas cosas –dijo el Yawa con tono sombrío–, sólo podíais aprenderlas en un sitio: en mi biblioteca, cuyo acceso os estaba prohibido. ¿Cómo entrasteis en ella? La puerta estaba cerrada y atrancada. El macho se agitó nervioso. –Había una pequeña reja en la puerta, mi señor –explicó–. Ella hizo pasar entre sus barrotes a nuestra amiga la serpiente, instruyéndola para que nos franquease el paso. El Yawa temblaba de cólera incontenible, y su voz retumbó como el trueno. –¡Malditos seáis los dos! –les apostrofó–. Habéis desobedecido mis órdenes, y al abrir la puerta prohibida habéis probado los frutos de la maléfica ciencia que yo os tenía vedados. Y maldita sea la serpiente que ayudó vuestra rebelión. ¡Que todos cuantos nazcan de vuestro linaje la cubran de oprobio y desprecio durante incontables generaciones! Porque en verdad os digo que nunca será olvidado lo que habéis hecho esta noche... ni por vosotros, ni por vuestros hijos, ni por los hijos de vuestros hijos por los siglos y para siempre; hasta el fin de los tiempos. Aquí –y su voz se quebró, tan grande era su arrebato de cólera–, aquí os construí un Edén de belleza sin par, un Paraíso en el que estaba todo cuanto vuestros corazones podían anhelar. Pero no era bastante. Teníais que atravesar sus muros y erigiros en dueños de aquellos que os crearon. A partir de este momento os arranco de mi corazón. Sois una caña rota, un experimento fracasado. Reniego de vosotros y de vuestras rastreras ambiciones. Y entonces llamó al capitán de los guerreros que, con su luciente espada desenvainada, había aparecido a las puertas del jardín. –¡Mikel! ¡Haz lo que está ordenado, Mikel! Pero Mikel respondió con voz queda, dando muestras de gran pesadumbre: –Las órdenes han sido cambiadas, oh Eloem, hermano mío. –¿Cambiadas? –Sí. Kron ha decidido que el simple aniquilamiento no constituye un castigo adecuado para la enormidad del mal causado por estas criaturas. –Pero –articulé yo–, si no es el aniquilamiento, ¿qué otra cosa puede ser? Fue el propio Kron quien respondió: –Según nuestras leyes, oh Yawa Eloem, está vedado que demos muerte con nuestras manos a una criatura viviente dotada de alma. Y con muy buen juicio hemos llegado a la conclusión de que, por el hecho mismo de su rebelión, han demostrado estas criaturas que poseen un alma. Mas como debemos librarnos de su odiosa presencia, sólo existe una solución. Serán puestos en la astronave recientemente terminada por nuestro amigo aquí presente, y transportados a través de las eternas tinieblas del espacio a los límites más remotos del Universo. No puedo saber ni adivinar dónde terminará este viaje, pero en alguna parte debe de existir otro planeta donde tú podrás continuar tus malhadados experimentos, lejos de nuestra vista y conocimiento, hasta que los dioses, en la plenitud de su gracia, acuerden disponer otra cosa. El Yawa Eloem susurró con voz temblorosa:. –¿No solamente ellos, sino... también yo? Y dijo el gran Kron tristemente: –También tú. ¿No fuiste tú, oh Yawa, quien les diste el ser? Así terminó lo concerniente al Yawa Eloem y aquellas bestias que él, con ciega temeridad, pese a su gran sabiduría, quiso moldear como sirvientes de carne y hueso a su imagen y semejanza. Es una historia triste y desesperanzadora, que yo no hubiera querido relatar si algunos críticos mordaces no hubiesen arrojado barro sobre la noble aunque equivocada personalidad de nuestro hermano exiliado. Así terminó, en lo que concierne a nosotros, la existencia del Yawa y sus criaturas. Como había sido ordenado, se les colocó a bordo de mi astronave, en la que partieron para cumplir su condena al ostracismo perpetuo. Ignoro dónde, cómo y cuándo terminó su viaje, o siquiera si éste terminó jamás. Quizás aún siguen vagando en su nave, convertida en un punto minúsculo perdido en las inmensidades del espacio. Quizás hallaron una muerte cruel en el corazón llameante de un astro. Quizás –y esto es lo que deseo ardientemente– descubrieron un nuevo planeta en el que edificar un nuevo hogar. No sé en verdad lo que sucedió. Aunque si sé una cosa: se equivocan grandemente los detractores del Yawa Eloem al calificarle de traidor y enemigo nuestro. Nunca existió un alma más noble que la suya, ni nadie que desease más que él el bienestar de su raza. Si bien es innegable que pecó, su pecado consistió únicamente en querer medirse con fuerzas demasiado grandes para él. Como todos sabemos, existen límites que no se pueden trasponer. Y los que desean saber, como los propios dioses, el mismísimo secreto de la vida, están condenados de antemano al fracaso. El Yawa Eloem acarició un sueño maravilloso. Mas no tuvo en cuenta una sola cosa: la Naturaleza animal de aquellos que él quería dotar de inteligencia. Nunca jamás, a pesar de que dejaron de andar a cuatro patas para adquirir la noble posición erguida, podrán desprenderse aquellos seres de sus instintos animales. Fue esto lo que el Yawa no pudo prever y lo que originó su caída. Y ahora... ya no son más que un recuerdo, el Yawa Eloem y los seres que creó: el macho, a quien dio el nombre de Adán, y la hembra, a la que llamó Eva. Mas yo no puedo dejar de llorar y de lamentarme pensando en mi hermano desterrado, y me siento agobiado por el dolor al meditar en su triste sino y en lo que causó su caída... ...La astucia... la terrible y diabólica astucia de las bestias... Edición digital de Umbriel Una cruz de siglos Henry Kuttner & Catherine L. Moore A cross of centuries, © 1958 (Star SF Stories 4). Traducido por Dolly Basch en Otros mundos, otros dioses, colección Más Allá, Ediciones Andrómeda, Buenos Aires, 1978. Lo llamaron Cristo. Pero no era el Hombre que cinco mil años atrás había recorrido trabajosamente el largo camino hacia el Gólgota. Lo llamaron Buda y Mahoma, lo llamaron Cordero, y Bendito de Dios. Lo llamaron Príncipe de la Paz y el Inmortal. Su nombre era Tyrell. Ahora acababa de ascender por otro camino, el escarpado sendero que llevaba al monasterio de la montaña, y por un momento se detuvo parpadeante ante la brillosa luz del Sol. Su túnica blanca estaba teñida del color negro ritual. La muchacha que lo acompañaba le tocó el brazo y lo estimuló suavemente para seguir adelante. Entró en la sombra del portón. Entonces vaciló y volvió la mirada hacia atrás. El camino lo había conducido hasta la pradera de la montaña donde se levantaba el monasterio, de color verde deslumbrante en la incipiente primavera. Tenuemente, a lo lejos, sintió que lo desgarraba la idea de abandonar todo ese esplendor, pero intuyó que la situación mejoraría muy pronto. Y el esplendor estaba lejos. Ya no era del todo real. La muchacha le volvió a tocar el brazo y él asintió obediente y caminó hacia adelante, preocupado por la sensación de una pérdida inminente que su mente fatigada no alcanzaba a comprender. Estoy muy viejo, pensó. En el patio los sacerdotes se inclinaron ante él. Mons, el jefe, estaba de pie en la otra punta de un amplio estanque que devolvía el azul indiferente del cielo. De cuando en cuando una brisa suave, fresca, agitaba la superficie del agua. Viejas costumbres enviaban mensajes a lo largo de sus nervios. Tyrell elevó una mano y los bendijo a todos. Serenamente su voz pronunció las recordadas frases. –Que haya paz. En la tierra afligida, en todos los mundos, y en el santo cielo de Dios que está entre ellos, que haya paz. Los poderes de... de... –su mano vaciló; luego volvió a recordar– los poderes de la obscuridad no tienen fuerza para oponerse al amor y la comprensión de Dios. Yo les traigo la palabra de Dios. Es amor; es comprensión; es paz. Aguardaron hasta que terminó. Era el momento inadecuado y el ritual equivocado. Pero no tenía importancia, porque él era el Mesías. Del otro lado del estanque Mons hizo una seña. La muchacha que acompañaba a Tyrell apoyó suavemente las manos sobre los hombros de su túnica. –Inmortal –exclamó Mons–, ¿te quitarás tus vestiduras manchadas y con ellas los pecados del tiempo? Tyrell miró vagamente hacia el otro extremo del estanque. –¿Bendecirás los mundos con otro siglo de tu santa presencia? Tyrell recordó algunas palabras. –Yo parto en paz; yo regreso en paz –dijo. La muchacha le quitó suavemente la túnica blanca, se arrodilló y le retiró las sandalias. Desnudo, Tyrell quedó de pie sobre el borde del estanque. Parecía un muchacho de veinte años. Tenía dos mil. Sintió la herida de alguna profunda inquietud. Mons lo convocaba con un brazo en alto, pero Tyrell miró a su alrededor confusamente y encontró los ojos grises de la muchacha. –¿Nerina? –murmuró. –Entra al estanque –susurró ella–. Crúzalo a nado. Él extendió la mano y tocó la de ella. La muchacha sintió esa maravillosa corriente de dulzura que era su fuerza indomable. Le apretó la mano con vehemencia, tratando de atravesarle las nubes de la mente, tratando de hacerle saber que todo volvería a estar bien, que ella esperaría, como ya tres veces, en los últimos trescientos años, había esperado su resurrección. Era mucho más joven que Tyrell, pero también era inmortal. En los ojos azules de Tyrell la niebla del cansancio se aclaró por un instante. –Espérame, Nerina –dijo. Luego, recobrando su antigua destreza, se sumergió en el estanque con una zambullida impecable. Ella lo observó nadar firme y seguro. En su cuerpo todo funcionaba bien; siempre funcionaba igual, por más que envejeciera. Era sólo su mente la que se endurecía, se hundía más profundamente en los surcos acerados del tiempo y perdía el roce con el presente, de suerte que su memoria se iba fragmentando poco a poco. Pero los recuerdos más viejos tardaban más en partir, y los recuerdos automáticos eran los más perdurables. Ella tenía conciencia de su propio cuerpo, joven y fuerte y hermoso, como lo sería siempre. Su mente... también había una respuesta para eso. Estaba contemplando la respuesta. Soy inmensamente bienaventurada –pensó–. De entre todas las mujeres de todos los mundos, yo soy la Novia de Tyrell, y el único ser inmortal que existe además de él. Con amor y veneración lo miró nadar. A sus pies estaba la túnica desechada, manchada con las memorias de cien años. No parecía tan lejano. Podía recordar muy claramente la última vez que había observado a Tyrell cruzar a nado el estanque. Y antes de esa vez había habido otra, y esa había sido la primera. Para ella; para Tyrell, no. Tyrell salió del agua chorreando y vaciló. Ella sintió mucha angustia ante su cambio, su sólida seguridad era ahora asombrada interrogación. Pero Mons estaba listo. Avanzó y lo tomó de la mano. Condujo al Mesías hacia una puerta enclavada en el elevado muro del monasterio, y juntos desaparecieron por ella. Nerina pensó que Tyrell se volvía para mirarla, con la permanente ternura de su sosiego profundo y maravilloso. Un sacerdote tomó la túnica manchada tendida a sus pies y se la llevó. Ahora la lavarían y la colocarían sobre el altar, el tabernáculo esférico con la forma del mundo natal. Volvería a lucir blanca y resplandeciente, y sus pliegues caerían suavemente ondulados sobre la Tierra. La lavarían por completo, así como lavarían también la mente de Tyrell, le limpiarían el atestado depósito de recuerdos acumulados en un siglo. Los sacerdotes salieron en fila. Ella miró furtivamente hacia atrás, más allá del portón abierto, al verde intenso y hermoso del prado montañés, a la hierba de primavera que con sensualidad se estiraba hacia el Sol después de la nieve invernal. Inmortal –pensó, mientras elevaba los brazos hacia el cielo y sentía en el cuerpo la cadencia profunda de su sangre eterna, licor de los dioses; era Tyrell el que sufría–. Yo ningún precio debo pagar por esta... maravilla. Veinte siglos. Y el primero debió ser de horror total. Su mente regresó de las escondidas brumas de la historia que ahora era leyenda, y sólo tuvo un resplandor del sereno Cristo Blanco que surcaba ese caos de estruendosa maldad cuando la Tierra se ennegreció, cuando se tiñó del color escarlata del odio y la angustia. ¡Ragnarok, Armageddón, Hora del Anticristo... dos mil años atrás! Acosado, inmutable, con su prédica de amor y de paz, el Mesías Blanco había atravesado como una luz el descenso de la Tierra a los Infiernos. Y había vivido, y las fuerzas del mal se habían destruido a sí mismas, y los mundos habían encontrado la paz... habían encontrado la paz hacía ya tanto tiempo que la Hora del Anticristo estaba perdida en el recuerdo, era leyenda. Perdida, aún para la memoria de Tyrell. Nerina se alegraba de que fuera así. Hubiera sido terrible de recordar. Se estremeció al pensar cuál habría sido su martirio. Pero hoy era el Día del Mesías, y Nerina, el único ser inmortal además de Tyrell, contempló con veneración y amor la puerta vacía por donde él había salido. Miró el estanque azul. Un viento fresco le rizaba la superficie; una nube pasaba suavemente junto al Sol y ensombrecía el brillo de la jornada. Pasarían setenta años hasta que ella volviera a nadar en el estanque. Y al despertar los ojos azules de Tyrell la estarían mirando, él le tomaría las manos y la llamaría para que se unieran en la juventud primaveral en que vivían eternamente. Los ojos grises de Nerina lo observaron; apoyó una mano en la de él mientras permanecía recostado en el lecho. Pero no despertó. Ella miró a Mons ansiosamente. Él inclinó la cabeza con un gesto tranquilizador. Ella sintió un movimiento levísimo junto a su mano. Los párpados de Tyrell temblaron. Se abrieron lentamente La seguridad sosegada y profunda aún seguía allí, en los ojos azules que tanto habían visto, en la mente que tanto había olvidado. Tyrell la miró un momento. Luego sonrió. Trémula, Nerina dijo: –Siempre tengo miedo de que me olvides. –Siempre le devolvemos sus recuerdos de ti –dijo Mons–, Bendita de Dios. Siempre lo haremos –se inclinó sobre Tyrell–. Inmortal, ¿estás verdaderamente despierto? –Si –dijo Tyrell y se incorporó balanceando las piernas sobre el borde del lecho, poniéndose de pie con movimientos ágiles y decididos. Miró a su alrededor, vio la nueva túnica lista, completamente blanca, y se la puso. Tanto Nerina como Mons advirtieron que ya no había vacilación en su conducta. Más allá del cuerpo eterno, la mente estaba joven, segura y despejada otra vez. Mons se arrodilló, y Nerina se arrodilló también. El sacerdote dijo suavemente: –Agradecemos a Dios que nos permita una nueva Encarnación. Que la paz reine en este ciclo, y en todos los ciclos futuros. Tyrell tomó a Nerina de la mano y la hizo ponerse de pie. Se agachó y también alzó a Mons. –Mons, Mons –dijo con tono casi de reprensión–. Cada siglo que pasa me tratan menos como a un hombre y más como a un dios. Si hubieras vivido hace unos cientos de años... pues, rezaban cada vez que me despertaba, pero no se ponían de rodillas. Soy un hombre, Mons. No lo olvides. –Trajiste paz a los mundos –dijo Mons. –¿Entonces, me podrían dar algo de comer, como recompensa? Mons hizo una reverencia y salió. Tyrell se volvió rápidamente hacia Nerina. La firme delicadeza de sus brazos la rodeó. –Si no despertara, alguna vez... –dijo–. Renunciar a ti sería lo más difícil de todo. No sabía lo solo que estaba hasta que encontré a otro inmortal. –Nos quedaremos una semana en el monasterio –dijo ella–. Una semana de retiro antes de volver a casa. Me gusta estar aquí contigo más que cualquier otra cosa. –Espera un poco –dijo él–. Algunos siglos más y perderás esa actitud de veneración. Me gustaría que así fuera. El amor es mejor... ¿y a qué otra persona puedo amar de esta manera? Ella pensó en los siglos de soledad que había tenido Tyrell, y todo el cuerpo le dolió de amor y compasión. Después del beso Nerina se echó hacia atrás y lo miró pensativamente. –Has vuelto a cambiar –dijo–. Sigues siendo tú, pero.. –¿Pero qué? –Estás más suave, de alguna manera. Tyrell se rió. –Cada vez me lavan la mente y me dan un nuevo surtido de recuerdos. Oh, casi todos los viejos, pero el conjunto es un poco distinto. Siempre lo es. Las cosas están ahora más tranquilas que hace un siglo. Así que me reacondicionan la mente para que se adecue a la época. De lo contrario me convertiría gradualmente en algo anacrónico –frunció ligeramente el ceño–. ¿Quién es ése? Ella miró hacia la puerta. –¿Mons? No. No hay nadie. –¿Oh? Pues... sí, tendremos una semana de retiro. Tiempo para pensar e integrar mi personalidad reacondicionada. Y el pasado... –volvió a vacilar. –Me gustaría haber nacido antes –dijo Nerina–. Podría haber estado contigo... –No –replicó él rápidamente–. Al menos, no hace mucho tiempo. –¿Tan malo fue? Él se encogió de hombros. –Ya no sé cuánto hay de verdad en mis recuerdos. Me alegro de no recordar más de lo que recuerdo. Pero recuerdo lo necesario. Las leyendas dicen la verdad –el dolor le ensombreció el rostro–. Las grandes guerras... el Infierno se desató. ¡El Infierno era omnipotente! El Anticristo salía a caminar a la luz del día, y los hombres temían lo que está en las alturas.. –alzó los ojos hacia el pálido cielo raso de la habitación, y vio más allá–. Los hombres se volvieron bestias. Demonios. Les hablé de la paz, e intentaron matarme. Resistí. Era inmortal, por gracia de Dios. Sin embargo, hubieran podido matarme. Soy vulnerable a las armas –tomó aliento con una respiración profunda, prolongada–. La inmortalidad no bastaba. La voluntad de Dios me protegió, para que pudiera seguir predicando la paz hasta que, poco a poco, las bestias contrahechas se acordaron de sus almas y salieron del Infierno... Nerina nunca lo había oído hablar así. Suavemente le tocó la mano. Tyrell volvió a ella. –Ya pasó –dijo Tyrell–. El pasado está muerto. Tenemos el día de hoy. A lo lejos los sacerdotes entonaban un himno de júbilo y gratitud. La tarde siguiente ella lo vio en el extremo de un corredor, inclinado sobre un bulto, agazapado y obscuro, y corrió hacia allí. Estaba agachado junto al cuerpo de un sacerdote, y al ver a Nerina tembló y se levantó; tenía el rostro pálido y consternado. Ella miró hacia abajo y su rostro también palideció. El sacerdote estaba muerto. Tenía marcas azules en la garganta, el cuello quebrado y la cabeza monstruosamente retorcida. Tyrell se movió para resguardar el cuerpo de la mirada de Nerina. –Lla... llama a Mons –dijo él, inseguro, como si hubiera llegado al final de los cien años–. Rápido. Esto... llámalo. Mons llegó, miró el cuerpo y quedó estupefacto. Sus ojos encontraron la mirada azul de Tyrell. –¿Cuántos siglos han pasado, Mesías? –preguntó, con voz trémula. –¿Desde que termino la violencia? Ocho siglos, o más. Mons, nadie, nadie es capaz de esto –dijo Tyrell. –Si –dijo Mons–. Ya no hay violencia. Ha sido desterrada de la raza – súbitamente se puso de rodillas–. ¡Mesías, vuelve a traer la paz! ¡El dragón ha resurgido del pasado! Tyrell se irguió, una figura de poderosa humildad en su túnica blanca. Levantó los ojos y rezó. Nerina se arrodilló, su horror se disipó lentamente en el poder abrasador de la oración de Tyrell. El murmullo recorrió el monasterio y volvió tembloroso desde el aire azul, transparente que se extendía más allá. Nadie sabía quién había cerrado mortalmente las manos en la garganta del sacerdote. Nadie, ningún humano era capaz de matar; como había dicho Mons, la capacidad de odiar, de destruir, había sido desterrada de la raza. El murmullo no trascendió los muros del monasterio. La batalla tenía que celebrarse en secreto, ningún indicio debe perturbar la prolongada paz de los mundos. Ningún humano. Pero creció otro murmullo: El Anticristo ha vuelto a nacer. Acudieron a Tyrell, al Mesías, en busca de consuelo. –Paz –dijo–, paz; combatan el mal con la humildad, inclinen la cabeza en actitud de oración, recuerden el amor que salvó al hombre cuando hace dos mil años el Infierno se abatió sobre los mundos. Por la noche, lloró en sueños junto a Nerina, y luchó contra un enemigo invisible. –¡Demonio! –gritó, y despertó temblando. Ella lo estrechó en sus brazos, con orgullosa humildad, hasta que se volvió a dormir. Un día Nerina y Mons fueron al cuarto de Tyrell para comunicarle el nuevo horror. Habían encontrado a un sacerdote muerto, salvajemente tajeado por un cuchillo filoso. Abrieron la puerta y lo vieron frente a ellos, sentado ante una mesita baja. Estaba rezando mientras contemplaba, con enferma fascinación, el cuchillo sangriento apoyado sobre la mesa. –Tyrell... –dijo ella, y de improviso Mons inhaló una bocanada de aire rápida y temblorosa y giró bruscamente; la empujó hacia el otro lado de la puerta. –¡Espera! –dijo con urgencia violenta–. ¡Espérame aquí! –antes de que pudiera decir una palabra la puerta se cerró y Nerina oyó que Mons le echaba cerrojo. Permaneció allí, sin pensar, durante un rato largo. Después Mons salió y cerró la puerta suavemente tras de si. La miró. –Todo está bien –dijo–. Pero... ahora debes escucharme –y se quedó en silencio. Intentó de nuevo. –Bendita de Dios... –volvió a respirar con dificultad–. Nerina. Yo... –rió en forma extraña–. Es raro. No puedo hablar a menos que te llame Nerina. –¿Qué sucede? ¡Déjame ver a Tyrell! –No, no. Se pondrá bien. Nerina, él está enfermo. Ella cerró los ojos, tratando de concentrarse. Oyó la voz de Mons, insegura pero cada vez más fuerte. –Esos asesinatos. Los cometió Tyrell. –Mientes –dijo ella–. ¡Es mentira! Mons replicó, casi bruscamente: –Abre los ojos. Escúchame. Tyrell es... un hombre. Un gran hombre, un hombre muy bueno, pero no un dios. Es inmortal. Si no lo matan vivirá eternamente, como tú. Ya ha vivido mas de veinte siglos. –¿Para qué decírmelo? ¡Ya lo sé! –Debes ayudar –dijo Mons–. debes comprender. La inmortalidad es un accidente genético. Una mutación. Una vez cada mil años, tal vez cada diez mil, nace un ser humano inmortal. Su cuerpo se renueva a sí mismo; no envejece. Tampoco su cerebro. Pero su mente sí envejece... –Hace sólo tres días –dijo Nerina desesperadamente–, Tyrell nadó en el estanque del renacimiento. Su mente no volverá a envejecer por un siglo. ¿Está...? ¿No se está muriendo? –No, no. Nerina, el estanque del renacimiento no es más que un símbolo. Tú lo sabes. –Sí. El verdadero renacimiento viene después, cuando nos metes en esa máquina. Lo recuerdo. –La máquina –dijo Mons–. Si no se la usara cada siglo, tú y Tyrell se hubieran vuelto seniles e impotentes hace mucho tiempo. La mente no es inmortal, Nerina. Después de un tiempo ya no puede cargar con el peso del conocimiento, el saber, los hábitos. Pierde flexibilidad, la enturbia el rigor de la vejez. La máquina despeja la mente, como se puede despejar las unidades de memoria de una computadora. Entonces reemplazamos algunos recuerdos, no todos, y ponemos los necesarios en una mente clara y fresca, para que pueda crecer y aprender durante cien años más. –Pero todo esto ya lo sé... –Esos nuevos recuerdos forman una nueva personalidad, Nerina. –¿Una nueva...? Pero Tyrell sigue siendo el mismo. –No del todo. Cada siglo que pasa cambia un poco, a medida que la vida mejora y que los mundos son más felices. Cada siglo que pasa la nueva mente, la nueva personalidad de Tyrell se modifica, está más de acuerdo con el siglo que empieza que con el que acaba de terminar. Tú has renacido mentalmente tres veces, Nerina. No eres exactamente la misma que la primera vez. Pero no lo puedes recordar. No conservas todos los viejos recuerdos que alguna vez tuviste. –Pero... pero qué... –No sé –dijo Mons–. He hablado con Tyrell. Creo que esto es lo que sucedió. Al cabo de cada siglo en que la mente de Tyrell se limpiaba, se borraba, quedaba una mente en blanco, y sobre ella construíamos un nuevo Tyrell. No muy distinto. Sólo un poco, cada vez. ¿Pero más de veinte veces? Su mente ha de haber sido muy diferente hace veinte siglos. Y... –¿Qué tan diferente? –No lo sé. Suponíamos que cuando la mente se borraba, la estructura de la personalidad... desaparecía. Ahora pienso que no desapareció. Quedó sepultada. Reprimida, tan profundamente oculta en la mente que no podía emerger. Se tornó inconsciente. Así ocurrió siglo tras siglo. Y ahora Tyrell tiene más de veinte personalidades sepultadas en la memoria, tiene una personalidad múltiple que ya no puede mantenerse en equilibrio. En las tumbas de su mente hubo una resurrección. –¡El Cristo Blanco nunca fue un asesino! –No. En realidad, aún su primera personalidad, hace veinte siglos, ha de haber sido muy grande y buena para traer paz a los mundos, en aquellos tiempos del Anticristo. Pero a veces, en la sepultura de la mente, algo puede cambiar. Quizás alguna de esas personalidades enterradas se haya convertido en... en algo menos bueno que lo que fuera originariamente. Y ahora salió a la superficie. Nerina se volvió hacia la puerta. –Debemos estar muy seguros –dijo Mons–. Pero podemos salvar al Mesías. Podemos despejarle el cerebro, explorar muy profundamente, extirpar el espíritu maligno... Podemos salvarlo y devolverle la integridad. Debemos comenzar de inmediato. Nerina, reza por él. La miró prolongada y afligidamente, se volvió y salió de prisa por el corredor. Nerina esperó, sin siquiera pensar. Al rato oyó un sonido leve. En un extremo del corredor había dos sacerdotes inmóviles; en el otro extremo, otros dos. Abrió la puerta y fue hacia Tyrell. Lo primero que vio fue el cuchillo manchado de sangre sobre la mesa. Después vio la obscura silueta junto a la ventana, contra la doliente intensidad del cielo azul. –Tyrell –dijo, vacilante. Él se volvió: –Nerina. ¡Oh, Nerina! Su voz era todavía dulce con la profunda fuerza de la calma. Nerina se arrojó rápidamente a sus brazos. –Estaba rezando –dijo él, y reclinó la cabeza para apoyarla sobre su hombro–. Mons me dijo... estaba rezando. ¿Qué es lo que hice? –Eres el Mesías –dijo ella firmemente–. Salvaste al mundo del mal y del Anticristo. Eso hiciste. –¡Pero el resto! ¡El demonio se apoderó de mi mente! Esta semilla que creció aquí, sin ver los rayos del Sol de Dios... ¿en qué se convirtió? ¡Dicen que yo mato! Al cabo de una larga pausa Nerina murmuró: –¿Es cierto? –No –dijo él, con certidumbre absoluta–. ¿Cómo habría podido? Yo, que he vivido por amor, más de dos mil años, no podría dañar a ningún ser viviente. –Lo sabía –dijo ella–. Eres el Cristo Blanco. –El Cristo Blanco –dijo él suavemente–. No quería semejante nombre. Soy sólo un hombre, Nerina. Nunca fui más que eso. Pero... algo me salvó, algo me mantuvo vivo en la Hora del Anticristo. Fue Dios. Fue Su mano. Dios... ¡ayúdame en este momento! Ella lo estrechó con fuerza y traspuso con los ojos los límites de la ventana hacia el cielo brillante, el prado verde, las elevadas montañas con los picos rodeados de nubes. Dios estaba allí, y también más lejos, detrás del azul, en todos los mundos y en los abismos que los separaban, y Dios significaba paz y amor. –Él te ayudará –dijo ella firmemente–. Anduvo a tu lado hace dos mil años. No se ha Ido. –Sí –susurró Tyrell–. Mons debe estar equivocado. Cómo eran las cosas... lo recuerdo. Hombres como bestias. El cielo era fuego abrasador. Había sangre... había sangre. Más de quinientos años de sangre derramada por los hombresbestias que luchaban. Ella descubrió en él una súbita rigidez, un tembloroso endurecimiento, una nueva tensión aguda. Él alzó la cabeza y la miró a los ojos. Ella pensó en el hielo y en el fuego, hielo azul, fuego azul. –Las grandes guerras –dijo él, con la voz rígida, entorpecida. Después se cubrió los ojos con las manos. –¡Cristo! –la palabra estalló en su garganta tiesa–. Dios, Dios... –¡Tyrell! –ella gritó su nombre. –¡Atrás! –gruñó él, y Nerina retrocedió con un tropiezo, pero Tyrell no hablaba con ella–. ¡Atrás, demonio! –se arañó la cabeza, se la restregó entre las manos y se inclinó hasta quedar casi arrodillado ante ella. –¡Tyrell! –gritó–. ¡Mesías! Eres el Cristo Blanco... El cuerpo agazapado se levantó de un salto. Nerina contempló el nuevo rostro. Quedó sobrecogida de horror y repugnancia abismales. Tyrell se quedó mirándola. Luego, de modo aterrador, le hizo una reverencia fanfarrona, teatral. Ella sintió el borde de la mesa a sus espaldas. Tambaleó y tocó la pesada densidad de la sangre seca en la hoja del cuchillo. Era parte de la pesadilla. Estiró la mano hacia la empuñadura, consciente de que el acero podía resultarle mortal, dejando que su pensamiento se adelantara a la centelleante punta acerada apoyada contra su pecho. La voz que oyó estaba teñida por la risa. –¿Está filoso? –preguntó él–. ¿Todavía está filoso, amor mío? ¿O se desafiló con el sacerdote? ¿Lo usarás conmigo? ¿Lo intentarás? ¡Otras mujeres lo intentaron! –la risa espesa se le estranguló en la garganta. –Mesías –musitó Nerina. –¡Mesías! –se burló Tyrell–. ¡Un Cristo Blanco! ¡Príncipe de la Paz! Que pronuncia palabras de amor, que camina ileso en medio de las guerras más sangrientas que jamás hayan asolado a un mundo... oh sí, una leyenda, amor mío, de dos mil años de edad y todavía más. Y una mentira, ¡Se han olvidado! ¡Todos han olvidado cómo fueron realmente aquellos tiempos! Ella sólo pudo sacudir la cabeza en impotente desmentida. –Oh sí –dijo él–. Tú no vivías todavía. Nadie vivía. Salvo yo, Tyrell. ¡Qué carnicería! Yo sobreviví. Pero no por predicar la paz. ¿Sabes qué les ocurría a los que predicaban amor? Morían... pero yo no morí. Yo sobreviví, no por predicar. Se balanceó, riendo. –Tyrell el Sanguinario –exclamó–. Fui el más sanguinario de todos. Lo único que entendían era el miedo. Y en aquel tiempo no se asustaban fácilmente, no los hombres semejantes a bestias. Pero si me temían a mi. Alzó las manos; los dedos como garras, los músculos tensos en un éxtasis de atroz recordación. –El Cristo Rojo –dijo–. Pudieron llamarme así. Pero no lo hicieron. No cuando demostré lo que debía demostrar. Entonces me pusieron un nombre. Conocían mi nombre. Y ahora... –le hizo una mueca sarcástica–. Ahora que los mundos tienen paz, ahora me adoran como Mesías. ¿Qué puede hacer hoy Tyrell el Sanguinario? La risa le brotó lenta, horrible y satisfecha. Dio tres pasos y la abrazó. La carne de Nerina se contrajo ante el contacto de tanta iniquidad. Y entonces, súbita, extrañamente, Nerina sintió que el mal lo abandonaba. Los brazos rígidos temblaron, se retiraron, y luego la volvieron a estrechar, con frenética ternura, mientras él inclinaba la cabeza y ella sentía el repentino calor de las lágrimas. Tyrell no pudo hablar por un rato. Fría como la piedra, ella lo sostuvo. De algún modo se encontró sentada en un sofá, y él estaba de rodillas ante ella, el rostro escondido en su falda. No pudo comprender muchas de sus palabras ahogadas. –Recuerdo... yo recuerdo... los viejos recuerdos... No lo puedo soportar, no puedo mirar atrás... ni adelante... ellos... ellos me pusieron un nombre. Ahora recuerdo... Ella le apoyó una mano sobre la cabeza. Tenía el cabello frío y húmedo. –¡Me llamaban Anticristo! Tyrell alzó la cabeza y la miró. –¡Ayúdame! –gritó con angustia–. ¡Ayúdame, ayúdame! Entonces su cabeza volvió a caer y se apretó los puños contra las sienes, en un susurro inarticulado. Ella recordó lo que tenía en la mano derecha, levantó el cuchillo y lo hundió con toda la fuerza que pudo, para brindarle la ayuda que él necesitaba. Se paró, frente a la ventana, de espaldas a la habitación y al inmortal difunto. Esperó que el sacerdote Mons regresara. Él sabría qué hacer a continuación. Probablemente habría que guardar el secreto, de alguna manera. No le harían daño, eso lo sabía. La veneración que había rodeado a Tyrell también la circundaba a ella. Seguiría viviendo, sería ahora el único ser inmortal nacido en tiempo de paz, y viviría eternamente sola en los mundos de paz. Quizás algún día, alguna vez, nacería otro como ella, pero ahora no quería pensar en eso. Solamente quería pensar en Tyrell y en su soledad. A través de la ventana contempló el azul y el verde brillante, el día puro de Dios, limpio ya de la última mancha roja del sangriento pasado humano. Sabía que Tyrell se hubiera alegrado de ver esa limpieza, esa pureza que se mantendría siempre. Ella la vería mantenerse. Era parte de esa pureza, así como Tyrell no lo había sido. Y aún en la soledad que ya sentía, había de algún modo un sentimiento de compensación. Estaba consagrada a los siglos del hombre por venir. Llegó más allá de su pena y su amor. Desde lejos pudo oír el solemne cántico de los sacerdotes. Era parte de la justicia que por fin llegaba a los mundos, después del largo y sangriento sendero del nuevo Gólgota. Pero era el último Gólgota, y ella seguirla adelante como debía hacerlo, consagrada y segura. Inmortal. Elevó la cabeza y miró firmemente el azul. Miraría adelante, hacia el futuro. El pasado estaba olvidado. Y para ella, el pasado no representaba una herencia sangrienta, una corrupción profunda que persistiría oculta en el Infierno negro de los abismos de la mente hasta que la semilla monstruosa germinara para destruir la paz y el amor de Dios. De pronto recordó que había cometido un crimen. Su brazo se estremeció nuevamente con la violencia del golpe; sintió en la mano el hormigueo de la sangre derramada. Con extrema rapidez cerró el paso de los recuerdos a la conciencia. Miró hacia el cielo, y contuvo con fuerza las puertas clausuradas de su mente como si la embestida ya se precipitara contra los frágiles barrotes. Edición digital de Sadrac Compañeros de alma Lee Sutton Traducido por Dolly Basch en Otros mundos, otros dioses, colección Más Allá, Ediciones Andrómeda, Buenos Aires, 1978. La iglesia era un revoltijo caótico de campanarios, falsos contrafuertes, y bóvedas que se erguían sin sentido hacia la nada pero daban sensación de paz. Quincy Summerfield pasó por enfrente a la carrera y bajó las escaleras del subterráneo, atento solamente a su propio concepto de paz. Se abrió camino de prisa entre el gentío, evitando los ojos que lo seguían. El caos de gente era una agonía para él, pero a causa de la lluvia pudo haber perdido el tren por esperar un taxi. Se acomodó detrás de una columna cercana a las vías; parecía tranquilo y contenido con su gabán de corte perfecto y su sombrero homburg azul obscuro, pero por dentro temblaba. Ya había tenido antes períodos como ése, en los que cada par de ojos humanos parecía abrirse agónicamente y ni el orden ni el control de su oficina mitigaban su sensación de desorden en presencia del personal. Ese día siete entrevistas seguidas lo habían logrado. Había pulsado a siete hombres como a instrumentos musicales y había contratado a los mejores cinco para su compañía, por cincuenta mil dólares anuales menos de lo que cualquier otro jefe de personal hubiera tenido que dar por ellos. Para eso le pagaban Pero ahora necesitaría uno o dos días de aislamiento. Quizás hasta sería mejor que Charlotte, esa esposa a quien él había enseñado el orden y el control, se fuera por unos días. Precisamente en ese momento le llegó flotando por el túnel la cálida risa de una muchacha, y miró al otro lado de la columna. Junto a los molinetes se había instalado una joven con larga cola de caballo, con algunas carpetas de dibujo apretadas contra las piernas. Con disgusto advirtió la embestida de sus abundantes pechos a través de una blusa demasiado brillante, debajo de un impermeable abierto y sucio. La risa le curvaba ampliamente la generosa boca mientras recogía el contenido caótico de su cartera volcada; y a Quincy Summerfield le pareció que era la esencia misma del desorden. Apartó los ojos de ella con brusquedad. Tuvo que hacer un esfuerzo para desviar la mirada. Se sentía presa de la chocante convicción de conocerla de toda la vida; y sin embargo, otro sector de su mente sabía que nunca la había visto antes. La muchacha era como el fragmento de una pesadilla que hubiera huido con la luz del día. Rogó que no viajara en su mismo vagón. No lo hizo; al pasar por las puertas corredizas la vio subir al vagón delantero. Una vez adentro Quincy paseó rápidamente la mirada a su alrededor, y al descubrir su calma monumental, se sentó junto a una mujer canosa de piel morena clara. Lejos de la muchedumbre del andén se sintió un poco mejor. Allí sentado, tieso, el rostro largo y flaco, el bigote gris recortado, tranquilo y circunspecto, parecía casi la personificación de la dignidad. Sin embargo, ese efecto sólo era logrado gracias a un enorme esfuerzo. Un guarda abrió la puerta corrediza del final del vagón. La muchacha del impermeable entró balanceándose, los abundantes labios desplegados en una sonrisa que hacía centellear sus dientes. Su desprolijo buen humor parecía contagiar a todos los pasajeros. Por un instante hasta el rostro grave del guarda cobro vida. Se hundió gratamente en el asiento que estaba justo frente al de Quincy Summerfield y dejó caer su cargamento de carpetas descuidadamente. Quincy Summerfield bajó los ojos y contempló las marcas absurdas que había dejado la lluvia en sus zapatos bien lustrados. Sintió que la muchacha lo miraba. De nuevo comenzó a temblar por dentro y alzó los ojos. Desvió la mirada deliberadamente, como si al evidenciar que quería ignorarla la obligara a advertir su desprecio, pero la percepción de su presencia era demasiado intensa. En el aire del vagón podía percibir la fragancia de su denso perfume; tenía un fuerte olor a almizcle. Lentamente sus ojos fueron atraídos hacia ella: la pila de carpetas desordenadas alrededor de las rodillas; en sus pequeños pies las zapatillas de baile ridículas y empapadas; una culebra de bijouterie modernista pendía de una tira de cuero y se anidaba en el hueco de su garganta. Era un crucifijo deformado. Todo ese caos y encima, la confusión religiosa, pensó él. Pero sus ojos fueron atraídos por la curva de sus labios. Temblaba cada vez más; los pies le dolían de frío, sin motivo. Entonces encontró con la mirada sus ojos despejados, profundamente castaños; radiantes, esa es la palabra. Ojos tan serenos, tan grises. ÉI movió los pies. Estaban helados. Este maldito corpiño está demasiado ajustado... Se apretó las manos contra el pecho. Una gota fría y penetrante cayó desde su sombrero sobre la nariz de la muchacha. Sintió que los pechos le dolían, que le dolían realmente. Si la calefacción está arreglada una buena ducha caliente... Después les contaré a todos lo de la venta del cuadro... Charlotte me preparará un buen trago caliente... Por Dios, me siento rara. Me pregunto si Arthur... ¿lo creerá? Un distinguido muchacha de aspecto repugnante qué sombrero bigote aristocrático mugrienta de clase baja. Estoy viendo todo mal. Ése soy yo y no hay ningún espejo. ¿Quiénes son Charlotte, Arthur y Quincy? Yo soy Quincy. Yo soy... Ese hombre. Esa muchacha. Jesús, Jesús. Tengo en mi cabeza los pensamientos de él de ella. Quiero salir. ¡Quiero salir! –¡Quiero salir! –el grito de la muchacha puso de pie a todos los pasajeros del vagón; se quedó parada un momento, con los ojos girando alborotados y luego se desplomó desmayada sobre el piso. Quincy Summerfield temblaba de pies a cabeza, las manos le cubrían la cara y los dedos se le hundían en los ojos. Fue consciente de levantar un gran peso mientras el Mundo daba vueltas hacia la obscuridad y la muchacha se desplomaba sobre el piso. Ella estaba por vomitar. Él lo sabía. Sabía muy bien todo lo que ella sentía, ahí tendida en el suelo, medio desmayada. Y sintió que también su propia náusea empezaba a subir. La gente la estaba levantando del piso. Supo que los párpados de la muchacha se entreabrían. El espejo, espejo, espejo dí que ella es consciente de que él es consciente de que ella es consciente de que la mujer morena de la calma de estatua la toma en sus brazos. Entonces la muchacha vomitó de modo horrible y a el le dolió la garganta con la angustia del malestar de ella. El subterráneo llegó ululante a una parada. Quincy saltó ciegamente por la puerta corrediza. Por poco atropella a una anciana dama que subía, que amagó aporrearlo con el paraguas. –¡Pedazo de idiota! –las palabras lo siguieron mientras corría por el andén, y en el ruidoso túnel subterráneo resonó el eco de sus tacos. Tenía el rostro desencajado. La gente se detenía a mirarlo, pero a él no le importó. Se le cayó el sombrero; tropezó y estuvo a punto de caer. La cabeza le daba vueltas en un torbellino de imágenes vertiginosas en las que se mezclaba lo que él veía y lo que veía ella. Los molinetes estaban cerca. Pronto estaría lejos, afuera, lejos de toda esa gente, lejos de la muchacha, al aire libre. La mujer negra... ella me ayudará –la muchacha estaba captando sus imágenes mentales. Quincy sofocó un grito y se zambulló en esa visión de imágenes enmarañadas. A duras penas sabía cómo estaba ahí, pero finalmente se encontró parado en medio de la calle, sin el sombrero, con los pantalones desgarrados por un tropezón en las escaleras, agitando el brazo para parar un taxi. Por suerte uno se detuvo. –¿Dónde lo llevo, don? –Al Grand Central. ¡Rápido, por el amor de Dios! A través de imágenes de los ojos de ella Quincy miró su reloj. De algún modo había hecho pedazos el cristal y tenía la muñeca entumecida. Se hundió en el tapizado lustroso, respirando con dificultad. Exhausto, cerró los ojos y se rindió a una única visión. Quincy sintió el corpiño demasiado apretado; estiró la mano, desprendió los broches y respiró mejor. –Ahora, querida –decía una voz suave–, vas a estar muy bien. Pero tienes algo que decirle a tu marido –el rostro moreno estaba sonriente–. Estás casada, ¿no es cierto? –¡No estoy embarazada! –estalló Quincy, hablando como hablaba la muchacha. –¿Qué le pasa, don? –masculló el chofer por encima del hombro–. ¿Qué es lo que no está? Quincy Summerfield abrió los ojos y se enderezó en el asiento. –Estaba pensando en voz alta en un diálogo para radioteatro –dijo desesperadamente. El chofer gruñó y siguió manejando. Summerfield miro a su alrededor. Era un taxi, como cualquier taxi. Un pequeño letrero notificaba que el conductor se llamaba Barney Cohen. Afuera llovía y la gente se encorvaba bajo la lluvia como siempre Trato de alejar las otras imágenes. Pero no pudo. Cuando Quincy cerró los ojos se encontró en un sucio lavabo blanco y azulejado, con un vago hedor a vómito y la fragancia de un perfume almizclado flotando en derredor Un lavabo de mujeres. Se estaba mirando en el espejo y veía el reflejo de su rostro blanco, tembloroso, un rostro de mujer con asustados ojos castaños. Se estaba pintando los labios. Es ella la que se está pintando los labios –dijo su mente, obligada por él. Ella sacudió la cabeza y cerró los ojos. Todavía estás aquí –pensó la muchacha. Sí. ¿Qué ha sucedido por el amor de Dios? –la mente de ella y la mente de él tenían un solo temor desesperado. Terror –compartieron su temor durante un momento muy prolongado. Después él luchó para volver a poner orden en sus ideas. No hay nada que temer. Nada. Soy el mismo de siempre. El mismo. Ella, es exactamente la misma. Ella. Yo. Exactamente el mismo. Cristo, Cristo –intervino la mente de ella–. Padre Nuestro... –la oración se hizo confusa y fue una mezcolanza de imágenes religiosas. La profundidad de ese grito supersticioso desencadenó en él un relámpago de control, brillante como el acero, y luchó por dominarlo. No hay nada que temer –Quincy impuso su pensamiento a las imágenes entremezcladas–. Soy el mismo de siempre. Eres la misma de siempre. De algún modo... –y por un segundo el control se le escapó de las manos– ...hemos establecido un contacto mental absoluto. Yo sé lo que tú piensas y siento lo que tú sientes, y tú sabes lo que yo pienso y sientes lo que yo siento. Bajo el control del pensamiento de Quincy la muchacha se calmó y contempló por un momento las ideas de él. Él sintió cómo la mente de ella trataba de percibir las sensaciones de su cuerpo, de su cuerpo masculino, y se dejó penetrar por la conciencia plena del de ella, de su feminidad. Una profunda oleada de sentimientos eróticos los invadió; a él en el taxi, a ella a cuatrocientos metros de él, frente al espejo. Él sintió que la respiración de la muchacha se agitaba. –Es fabuloso –dijo la muchacha en voz alta mientras las imágenes de Arthur y Fred se entrelazaban con los recuerdos que Quincy tenía de Charlotte. Repulsión –Quincy pisoteo las imágenes como si fueran gusanos peligrosos y mortecinos. –¡Basta! –gritó. –Por Dios, don, todavía nos faltan tres cuadras –gruñó el chofer, pero enfiló hacia la acera. –Disculpe. De nuevo estaba pensando en voz alta. –Chiflado –rezongó el chofer–. Un idiota útil a sueldo de chiflados, eso es lo que soy –y volvió a mezclarse en el tránsito. Eres un hombre frío y terrible –pensó la muchacha, invadida por sentimientos de vergüenza y dolor que le eran ajenos–. Las cosas se estaban poniendo... – buscó una palabra que quisiera decir bien, pero que no la expusiera a la censura de Quincy. Eres una mugrienta –pensó él brutalmente; se sentía profundamente sacudido, como por una pesadilla–. Me extravié en una pesadilla. Igual a las que empecé a tener a los catorce años. ¿Tendrán alguna conexión? ¿Serían proyecciones de la mente de esta mugrienta? Cristo, ¡eres un tonto pretencioso y pedante! –pensó la muchacha; estaba muy enojada con él y consigo misma; con total deliberación sacó a relucir una imagen de Arthur, un joven de cuerpo velludo con... Con los dientes apretados Quincy trató de borrar las imágenes que la muchacha formaba en su mente y por tanto también en la de él, pero era como querer hacer retroceder el agua de una marea qué lo inundaba. Abrió los ojos, no podía más, estaba a punto de estallar en un grito. Su dolor mental lastimo a la muchacha y la obligó a someterse. Muy bien, muy bien, voy a parar. Pero tú también tendrás que dejar de molestar. Después de todo, no es culpa mía. Yo no hice que nos uniéramos así –la muchacha temblaba con el miedo de él. –Ya estamos, don. Grand Central. Summerfield hundió un billete de cinco dólares en la mano del chofer y se perdió de prisa entre la muchedumbre. ¡Cinco dólares! ¡Le diste a ese hombre cinco dólares! ¿Por qué?... No podía esperar. Tengo que tomar el tren. Irme lejos. Muy lejos. Tal vez entonces pueda librarme de ti. Mientras se abría paso a empujones los pensamientos de la muchacha se le metían atropelladamente en la cabeza. ¿Soy tan terrible? –avanzaban, lo tocaban con avidez. Sí –pensó él–. Eres tan terrible. Eres todo lo que no puedo soportar. Tus supersticiones me repugnan. Tienes una contusa relación amorosa con dos hombres. La imagen viva del desorden –como un relámpago le pasaron por la mente algunos pantallazos de su departamento: cuadros modernos mal colgados, cubiertos de polvo; la pileta de la cocina repleta de basura–. Todo lo que no puedo soportar. Entonces, por primera vez, él realmente sintió que la profunda herida de ella también era de él, como si al herirla se lastimara a sí mismo. Como si alguna parte de él, rica y heterogénea, reprimida desde hacía mucho estuviera nuevamente viva y dolorida. Por una fracción de segundo la mente de Quincy se dirigió vacilante hacia ella con compasión. A pesar de todo –pensó ella–, creo que más bien te admiro. Sí, ahora somos realmente compañeros de carne. Quincy sintió tanta repugnancia ante la sola idea que ninguna consideración por ella o por sí mismo la pudo contener. Ojalá pueda librarme de ti –pensó ella, tratando desesperadamente de despegarse de él como de la embestida violenta de un par de manos crueles–. Pero tengo miedo. Tengo miedo. Esos hombres de Percepción Extrasensorial en Duke... –su mente buscó a tientas un recuerdo envuelto en sombras–. ¿No ponían a su gente un escudo de plomo y los separaban a kilómetros de distancia? Y a él se le formaron imágenes confusas de hombres vestidos con túnicas blancas, que separaban a las personas “sensitivas” y las blindaban de distintas maneras pero no lograban alterar su capacidad de leerse recíprocamente el pensamiento. Dejó que su desprecio la abofeteara por creer en tales tonterías. Pero ella tenía razón. Los limites de la percepción se afilaban cada vez más en vez de desdibujarse. No había modo de desprenderse de ella. Y siempre estaba esa persistente y horrenda sensación de familiaridad. Era como si alguien lo obligara permanentemente a mirar una parte muy desagradable de si mismo reflejada en un espejo. Mientras caminaba hacia su casa tenía conciencia de ella en su departamento. Pero se esforzó por mantener su propia línea de imágenes mentales. Su casa, el césped cuidado, el seto vivo bien recortado, la blancura y la prolijidad, el dibujo de las ramas en el único árbol; todo eso le ofrecía, de momento, un oasis de quietud. Pobre... despojado... una decoración tan tosca –súbitamente vio su casa reflejada en la mente de ella; súbitamente vio–; chucherías burguesas. Toda la riqueza y la complejidad sacrificadas para conseguir un equilibrio vulgar. Maldita seas. Lo siento. No quise herirte –pero su risa y su desprecio persistían bajo la superficie, y él no pudo evitar que lo que ella pensaba lo contaminara, el paisaje que poseía y amaba–: Una porquería. Hecho deliberadamente por un artista de segunda para gente con gusto de tercera. Y Charlotte, tan apacible y tan dulce. De pronto Quincy vio lo perdida que estaba, las líneas de frustración que le rodeaban la boca. Pobrecita –pensó la muchacha–. Sin hijos. Sin amor –y entonces hubo algo más que desprecio–. Necesitabas usarla y la usaste, igual que a los hombres en tu trabajo. Eres... No había modo de escaparse de ella. Su desprecio o vergüenza o risa burlona estaban en todas partes. No se atrevió a regresar al trabajo, porque se hubiera notado su confusión y eso era algo que no podía soportar. Por suerte tenía un cargo muy alto que le permitía disponer del horario a voluntad y pudo quedarse en su casa por algunos días. Pero los días eran una tortura. La muchacha reflejaba como un espejo cada parpadeo de su mente, cada punzada de sus emociones. Y lo peor de todo es que era reciproco. Ya no quedaba una sola mezquindad secreta en él ella que ella él no conociera. La amalgama en que vivían de día continuaba por las noches en sueños entremezclados que para él eran siempre pesadillas. Como si su vida toda se sumiera en la profundidad de un océano poblado sólo por un extrañamiento que repetía un eco interminable a través de cavernas de espejos. Pasó tres días sin salir de su casa. Durante esos tres días buscó desesperadamente alguna explicación razonable del contacto súbito y sorprendente que habían establecido. Ahora veía a medias que siempre la había conocido y que la conciencia de conocerla había estado toda la vida muy cerca, ahí, justo bajo la superficie, a buen resguardo, para hacerse presente sólo cuando bajaba sus defensas en las horas de sueño; esa era la fuente de sus extrañas pesadillas. Aquel día del subterráneo el trabajo le había roído casi todas las defensas; ¿y las de ella? ¿Se mantenían siempre en pie? Por otra parte, ella acababa de vender unas de sus estúpidas pinturas y estaba enamorada de todo el Mundo. Por la más fantástica de las malas suertes tuvieron que encontrarse nada menos que en ese momento. Y fue el encuentro de sus ojos lo que finalmente horadó la delgada corteza que los separaba. Quizá fuera como en esos cuentos de hadas sobre el encuentro mágico de los ojos, ventanas del alma. Pero eran sólo tontas supersticiones; él no podía creer en eso. Consiguió uno de los libros de Rhine, pero tampoco pudo creerlo. Hubiera preferido considerarse loco. Además, estaba convencido de que la distancia modificaría la situación. Decidió que los separara un continente para tratar de romper el contacto. Hizo que Charlotte lo llevara al aeropuerto de La Guardia y tomó el primer avión rumbo al oeste. Fue un error lamentable, porque en el avión no encontró distracciones y la presencia de la muchacha siguió tan nítida como siempre. Ni siquiera podía moverse. Descubrió que tampoco podía concentrarse en un libro. Había tenido la suerte de procurarse un asiento y no pudo entablar conversación con nadie. No había nada que hacer salvo reclinarse, cerrar los ojos y vivir la vida de ella con ella. Esa tarde en el avión se convenció de que como no podía librarse de ella, tendría que dominarla. Lo que finalmente lo convenció fueron las peculiares nociones religiosas de la muchacha, que mientras él volaba en el avión paseaba por un pequeño parque. Era primavera y los árboles comenzaban a florecer. Se detuvo frente a un árbol, sintiendo el leve gruñido del hambre en el estómago; percibía los olores ciudadanos, el bullicio, el silencio de los árboles. El árbol se levanta hacia lo alto. Firme, se yergue entre las piedras de la ciudad. Los brotes nuevos vibran, las hojas se abren como las alas de un ángel. Los cabos de las raíces penetran en la tierra, en la obscuridad. Como tú, Quincy. Como tu cuerpo, Quincy. Y acompañó con los ojos el recorrido de cada una de las líneas que dibujaban las ramas, siguiendo los ángulos, las contorsiones. Y al llegar a la punta sintió algo que para Quincy fue horrible, una suerte de unión extática con la vida que animaba al árbol. Y miró a una pareja de enamorados que, tomados de la mano, se paseaban por la alameda cubierta de basura y sus ojos de artista contemplaron sus cuerpos desnudos casi del mismo modo en que había visto el árbol. Sus cuerpos estén llenos de vida, anhelantes uno del otro; músculos dulces les recubren los huesos. ¿No te parecen hermosos, Quincy? –pensó–. Mira el empuje de la cadera de ella, mira los muslos de él. Qué dulcemente se harán el amor. ¿No puedes pensar en otra cosa? No dejaré que lo arruines. Es un atardecer demasiado hermoso. Y se dirigió hacia una iglesia miserable y pequeña. Quincy no albergaba el menor deseo de proseguir en dirección tan poco provechosa y quiso desviarla pulsándole el resorte del hambre. Ella comprendió de inmediato sus intenciones y trató de imponer las suyas con mucho cuidado. Ignoró el disgusto y el desprecio intelectuales de Quincy mientras trasponía el arco de la puerta. Allí, en la penumbra, compró una vela, se arrodilló y la colocó ante la Virgen. Pronunció una oración sin palabras. Pidió protección, capacidad de comprender. Miró la imaginería más bien tosca y la vio exactamente como era, pero la trascendió en una visión henchida de riqueza y pureza femeninas. Allí estaba la mujer, el pecho pródigo del que Dios se nutría, absolutamente puro pero femenino, útero y entrañas, hambre y dolor. ¡Qué bien comprende lo que siento! ¡Tan alta, tan bella, y sin embargo lo comprende! Sólo después de contemplar la Virgen se volvió hacia la cruz. Allí estaba toda la vigorosa dulzura masculina, suspendida de clavos sangrientos. Quincy Summerfield trató de desviar, de alejar todo lo que significaba para ella. Plasmó en la mente una palabra obscena, pero la muchacha lo volvió a ignorar. Lo que sentía era demasiado poderoso. El más allá, el terror, la maravilla y la gloria encarnados en el árbol y en los huesos y en la sangre de todos los seres humanos que sufrían estaban ricamente presentes en la figura de la cruz: La eternidad que se manifiesta en la agonía del tiempo por compasión hacia mí y hacia mi debilidad. Se arrodilló sumisamente ante lo irracional, y en el avión Quincy se contrajo en un grito de protesta. Pero era demasiado sumisa. Él sintió la posición de su cuerpo mientras ella se arrodillaba, y se dio cuenta de que estaba a punto de perder el equilibrio. Abruptamente le provocó una ligera crispación en la pierna y la muchacha cayó de cara al piso. Quincy dio un respingo al sentir el golpe, pero se burló de ella. Eso es perverso... hacerme quedar en ridículo. No más ridículo que arrodillarse ante un pedazo de yeso. Repugnante. Todas les tonterías que tienes en la cabeza. Todas esas mentiras. Se puso furiosa. Se levantó de un salto y se miró las manos sucias y el polvo que le cubría el vestido de primavera. Pensó en darse una ducha y comer algo y abandonó la iglesia rápidamente. A él lo ignoró, pero mientras subía las escaleras de su departamento, un poco más ordenado por sus insinuaciones, seguía entumecida por el enojo. Lo que me hiciste en la iglesia fue vergonzoso –pensó–. Ya vamos a arreglar cuentas. No son puras tonterías. Es todo cierto, y tú sabes que es cierto. ¿Habiendo tanta gente en el Mundo, por qué tuvo que pasarme justamente contigo? Deliberadamente se desvistió frente a un espejo y se miró el cuerpo para que él la viera. Tenía una buena figura, enhiesta y de pechos grandes, de cintura esbelta, que se acampanaba y ahusaba hacia los pies sucios. Dejó que las manos se deslizaran sobre su cuerpo hacia abajo, entre los muslos; se concentró en las sensaciones de sus dedos, sintió cómo en Quincy despuntaba una respuesta. De pronto se detuvo bruscamente, fue hasta el teléfono y llamó a su amigo Arthur. Vibraba de deseo y Quincy sintió que se le hinchaba la garganta y todo él se endurecía. Me siento sola, Arthur. ¿No podrías venir a visitarme? Estaré en la bañadera, pero puedes entrar igual. Está bien, entonces, si quieres te espero. Quince minutos más tarde Quincy llegó tambaleante al sanitario del avión, se encerró y se sentó. Con dedos temblorosos tomó su lima para uñas y se desgarró la solapa del saco. Tenía la mandíbula tensa y en los ojos una chispa de locura. Buscó un lugar en el brazo donde las venas no eran muy notables. Decidido, se clavó la lima a un centímetro y medio de profundidad y se obligó a mantenerla ahí. Después la tironeó lentamente de un lado a otro, mientras el dolor lo inundaba con oleadas rojas y se concentraba de lleno en él hasta que la muchacha empezó a gritar. ¡Que salga de ahí! –dijo Quincy con los dientes apretados–. ¡Que salga de ahí! Entonces, cuando el muy sorprendido Arthur fue arrojado fuera del departamento, todavía a medio vestir, se quitó la lima del brazo y reclinó un instante la cabeza contra el frío acero del lavatorio. Había aprendido a controlarla. Ella no podía soportar que él sintiera dolor. Si no se hubiera traicionado a sí mismo, si su propia reacción no hubiera sido débil, la muchacha no hubiera podido llegar tan lejos como lo hiciera con Arthur. Pero pese a todo, en última instancia, en Quincy había triunfado la mente, no la anarquía de su cuerpo. Tendido de cabeza contra el acero, con el brazo todavía sangrando, sabiendo que ella estaba en la cama semiconsciente, por la propia frustración y por el dolor de él. Quincy dominó por un momento la situación y la obligó a incorporarse hasta lograr que se sentara. Ella se obligó a sentarse. Soltó un leve quejido de protesta, pero se dejó guiar por él hasta el placard para tomar el pijama. Quincy advirtió que para ella era casi un placer. Disfrutaba de esa armonía total de sensaciones. Y a pesar del dolor en el brazo, encontró cierto júbilo en la emoción de ella; y fue como si él sólo pensara en la maravillosa totalidad que abarcarla una experiencia amorosa entre los dos. Era un momento especial para iniciar algo de ese estilo, pero perdió el férreo control que mantenía hasta el momento y fue una mezcla de la impetuosa emoción de ella y del dolor de él. La admiración de la muchacha por su fuerza le dio calidez; ella también participaba de su triunfo y súbitamente ambos sintieron que la experiencia era buena, no tanto la experiencia en si misma sino la perfecta unidad de pensamiento y sensación que la acompañó. Quincy se lavó el brazo y le vendó con un pañuelo, y al regresar a su asiento la azafata le sirvió la cena. También la muchacha comía en su departamento, y la armonía que los unificaba persistía mientras compartían el sabor de sus alimentos recíprocos. Él controlaba firmemente la conjunción de sus pensamientos y sensaciones, pero era una experiencia mucho más rica que cualquier otra que hubiese tenido. Y a medida que avanzaban hacia el oeste, deseaba cada vez más verla físicamente. ¿No crees que esa famosa revista se sorprendería de nuestra unidad? –pensó ella, y Quincy compartió su desprecio por el fetiche burgués. Coexistieron en ese género de armonía durante el resto de la noche, él en el avión, ella en el departamento que arreglaba para el regreso definitivo de Quincy. Aún en sueños permanecieron casi ensamblados en una sola entidad. Fue un extraño período. Quincy bajó del avión en San Francisco y trasbordó casi de inmediato a otro en vuelo sin escalas a New York. A menos de veinticuatro horas de haber partido de esa ciudad estaba de regreso y caminaba por la calle donde vivía la muchacha hacia su departamento sin ascensor. Pero entonces las cosas cambiaron. La sucia callejuela del Greenwich Village estaba colmada de recuerdos de la muchacha, y ella empezó a predominar. Ahora todo cuanto lo rodeaba era parte de ella. Toda su vida pasada lo empezó a devorar. Lo acosaron sus recuerdos desordenados, recuerdos que él no podía reprimir. Se detuvo ante la horrible capillita donde tantas veces ella había derramado angustiosas confesiones; y de nuevo lo engulló la caótica maraña de su vida. Nunca más. Basta de desorden. Nos casaremos, y entonces... Quincy sintió el impulso ciego de entrar a la iglesia para volcar su angustia. Y encontrar paz. ¿A cuál de los dos pertenecía el impulso? Se obligó a seguir adelante. Ahora no. Nunca... Sólo unos pasos más... Allí es donde Fred y Arthur se pelearon una noche. ¿No puedas dejar de recordar? Y mientras subía los cinco pisos de escalera mal iluminada, la mente se le fue llenando con las expectativas de la muchacha. Se le colmó con todas las veces que ella había subido por las mismas escaleras. El corazón le latía con violencia por su propia expectativa. Sabía que ella estaba recostada sobre el sofá-cama cubierta por la bata azul, Sabía que la coctelera estaba repleta de martinis como sólo él podía prepararlos, secos y helados. No bien apoyó los pies en el rellano de la escalera supo que al mismo tiempo ella avanzaba lánguidamente hacia la puerta; y que tenía la mano sobre la manija. Y que estaba abierta. Y ella estaba de pie frente a él. Pasó a su lado como un sonámbulo y entró a la habitación; ahora podía aspirar el perfume de la muchacha, más penetrante. Y ella cerró la puerta y él recorrió el cuarto con la mirada, completamente atontado. Entonces recuperó la sensación y vio que la habitación era hermosa. Los cuadros, en su indómito exceso, estaban dispuestos, con sutil armonía. Pese a la sinceridad depositada en ellos, los muebles eran mejores que los de su casa, tan costosos. Todo era más pleno, más rico y más armonioso que cualquier otra cosa que hubiese conocido en su vida. Dios mío, eres hermosa. Era hermosa, y el pensamiento de él se reflejó en la mente de ella y ella se sonrojó de placer. Sintió que la muchacha admiraba su delgado rostro blanco y su bigote gris, y la fuerza de su mente, y su cuerpo sólido y tenso. Y supo que ellos dos. de pie, en suspenso y sin tocarse, completaban la belleza de la habitación. Hasta el crucifijo del rincón se fundía con ellos en una armonía total. Y entonces ella él avanzó sólo para tocarle las manos hubo una pausa... y luego un deslizarse entre los brazos. Y él sintió su pecho contra los pechos de ella, contra el pecho de ella los pechos de él. La boca de ella contra la boca de él la boca de ella él contra... El Mundo todo estalló descontrolado y sólo existió la desnudez de la pasión de ella y la pasión de él, de ella él... Hasta que la razón íntegra de Quincy se sublevó y ya no lo pudo resistir. La necesidad de dar paso a la sensación de la boca de él ella, el caos irracional de dar y tomar en la cúspide de la emoción, esa era una necesidad que no podía satisfacer y que no iba a satisfacer. Un fragmento de su persona se desgajó de la unidad que componían y comenzó a crecer, hasta que el sector más poderoso de su mente se destacó por sobre el caos de sensaciones y lo observó con fría aversión. No toda su mente, porque en parte, estaba sumergida y protestaba. Pero otra zona de él estaba helada y sabía qué hacer casi tan bien como si lo hubiera planificado de antemano. Descendió por la memoria de la muchacha y sacó a luz su imagen de la pureza de la Virgen, vestida dulcemente de azul, acunando al Niño en el hueco de su brazo. Aumentó deliberadamente la intensidad de la imagen hasta convertirla en pureza espiritual casi trascendente, vibrante de luz y maravilla. En seguida la borró y dejó sólo la túnica azul, túnica como la propia bata de la muchacha, y la rellenó con su cuerpo desnudo, la boca entreabierta en las angustias del deseo animal. Entonces volvió otra vez a la imagen de la Virgen, que se movió lentamente. apesadumbrada, los ojos hacia lo alto. Los ojos de la muchacha miraron hacia arriba buscando el crucifijo del rincón, y la mente de él lo agrandó y le hizo ver al hombre vivo en la cruz, erizado de agonía y dolor. Rápido ahora. Con dominio absoluto de la mente de ella y la de él. Pasión, tu pasión. Borró la figura de Cristo y se burló de ella con la representación del cuerpo enroscado de Arthur, que finalmente mezcló en una imagen de su propio rostro. Y también lo borró y presentó el del Cristo sufriente. Una figura obscena de mujer asomó con la boca entreabierta. Mi boca toda horrible. ¡No! ¡No! ¡Yo misma hundiendo los clavos metálicos en esas palmas tan dulces! Hay un sonido de huesos como quebrándose. La muchacha lanzó un alarido y se apartó bruscamente de Quincy Summerfield, que tenía los ojos desorbitados. Eso es lo que eres. Eso es lo que sabes que eres. La muchacha se cubrió la cara con las manos, moviéndose de un lado a otro, tratando de alejarse de él. Tratando de alejarse del reconocimiento de él ella de su yo desnudo, mientras se reprochaba con repugnancia. Ya era suficiente. La mente de Quincy la contempló pero no hizo más. Ahora era ella misma la que se volvía y comenzaba a correr, con una resolución forjándose en su mente. Tomó la decisión por sí sola y Quincy se alegro de saber que sus propias normas insanas la condenaban. Llorando, la muchacha se precipitó hacia las ventanas de su pequeño balcón. Las abrió de par en par y sin vacilar se arrojó por encima del parapeto. Quincy sintió que la baranda se le hacia trizas en las rodillas y de pronto se dobló de dolor, a la espera de un dolor aún más fuerte. Cerró los ojos y apretó los dientes. Los edificios se desplomaron por las imágenes de la muchacha. Un alarido se le hundió en el estómago. Desde la acera le subieron pantallazos de un rostro. Remolino de automóviles en la calle. La boca de agua para incendios se tiñó de rojo Toda la calle se estiró hacia arriba, arriba, arriba. Oh, Cri… ¡El impacto de dolor rojo, insoportable hasta la desintegración! Entonces hubo una gran obscuridad, una lenta disminución de la sensación inconsciente. Ella se había ido. Quincy Summerfield se incorporó, se acercó tambaleante a una ventana. Atisbo a través de la cortina y vio los miembros flácidos, enroscados, amontonados cerca de la boca de agua; la gente corría hacia allá. ¡Ni siquiera pudo morir en orden! –pensó. Se marchó sin que lo vieran. Bajó por las escaleras de atrás y no hubo nadie para contar que lo había visto. A unas cuadras del departamento llamó a un taxi y se dirigió a un hotel. Estaba completamente a salvo. Oh, qué paz bendita Ella se había ido, se había ido para siempre. Nada quedaba de su caótica presencia, salvo el vacío gris que puede sentir un hombre después de perder un brazo. Sí, todavía quedaba eso: la fantasmagórica mancha gris de la muchacha. Sin embargo seguramente desaparecerla y esa noche podría dormir, dormir de verdad por primera vez en muchos días. Esa noche ni siquiera quería ver a Charlotte. Solamente quería estar solo... y dormir. Apenas cinco minutos después de llegar al hotel ya estaba en la cama, dormitando. Dormitando, no durmiendo No porque le preocupara lo que había hecho. Todo había sido razonable y correcto. La desordenada debilidad de la muchacha era lo que la había traicionado. Pero ahí estaba esa persistente sensación gris de su presencia, que no se iba. Eso, y la sensación de que había perdido una mitad de su vida. ¿Perdido? No. La presencia de ella se fue agudizando hasta convertirse en viva realidad. Él estaba totalmente despierto, ¿o era otra pesadilla? No... ella estaba ahí. Y a él no le prestó la menor atención. Eso le dio miedo. Estaba firmemente concentrada en una luz lejana, una luz que crecía, que comenzaba a brillar con una intensidad de penetración que ella veía por primera vez. Y esa luz difundía la maravilla del anhelo transformado en una belleza que era poco menos que insoportable. Y la mente de Quincy se colmó de riqueza, variedad y orden tales como nunca creyó que pudieran existir. Pero la luz penetrante siguió su marcha y súbitamente toda la vida de la muchacha ardió en Quincy en las llamaradas de un sueño. Y la vida de él también. Y entonces en el centro de esa pureza de luz surgió una congoja, y ella se apartó de la luz. Lejos de la luz. él la sintió sollozar como un niño asustado en la obscuridad. Lejos de la luz... Quincy Summerfield despertó. Se irguió en la cama y lanzó un grito. El grito desgarrante de un hombre adulto en una agonía de terror. Porque el canal estaba abierto de par en par hacia el caos absoluto de la eternidad de la muchacha. Edición digital de Sadrac La palabra al espacio Winston P. Sanders [Poul Anderson] The word to space, © 1960. Traducido por Dolly Basch en Otros mundos, otros dioses, colección Más Allá, Ediciones Andrómeda, Buenos Aires, 1978. “...engendró a Manod, que reinó sobre el Pueblo noventa y nueve años. Y en su tiempo el desorden invadió las tierras, por lo que el Uno Cuaternario castigó al Pueblo con ordsimia (Aparentemente, una enfermedad. N. del T.) y se sintieron tremendamente afligidos. Y Jilbmisch el predicador los convocó a una gran oración conjunta. Y cuando el Pueblo se hubo reunido exclamó. «Le desgracia se cierne sobre vosotros, pues habéis transgredido las justas órdenes del Uno Secundario y del Uno Terciario, es decir, habéis rechazado el Sacrificio y no disteis cumplimiento al toque de tambor (? - N. del T.) a la salida de Nomo, tal como se ordenó a vuestros padres; por ello esta calamidad se cierne sobre vosotros.»” Sheemish XIV, 8. “Hermanos del otro lado de las estrellas, examinemos juntos este texto. Pues bien saben por nuestros anteriores mensajes que la ignorancia del Camino, ni siquiera en sus mínimos detalles, puede ser excusa a los ojos de los Unos. Seguid Nuestro Camino hasta los confines de la creación, para que salvéis del Hambre Eterno a todos los seres creados condenados por su propia ignorancia.” Chubu IV, 2 “La más elemental exégesis de las palabras de Jubmish demostró claramente que...” El padre James Moriarty, S. J., suspiró y dejó a un lado el texto mecanografiado. Indudablemente el equipo de lingüistas, criptógrafos, antropólogos, teólogos e ingenieros de telecomunicaciones estaba produciendo traducciones tan precisas como nadie podría hacerlo jamás. Al menos hasta que las barreras del espacio se superaran de algún modo y el hombre pudiera encontrarse realmente con los extraños, cara a cara en su propio planeta. Y eso no ocurriría en el futuro previsible. Habían asegurado al padre Moriarty que la diversidad de estilos en inglés correspondía a una variación demostrable en la lengua originaria. Si insistía en el saber absoluto, podía consultar la Versión Primaria, en la que se exponían fundamentos lógicos y matemáticos para cada traducción posible de todos los símbolos extraños. Para ese entonces la Versión Primaria colmaba una biblioteca entera, y cada uno de sus gigantescos volúmenes desgranaba el significado de unos pocos cientos de palabras. Afortunadamente el propósito del padre Moriarty no requería precisión tan obsesiva. De cualquier modo, tampoco hubiera entendido las fundamentaciones. Su ciencia era la geología. De manera que aceptó la traducción de los mensajes de Mu Cassiopeiae. –Lo que no entiendo –se preguntó mientras cargaba su pipa– es por qué tienen que usar ese horrible dialecto –llevó el encendedor hasta la cazoleta recubierta de carbón y añadió–: Pseudo-Rey Jaime –con un descarnado toque de amistosa malicia. Debajo apareció un enjambre de edificios. A pesar de los parques y jardines, la enorme estructura central y las casas contiguas parecían abandonadas, como si alguien las hubiera dejado caer de golpe sobre ese pequeño valle en medio de las colinas de Virginia, reverdecidas por el verano. Hasta el radiotelescopio y el mástil de recepción tenían un aire de desamparo. Todo tenía un aspecto muy prolijo, pero pequeño y pasado de moda. Moriarty pensó que buena parte de esa impresión de pueblo fantasma debía ser subjetiva, porque conocía la orfandad de Ozma. El piloto automático produjo un sonido intermitente y dijo: –Usted se está acercando a un área donde el vuelo a poca altura está prohibido. El vehículo dará un rodeo. –Oh, cierra el pico –dijo Moriarty–. Desde que tienen voces grabadas, ustedes las máquinas se han vuelto insoportables. Manoteó la tecla de ATERRIZAJE. El piloto automático solicitó autorización a la torre de control automático y recibió una señal de respuesta. El gravimóvil se inclinó hacia la pista de aterrizaje. Rodó hasta una parada y el sacerdote descendió. Se detuvo un instante para estirar los músculos y disfrutar la luz del Sol. El vuelo había sido largo, unas cuantas horas desde la Universidad de Loyola en Los Angeles; y ese avión viejo y decrépito apenas podía mantener la velocidad mínima exigida en las zonas de tránsito. Por suerte ya estaba finalmente ahí; sí, era bueno ver verdaderos bosques verdes sobre las colinas, después de todos esos años en California, el aire estaba muy tranquilo. Después, una nota cristalina, y en seguida otra... ¿sería el canto de un sinsonte? Para no ponerse sentimental echó la cabeza hacia atrás y miró hacia el gran entramado del radiotelescopio. Más allá de los engranajes el cielo era de un azul profundo y suave. Aunque el Proyecto Ozma existía desde antes de que él naciera –desde hacia un siglo y un tercio, de modo que sus iniciadores figuraban a la par de Aristóteles y Einstein en los libros de historia– pensó que era emocionalmente imposible reconciliar semejante cielo con el frío abismo negro del espacio que se extendía más allá, a veinticinco años luz de ese sol cuyo segundo planeta hablaba con la Tierra. –Hablaba a la Tierra, mejor dicho –y trató de sonreír. Quizá después del anochecer, cuando aparecieran las estrellas, todo se vería menos fantasmagórico. Antes Ozma había ocupado un lugar en el trasfondo de su vida, era algo sobre lo que uno leía con el correspondiente acompañamiento de sonidos de asombro, como la expedición a Júpiter o el tratamiento de longevidad o la Alianza entre Rhodesia e Israel, algo sin efectos inmediatos sobre la vida cotidiana. ¡Pero ahora se encontraba allí, su solicitud había sido aceptada, era parte real de Ozma! Reprimió su excitación y dirigió la atención hacia un enorme hombre de unos cuarenta años, que vestía una arrugada túnica azul y un par de pantalones flojos y caminaba hacia él. El sacerdote, alto, cargado de hombros y prematuramente calvo, avanzó. –¿Es usted el doctor Strand? Me parece reconocerlo de los reportajes de televisión. Es un gran honor. No esperaba ser recibido por el director en persona. El apretón de manos de Strand fue indiferente y la expresión de su rostro, descortés. –¿Y qué diablos podía hacer? –turbado–. Eh, discúlpeme, padre. –Está bien. Admito que, como a cualquier especialista, me gustaría que los legos no usaran los términos técnicos con tanta vaguedad, pero es una molestia menor –Moriarty sintió que su timidez decaía; recordó que tenía excelentes razones para estar allí; aspiró una fresca bocanada de su pipa–. Su establecimiento parece apacible –señaló. –Muerto, querrá usted decir –Strand se encogió de hombros–. Es el estado normal de este proyecto. En este momento sólo hay unas seis personas por aquí. –¿Nada más? Creía que... –Vea, estos días sólo utilizamos el radiotelescopio para recorrer la banda de hidrógeno celeste en busca de señales de otras estrellas. La operación está automatizada casi por completo. Únicamente requiere un par de hombres de mantenimiento, y yo mismo controlo las cintas. Además está mi secretario, que tiene la mayor prebenda del país, y dos cuidadores para los edificios y jardines. Francamente, me pregunto para qué vino –Strand ensayó una sonrisa algo almidonada–. Me alegra verlo, por supuesto. Mostrarle el lugar servirá al menos para romper la monotonía. Pero no sé qué puede hacer acá, que no podría haber hecho en su despacho de la universidad. –¿Debo entender que los traductores no trabajan aquí? –No. ¿Por qué habrían de hacerlo? Tienen mejores facilidades en Charlottesville. Como usted sabrá, la Universidad de Virginia se está haciendo cargo de ese aspecto del proyecto. Antes solía ir hasta ahí todas las semanas con una nueva colección de cintas, pero hace poco nos transfirieron un enorme receptor ubicado justo en el terreno de la universidad. La estación espacial nos deriva las transmisiones de Cassiopeiae directamente allí, y también emite mensajes. Nuestro propio mástil de recepción está inactivo. Comenzaron a caminar. –A propósito –preguntó Strand–, ¿dónde se aloja? –En ninguna parte, por el momento. Pensé que quizás uno de sus dormitorios... –M... m... m... ya nadie los usa –Strand no parecía muy bien dispuesto–. Puede hablarlo con Joe, pero personalmente le aconsejo que consiga un cuarto en algún pueblo vecino. Puede ir y venir sin dificultad –pareció luchar consigo mismo antes de que la cortesía venciera la hostilidad–, ¿Quiere tomar un café en mi oficina? El viaje debe haber sido agotador. Moriarty se sintió como un joven sabueso al que hubieran soltado en una granja llena de los más fascinantes olores nuevos para ordenarle súbitamente que se retirara. Pero no podía rechazar el ofrecimiento. Además, quizá le proporcionaría un resquicio para introducir el verdadero objetivo de su visita. –Con mucho gusto, es muy amable de su parte –mientras cruzaban los jardines añadió–: Por el momento no han obtenido ninguna otra señal extraterrestre, ¿no es cierto? –No, por supuesto que no. ¡No lo mantendríamos en secreto! Y las esperanzas se están extinguiendo. Ozma examinó muy bien la mayoría de las estrellas visibles para nuestro espectro de instrumentos, aun las del hemisferio sur. Sospecho que en tanto no contemos con equipos más potentes, Akron será el único planeta extrasolar con el que podamos comunicarnos. Y no obtendremos semejante equipo si no podemos mostrar algún resultado valioso con Akron. ¡Hábleme de círculos viciosos! A Moriarty se le torció la sonrisa. –Usted sabe –dijo–, con frecuencia he sospechado que una de sus dificultades para obtener fondos en esta tarea ha sido la desdichada coincidencia de que casualmente. Mu Cassiopeiae II se llame Akron en su propia lengua principal. Si el nombre astronómico de la estrella contiene, desde el punto de vista del inglés, un conglomerado de vocales tan gracioso, era inevitable que la gente la apodara Ohio. –No me venga con eso –se quejó Strand–. Los chistes sobre mensajes de Akron ya estaban muertos y enterrados antes de que los dos naciéramos. –Sólo estaba pensando que esos chistes pueden haber sido un motivo inconsciente para no dar apoyo a Ozma. ¿Quién puede tomar en serio a un planeta llamado Akron? Strand volvió a encogerse de hombros. –Puede ser. Desde la primera vez que se detectaron esas malditas señales el proyecto no tuvo más que problemas –clavó los ojos en Moriarty con una afilada mirada de soslayo. Un pensamiento que no verbalizaron se deslizó entre ellos: Tengo miedo de que usted sea una plaga más para nuestra casa. Un jesuita no puede trasladarse así porque si: sus superiores tienen que darle el consentimiento, cuando menos. Y además, ¿por qué aceptó Washington su solicitud? Sé que un presidente católico está incondicionalmente dispuesto a escuchar cualquier idea de chupacirios que le presenten. ¡Pero qué diablos me importa, yo tengo que trabajar! Entraron al edificio principal y atravesaron una sala sombría que daba a un hall tapizado de puertas cerradas. –Aun así –dijo Moriarty, con demorada respuesta– en un tiempo esta fue una empresa de gran envergadura –en contraste con la brillante luz del día que acababa de abandonar, la vacuidad del interior le resultó mucho más deprimente. –En un tiempo –concedió fatigosamente el director–. Cuando el Proyecto Ozma originario captó por primera vez señales de Oh... de Mu Cassiopeiae, allá lejos, en la década del sesenta. ¡Ah, salió en los titulares de todos los diarios! Entonces el proyecto se estableció como operación federal independiente. –Lo sé –dijo Moriarty; para sacudir la tristeza de los dos, se rió entre dientes–. Leí acerca de las viejas querellas. Todas las secciones del gobierno querían adueñarse de Ozma. La Marina se ofendió mucho al perderla, pero el Departamento de Estado insistió en que esta era su línea de trabajo, mientras el Departamento del Interior argüía que como la construcción se haría en terrenos públicos... Pero eso fue antes de que les contribuyentes comprendieran la verdad. Quiero decir, comprendieran lo tedioso, prolongado y caro del proceso de entablar comunicación con una raza no humana situada a veinticinco años luz de distancia. Strand abrió una puerta. Del otro lado, en una antecámara, había un japonés bajo, hijo de inmigrantes, sentado ante un escritorio. Se puso de pie de un salto al tiempo que Strand decía: –Padre Moriarty, le presento a mi secretario, Philibert Okamura. –Es un honor, padre –dijo el pequeño hombre–. Un gran honor. Me alegré mucho de saber que usted vendría. Leí su clásico sobre la teoría de núcleos planetarios. Pero admito que en algunas partes las matemáticas me excedieron. Strand arqueó las cejas. –¿Eh? Sabía que usted era geólogo, padre, pero no sabía que... Moriarty se miró los zapatos. No ansiaba que prestaran atención a su persona. –Ese trabajo no tiene importancia –musitó–. Sólo un juego con ecuaciones. El sistema solar no cuenta con la variedad de tipos planetarios necesaria para verificar la mayoría de mis conclusiones. Así que solo es una insignificante monografía. –Yo no diría que cien páginas de álgebra de matrices es una insignificancia – dijo Okamura, y sonrió a su jefe, con tanto orgullo como si al recién llegado lo hubiera inventado él–. La familia del padre lleva las matemáticas en la sangre, doctor Strand. Los Moriarty se dedican a la ciencia desde hace más de dos siglos. Usted es descendiente del autor de La dinámica de un asteroide, ¿no es cierto? Como no estaba particularmente interesado en que le recordaran a ese antecesor, el sacerdote dijo rápidamente: –Entonces, usted simpatizará con mi interés especial por Ozma. Hace unos años, cuando ustedes publicaron esos datos sobre las dimensiones y la densidad de Akron... en verdad, tuve la tentación de creer que Dios nos ofrecía exactamente el caso que necesitábamos para verificar el Teorema 8-B de mi artículo. Para no mencionar todos los demás detalles, que deben ser radicalmente distintos de los del sistema solar... –Así como la biología, la bioquímica, la zoología, la botánica, la antropología, la historia, la sociología... y quién sabe qué enorme ventaja nos llevan en algunas tecnologías sin duda. –Esas esperanzas ya fueron expresadas antes de que yo naciera –interrumpió Strand–. Pero en realidad, ¿qué aprendimos hasta ahora? Una lengua. Unos pocos detalles acerca de la vestimenta y la apariencia Un dato ocasional sobre ciencia física, como la información geológica de la que usted habló. En más de cien años, ¡sólo eso! –y cambió de tema–: ¿Trajo algo el correo de hoy? –Dos dólares de una dama de Columbus, Nebraska, en homenaje a su dulce perro pequinés Chan Chu –dijo Okamura. –Supongo que ha oído, padre, el Proyecto Ozma acepta contribuciones privadas –dijo Strand amargamente–. Cualquier cosa para incrementar nuestros fondos. No se imagina los subterfugios que encuentran en Washington para escatimarnos al dinero que nos dan. Y el presupuesto oficial total tampoco llega a mucho. –Yo diría –replicó Moriarty– que puede haber una rica fuente de ingresos en las donaciones de esas extravagantes religiones surgidas en respuesta a las prédicas de Akron. Strand lo miró con ojos desorbitados. –¿Usted les aceptaría su dinero? –¿Por qué no? Mejor eso y no que lo inviertan en proselitismo. –Pero mientras distorsionado... los únicos mensajes consistan en ese evangelio –Las idioteces adicionales no harían diferencia alguna. Los que adoptaron la fe akronita (o, mejor dicho, alguna de la docena de versiones distorsionadas) simplemente modificarán sus creencias a medida que se difundan más sermones. El caos total no se empeora por revolver un poquito más la olla. –Hum... mmm... –Strand se frotó el mentón y clavó la mirada en el cielo raso; después dijo, de mala gana–: No. No podríamos. Muchas otras iglesias protestarían por el favoritismo. En realidad, la inspiración que brindamos a esos cultos demenciales es un peligro para nuestro proyecto. Okamura se sumó a la conversación con timidez: –Escuché el discurso del obispo Ryan del mes pasado. –Las opiniones del obispo Ryan son sólo suyas –dijo Moriarty–. Pese a lo que creen los no católicos, la Iglesia no es una dictadura monolítica, ni siquiera en cuestiones de fe. Contrariamente al obispo Ryan, les aseguro que para la Sociedad de Jesús la interrupción de las comunicaciones con Akron sería una catástrofe. –¿Aunque sólo obtengamos disquisiciones religiosas? –preguntó Okamura. –Desvaríos religiosos, querrá decir usted –dijo Strand agriamente. Moriarty hizo una mueca. –Esa es la palabra correcta. Estuve leyendo la última traducción publicada mientras volaba hacia aquí. Ningún signo de mejoría, ¿no es así? –No –dijo Okamura–. Desde hace veinticinco años, cuando menos, Akron está gobernado por una teocracia fanática que quiere convertir a todo el Universo – suspiró–. Supongo que sabe cómo Ozma entabló contacto con ellos. Durante los primeros setenta y cinco años, aproximadamente, todo marchó sobre ruedas. Lenta y sobriamente, de manera que el público se aburrió de la idea, pero se lograron progresos en la comprensión de su lengua. Y entonces – cuando conjeturaron que la habíamos aprendido bien– empezaron a transmitir doctrina. Desde entonces, nada más que doctrina. Todos sus mensajes son sermones, o textos de sus libros sagrados seguidos de un análisis que, según mis amigos judíos, convierte a los rabinos medievales en poetas románticos. Ah. de tanto en tanto alguien desliza un dato científico, como esas cuestiones geológicas en las que usted se interesa tanto. Supongo que a sus científicos les enferma tanto como a los nuestros desperdiciar esta oportunidad. Pero con un montón de Cotton Mathers a la cabeza, ¿qué pueden hacer? –Sí, todo eso lo sé –dijo Moriarty–. Es un horrendo género de religión. Me figuro que quien se opone a sus clérigos se expone a que lo quemen en la hoguera, o cualquiera que sea el equivalente akronita. Okamura parecía tan acostumbrado a actuar de intérprete con visitantes que se interesaban poco en Ozma y sabían aún menos, que desenrolló otra ristra de hechos que el sacerdote ya conocía de memoria. –La comunicación fue siempre difícil. Después de que los fundadores del proyecto sorprendieron las primeras señales, pasaron cincuenta años entre nuestro reconocimiento y su respuesta. Lo hicieron muy bien, sin duda. Su mensaje inicial circuló tres meses seguidos antes de repetirse. En tres meses se puede transmitir muchísima información; se puede ir desde “dos más dos son cuatro” hasta la simbología básica y decir en qué banda se hará una transmisión sónica si es que hay respuesta. La propia transmisión de la Tierra podría tener longitud equivalente y cuidadosa elaboración previa. Sin embargo, el proceso fue lento. No se puede mantener una conversación a través de veinticinco años luz. Todo lo que se puede hacer es tomar conciencia de la existencia del otro y después empezar a transmitir con cierta continuidad, mientras se interpreta el flujo sostenido de datos graduales recibidos. Pero si no fuera por esos malditos fanáticos, a esta altura ya sabríamos muchísimo más de lo que sabemos. –En el actual estado de cosas, sólo podemos extraer unas pocas conclusiones. Es seguro que la teocracia abarca todo el planeta. De lo contrario recibiríamos mensajes diferentes de algún otro país de Akron. Si cuentan con equipos de radio interestelares, también deben tener las armas necesarias para establecer una dictadura ideológica sobre el mundo entero, lo que el comunismo estuvo a punto de lograr aquí en el siglo pasado. La estructura del lenguaje, así como otros indicios, prueban que los akronitas tienen una mentalidad muy parecida a la humana, por más extraño que resulte su aspecto físico. Sólo que tuvimos la mala suerte de tomar contacto con ellos en el momento preciso de su historia en que los gobierna esta religión de cruzados. Okamura se detuvo para tomar aliento, oportunidad que Strand aprovechó para refunfuñar: –La mala suerte característica de Ozma. Pero en lugar de atiborrarnos de datos que conocemos al dedillo, ¿qué te parece si nos traes un poco de café? –¡Oh, discúlpenme! –el secretario se sonrojó y salió al trote. Strand condujo a Moriarty a la oficina principal. Era una habitación espaciosa con vista a los jardines, a un radioscopio y a la ladera de una colina arbolada. Los espacios de las paredes que no estaban forrados con libros estaban cubiertos de cuadros. El más llamativo era una fotografía compuesta de un akronita, elaborada con las toscas imágenes televisivas que la estación satélite de Ozma era, desde hacia poco, capaz de recibir. La criatura parecía alta; y en efecto, habían informado que su altura media era de diez axules, y un axul equivalía aproximadamente a 1.1 millones de longitudes de onda del color rojo cadmio. El cuerpo, desviado, estaba oculto por mantos. La solicitud terrestre de obtener una fotografía de la anatomía desnuda había sido rechazada con pudor victoriano, pero se podía apreciar que el akronita tenía tres dedos en los pies y cuatro en las manos. La cabeza encrestada y el rostro de nariz larga eran tan inhumanos que nada tenían de grotesco; se diría, por el contrario, que eran rasgos dignos e inteligentes. Resultaba difícil creer que alguien con ase aspecto hubiera escrito lo siguiente con absoluta seriedad: “Ahora consideramos la palabra «ruchiruchin» en la frase tomada de Aejae XLIII, 3. palabra arcaica respecto de cuyo significado ha habido cierta controversia. Afortunadamente, los defensores de la teoría errónea, que le otorgaban el significado de «muy similar», ya han sido exterminados y se ha establecido firmemente la gloriosa verdad de que quiere decir «bastante parecido».” Pero también la raza humana tenía su cuota de mentalidades semejantes. Además de esta fotografía, había una de un paisaje marciano y otra de Júpiter visto desde el espacio, y una asombrosa perspectiva de la galaxia de Andrómeda. Casi todos los libros eran muy viejos, e incluían obras de Oberth y Ley. A través del velo de humo de la pipa. Moriarty estudió el semblante de Michael Strand. Si, el hombre era un soñador; había tenido un sueño espléndido que ahora agonizaba en otras almas terráqueas. Ninguna otra clase de hombre hubiera podido persistir en tan heroica obstinación durante una vida poblada de decepciones. Pero por eso mismo podría resultar un hueso duro de pelar, cuando Moriarty le propusiera su plan. Quizá sería mejor presentarlo de a poco... –Siéntese –Strand le señaló una silla y se sentó detrás del escritorio. La brisa que entró por la ventana abierta le desordenó el cabello gris. Tomó un cigarrillo de una cajita, le acercó un fósforo con gesto feroz y aspiró una bocanada densa. Moriarty inclinó su largo cuerpo. –Presumo –dijo el sacerdote– que sus transmisiones a Mu Cassiopeiae siguen consistiendo en datos sobre nuestra vida. –Sin duda. O seguimos con transmisiones de esa Índole o las interrumpimos del todo. Cada tanto a alguien se le ocurre la brillante idea de pedirles que terminen con su propaganda infernal. Pero por supuesto, no lo hacemos. Si no captan las indirectas de nuestros mensajes, es probable que un pedido claro los ofenda tanto que dejarían de transmitir por completo. –Es usted muy sabio. He conocido de cerca a muchos monomaniacos religiosos –Moriarty trató de hacer un anilla de humo, pero el aire estaba demasiado alborotado–. La información que les enviamos debe contribuir a mantener vivo la curiosidad científica de Akron. Así lo prueban esos datos que a veces nos envían de contrabando –esbozó una sonrisa de disculpa–. ¿Puedo considerarme miembro de su equipo, doctor Strand? La boca del otro hombre trazó una línea áspera. Se inclinó por encima del escritorio. –Seamos francos –dijo–. ¿Cuál es el verdadero motivo que lo trajo aquí? –Pues –dijo Moriarty, con su voz más apacible– esos datos geológicos fueron lo primero que me hizo interesar en Ozma. –¡No me diga! Usted sabe muy bien que no obtendremos más de un dato cuantitativo por año, si tenemos suerte. Y toda la información que conseguimos se publica en periódicos científicos. No hace falta que se incorpore al equipo para que esté al tanto de todo. Se podría haber quedado en Loyola. En cambio... yo recibí presiones. Para serle sincero, no quería que usted viniera, ni siquiera con este nombramiento temporario. Pero en la Casa Blanca dijeron que usted contaba literalmente, con “la más calurosa recomendación presidencial” Y yo, ¿qué podía hacer? –Lo siento. No era mí intención.. –Usted ha venido por motivos religiosos, ¿no es cierto? A la Iglesia Católica no le gusta este aluvión de propaganda extraña. –¿Y a usted? Strand parpadeó, desconcertado. –Pues... no –dijo–. Por supuesto que no. Es una religión repugnante. Y los delirantes cultos vernáculos basados en ella son aún peores –golpeó el escritorio con el puño apretado–. Pero mientras yo sea el director, seguiremos publicando todo lo que sepamos. ¡Puedo repudiar los mensajes de Akron, o el efecto que producen en la Tierra, pero no los voy a ocultar. Moriarty no pudo resistirse al deseo de asestar una estocada sarcástica, aunque se impuso como castigo una pequeña penitencia. –Entonces, ¿usted desea publicar toda la historia interna del Proyecto Ozma? –¿Qué? –Strand palideció–. Nunca hubo secretos sobre nuestro trabajo. –No. Excepto las motivaciones de algunas de las cosas efectuadas en el pasado. Que son obvias para cualquiera que tenga formación... eh... jesuita – Moriarty estiró una mano con la palma hacia afuera–. Oh, por favor, no me interprete mal. Sus predecesores sólo querían mantener a Ozma con vida, que es un deseo totalmente honorable. Pero, ya que estamos solos, ¿por qué no admitir que algunos de sus métodos fueron, yo diría... algo tendenciosos? Strand enrojeció. –¿Adonde quiere llegar? –Pues bien, examine la historia de esta empresa, cuando desapareció la primera oleada de entusiasmo y el gobierno y el pueblo comprendieron que tenían por delante un trecho extenso y arduo. Y para colmo, después aparecieron los sermones y la gente se mostró abiertamente hostil. Los fondos impositivos para mantener a Ozma provocaban continuas discusiones. Y... leí los viejos archivos de audiencias del Congreso. Al principio el director apeló al deseo nacional de obtener prestigio científico. “No debemos permitir que los rusos también nos aventajen en esto.” Entonces, cuando estalló la guerra, se argumentó que tal vez Akron nos daría valiosas informaciones técnicas; argumento ridículo, pero que convenció a muchos congresistas. Después de la guerra, sin competencia extranjera de que preocuparse, el gobierno estuvo a punto de aniquilar a Ozma. Pero se hizo correr una versión premeditada y sentimentaloide de que Ozma emplearla a veteranos parapléjicos de la guerra, y la Legión Norteamericana les sacó las castañas del fuego. Cuando la efectividad de esa maniobra se desgastó, la Readaptación estaba en pleno apogeo, cundía la desocupación y se dijo que Ozma creaba fuentes de trabajo. También fue un argumento ridículo, pero funcionó por un tiempo. Cuando la situación mejoró y Ozma estuvo una vez más por recibir la sentencia de muerte, el director se jubilo y nombraron a un negro en su lugar. Ergo, nadie se atrevió a votar en contra de Ozma por miedo a que lo tildaran de racista. Etcétera, etcétera. El proyecto sobrevive así desde hace un siglo. –¿Y con eso qué? –dijo Strand con voz huraña. –No pasa nada. No digo una sola palabra contra la astucia política –la pipa de Moriarty se apagó, y al volver a encenderla armó toda una puesta en escena para dilatar el silencio; en el instante que le pareció más crítico, arrastrando lentamente las palabras, dijo–: Sólo sugiero que continuemos en la misma tradición. Strand se reclinó en la silla giratoria. La malhumorada hostilidad se transmutó en azoramiento. –¿Adonde quiere llegar? Vea, uh, padre, nos es físicamente imposible modificar la situación de Akron... –¿Oh? –¿Qué quiere decir? –Podemos enviar una respuesta a esos sermones. –¿Qué? –Strand casi cae de espaldas. –Que no sean datos científicos, quiero decir. –¡Pero qué diablos! –Strand se levantó de un salto; su enojo retornó para inflamarle la cara y los ojos, enturbiarle la voz y hacerle levantar un puño. –¡Me lo temía! –exclamó–. En cuanto me dijeron que un sacerdote se incorporaba al proyecto, supe que pasaría esto. Es usted un maldito e ignorante imbécil ¡Y con ese cuello estrafalario! Usted y el presidente, son iguales que esos, sujetos de Akron. ¿Acaso creen que les dejaré degradar mi labor con semejantes fines? ¿Para tratar de convertir a otro planeta, y a una secta en particular? ¡Antes renunciaré, por todo lo que yo considero sagrado! ¡Sí, y cuéntele a todo el país lo que está sucediendo! Moriarty se alarmó ante la violencia de la reacción que había provocado. Pero en otros casos las había visto peores. Fumó tranquilamente hasta que una pausa en la discusión le dio oportunidad de decir: –Sí, mi modesta propuesta cuenta con la aprobación del presidente. Y, en efecto, tendrá que mantenerse en secreto. Pero ni él ni yo estamos por imponerle órdenes. Ni tampoco estamos por usar los impuestos que pagan los protestantes, los judíos, los budistas, los ateos... o aun los akronitas para propagar nuestra propia fe. Strand, que se movía frenético de un lado a otro, se detuvo bruscamente. La sangre abandonó lentamente sus mejillas. Se quedó boquiabierto. –En cuanto a eso –dijo Moriarty–, a la Iglesia Católica no le interesa la conversión en otros planetas. –¿Eh? –murmuró Strand. –Hace más de un siglo, cuando la navegación espacial era sólo una simple teoría, el Vaticano decidió que la visión de Nuestro Señor sólo correspondía a la Tierra, a la raza humana. Las otras especies inteligentes no participaron de la Caída, y por tanto no requieren redención. O bien, si no viven en estado de gracia –y es obvio que los akronitas no lo están–. Dios tomará las medidas necesarias. Doctor Strand, le aseguro que mí único deseo es lograr un libre intercambio científico y cultural con Mu Cassiopeiae. El doctor se sentó nuevamente, apoyó los codos sobre el escritorio y miró al sacerdote con ojos muy abiertos. Se humedeció los labios antes de hablar. –¿Entonces, qué cree que deberíamos hacer? –Pues, destruir su teocracia. ¿De lo contrario, qué? ¡No hay pecado en ello! Mis superiores eclesiásticos me dieron su consentimiento. Coinciden conmigo en que la fe akronita es tan Irracional que debe ser falsa, incluso para Akron. Sus pésimos efectos sociales sobre la Tierra confirman esta opinión. Naturalmente, si el intento de subvertir el akronismo se hiciera público, las repercusiones políticas serían desastrosas. De modo que todos los mensajes que transmitamos al respecto deben mantenerse en absoluta reserva. Estoy seguro de que usted puede tomar las medidas necesarias. Strand recogió el cigarrillo del cenicero en que lo había depositado, contempló la punta, asombrado, lo desmenuzó y tomó otro. –Tal vez le entendí mal –dijo de mala gana–. Pero, eh, ¿cómo me propone esto? ¿No tendré que tratar de convertirlos a otra fe? –Imposible –dijo Moriarty–. Suponga que les transmitimos nuestra Biblia, la Summa y algunos otros libros similares. La teocracia los eliminaría de inmediato, y probablemente Interrumpiría todo contacto con nosotros –hizo una mueca. –De todos modos –dijo– tanto en el bueno como en el mal sentido de la palabra, la casuística esta considerada una especialidad jesuita –sacó del bolsillo del saco el texto que había estado leyendo–. No tuve oportunidad de estudiar este último documento tan cuidadosamente como los anteriores, pero también sigue el modelo típico. Por ejemplo, pide que “se toque el tambor a la salida de Nomo”, que según deduzco es el tercer planeta del sistema Ohio. Puesto que no contamos con Nomo alguno, y somos por otra parte el tercer planeta de nuestro sistema, podría parecer a primera vista que estamos malditos. Pero si la teocracia creyera eso no se molestaría en ocuparse de nosotros. Por el contrario, a partir de los datos astronómicos que les enviamos sus teólogos emplearon páginas y páginas de sutilísima lógica para decidir por nosotros si Nomo equivale a Marte. –¿Y qué pasa con eso? –preguntó Strand; pero se le encendieron los ojos. –Se me plantearon algunos interrogantes –dijo Moriarty–. Si ascendiera en un gravimóvil, vería surgir a Marte antes que alguien en Tierra. Ninguna de las prédicas que recibimos aclara cuál es la salida del planeta considerado oficial en una longitud dada. Hoy en día un creyente particularmente devoto podría poner en órbita un satélite artificial de tal modo que Marte estuviera siempre en su horizonte. Entonces tocaría el tambor continuamente, durante toda su vida. ¿Con eso ganaría mérito adicional o no? –No veo qué importancia tiene –dijo Strand. –En sí mismo, muy poca. Pero justamente plantea toda la cuestión de la importancia relativa del ritual y la fe, lo que a su vez desemboca en el controvertido problema de la fe versus las obras, que es uno de los temas fundamentales de la Reforma. En ese sentido, el cisma entre la Iglesia Católica y la Ortodoxa de comienzos de la Edad Media, gira, en un último análisis, en torno a una palabra del Credo, filioque. ¿Procede el Espíritu Santo del Padre y del Hijo, o solamente del Padre? A usted quizá le parezca una cuestión trivial, pero no lo es para quien cree realmente en su religión. A causa de esa sola palabra se han derramado océanos de sangre. Ah... de todos modos, volvamos a este sermón. También me pregunto por el nombre «Nomo». Los teólogos akronitas decidieron que en nuestro caso «Nomo» significa Marte. Pero eso se basa en el supuesto de que, por analogía con su propio sistema, significa «el planeta siguiente hacia el exterior». Supuesto que no justifica ninguna de las escrituras que nos enviaron. ¿No podría ser el siguiente planeta hacia adentro, Venus en nuestro caso? Pero entonces su propio «Nomo» podría haber sido originariamente Mu Cassiopeiae I, y no III. ¡Y en ese caso se han estado condenando por siglos, celebrando la salida del planeta equivocado! Strand levantó la mandíbula. –Ahora entiendo –dijo secamente–, usted quiere... –Enviarles algunos argumentos razonados mucho más elaborados que estos ejemplos, que son mera improvisación –respondió Moriarty–. Estudié la fe akronita en detalle... con la guía de dos milenios de disputas y cavilaciones cristianas. Preparé una pequeña réplica. Empieza con afectación, les agradece por mostrarnos la luz y les ruega que envíen más información sobre ciertos puntos que parecen un poquito obscuros. El resto del mensaje consiste en argucias, acertijos y cuestiones básicas. –Y usted realmente cree... ¿Cuánto tiempo llevaría la transmisión? –Oh, imagino que aproximadamente un mes de labor continua. Después, a medida que se nos ocurran, podemos enviar más preguntas. El padre James Moriarty se reclinó sobre el respaldo, cruzó las piernas y echó unas benignas nubes de humo azul. Okamura entró con tres tazas de café sobre una bandeja. Strand tragó saliva. –Déjalas ahí y cierra la puerta, por favor. Tenemos que trabajar –dijo con voz quebrada. Epílogo Moriarty se encontraba escardando repollos detrás de la Iglesia (el superior se lo había ordenado como ejercicio de humildad) y especulaba acerca de los curiosos yacimientos de fósiles recién descubiertos en Calisto (su superior no se lo había prohibido) cuando zumbó su teléfono de muñeca. Detestaba ese novedoso aparato, y sólo lo usaba porque supuestamente lo mantenía siempre accesible. Ahora algún llamado tonto le interrumpía los pensamientos, justo cuando empezaban a volverse interesantes. Se dijo a sí mismo una inocente pero sonora frase latina y apretó la tecla que decía ACEPTAR. –¿Sí? –respondió. –Le habla Phil Okamura –la minúscula voz se tornó ininteligible, Moriarty subió el volumen; desde que había superado el siglo de vida sus oídos no andaban del todo bien, aunque, gracias a Dios, con esa sola excepción el tratamiento de longevidad lo mantenía totalmente sano– ...¿recuerda? El director del Proyecto Ozma. –Oh, sí –el corazón le latió con violencia–. Por supuesto que recuerdo. ¿Cómo está usted? Hace mucho que no nos vemos... debe hacer cinco años o más. –El tiempo pasa rápido. Pero tenía que llamarlo de inmediato, Jim. Hace tres horas Akron reanudó las transmisiones. –¿Qué? –Moriarty miró el cielo; ¡más allá de ese límpido azul, las estrellas y toda la obra de Dios!–. ¿Cuáles son las noticias? –Muchas. Explicaron que no recibimos sus mensajes en la última década porque los equipos se deterioraron durante la lucha. Pero ahora las cosas están en calma. Todas las sectas en conflicto fueron obligadas a llegar a un modus vivendi. Aparentemente, las sugerencias que les enviamos, incidentales en las primeras preguntas inquietantes de hace setenta y cinco años –basadas sobre nuestra propia experiencia– fueron provechosas: separación de iglesia y estado, etcétera. Ahora los científicos tienen libertad para comunicarse con nosotros, y nadie los controla. ¡Están muy contentos de eso! La transición fue dolorosa, pero después de tres siglos de estancamiento Akron está en marcha. Tienen una enorme cantidad de datos para darnos. Así que si quiere escuchar sobre su geología directamente de las cintas, es mejor que venga lo más pronto posible. Vamos a cubrir todos los periódicos con nuestros informes.” –Deo gratias. Ahora mismo pediré autorización a mi superior. Estoy seguro de que me lo permitirá; tomaré el primer aerobús que salga para allá –el padre Moriarty desconectó el teléfono y cojeó hacia la casa. Al cabo de un Instante recordó que había olvidado la azada. Pues bien, que la tomara otro. ¡Él tenía que trabajar! Edición digital de Sadrac Prometeo Philip José Farmer Traducido por Dolly Basch en Otros mundos, otros dioses, colección Más Allá, Ediciones Andrómeda, Buenos Aires, 1978. El hombre que llevaba un huevo creciéndole sobre el pecho salió de la nave espacial. En la luz del amanecer la pradera de Feral ofrecía a primera vista el aspecto de una planicie africana antes de la llegada del hombre blanco. Estaba cubierta de hierba de color marrón de medio metro de altura. Aquí y allá asomaban árboles altos de troncos gruesos, aislados o en grupos de no menos de cinco y no más de treinta cada uno. Por todas partes se veían manadas de animales, que pacían en la hierba o bebían agua de un estanque situado a unos cuatrocientos metros de allí. A esa distancia algunos parecían antílopes, bueyes salvajes, jirafas, cerdos y elefantes. Otros parecían salidos del plioceno de la Tierra. Y había aún otros, que no tenían similitud con otros terrestres. –No son mamíferos –dijo una voz que asomó detrás del hombre con el huevo adherido al pecho–. Son animales de sangre caliente que descienden de reptiles. Pero no son mamíferos. El dueño de la voz dio una vuelta alrededor de John Carmody. Era el doctor Holmyard, sapientólogo, zoólogo, jefe de la expedición. Un hombre alto, de aproximadamente sesenta años, de cuerpo enjuto y rostro más enjuto todavía y cabello castaño que alguna vez había sido rojo brillante. –Las dos investigaciones previas determinan que o bien los mamíferos nunca se desarrollaron o que fueron exterminados en épocas primitivas. Aparentemente los reptiles y las aves empezaron la carrera de la evolución antes de tiempo. Pero llenaron el espacio ecológico que los mamíferos ocuparon en la Tierra. Carmody era un hombre bajo y rechoncho, de cabeza grande y nariz larga y afilada. En el ojo izquierdo tenía un párpado con tendencia a caer. Antes de bajar de la nave había estado usando el hábito monacal. Holmyard le mostró un grupo de árboles a un kilómetro y medio de distancia hacia el norte. –Ese será su hogar hasta que se rompa el cascarón del huevo –dijo–. Y, si después de eso se quiere quedar, nos sentiremos muy felices. Hizo señas a dos hombres que lo habían acompañado al bajar de la nave y ambos se acercaron a Carmody. Le quitaron la falda escocesa y le ciñeron el abultado estómago con un lazo transparente, al que adosaron a continuación una bolsita hecha de plumas con rayas de color rojo y blanco. Sobre la cabeza afeitada le colocaron una peluca coronada por una elevada cresta de plumas rojas y blancas. Después le ajustaron un falso pico, dentado en los bordes, por encima de la nariz. No obstante, le dejaron libre la boca Por último le acoplaron al cinturón unas caderillas terminadas en una cola de plumaje rojo y blanco. Holmyard dio una vuelta alrededor de Carmody. Sacudió la cabeza. –En cuanto esos pájaros lo vean de cerca, si es que son realmente pájaros, no los podrá engañar ni un poquito. Por otro lado, en términos generales su silueta es lo bastante convincente para que pueda acercarse un tanto antes de que decidan que es un impostor Y entonces, tal vez sientan la curiosidad necesaria para permitirle que se una a ellos. –¿Y si me atacan? –dijo Carmody. Pese a la gravedad de los posibles sucesos, estaba sonriendo. Se sentía tan tonto, engalanado como un hombre que asiste a un baile de máscaras disfrazado de gallo gigante. –Ya le colocamos el micrófono en la garganta –dijo Holmyard–. El transmisor es chato y está adaptado para curvarse con el cráneo. Si es necesario pídanos ayuda y vendremos de inmediato. No se olvide de cerrar el transmisor cuando no lo utilice. La carga no dura más de cincuenta horas de marcha. Pero la puede renovar en el refugio. –¿Y ustedes trasladarán el campamento al lugar convenido, siete kilómetros al sur de aquí? –dijo Carmody–. ¿Y la nave despegará? –Sí. No lo olvide. Si logra... es decir, una vez que se haya instalado, regrese al refugio y tome las cámaras. Puede colocarlas en la ubicación más adecuada para filmar a los horowitzes. –Me gustó ese si logra –dijo Carmody. Dominó la planicie con los ojos, buscando su punto de destino, luego intercambió un apretón de manos con los otros hombres. –Que Dios los acompañe –dijo el pequeño monje. –Y también a usted –dijo Holmyard, bombeándole calurosamente la mano–. Está prestando un gran servicio a la ciencia, John. Quizás a la humanidad toda. Y también a los horowitzes. No olvide lo que le dije. –Mis numerosos defectos no incluyen la mala memoria –dijo John Carmody. Se volvió y comenzó a caminar por la pradera. Pocos minutos después la enorme embarcación espacial ascendía silenciosamente a diez metros de altura y se dirigía hacia el sur. John Carmody, pequeño y solitario, ridículo con esas plumas prestadas, que más que un hombre parecía un gallo vencido en una riña, y que en ese momento se sentía exactamente como tal, emprendió la marcha a través de la hierba. Llevaba zapatos transparentes, para que las piedras que pudiera pisar no le lastimaran los pies. Una manada de criaturas equinas dejó de comer para mirarlo, para olfatear el aire. Eran aproximadamente del tamaño de una cebra y no tenían ni un pelo; su piel era lisa y amarillenta con manchas cuadradas de color rojo pálido. Desprovistos de cola, no tenían con qué defenderse de las moscas que les revoloteaban alrededor, pero extendían sus largas lenguas, que no eran las de un reptil, y se las ahuyentaban unos a otros. Lanzaban resoplidos caballunos y relinchaban. Después de observar a Carmody durante unos sesenta segundos huyeron precipitadamente y se detuvieron a diez metros de él. Allí giraron casi en bloque y lo volvieron a enfrentar. Carmody decidió que su olor los debía haber asustado, y deseó que los horowitzes no se ofendieran del mismo modo. En ese momento comenzó a pensar que había sido un tonto al ofrecerse como voluntario. Especialmente cuando una criatura gigantesca, a la que sólo le faltaban largos colmillos para parecer un elefante, elevó la trompa y la hizo sonar ante él. Sin embargo, de inmediato empezó a derribar frutas de un árbol y no le prestó más atención. Carmody siguió su camino, no sin lanzar muchas miradas laterales para cerciorarse de que el elefante mantenía su aire de indiferencia. De todas maneras, a esa altura de los acontecimientos su optimismo característico ya se había reafirmado por sí solo. Y se decía a sí mismo que había sido guiado a ese planeta con un propósito muy definido. Cuál era ese propósito, no lo sabía. Pero sabía muy bien quién lo había enviado. La cadena de sucesos que lo había arrastrado hasta allí estaba eslabonada por una serie de hechos demasiado extraños para que sólo fueran coincidencias. O al menos, así tu creía. Hacia apenas un mes se sentía muy feliz de ser un simple monje jardinero del monasterio de la Orden de San Jairo en la ciudad de Cuatro de Julio, Estado de Arizona, Departamento de América del Norte. Después su abad le dijo que debía trasladarse a una parroquia del planeta de Wildenwooly. Y así comenzaron sus tribulaciones. En primer lugar, no le facilitaron el dinero necesario para adquirir su pasaje en una nave espacial, ni cartas de presentación o identificación, ni órdenes detalladas de índole alguna. Sólo le dijeron que partiera de inmediato. Ni siquiera contó con el dinero suficiente para pagar el boleto del ómnibus que lo llevarla al aeropuerto espacial en las afueras de la cúpula de la ciudad. Emprendió la marcha a pie, y tal como parecía ser su destino dondequiera que fuese, se metió en una dificultad tras otra. Finalmente se encontró en el parque de la ciudad, donde un pilló lo arrojó a un foso del zoológico. Una horowitz hembra, pájaro gigantesco del planeta Feral, saltó dentro del foso lo inmovilizó sobre el suelo con una pata y le depositó un huevo sobre el pecho. Más tarde Carmody logró escapar del foso, sólo para descubrir que en la superficie del huevo habían crecido unos tentáculos carnosos que lo adherían permanentemente a su pecho. Cuando las autoridades del zoológico ubicaron a Carmody le dijeron que si la hembra horowitz no tenía cerca a algún macho o hembra de su especie a quien adosarle los huevos, los colocaba sobre algún animal anfitrión. Carmody había tenido la inmensa desgracia (o, desde el punto de vista de los zoólogos, la inmensa fortuna) de ser un anfitrión. Fortuna porque ahora ellos tenían la oportunidad de estudiar de cerca el desarrollo del embrión dentro del huevo, y la manera en que se alimentaba de su anfitrión. Además, si Carmody aceptaba ir a Feral e intentaba pasar por un horowitz, proporcionaría a los zoólogos una valiosísima fuente de datos acerca de estos anímales. Los zoólogos creían que los horowitzes eran los seres no racionales más inteligentes de toda la galaxia. Incluso se especulaba que tal vez tuvieran el desarrollo necesario para disponer de una lengua. ¿Aceptaría Carmody trabajar con los zoólogos si le pagaban su viaje a Wildenwooly después de la investigación? Así fue que el pequeño hombre solitario se encontró caminando por la pradera con un huevo cubierto de piel adosado a su corriente sanguínea. Lo colmaba un recelo que ni siquiera las oraciones podían mitigar. Sobre su cabeza volaban bandadas de miles de pájaros. Una criatura grande como un elefante, pero de largo cuello y cuatro cuernos nudosos sobre el hocico, tascaba las hojas de un árbol. Como no le prestó la menor atención, Carmody no se desvió, sino que siguió caminando en una línea recta que lo alejó sólo cuatro metros de él. Entonces, otro animal le salió al paso desde una elevada masa de hierba, y de inmediato Carmody supo que era uno de los grandes carnívoros. Era del color del león, del tamaño del león, y su forma era muy parecida a la de un león. Pero no tenía pelo. Su rostro felino se frunció en un gruñido silencioso. Carmody se detuvo y dio media vuelta para hacerle frente. Deslizó la mano entre las plumas de la cola y la cerró alrededor de la culata de la pistola que llevaba escondida. Lo habían prevenido contra esa clase de carnívoros. –Sólo lo atacarán si están muy hambrientos o demasiado viejos para capturar presas más veloces –había dicho Holmyard. Esta criatura no parecía vieja, y tenía los costados lisos. Pero Carmody pensó que si su temperamento era tan felino como su apariencia, podía atacar sólo porque estaba fastidiada. El leonoide parpadeó y bostezó. Carmody comenzó a respirar un poquito mejor. La criatura se sentó sobre sus ancas y lo contempló fijamente por todos lados como un minino curioso de tamaño gigante. Carmody se escurrió lentamente. El leonoide no hizo ademán de seguirlo. Carmody se estaba felicitando a sí mismo cuando, a su izquierda, una criatura irrumpió de súbito desde una mata de hierba. Vio que era una joven hembra horowitz. Pero no tuvo tiempo para seguir mirándola. El leonoide, tan alarmado como Carmody, dio un brinco en persecución del corredor. La horowitz aulló de miedo. El leonoide rugió. Cada vez avanzaba más rápido. De pronto un pájaro adulto surgió como una saeta de la misma mata de la que había salido el pájaro joven. Llevaba un garrote en la mano. Aunque no era contrincante para el carnívoro corrió hacia él, en la mano casi humana agitaba el garrote y vociferaba. Carmody ya había sacado la pistola de la cartuchera y dirigió la ráfaga de balas hacia el leonoide. El primer misil explotó en el suelo a pocos metros de la criatura; los restantes le despedazaron el costado. El animal giró repetidas veces y luego cayó. El horowitz adulto dejó caer el garrote, tomó al pájaro joven en sus brazos y comenzó a correr hacia una arboleda situada a ochocientos metros de allí, donde tenían su hogar. Carmody se encogió de hombros, volvió a cargar la pistola y reanudó la marcha. –Quizá pueda sacar provecho de este incidente –se dijo en voz alta–. Si son capaces de sentir gratitud deberían recibirme con los brazos abiertos. Por otra parte, tal vez me tengan tanto miedo que se lancen para atacarme en masa. Bien, ya veremos. Cuando se acercó a la arboleda las ramas de los árboles palpitaban de vida con las hembras y los más jóvenes. Y los machos se habían congregado en formación fuera de la arboleda. Uno de ellos, evidentemente el jefe, se había adelantado al grupo. Carmody no estaba seguro, pero pensó que era el mismo que había corrido con la pequeña. El jefe estaba armado con un palo. Caminaba hacia él lentamente y con las patas tiesas. Carmody se detuvo y comenzó a hablar. El jefe también se detuvo e inclinó la cabeza a un lado, con gesto muy propio de un ave. Era como todos los de su especie, aunque más grande; tenía casi dos metros de altura. Los pies eran de tres dedos; las patas, gruesas para soportar el peso, y superficialmente su cuerpo se parecía al de un avestruz. Pero no tenía alas, ni rudimentarias ni completas. Los brazos estaban bien desarrollados y las manos tenían cinco dedos, en proporción mucho más largos que los de un ser humano. El cuello era grueso y la cabeza grande y de caja craneana bien desarrollada. Los ojos, de color marrón, estaban ubicados en la parte frontal de la amplia cabeza, como los de un humano; el pico corvo era pequeño, con hileras de dientes afilados, y negro. El cuerpo carecía de plumas con excepción del plumaje con rayas rojas y blancas en el lomo, la espalda y la cabeza. Allí se erizaba una alta cresta de plumas, y alrededor de las orejas tenía plumas tiesas, como las de un búho, destinadas a centralizar los sonidos. Carmody prestó oídos durante un minuto al sonido de la voz del jefe y de los pájaros que estaban detrás. No pudo descubrir ningún modelo definido de habla, ningún ritmo distintivo, ninguna repetición de palabras. Sin embargo, pronunciaban sílabas precisas, y su modo de hablar tenía algo que le resultaba familiar. Al cabo de un minuto identificó la semejanza, y se sintió sobrecogido. Hablaban como un bebé en la etapa del balbuceo. Recorrían la escala de fonemas potenciales, de un extremo a otro, a troche y moche, y a veces los repetían pero en la mayoría de los casos, no. Lentamente Carmody estiró una mano hasta su cuero cabelludo para no alarmarlos con un movimiento súbito. Apretó el botón del transmisor que llevaba bajo la cresta para que los zoólogos del campamento lo pudieran sintonizar. Habló en tono muy bajo, sabiendo que el micrófono implantado en su garganta reproducirla claramente su voz a los oyentes del campamento. Primero les describió la situación y luego dijo: –Voy a entrar en su morada. Si oyen un crujido estrepitoso será que un garrote me partió la cabeza. O viceversa. Comenzó a caminar, no directamente hacia el jefe sino hacía un costado. El enorme horowitz se volvió mientras el hombre pasó a su lado, pero no movió amenazadoramente el garrote. Carmody siguió andando, aunque sintió un escozor en la espalda cuando dejó de ver al líder. Después caminó en línea recta hacia la multitud de horowitzes y los vio correrse a un lado con las cabezas inclinadas mientras sus picos de afilados dientes emitían balbuceos infantiles. Avanzó entre medio de ellos, sin sobresaltos, hasta el centro del grupo de árboles, similares al álamo americano. Allí las hembras y sus vástagos lo observaron. Las hembras se parecían a los machos en muchos aspectos, pero eran más pequeñas y tenían crestas de color marrón. Casi todas llevaban huevos adheridos al pecho, o de lo contrario sostenían a los más pequeños en los brazos. Éstos tenían una pelusa de color marrón dorado, como la de un polluelo, que los cubría desde la cabeza a los muslos. Pero los niños más grandes ya la habían perdido. Las hembras adultas se mostraban tan confundidas como los machos, pero los pequeños sólo parecían tener curiosidad. Los niños mayores se treparon a las ramas y lo observaron desde allí Y también ellos balbuceaban como bebés. Un horowitz joven, hembra por su cresta toda marrón, bajó de las ramas y se le acercó lentamente. Carmody estiró la mano hasta la bolsita de su cola de plumas y sacó un terrón de azúcar. Lo lamió para mostrarle que no era venenoso y luego lo sostuvo con la mano extendida, mientras emitía sonidos de persuasión. La niña –Carmody ya pensaba en estos animales como en seres humanos– le arrebató el terrón y corrió hasta el tronco del árbol. Allí lo dio vuelta muchas veces, palpó la textura con las yemas de los dedos y luego lo rozó apenas con la punta de su larga y ancha lengua. Parecía complacida. Carmody se sorprendió, porque no se le había ocurrido que semejante rostro de ave pudiera manifestar expresiones humanoides. Pero el rostro era ancho y chato y con buena musculatura y tan apto como el de un humano para exteriorizar la emoción. La muchacha se puso todo el terrón en el pico, y pareció extasiada. Luego se volvió hacia el horowitz grande –que se había acercado a los dos– y pronunció una serle de sílabas. Había evidente placer en su voz. Carmody extendió otro terrón de azúcar al jefe, que lo tomo y lo engulló de Inmediato. Y el rostro se le llenó de placer. Carmody habló en voz alta en beneficio de los hombres del campamento: –Pongan una buena provisión de azúcar en el escondite –dijo– más un poco de sal. Es probable que esta gente también tenga deficiencia de sal. –¡Gente! –le explotó en el oído una voz fantasmal– Carmody, no empiece a cometer errores antropocéntricos con estas criaturas. –Usted no los conoce –dijo Carmody–. Quizá mantendría la distancia propia de un zoólogo. Pero yo no puedo. Humano es lo que se comporta como humano. –Muy bien, John. Pero cuando nos informe, sólo presente una descripción y deje de lado sus interpretaciones. Después de todo, yo soy humano y por lo tanto estoy abierto a las sugerencias. –De acuerdo –dijo Carmody y sonrió–. Oh, están empezando a bailar. No sé qué significará esta danza, si es algo instintivo o creación de ellos. Mientras Carmody hablaba, las hembras y los pequeños habían descendido de los árboles. Formaron un semicírculo y comenzaron a batir palmas todos juntos, rítmicamente. Los machos se habían reunido delante del grupo y daban brincos, giraban, se inclinaban y se bamboleaban con las rodillas combadas como patos. Proferían gritos extrañísimos y ocasionalmente aleteaban y se deslizaban por el aire como si simularan el vuelo de los pájaros. Al cabo de unos cinco minutos la danza cesó súbitamente, y los horowitzes se alinearon en una sola fila. El jefe, a la cabeza de la fila, se encaminó hacia Carmody. –Oh, oh –dijo Carmody–. Creo que estamos en presencia de la primera fila para pedir pan en la no-historia de esta gente. Sólo que lo que quieren no es pan, sino azúcar. –¿Cuántos son? –dijo Holmyard. –Unos veinticinco. –¿Tiene usted suficiente azúcar? –Sólo si divido los terrones y dejo que cada uno paladee un poco. –Inténtelo, John. Mientras tanto iremos de prisa al escondite para llevar más azúcar con el jeep. Cuando nos vayamos puede conducirlos hasta allí. –Tal vez los lleve. Pero me preocupa su posible reacción si no les doy un terrón entero. Comenzó a fraccionar los terrones en porciones muy pequeñas y a colocarlos sobre sus palmas extendidas. Cada vez que lo hacía pronunciaba la palabra “azúcar”. Cuando estiró la mano el último de la fila, una madre con un bebé cubierto de pelusa en brazos, sólo le quedaba un fragmento. –Es un milagro –exclamó, suspirando con alivio–. Resultó perfecto. Han regresado a lo que supongo son sus ocupaciones habituales. Con excepción del jefe y de algunos niños. Éstos, como pueden escuchar, me están balbuceando cosas como locos. –Estamos grabando sus sonidos –dijo Holmyard–. Más tarde trataremos de analizarlos y descubrir si tienen una lengua. –Ya sé que tiene que comportarse como científico –replicó Carmody–. Pero tengo un oído muy perceptivo, como toda persona que habla demasiado, y puedo decirle ya mismo que carecen de lenguaje articulado. No en el sentido en que nosotros lo concebimos, en todo caso. Pocos minutos después dijo. –Rectificación. Al menos tienen rudimentos de un lenguaje. Una de las niñas acaba de venir hasta mí con la mano extendida para decirme: “Azúcar”. Reproducción perfecta de la lengua inglesa, si se ignora que no podía provenir de una boca humana. Sonaba como un loro o un cuervo. –¡La oí! ¡Es muy significativo, Carmody! Si pudo establecer la correlación con tanta rapidez, debe ser capaz de desarrollar el pensamiento simbólico –y luego añadió, con tono más moderado–: A menos que fuera casualidad, por supuesto. –Ninguna casualidad. ¿Oyó al otro niño pedir lo mismo? –Vagamente. Mientras los observa trate de enseñarles algunas palabras más. Carmody se sentó a la sombra junto a la base de un grueso tronco de árbol, pues el sol comenzaba a calentar el aire. El árbol tenía la corteza arrugada como un álamo americano, pero daba frutos, que crecían en lo alto de las ramas, y a la distancia parecían plátanos. La niña le llevó uno en la palma de su mano, al tiempo que le decía: –“¿Azúcar?” Carmody quería probar la fruta, pero pensó que no sería justo recibirla sin darle a cambio lo que ella deseaba. Dijo que no con la cabeza, aunque no esperó que ella supiera interpretar el gesto. La niña ladeó la cabeza y su rostro indicó decepción. No obstante, no retiró la fruta. Entonces, seguro de que ella sabía que ya no tenía azúcar, Carmody aceptó el obsequio. Golpeó la cáscara contra el árbol para romperla, la abrió por el medio y el fruto se partió en dos. Probó un poco e Informó a Holmyard que sabía como una combinación de manzana y cereza. –No se alimentan únicamente de esta fruta –dijo–. Están comiendo los retoños más tiernos de una planta parecida al bambú. También vi que una hembra atrapaba a un animalito semejante a un roedor, que estaba bajo una roca, y se lo comía. Y se sacan los piojos unos a otros y comen Insectos que encuentran en la hierba alrededor de las raíces. Vi a uno tratar de apresar a un ave que comía brotes de bambú. Oh, el jefe está golpeando el suelo con un garrote. Todos abandonan lo que están haciendo y se amontonan a su alrededor. Pareciera que se preparan para ir a alguna parte. Las hembras y los niños forman un grupo. Los machos, todos armados con garrotes, los están rodeando. Creo que me uniré a ellos. Su destino, descubriría después, era un pequeño estanque situado aproximadamente a dos kilómetros de la arboleda. Era una depresión poco profunda de unos seis metros de largo llena de agua fangosa. Había muchos animales congregados en derredor: criaturas que parecían gacelas, un porcino gigante con coraza como la de un armadillo, diversos pájaros que de lejos y a primera vista eran como horowitzes. Pero cuando Carmody se acercó más vio que sólo tenían unos setenta y cinco centímetros de altura, brazos mucho más largos y la frente inclinada hacia atrás. Quizás habían llenado allí el mismo espacio ecológico que los monos en la Tierra. Los animales huyeron ante la proximidad de los horowitzes. Éstos instalaron guardias, uno en cada punto cardinal, y el resto bebió abundantemente. Los pequeños se zambulleron en el agua, chapotearon un poco, y se salpicaron unos a otros mientras gritaban deleitados. Luego, no sin protestar, se dejaron arrastrar fuera por las madres. Los guardias también bebieron hasta hartarse y el grupo se dispuso a regresar al hogar, a la arboleda. Carmody tenía sed, pero no le gustó ni el aspecto ni el olor del agua, que hedía como si contuviera un cadáver. Echó un vistazo en derredor y vio que la docena de árboles que rodeaban el estanque eran de otro tipo. Eran plantas delgadas de quince metros de altura cubiertas de corteza lisa de color marrón claro, con pocas ramas que crecían cerca de la punta. Entre las ramas también crecían racimos de calabazas, y al pie de los árboles había muchas calabazas vacías. Levantó una, le rompió el extremo más angosto y la sumergió en el agua. Después le echó una píldora antibiótica que tomó de las caderillas que llevaba bajo las plumas de la cola. Bebió e hizo una mueca al probar el sabor. La niña que le había pedido azúcar se le acercó y él le indicó cómo beber agua de las calabazas. Ella rompió a reír con un sonido bastante similar al de la risa humana y se echó el agua dentro del pico abierto. Carmody aprovechó la curiosidad de los demás para mostrarles que todos podían llenar las calabazas y transportar agua hasta la arboleda. Así fue inventado –o dado– el primer artefacto de Feral. En poco tiempo ya todos tenían sus calabazas y las llenaban de agua. Y el grupo de horowitzes, balbuceantes como bebés, emprendió la marcha de regreso al hogar. –No sé si cuentan con la inteligencia necesaria para aprender una lengua –dijo Carmody a Holmyard–. Me parece que en ese caso ya la hubieran creado. Pero son los anímales más inteligentes que he conocido Muy superiores al chimpancé y la marsopa. A menos que tengan sólo una notable capacidad mimética. –Hemos analizado ejemplos de su habla con la computadora –dijo Holmyard–. Y la distribución no indica que tengan un lenguaje bien organizado. Ni siquiera un lenguaje incipiente. –Le diré una cosa –replicó Carmody–. Al menos tienen sonidos para identificarse entre sí. Noté que cuando quieren llamar la atención del jefe le dicen: “¡Whut!” y él les contesta. Además, la niña que me pidió azúcar responde al llamado de Tutu. Así que los estoy identificando con esos nombres. Carmody pasó el resto del día observando a los horowitzes, e informando a Holmyard. Dijo que en tiempos de peligro; en el transcurso de una empresa conjunta, como el ir por agua, el grupo actuaba en bloque. Pero la mayor parte del tiempo parecían funcionar en pequeñas unidades familiares. La familia promedio consistía en un macho, algunos niños y de una a tres hembras. Casi todas las hembras llevaban huevos adheridos al pecho o al estómago. Holmyard no sabía si éstas los depositaban indistintamente sobre cualquier hembra y criaban por tanto hijos adoptivos, o si los transferían a su propia piel no bien los ponían. Carmody pudo aclararle la duda. Hacia el anochecer vio que una hembra ponía un huevo y enseguida lo apoyaba contra el pecho de otra. Al cabo de unos minutos el cascarón despedía unos pequeños tentáculos que se insertaron en la corriente sanguínea de la anfitriona. –Yo supondría que ese es el curso general de la acción –dijo Carmody–. Pero aquí hay un macho, que como yo, lleva adosado un huevo. No sé a qué se debe esa peculiaridad. Pero diría que cuando se produjo el huevo, la hembra y su pareja estaban separados de los demás. De manera que la hembra eligió la alternativa más fácil. No me pregunte por qué las hembras no adhieren sus huevos a su propio cuerpo. Quizás haya algún factor químico que impide al huevo adherirse a su propia madre. Tal vez alguna clase de dispositivo anticuerpo. No sé. Pero hay algún motivo que, hasta el momento, sólo conoce el Creador de los horowitzes. –No es la norma general de todas las aves de este planeta –dijo Holmyard–. Hay especies ovíparas, ovivíparas, y vivíparas. Pero en la categoría a que pertenecen los horowitzes, y en la cual representan el grado más elevado de desarrollo, que es la de los aviprimates, todos tienen esta característica. Desde los superiores hasta los inferiores, todos ponen los huevos y luego se los adjudican a un anfitrión. –Me pregunto por qué esta clase de criaturas en particular no desarrolló una modalidad vivípara –dijo Carmody–. Parece obvio que es el mejor método de proteger al animal en gestación. –¿Quién sabe? –dijo Holmyard, y mentalmente Carmody pudo ver que se encogía de hombros–. Es una pregunta que tal vez podamos responder en el curso de la investigación y tal vez no. Después de todo, este planeta nos resulta completamente nuevo. Aún no ha sido estudiado a fondo. Fue sólo un accidente afortunado que Horowitz descubriera estas aves en su breve estadía aquí, y que hayamos conseguido una subvención para investigarlos. –El carácter externo del huevo permite que aunque el embrión se lesione o muera, el anfitrión se mantenga ileso –dijo Carmody–. Si el embrión de una madre vivípara se destruye, la madre suele correr la misma suerte. Pero imagino que en este caso, aunque el embrión sea más susceptible a la muerte y las lesiones, su portador permanece relativamente no afectado por la herida. –Tal vez –dijo Holmyard–. La Naturaleza es una experimentadora. Quizás ella esté probando este método en Feral. Él está probando, quiere usted decir –pensó Carmody, pero nada dijo; el sexo del creador no tenía importancia: él y el zoólogo hablaban de la misma entidad. Carmody siguió comunicando sus observaciones. Las madres alimentaban a los más pequeños a la manera tradicional de las aves, regurgitando la comida. –Eso era de esperar –dijo Holmyard–. Los reptiles dieron lugar a una especie de animales de sangre caliente, pero ninguno de ellos tiene pelo y ni siquiera glándulas mamarias en estado embrionario. Como ya le dije, los horowitzes se desarrollaron a partir de un ave muy primitiva que comenzó a vivir en los árboles en la época en que sus primos aprendían a planear. El pliegue carnoso que les cuelga entre el brazo y las costillas es un vestiglo de ese breve período en que después de empezar a planear cambiaron de idea y decidieron convertirse en lemuroides. O así nos lo parece. En realidad, no hemos desenterrado suficientes fósiles para hablar con autoridad. –Efectivamente, emiten ciertos gritos que los demás pueden Interpretar. Un grito para pedir ayuda, un grito para-que-me-espantes-las-moscas, un grito para llamar a reunión, etcétera. Pero eso es todo. Exceptuando que ahora algunos niños saben nombrar el azúcar y el agua. Y se identifican unos a otros. ¿Diría usted que ése es el primer paso en la creación de un lenguaje? –No, no lo diría –dijo Holmyard firmemente–. Pero si usted logra enseñarles un grupo de palabras independientes y a hilvanarlas en una oración inteligible, y si son capaces de volver a unirlas en situaciones diferentes, entonces diría que están en una etapa lingüística definida. Pero la posibilidad de que usted lo logre es muy remota. Después de todo, podrían estar en una etapa pre-lingüística, justo a punto de adquirir capacidad para el simbolismo verbal. Pero podrían pasar diez mil años más, tal vez cincuenta mil, antes de que la especie desarrolle tal habilidad. Antes de que pasen de lo animal a lo humano. –Y tal vez yo pueda darles un empujón –dijo Carmody–. Tal vez... –¿Tal vez qué? –dijo Holmyard al cabo de unos minutos en que Carmody guardó silencio. –Estoy frente a la pregunta teológica que la Iglesia se planteó algunos siglos antes de que los viajes interestelares fueran posibles –dijo Carmody–. ¿En qué momento el mono dejó de ser mono para convertirse en hombre? ¿A partir de qué momento comenzó a poseer alma y...? –¡Cristo! –dijo Holmyard–, ¡Ya sé que usted es monje, Carmody! ¡Y es muy natural que le interese esa cuestión! ¡Pero le ruego que no empiece a hacer embrollos con algo tan separado de la realidad como el momento exacto en fue el alma se inserta en un animal! No permita que ese absurdo de-cuántosángeles-caben-en-la-punta-de-un-alfiler empiece a contar sus informes. Por favor, trate de mantener un punto de vista estrictamente objetivo y científico. Simplemente describa lo que ve ¡y nada más! –Cálmese, doctor. Eso es exactamente lo que intento hacer. Pero no puede reprocharme que esté interesado. De todas maneras, en este caso la decisión no depende de mí. Las dejo en manos de mis superiores. Mi orden, la de San Jairo, no se dedica mucho a la especulación teológica; somos fundamentalmente hombres de acción. –Muy bien, muy bien –dijo Holmyard–. Con tal que nos entendamos. Ahora, dígame, ¿piensa hacerles conocer el fuego esta noche? –En cuanto obscurezca. Carmody pasó el resto del día enseñando a la pequeña Tutu las palabras para decir “árbol, huevo, calabaza”, unos pocos verbos cuya acción le representó y los pronombres. Ella comprendía enseguida. Carmody tuvo la certeza de que su capacidad no era simplemente la habilidad mimética de un loro. Para ponerla a prueba le hizo una pregunta. –¿Tú ves ese árbol? –dijo señalando un gran árbol frutal parecido a un sicómoro. Ella asintió con un gesto que había aprendido de él, y replicó con su extraña voz de ave: –Sí. Tutu ve árbol. Entonces, antes de que pudiera idear otra pregunta, la niña dijo señalando al jefe: –¿Tú ves Whut? Tutu ve Whut. Él horowitz. Yo horowitz. ¿Tú...? Carmody guardó silencio un instante, y la voz de Holmyard chirrió débilmente: –John, ¿la has oído? ¡Es capaz de hablar y entender nuestra lengua! ¡Y en tan poco tiempo! ¡John, esta gente ya debía estar lista para adquirir el lenguaje! ¡Nosotros se lo dimos! ¡Nosotros se lo dimos! Carmody oía la respiración entrecortada de Holmyard como si el hombre hubiera estado a su lado. –Cálmese, mi buen amigo –le dijo–. Aunque no lo culpo por estar excitado. Tutu Inclinó la cabeza. –¿Tú hablas con? –Yo hombre –dijo Carmody, como réplica a su pregunta anterior–. Hombre, hombre. Y yo hablo con otro hombre... no yo. Otro hombre lejos –entonces se dio cuenta de que la niña ignoraba el significado de la palabra “lejos” e indico distancia con un movimiento del brazo y señaló con un dedo el otro lado de la pradera. –¿Tú habías con... hombre... lejos? –Sí –dijo Carmody, que deseaba abandonar el tema; ella no estaba preparada para comprender las explicaciones posibles sobre su capacidad de comunicarse a través de grandes distancias, de modo que él le dijo–: Alguna vez yo cuento a tú... –y se interrumpió nuevamente, pues tampoco tenía las palabras necesarias para explicar lo que era el tiempo; eso tendría que esperar. –Ahora yo hago fuego –dijo. Tutu parecía confundida, ya que sólo había entendido parte de la oración. –Yo muestro a tú –dijo él. y procedió a juntar hierbas secas y yesca de un árbol muerto; formó una pila, arrancó algunas ramitas y las puso al lado. Muchos niños y algunos adultos se habían congregado a su alrededor. Tomó un pedernal y un trozo de pirita de hierro que llevaba en las caderillas. Los había traído de la nave espacial porque los zoólogos decían que esa región era pobre en ambos minerales. Se los mostró y, después de seis intentos sucesivos, se produjo una chispa. La chispa cayó sobre la hierba pero el fuego no se encendió. Tuvo que probar tres veces más para que la chispa prendiera. Pocos segundos después ya ardía una fogata, a la que agregó ramas pequeñas y luego otras más grandes. Cuando surgió la primera llamarada, todos los horowitzes congregados, que miraban boquiabiertos, jadearon al unísono. Pero nadie corrió, como él había temido. Por el contrario, dieron voces que atrajeron a los otros. Al rato toda la tribu se había reunido alrededor de Carmody. Tutu exclamó: –¡Au! ¡Au! –(sonidos que Carmody interpretó como manifestación de asombro o deleite ante la belleza del fuego) enseguida extendió una mano para apresar la llama; Carmody abrió la boca con intención de decir–: ¡No! ¡Fuego malo! – pero no llegó a pronunciar palabra y cerró los labios, ¿cómo explicarle que algo podía ser muy dañino y al mismo tiempo muy benéfico? Miró alrededor y vio que una de las pequeñas, ubicada detrás del grupo, sostenía en la mano un animal del tamaño de un roedor. Estaba tan fascinada con el fuego que se había olvidado de introducirse el animalito en el pico. Carmody avanzó hacia ella y la acercó al fuego, donde todos pudieran verla. Entonces, no sin verse obligado a vencer la resistencia de la niña con muchos gestos tranquilizadores, logró que le entregara el roedor. Lo tomó en la mano y con disgusto le dio muerte golpeándole la cabeza contra una piedra. Tomó su cuchillo, lo desolló, le sacó las vísceras y lo decapitó. A continuación afiló una varilla larga con la cual atravesó al roedor. Después tomó a Tutu por el delgado codo y la acercó al fuego. Al sentir el intenso calor la niña retrocedió. Carmody la dejó alejarse mientras le decía: –¡Fuego caliente! ¡Quema! ¡Quema! Ella lo miró con ojos atónitos y Carmody le sonrió y le palmeó suavemente la cresta de plumas. Luego procedió a asar el ratón. Después lo cortó en tres porciones, esperó a que se enfriaran y entregó una a la niña que le había dado el roedor, otra a Tutu y la última al jefe. Los tres lo probaron con cautela y suspiraron simultáneamente en éxtasis: ¡Ah! Esa noche Carmody durmió muy poco. Mantuvo el fuego encendido mientras toda la tribu permanecía sentada alrededor de las llamas con admiración. En diversos momentos algunos animales grandes, atraídos por el fulgor, se acercaron lo necesario para que él les viera brillar los ojos. Pero no intentaron aproximarse más. Por la mañana Carmody habló con Holmyard. –Por lo menos cinco de los niños están sólo a un paso de Tutu en el aprendizaje del inglés –dijo–. Hasta el momento ninguno de los adultos se mostró deseoso de repetir palabras. Pero tal vez sus hábitos de vida fueran demasiado rígidos para que puedan aprender. No sé. Hoy trabajaré con el jefe y algunos más. Oh, si, cuando lleve las municiones al escondite, ¿podría dejarme una pistolera y una banda de cartuchos para mi pistola? No creo que lo encuentren extraño. Aparentemente, saben que no soy un horowitz auténtico. Pero no parece importarles. Hoy mataré un antílope y les enseñaré a cocinar carne en gran escala. Pero estarán en desventaja, a menos que encuentren algún pedernal o piedra de calcedonia con qué hacer cuchillos. Estuve pensando que debería llevarlos a algún sitio donde los pudieran encontrar. ¿Conoce usted alguno? –Saldremos en el jeep a buscarlo –dijo Holmyard–. Tiene razón. Aunque fueran capaces de aprender a fabricar herramientas y cacharros, no habitan una zona apropiada para desarrollar esa habilidad. –¿Por qué no escogió un grupo que viviera cerca de un área rica en pedernal? –Fundamentalmente porque aquí fue donde Horowitz descubrió a estas criaturas. Nosotros los científicos tenemos la misma disposición que tienen todos para seguir la costumbre, de modo que no pusimos los ojos en el futuro. Además, no teníamos la menor idea de que estos animales... en... personas, si es que merecen ese término... tenían tantas potencialidades. Justo en ese momento apareció Tutu, con un saltamontes del tamaño de un ratón en la mano. –¿Esto...? –Esto saltamontes –dijo Carmody. –Tú quemas... fuego. –Si. Yo quemo en fuego No, no quemo. Yo cocino en fuego. –Tú cocinas en fuego –dijo ella–. Tú das a yo. Yo como; tú comes. –Creo que ya ha aprendido dos preposiciones –dijo Carmody. –John, ¿por qué ese idioma semitarzanesco? –dijo Holmyard–. ¿Por qué omitir el verbo “ser” y los artículos y por qué usar los pronombres siempre en caso nominativo? –Porque el verbo “ser” no es necesario –replicó Carmody–. Muchas lenguas se las arreglan sin él, como usted bien sabe. Más aún, hay una reciente tendencia en nuestra lengua a omitirlo en el habla coloquial, y yo sólo me estoy anticipando a lo que puede resultar un desarrollo general. En cuanto a enseñarles lengua de clase baja, lo hago porque creo que es el lenguaje de los incultos el que triunfará. Usted sabe cuánto tienen que luchar los maestros de nuestras escuelas para superar la tendencia de sus alumnos de clase alta a utilizar jerga de fábrica. –Está bien –dijo Holmyard–. De todos modos, no tiene importancia. Los horowitzes no tienen idea de la diferencia, por lo que yo sé. ¡Gracias a Dios usted no les enseña latín! –¡Oiga! –dijo Carmody–. ¡No se me había ocurrido! ¿Y por qué no? Así, si algún día los horowitzes alcanzan un grado de civilización que les permita efectuar vuelos interestelares, siempre podrán hablar con los sacerdotes, vayan donde vayan. –¡Carmody! Carmody dejó escapar una risita ahogada y dijo: –Estoy bromeando, doctor. Pero sí tengo una propuesta en serio. Si encontramos otros grupos capaces de aprender a hablar, ¿por qué no le enseñamos a cada uno una lengua distinta? Aunque fuera como experimento. Un grupo serla nuestra escuela indoeuropea; otro, la escuela sínica; otro, la amerindia; otro, la bantú. Sería interesante observar el desarrollo social, tecnológico y filosófico de los grupos. ¿Seguirla cada uno las mismas líneas generales de evolución social que su prototipo de la Tierra? ¿El tipo de lengua especifica de cada grupo les marcaría un camino particular en su marcha hacia la civilización? –Es una idea tentadora –dijo Holmyard–. Pero me opongo. Los seres que piensan ya tienen demasiados obstáculos para entenderse entre sí sin necesidad de que les impongamos trabas adicionales en forma de lenguas distintas. No, creo que todos deberían aprender la misma. Una lengua única los dotará al menos de un elemento unificador. Aunque, sabe Dios, tal vez muy pronto su lengua comience a diversificarse en dialectos. –Les enseñaré inglés-pajaril –dijo Carmody. Una de las primeras cosas que debía hacer era aclararle un poco a Tutu el significado de la palabra “árbol” La niña estaba enseñando a algunos horowitzes más pequeños lo que había aprendido hasta el momento; señalaba un álamo americano y exclamaba “¡Árbol! ¡Árbol!” A continuación señaló otro álamo y se calló. Miró a Carmody extrañada, y en ese instante él supo que para Tutu ese álamo era “árbol”. Pero para ella la palabra significaba una entidad o cosa individual. Carecía del concepto genérico de “árbol”. Carmody trató de enseñarle con ejemplos. Señaló un segundo álamo y dijo: “Árbol”. Luego señaló un árbol de otra clase, alto y delgado, y repitió la palabra. Tutu inclinó la cabeza hacia un lado, y una perplejidad obvia se reflejó en su rostro. Carmody la confundió aún más al señalarle los dos álamos y dar a cada uno su nombre. Entonces, en el momento, inventó un nombre para los árboles altos y delgados y dijo: –Tumtum. –Tumtum –dijo Tutu. –Árbol tumtum –dijo Carmody; luego señaló el álamo–: Árbol álamo –señaló la pradera–: Espino –hizo un gesto que incluía todo–: Todos árboles. Los pequeños que rodeaban a Tutu no parecían entender lo que decía, pero ella se rió (como se reírla un cuervo) y dijo: –Tumtum. Álamo. Espino. Todo árbol. Carmody no sabía si Tutu había comprendido o si sólo lo imitaba. Pero le niña dijo, rápidamente, tal vez porque supo interpretar su mirada de frustración: –Tumtumárbol. Alamoárbol Espinoárbol –extendió tres dedos y con la otra mano hizo un gesto abarcador–. Todo árbol. Carmody se sintió complacido porque estaba bastante seguro de que ahora comprendía la palabra “árbol” como término genérico y no individual. Pero no sabía cómo explicarle que la palabra “espino” podía designar el árbol nombrado en último término a una fruta que provenía de otra planta. Decidió que no tenía importancia. Pero cuando llegara el momento de nombrar la fruta, tendría que usar otra nomenclatura. No tenía sentido confundirlos. –Parece que se las está arreglando muy bien –dijo la voz de Holmyard–. ¿Qué planes tiene a continuación? –Iré a hurtadillas hasta el escondite para traer más municiones y azúcar –dijo Carmody–. Por favor, ¿podría dejarme un pizarrón, algunas hojas de papel y lápices? –No tendrá necesidad de tomar notas –dijo Holmyard–. Nosotros grabamos todo lo que dice, como ya se lo aclaré –añadió con impaciencia. –No tengo pensado tomar notas –dijo Carmody–. Me propongo enseñarles a leer y escribir. Hubo unos segundos de silencio, y luego se oyó: –¿Qué? –¿Por qué no? –replicó Carmody–. Ni siquiera a esta altura estoy absolutamente seguro de que realmente entiendan la lengua. Noventa por ciento seguro. Pero quiero estarlo cien por cien. Y si pueden entender la lengua escrita, ya no quedará duda. Además, ¿por qué esperar? Si todavía no pueden aprender, podemos repetir el intento más adelante. Pero si pueden, no habremos desperdiciado el tiempo. –Debo pedirle disculpas –dijo Holmyard–. Tuve poca imaginación. Debería haber pensado en ese paso. Usted sabe, John, no vi con buenos ojos que, por pura casualidad, usted fuera elegido para llevar a cabo esta primera empresa entre los horowitzes. Pensaba que un científico experimentado, preferiblemente yo mismo, debía haber sido el representante. Pero ahora veo que no es un error que usted esté allí. Usted posee lo que nosotros los profesionales perdemos demasiado pronto con demasiada frecuencia: la imaginación entusiasta del amateur. Conociendo las dificultades o aun las improbabilidades, nos volvemos excesivamente cautos. –¡Oh. Oh! –dijo Carmody–. Discúlpeme, pero parece que el jefe está reuniendo a todos para algún traslado importante. Corre de aquí para allá, balbuceando sus silabas sin sentido como loco y señalando el norte. También señala las ramas de los árboles. Ah, ya sé qué le pasa. Ya casi no queda fruta. Y quiere que lo sigamos. –¿En qué dirección? –Sur. Hacia ustedes. –John, unos mil quinientos kilómetros al norte de aquí hay un lindo valle. Lo encontramos durante la última expedición y reparamos en él porque es más elevado, más fresco y esta mucho mejor irrigado. Y no sólo contiene pedernales sino también minerales de hierro. –Sí, pero es evidente que el jefe nos quiere llevar en dirección contraria. Hubo una pausa. Finalmente Carmody suspiró y dijo: –Entiendo el mensaje. Usted quiere que los lleve hacia el norte. Bien, ya sabe lo que eso significa. –Lo siento, John. Sé que significa conflicto. Y no le puedo ordenar que combata al jefe. Es decir, si fuera necesario que lo combatiera. –Me temo que sería necesario. Es una pena, además; no diría que esto es exactamente el Edén, pero al menos entre esta gente nunca se derramó sangre. Y ahora, porque queremos sondear sus potencialidades, llevarlos hacia cosas más elevadas... –No tiene obligación de hacerlo, John. Tampoco me quejaré si usted se limita a seguirlos y los estudia dondequiera que vayan. Después de todo, ya tenemos muchos más datos de lo que había soñado posible. Pero... –Pero si no trato de tomar las riendas del liderazgo estos seres podrían permanecer en un nivel muy bajo por mucho tiempo. Por otra parte, debemos determinar si tienen capacidad tecnológica. De modo que... el fin justifica los medios. O así dicen los jesuitas. Yo no soy jesuita, pero puedo justificar la premisa sobre la que basamos la lógica de este argumento. Carmody no dijo a Holmyard una sola palabra más. Caminó hasta el gran jefe, se ubicó a su lado y sacudiendo impetuosamente la cabeza, mientras señalaba el norte, gritó: –¡Nosotros vamos en esta dirección! ¡No vamos allí! El jefe interrumpió sus balbuceos, inclinó la cabeza a un lado y miró a Carmody. Su rostro, desprovisto de plumas, enrojeció. Carmody no sabía, por supuesto, si el rojo era de turbación o de furia. Hasta donde podía determinar, su posición en esa sociedad había sido muy peculiar, desde el punto de vista de la sociedad. En poco tiempo había comprendido que se regía por una clara ley de picotazos. El horowitz jefe podía picotear a cualquiera que quisiera. El macho que le seguía en esta jerarquía tácita no podía (o no quería) oponerse a la autoridad del jefe. Pero podía picotear a cualquiera que estuviera por debajo de él. Y todos los machos, con excepción de un personaje débil, podían mandonear a las hembras. Y a su vez éstas tenían su propio sistema, similar al de los machos, pero que parecía ser más complejo. La hembra de más jerarquía en el sistema fundado en picotazos podía imponerse sobre todas las demás con excepción de una, y sin embargo esta hembra estaba sujeta a la autoridad de por lo menos la mitad de las restantes. Y había otros casos tan intrincados que desafiaban la capacidad analítica de Carmody. Sin embargo, una cosa sí había advertido, y era que todos los pequeños recibían trato amable y afectuoso. De hecho, eran en gran medida mocosos malcriados. Pero también tenían su propio sistema de dares y tomares. Carmody todavía no tenía una posición propia en la escala social. Parecían considerarlo como un ente aparte, una rara avis, una entidad desconocida. El jefe no había intentado determinar cuál era su lugar entre ellos, de modo que los otros tampoco se habían atrevido a hacerlo. Y probablemente el jefe no se había atrevido por haber presenciado la muerte del leonoide a manos de Carmody. Pero ahora el extranjero lo había puesto en una situación tal que debía pelear o someterse. Y seguramente era el jefe supremo desde hacia tanto tiempo que la idea le resultaba insoportable. Aún cuando conociera la capacidad destructiva de Carmody, no intentó someterse mansamente. Así lo adivinó Carmody por su piel enrojecida, el pecho hinchado, las venas que le sobresalían en la frente, los ojos que echaban chispas, el pico restallante, los puños apretados y la constante respiración entrecortada. Whut, el jefe, era imponente. Medía casi medio metro más que Carmody, tenía brazos largos y musculosos, un pecho enorme, y el pico de afilados dientes carnívoros y las patas de tres dedos y puntiagudos talones parecían capaces de arrancarle el corazón. Pero el pequeño hombre sabía que los horowitzes no pesan tanto como un humano de su misma altura, porque sus huesos son los huesos semihuecos de un pájaro. Además, aunque el jefe era sin duda un luchador capaz, impetuoso e inteligente, no dominaba el sofisticado conocimiento de la lucha cuerpo a cuerpo ejercitado en una docena de mundos. Carmody era tan mortífero con las manos y los pies como muy pocos hombres vivientes: había dado muerte y lisiado a muchos. El combate fue violento pero breve. Carmody recurrió a una combinación de todas sus habilidades y muy pronto hizo que el jefe se tambaleara, con el pico ensangrentado y los ojos vidriosos. Le dio el coup de grace con el canto de la mano en un costado de su grueso cuello. Después se paró sobre el cuerpo inconsciente de Whut; respiraba con dificultad, le sangraban tres heridas producidas con la punta del pico y los filosos dientes y sentía el dolor de un puñetazo contra las costillas. Esperó, hasta que finalmente el gran horowitz abrió los ojos y se irguió bamboleante. Entonces, señalando el norte, gritó: –¡Síganme! Poco rato después caminaban tras él rumbo a una arboleda situada a unos tres kilómetros de allí. Whut marchaba en la retaguardia con la cabeza baja. Pero pronto recuperó algo de su ánimo. Y cuando un macho grande trató de hacerle llevar algunas calabazas con agua, se abalanzó sobre él y lo derribó de un golpe. Eso restableció su posición en el grupo. Estaba por debajo de Carmody pero seguía por encima del resto. Carmody estaba contento, porque la pequeña Tutu era hija de Whut. Había temido que la derrota de su padre la enemistara con él. Aparentemente el cambio de autoridad no había producido modificaciones, salvo que ella se le había acercado aún más. Mientras caminaban juntos Carmody le señalaba animales y plantas y los nombraba. Ella repetía las palabras, con sonido perfecto. Para entonces ya había adoptado incluso su forma de hablar, su entonación peculiar, su manera de decir “¿Eh?” cuando alguna idea poderosa se apoderaba de él, su costumbre de hablar consigo mismo. Y también imitaba su risa. Carmody señaló un pájaro pequeño, de aspecto desharrapado, con plumas muy desprolijas, que parecían una cabellera desgreñada. –Eso borogove. –Eso borogove –repitió ella. De improviso rompió a reír, y ella también se rió. Pero Carmody no pudo compartir con ella la fuente de su regocijo. ¿Cómo podía explicarle Alicia en el País de las Maravillas? ¿Cómo podía decirle que se preguntaba qué pensarla Lewis Carroll de haber podido presenciar cómo esa creación ficticia cobraba vida en un planeta extraño, que daba vueltas alrededor de una estrella extraña, siglos después de que él hubiera muerto? O si supiera que su obra aún estaba viva y daba frutos, aunque los frutos fueran de otro mundo. Quizás a Carroll le parecería bien. Porque había sido un hombre pequeño y extraño (Igual que Carmody, pensó Carmody) y considerarla el nombre de ese pájaro la cúspide de la incongruencia congruente. De pronto se puso serlo, pues un enorme animal, parecido a un rinoceronte verde con tres cuernos nudosos, se acercaba trotando hacia ellos. Carmody sacó la pistola, ante le cual Tutu abrió los ojos aún más que ante la vista del tricornio. Pero, después de detenerse a poca distancia del grupo y olfatear el aire, el tricornio se alejó lentamente. Carmody puso la pistola en su lugar y llamó a Holmyard. –No es necesario que escondas lo que te pedí en ese árbol –dijo–. Por el momento los estoy guiando en el éxodo. Esta noche haré una fogata, y ustedes podrán reubicarse unos ocho kilómetros atrás. Trataré de pasar de largo la próxima arboleda, hasta llegar a otra. Intento hacer tres kilómetros y medio por día. Creo que es lo máximo que les puedo imponer. Deberíamos tardar nueve meses en llegar al valle de leche y miel que usted describió. Para entonces – tocó el huevo que llevaba sobre el pecho– mi niño habrá roto el cascarón. Y mi contrato con ustedes habrá terminado. Encontró menos dificultades de las que había esperado. Aunque el grupo se dispersó no bien llegaron a la arboleda, se volvió a congregar ante su insistencia y abandonó las tentadoras frutas frescas y los abundantes roedores que merodeaban bajo las rocas. Y nadie refunfuñó mientras recorrían el kilómetro y medio que los separaba de la siguiente arboleda Allí decidió acampar por el resto del día y la noche. Cuando cayó la noche, después de supervisar la fogata que encendió Tutu, se deslizó a hurtadillas hacia la obscuridad. No sin cierto recelo, pues bajo las dos pequeñas lunas rondaban más carnívoros que a la luz del sol. No obstante, caminó un kilómetro y medio sin incidentes y se encontró con el doctor Holmyard. que esperaba en un jeep. Después de pedirle un cigarrillo le describió los sucesos del día con más detalle de lo que había permitido el transmisor. Holmyard acarició suavemente el huevo adherido en el pecho de Carmody y dijo: –¿Qué se siente, no sólo al dar a luz a un horowitz, sino al darles a luz el lenguaje? ¿Qué se siente al convertirse, en cierto sentido, en el padre de todos los horowitzes? –Siento algo muy raro –dijo Carmody–. Y soy consciente de que cargo con un gran peso. Después de todo, lo que enseñe a estos seres racionales determinará el curso de sus vidas durante miles de años futuros Quizás aún más. Y existe la posibilidad de que todos mis esfuerzos no sirvan para nada. –Debe ser cauto. Ah, de paso, aquí están las cosas que me pidió. Una pistolera y un cinturón. Y dentro de la mochila hay municiones, una linterna, más azúcar, sal, papel, una lapicera y medio litro de whisky. –¿No supondrá que les daré aguardiente? –dijo Carmody. –No –dijo Holmyard con una risita–. Esta botella es su provisión privada. Pensé que un traguito de vez en cuando no le vendría mal. Después de todo, a veces debe necesitar algo que le levante el ánimo, separado de los de su clase. –Estuve demasiado ocupado para sentirme solo. Pero nueve meses es mucho tiempo. No, no creo que me sienta insoportablemente solo. Esa gente es rara. Pero estoy seguro de que tienen facultades parecidas a las mías, en estado latente y esperando que las desarrollen. Hablaron un poco más, planificando el método de estudio para el año siguiente. Holmyard dijo que siempre habría un hombre en la nave y en contacto con Carmody, por si surgía alguna emergencia. Pero todos estarían atareados, ya que la expedición tenía muchos proyectos en el horno. Se dedicarían a recolectar y disecar especímenes de todo tipo, analizarían la tierra, el aire y el agua, harían investigaciones geológicas y excavaciones en busca de fósiles, etcétera. La nave se trasladaría con frecuencia a otras regiones, incluso al otro extremo del planeta. Pero en esos casos siempre dejaban dos hombres y un jeep. –Oiga, doctor –dijo Carmody–. ¿No podría hacer una excursión hasta ese valle para traerme algunos minerales? ¿Y después dejarlos cerca, para que mí grupo los encuentre? Me gustaría saber ya mismo si son capaces de emplear armas y herramientas. Holmyard inclinó la cabeza afirmativamente. –Buena idea –dijo–. Lo haremos Tendremos los pedernales antes del fin de semana. Holmyard estrechó la mano de Carmody y el pequeño monje se alejó. Iluminó el camino con la linterna, porque aunque pensaba que podía atraer a algunos de los grandes carnívoros. esperaba que la luz les impidiera acercarse demasiado. No había caminado más de cien metros cuando tuvo la impresión de que alguien lo acechaba, y pese a que se sintió tonto por obedecer a un impulso irracional, se volvió. Y los rayos luminosos de su linterna confluyeron sobre la pequeña figura de Tutu. –¿Qué haces aquí? –dijo. Ella se le acercó lentamente, como si le temiera, y Carmody le repitió la pregunta. Eran tantas las palabras que la niña no conocía que en ese momento él no pudo comunicarse plenamente con ella. –¿Por qué tú aquí? Nunca había usado antes la expresión “por qué”, pero pensó que en ese momento, en esas circunstancias, Tutu podría entenderla. –Yo... –hizo ademán de seguirlo. –Seguir. –Yo seguir... a tú. Yo no... quiero que alguien lastime a tú. Grandes carnívoros en obscuridad. Muerden, despedazan, matan, comen a tú. Tú mueres; yo... ¿cómo puedo decir? Carmody entendió lo que quería decir, porque los grandes ojos marrones se le estaban llenando de lágrimas. –Tú lloras –dijo–. Ah, Tutu, ¿tú lloras por yo? Estaba conmovido. –Yo lloro –dijo ella, con voz trémula y lágrimas en los ojos–. Yo... –Tú triste. Triste. –John muere después de ahora... yo también quiero morir. Yo... Carmody advirtió que ella acababa de acuñar un término para el futuro, pero no trató de enseñarle el uso del tiempo de verbo correspondiente. En cambio, extendió los brazos y la abrazó. La niña apoyó la cabeza sobre el cuerpo de él, el borde filoso de su pico sobre la carne que le unía las costillas, y rompió a llorar desconsoladamente. Acariciándole las plumas de su redonda cabeza Carmody le dijo: –No triste. Tutu. John quiere a tú. Tú sabes... yo quiero a tú. –Querer. Querer –dijo ella entre sollozos–. Querer. Querer. ¡Tutu quiere a tú! De pronto se desprendió de sus brazos, y Carmody la dejó ir. Comenzó a secarse las lágrimas con los puños, y a decir: –Yo quiero a John. Pero... yo miedo de John. –¿Miedo? ¿Por qué tú miedo de John? –Yo veo... en... horowitz... al lado de tu. Parecido a tú pero no parecido. Él... ¿cómo puedo decir?... parece cómico, ¿eso bien? Y él vuela como buitre, pero sin alas... en... yo no puedo decir en que él vuela. Muy... cómico. Tú habías con él. Yo entiendo algunas palabras... algunas no. Carmody suspiró. –Todo lo que puedo decir a tú ahora, que él no horowitz. Él hombre. Hombre. Él viene de estrellas –y señaló hacia lo alto. Tutu también miró hacia arriba, luego sus ojos se volvieron a él y dijo: –¿Tú vienes de... estrellas? –Niña, ¿tú entiendes eso? –Tú no horowitz, tú pones pico y plumas. Pero yo entiendo, tú no horowitz. –Yo hombre –dijo–. Pero basta de esto, niña. Algún día... pronto... yo cuento a tú sobre estrellas. Y a pesar de sus continuas preguntas se negó a decir una sola palabra más sobre el tema. Pasaron los días y después las semanas y después los meses. Progresivamente, caminando entre tres kilómetros y medio y cuatro por día, avanzando de arboleda en arboleda, la partida seguía a Carmody rumbo al norte. Un día dieron con las piedras dejadas por la nave, y Carmody les enserió a fabricar puntas de lanza, puntas de flecha, raspadores y cuchillos. Fabricó arcos y les enseñó a dispararlos. Poco tiempo después, todos los horowitzes que disponían de la destreza manual necesaria forjaban sus propias armas y herramientas. Muchos dedos y manos se golpearon y lastimaron, y un macho perdió un ojo por una astilla voladora. Pero el grupo comenzó a alimentarse mejor; mataban animales cervinoides y equinoides y, de hecho, todo lo que no fuera demasiado grande y pareciera comestible. Cocían la carne, y Carmody les enseñó a ahumarla y disecarla Se volvieron muy osados y eso fue la ruina de Whut. Un día, en compañía de otros dos machos, disparó una flecha a un leonoide que no quiso apartarse de su camino. La flecha sólo enfureció a la bestia, que se lanzó al ataque. Whut se mantuvo firme y le arrojó dos flechas más, mientras sus compañeros le clavaban sus lanzas. Pero, en su agonía, el animal lo apresó y le aplastó el pecho. Sus compañeros fueron en busca de Carmody, pero cuando éste llegó Whut ya había muerto. Fue la primera muerte de un miembro del grupo desde la Incorporación de Carmody. Y vio que no contemplaban la muerte en silencio, como los animales, sino como un acontecimiento que provocaba clamores de protesta. Se lamentaban y lloraban y se golpeaban el pecho y rodaban por la hierba. Tutu lloraba de pie junto al cadáver de su padre. Carmody se le acercó y la abrazó mientras ella lloraba desconsoladamente. Esperó hasta que la congoja se hubo agotado por si misma y organizó un funeral. Para ellos era algo nuevo; al parecer, acostumbraban dejar a sus muertos sobre la tierra. Pero lo entendieron y cavaron un pozo poco profundo con palos puntiagudos y apilaron piedras sobre la tumba. Fue entonces que Tutu le dijo: –Mi padre. ¿Dónde va él ahora? Carmody permaneció sin habla por algunos segundos. Sin que él le hubiera dicho una palabra al respecto, Tutu había pensado en la posibilidad de una vida después de la muerte. O así lo suponía, porque era fácil interpretarla mal. Tal vez no fuera capaz, simplemente, de concebir la discontinuidad de la vida de alguien a quien amaba. Pero no, sabía bien qué era la muerte. Había visto morir a otros antes de que él se incorporara al grupo, y había presenciado la muerte y la desintegración de muchos animales grandes, sin contar los innumerables roedores e insectos que había comido. –¿Qué piensan otros? –dijo él, señalando al resto del grupo. Ella los miró. –Adultos no piensan. Ellos no hablan. Ellos como animales. Yo niña. Yo pienso. Tú enseñaste a yo a pensar. Ye pregunto a tú dónde va Whut porque tú entiendes. Carmody suspiró, como lo había hecho tantas veces desde que la conocía. Tenía una responsabilidad muy grande y muy serla. No quería infundirle falsas esperanzas, pero tampoco quería negarle que las tuviera –si es que tenía alguna– sobre la vida después de la muerte. Y no sabía si Whut tenía alma, ni tampoco, en caso de que la tuviera, qué providencias se podían tomar por él. Tampoco lo sabía respecto de Tutu. Le parecía que un ser que pensaba, con conciencia de si mismo, capaz de emplear el simbolismo verbal, debía tener alma. Pero no estaba seguro. Y tampoco podía explicarle a ella este dilema. Su vocabulario, al cabo de sólo seis meses de contacto con él. no podía vérselas con el concepto de inmortalidad. Ni tampoco podía el suyo, puesto que aún el sofisticado lenguaje que dominaba no trataba directamente con la realidad sino sólo con abstracciones que comprendía de manera obscura, con vagas esperanzas de las que únicamente cabía farfullar. Uno podía tener fe y podía tratar de traducir esa fe en acciones efectivas. Pero eso era todo. –¿Tú entiendes –le dijo lentamente– que cuerpo de Whut y cuerpo de león convierten en tierra? –Sí. –¿Y que semillas caen sobre esa tierra, y hierba y árboles crecen ahí y crecen de ella, de tierra que antes Whut y león? Tutu Inclinó afirmativamente la cabeza. –Sí. Y pájaros y chacales comen después a león. Ellos comen a Whut, también, si pueden quitar piedras de encima. –Pero al menos parte de león y de Whut convierten en tierra. Y hierba que crece de ellos en parte convierte en ellos. Y después antílopes comen hierba, y león y Whut no sólo convierten en hierba sino también en animales. –Y si yo como antílope –lo interrumpió Tutu excitada, con el pico tembloroso y los ojos brillantes–, Whut parte de yo y yo de él. Carmody advirtió que estaba pisando un terreno teológicamente peligroso. –Yo no quiero decir que Whut vive en tú –dijo–. Yo quiero decir... –¿Por qué él no vive en yo? ¿Y antílopes que comen hierba y en hierba? ¡Oh, entiendo! ¡Porque entonces Whut rompe en muchos pedazos! Él vive en muchas criaturas diferentes. ¿Eso quieres decir tú, John? Tutu frunció el ceño. –¿Pero cómo él vive roto en pedazos? ¡No, él no! Su cuerpo va tantos lugares. John, yo pregunto dónde va Whut –repitió con vehemencia–. ¿Dónde va él? –Él va donde Creador envía –replicó Carmody, desesperadamente. –¿Cre-a-dor? –repitió ella, acentuando cada sílaba. –Sí. Yo enseñé a tú palabra criatura que significa cualquier ser viviente. Pues bien, toda criatura necesita alguien que la haga. Y Creador, él crea criaturas. Crear quiere decir dar vida. También quiere decir dar nacimiento a algo que antes no había nacido. –¿Mi madre mi creador? No mencionó a su padre, porque igual que los otros niños y probablemente también los adultos no vinculaba la cópula con la reproducción. Y Carmody no le había explicado la relación porque todavía no contaba con el vocabulario necesario. Él suspiró y dijo: –Cada vez peor. No. Tu madre no tu Creador. Ella hizo huevo de su cuerpo y de comida que comió. Pero ella no creó a tú. En el principio.. Allí vaciló. Y deseó haber sido sacerdote y haber recibido la instrucción correspondiente. En cambio, era sólo un monje. No un simple monje, porque había visto demasiado de la galaxia y había vivido demasiado. Pero no estaba preparado para enfrentar este problema. Entre otras cosas, no podía darle una teología hecha de antemano. La teología de ese planeta estaba en formación y no podría nacer hasta que Tutu y su especie tuvieran pleno dominio del lenguaje. –Yo cuento a tú más en futuro –dijo–. Después de muchos soles. Por ahora, tú debes conformar con lo poco que puedo decir. Y digo a tú que... pues, Creador hizo todo este mundo, estrellas, cielo, agua, animales y horowitzes. Él hizo a tu madre y a madre de tu madre y a madre de madre de tu madre. Hace muchas madres, hace muchos soles, el Señor hizo... –¿Elseñor? ¿Ese es su nombre? ¿Elseñor? Carmody se dio cuenta de que se le había deslizado un artículo, pero los viejos hábitos eran demasiado fuertes en él. –Sí. Puedes llamarlo Elseñor. –¿Elseñor madre de primera madre? –dijo Tutu–. Elseñor madre de Madres de todas criaturas? –Ven. Yo doy a tú azúcar Y ahora tú ve a jugar. Después yo cuento más a tú. Así tengo tiempo para pensar, se dijo a si mismo. Fingió que se rascaba la cabeza y puso en marcha el transmisor curvado sobre su cráneo. Pidió al operador de servicio que llamara a Holmyard. Un minuto después su voz le decía: –¿Qué pasa, John? –Doctor, ¿en los próximos días vendrá alguna nave para llevarse las grabaciones y los ejemplares reunidos hasta ahora? ¿No podría enviar con ella un mensaje a la Tierra? Notifique a mi superior, el abad de Cuatro de Julio, Arizona, que estoy profundamente necesitado de consejo. Y Carmody le relató la conversación con Tutu y las preguntas que debería responder en el futuro. –Antes de partir, tendría que haberle comunicado a mi superior adonde me dirigía –dijo–. Pero me pareció que quería que me las arreglara solo. Sea como fuere, mi situación actual requiere la ayuda de hombres más sabios y mejor preparados que yo. Holmyard se rió entre dientes. –Enviaré su mensaje, John –dijo–. Aunque no creo que usted necesite ayuda. Lo está haciendo tan bien como podría hacerlo cualquiera. Cualquiera que trate de conservar la objetividad, quiero decir. ¿Está seguro de que sus superiores serían capaces de hacerlo? ¿Y de que no tardarían cien años en tomar una decisión? Su solicitud podría incluso originar un consejo de directores de iglesias. O una docena de consejos. Carmody dejó escapar un gemido. –No sé –dijo luego–. Creo que empezaré a enseñar a los niños a leer y escribir. Al menos allí navegaré en aguas seguras. Cerró el transmisor y llamó a Tutu y al resto de los pequeños que parecían capaces de aprender. En los días y noches que siguieron los niños hicieron progresos excepcionales, o así lo creyó Carmody. Era como si su capacidad de aprendizaje hubiera permanecido latente, a la espera del toque de alguien como Carmody. Sin demasiadas dificultades aprendieron la relación entre la palabra hablada y la palabra escrita. Para evitar que se confundieran Carmody modificó el alfabeto utilizado en la Tierra y creó un sistema totalmente fonético para que cada fonema tuviera una notación paralela. Hacía unos doscientos años que los hablantes de inglés de la Tierra discutían el cambio, pero por el momento no lo habían llevado a la práctica. Aunque la ortografía se había modificado, seguía rezagada respecto de la palabra hablada y presentaba el mismo cuadro exasperante y confuso de siempre a los extranjeros que querían aprender inglés. Pero en poco tiempo la alfabetización obligó a Carmody a enseñar otro arte: el dibujo. Un día, sin que él se lo insinuara, Tutu comenzó a bosquejar su retrato. Sus empeños fueron toscos y él podía haberlos ordenado muy rápido. Pero, aparto de enseñarle los principios básicos de la perspectiva, no se esforzó en ayudarla. Sintió que si la concepción terrestre del arte influía demasiado en ella y en todos los que también comenzaban a dibujar, no desarrollarían un arte verdaderamente propio de Feral. En esta decisión fue aconsejado por Holmyard. –El cerebro del hombre es fundamentalmente el de un primate, y por eso elaboró a través de su arte una perspectiva que corresponde a tal. Hasta ahora hemos carecido de arte producido por –discúlpeme– cerebros de pájaro. Coincido con usted. John, en que debe permitirles pintar y esculpir según su modalidad peculiar. Tai vez algún día el arte de las aves enriquezca el Mundo. Tal vez suceda así, y tal vez no. Carmody estaba atareado desde que se despertaba –al alba– hasta que se iba a dormir, aproximadamente tres horas después del anochecer. No sólo tenía que invertir mucho de su tiempo en enseñar, sino también en actuar como árbitro, o mejor dicho, juez, en las disputas. Éstas eran mucho más molestas entre los adultos que entre los jóvenes, pues con ellos podía comunicarse eficazmente. La brecha entre jóvenes y adultos no resultó tan pronunciada como había esperado. Los adultos eran inteligentes, y aunque no sabían hablar, pudieron aprender a forjar herramientas y armas, y a arrojar flechas y lanzas. Hasta aprendieron a montar a caballo. A mitad de camino de la meta final comenzaron a encontrar manadas de animales muy parecidos a los caballos, pero sin crines. Para experimentar, Carmody se apoderó de uno y lo domó. Fabricó un par de riendas hechas de hueso y hierba de fibras fuertes. Al principio no tenía montura, pero lo montó en pelo. Más adelante, cuando los niños mayores y los adultos obtuvieron sus propios caballos y aprendieron a montarlos, Carmody les enseño a confeccionar monturas y riendas con la gruesa piel del tricornio. Poco después se enfrento con la primera oposición de los jóvenes. Llegaron a un paraje donde había un lago, donde los árboles crecían frondosos, donde casi todo el tiempo soplaba una brisa desde las cercanas colinas, y donde la caza era abundante. Tutu dijo que ella y los otros creían conveniente construir una aldea amurallada, como la que Carmody les había dicho que construirían al llegar al Valle. –Por aquí viven muchas criaturas que no saben hablar –dijo ella–. Nosotros podemos llevar jóvenes y criar y hacer de nuestro grupo. Así, nosotros más fuertes. ¿Por qué marchar todos los días? Nosotros cansados de marchar, tenemos pies doloridos, monturas doloridas. Nosotros podemos hacer... ¿establos? Para caballos. también. Y podemos capturar otros animales, criar tener mucha carne para comer sin cazar. Además, podemos plantar semillas como tú dijiste y cosechar. Aquí buen lugar. Tan bueno como Valle que tú dices o tal vez más bueno. Nosotros niños ya hablamos y decidimos quedar aquí. –Este buen lugar –dijo Carmody–. Pero no más bueno. Yo tengo conocimiento de Valle, y yo sé que allí muchas cosas que aquí no hay. Cosas como pedernal, hierro, que mucho mejor que pedernal, clima más bueno para salud, no tantas bestias grandes que comen carne, más buen suelo para cultivar, y otras cosas. –¿Cómo sabes tú de Valle? –dijo Tutu–. ¿Tú viste? ¿Tú fuiste allí? –Yo sé de Valle porque alguien que fue contó a yo –dijo Carmody. –¿Quién contó a tú de Valle? –dijo Tutu–. Ningún horowitz, porque ninguno hablaba hasta que tú enseñaste. ¿Quién contó a tú? –Hombre –replicó Carmody–. Hombre fue allí. –¿Hombre que vino de estrellas? ¿Hombre con que yo vi a tú hablar esa noche? Carmody hizo una señal afirmativa y ella dijo: –¿Hombre sabe dónde vamos después de muerte? Lo dominó la sorpresa y sólo pudo mirarla atónito, con la boca abierta, durante unos segundos Holmyard era agnóstico y negaba que hubiera pruebas válidas de la inmortalidad del hombre. Carmody, por supuesto, estaba de acuerdo en que no había pruebas demostrables científicamente, hechos. Pero había indicios suficientes de la supervivencia de los muertos para hacer que cualquier agnóstico de criterios amplios se planteara la posibilidad. Y, desde luego, Carmody creía que todos los seres humanos vivirían eternamente porque tenía fe en que sucedería así. Más aún, había tenido una experiencia personal que lo había convencido. (Pero esa es otra historia.) –No, hombre no sabe dónde vamos después de muerte. Pero yo sí sé. –Tú hombre como otro hombre –dijo Tutu–. Si tú sabes, ¿por qué él no? Carmody se quedó nuevamente sin habla. –¿Cómo sabes tú que yo hombre? –dijo luego. Tutu alzó los hombros y respondió: –Al principio tú engañaste a nosotros. Después todos sabíamos. Fácil ver que tú pusiste pico y plumas. Carmody comenzó a quitarse el pico, que le había escoriado e irritado la cara durante muchos meses. –¿Por qué ustedes no dijeron a yo? –dijo enojado–. ¿Querían burlarse? Tutu parecía herida. –No –dijo–. Nadie quería burlarse de tú. John. Nosotros queremos a tú. Creíamos que a tú gustar poner pico y plumas. Nosotros no sabíamos por qué, pero si a tú gustaba, todo bien. Pero tú no escapar de lo que estamos hablando. Dices que sabes dónde van muertos. ¿Dónde? –Yo no puedo decir dónde. No ahora. Más adelante. –¿Tú tienes miedo de asustar a nosotros? ¿Tal vez lugar feo que a nosotros no gusta? ¿Por qué tú no dices a nosotros? –Más adelante yo digo a ustedes De esta manera, Tutu. cuando empecé a vivir entre ustedes y enseñé a hablar yo no podía decir todas palabras. Sólo palabras que ustedes entendían. Después enseñé palabras más difíciles. Lo mismo ahora. Tú no puedes entender aunque yo explique. Cuando tú más grande, vas a saber más palabras, vas a tener más inteligencia. Entonces yo cuento a tú. ¿Entiendes? Ella asintió e hizo sonar el pico con un chasquido, signo adicional de consentimiento. –Yo cuento a otros –dijo ella–. Muchas veces, mientras tú duermes, nosotros hablamos sobre dónde vamos después de muerte. ¿Para qué sirve vivir sólo poco tiempo si uno no sigue viviendo después? ¿Qué provecho tiene? Algunos dicen que no tiene provecho; que nosotros sólo vivir y morir, y eso. ¿Y qué? Pero la mayoría de nosotros no pensamos así. Da miedo. Además, no tiene sentido. Demás cosas de este mundo tienen sentido. O así parece. Pero muerte no tiene sentido. No muerte para siempre. Tal vez nosotros morimos para dejar lugar a otros. Porque si nosotros no morimos, sí antepasados no morían, entonces pronto este mundo demasiado lleno, y todos morimos de hambre. Tú contaste a nosotros que este mundo no plano sino redondo como pelota, y que esa fuerza –¿cómo llamas tú, gravedad?– no deja que todos caemos fuera. Así nosotros vemos que pronto no hay más lugar si no morimos. ¿Pero por qué no vamos a sitio donde mucho lugar? ¿A estrellas, tal vez? Tú contaste a nosotros que muchos mundos redondos como éste entre estrellas. ¿Por qué no vamos ahí? –Porque también en esos mundos muchas criaturas –dijo Carmody. –¿Horowitzes? –No. Algunos tienen hombres; otros tienen criaturas, tan diferentes de hombre y de horowitzes como yo diferente de tú. O de caballo o de insecto. –Mucho para aprender. Yo contenta de no tener que descubrir todo eso sola. Yo voy a esperar que tú cuentes a yo todo. Pero yo muy excitada cuando pienso eso. Carmody celebró un consejo con los niños mayores y finalmente aceptó que se instalaran en ese sitio por un breve periodo Pensó que cuando empezaran a derribar árboles para construir la empalizada y las casas las hachas se quebrarían y se les gastaría el filo, y que pronto se les terminaría la provisión de piedras. Para no mencionar que sus descripciones del Valle influirían sobre los más inquietos y los incitarían a proseguir la marcha. Mientras tanto el huevo que llevaba sobre el pecho se volvía gradualmente más grande y más pesado, y entrañaba una carga y una fuente de irritación cada día mayores. –No fui hecho para ser madre –le dijo a Holmyard por el transmisor–. Me gustaría ser un padre, sí, en el sentido clerical. Y eso requiere ciertas cualidades maternales. Pero, literal y físicamente, empiezo a sentirme molesto. –Venga aquí, y tomaremos otra sonoscopía del huevo –dijo Holmyard–. De cualquier modo, ya es tiempo de que vayamos a registrar el crecimiento del embrión. Y además lo someteremos a un análisis completo para asegurarnos de que el huevo no le esté exigiendo demasiado esfuerzo. Esa noche Carmody se encontró con Holmyard y fueron juntos en el jeep hasta la nave, que estaba estacionada a unos treinta kilómetros de Carmody, a causa de la mayor distancia que podían recorrer los horowitzes a caballo. En el laboratorio de la nave el pequeño monje fue sometido a una serie de exámenes. –Ha adelgazado mucho, John. Ya no está gordo. ¿Come bien? –dijo Holmyard. –Más que nunca. Como por dos ahora, usted sabe. –Bien, no hemos encontrado nada alarmante, ni siguiera medianamente perturbador Está más sano que nunca, sobre todo porque se deshizo de esa flaccidez que tenía y ese diablillo que lleva de un lado a otro crece a pasos agigantados. Los estudios realizados en los horowitzes muestran que el huevo crece hasta alcanzar un diámetro de ocho centímetros; y un peso de dos kilos. El mecanismo biológico de adosar huevos a la corriente sanguínea de anfitriones de otra especie es bastante sorprendente. ¿Pero qué mecanismo biológico permite que el feto actúe así? ¿Qué es lo que le impide formar anticuerpos y destruirse a sí mismo? ¿Cómo puede aceptar la corriente sanguínea de otra especie totalmente distinta? Por supuesto, que las células sanguíneas tengan la misma forma que las del hombre es una ayuda; el examen microscópico no detecta ninguna diferencia. Y la composición química es aproximadamente la misma. Pero aun así... sí, tal vez consigamos otra subvención sólo para estudiar este mecanismo. Si pudiéramos descubrirlo, el beneficio para la humanidad podría ser invaluable. –Espero que efectivamente la consigan –dijo Carmody–. Lamentablemente, no podré ayudarlos. Debo presentarme ante el abad del monasterio de Wildenwooly. –No se lo dije cuando llegó –dijo Holmyard– porque no quería preocuparlo ni perjudicar sus análisis. Pero ayer aterrizó la nave de abastecimiento. Y tenemos un mensaje para usted. Le entregó un sobre largo cubierto con sellos de aspecto oficial. Carmody lo rasgó y leyó el contenido. Luego alzo los ojos hacia Holmyard. –Deben ser malas noticias, a juzgar por su expresión –dijo Holmyard. –En un sentido, no. Me informan que debo cumplir con mi contrato y que no puedo irme de aquí hasta que nazca el polluelo de mi huevo. Pero el día que mi contrato expire debo partir. Y, además, no he de brindar a los horowitzes ningún tipo de instrucción religiosa. Deben procurársela ellos mismos. O mejor dicho, deben esperar la revelación que les esté destinada, si es que la tienen. Al menos, hasta que se reúna un consejo de la iglesia y tome alguna decisión. Para entonces, sin lugar a dudas, yo ya habré partido. –Y veo que su sucesor no tiene afiliaciones religiosas –dijo Holmyard–. Discúlpeme, John, si le parezco anticlerical. Pero creo que si los horowitzes crearan una religión, deberían hacerlo a su manera. –¿Y por qué no lo mismo con la lengua y la tecnología? –Porque son herramientas que les permiten influir sobre su entorno. Son cosas que, con el tiempo, hubieran desarrollado en líneas similares a las de la Tierra. –¿Acaso no necesitan una religión para garantizar el uso correcto de esta lengua y esta tecnología? ¿Acaso no necesitan un código ético? Holmyard sonrió y le prodigó una mirada directa y prolongada. Carmody se sonrojó y se sintió molesto. –Muy bien –dijo Carmody finalmente–. Yo abrí mi enorme bocota y puse los dos píes adentro. No hace falta que me recite la historia de las diversas religiones de la Tierra. Y ya sé que una sociedad puede tener un código ético fuerte y eficaz sin el concepto de una divinidad que castigue temporaria o eternamente a los transgresores. Pero la cuestión es que las religiones pueden modificarse y evolucionar. La cristiandad del siglo XlI no es exactamente igual a la del siglo XX y el espíritu de la religión de nuestro tiempo difiere en más de un aspecto del de la del siglo XX. Además, yo no intentó convertir a los horowitzes. Mi propia iglesia no me lo permitiría. Todo lo que hice hasta ahora es decirles que hay un Creador. –Y aun eso lo entendieron mal –dijo Holmyard, riendo–. Hablan de Dios como Elseñor pero creen que Creador es femenino. –El género no importa. Lo que sí importa es que mi posición no me permite darles certeza respecto de la inmortalidad. Holmyard se encogió de hombros para indicar que no le veía importancia. Pero dijo: –Me conduelo de su preocupación porque le está causando ansiedad y sufrimiento De todas maneras, nada puedo hacer para ayudarlo. Y, al parecer, su iglesia tampoco. –Le hice una promesa a Tutu –dijo Carmody– y no quiero quebrantarla. Si lo hiciera perdería la fe. –¿Cree que lo consideran Dios? –¡El cielo no lo permita! Pero debo admitir que me preocupo la posibilidad. Hasta el momento no mostraron indicios que la confirmen. –¿Pero qué sucederá cuando los abandone? –dijo Holmyard. Carmody no pudo olvidar la pregunta con que se despidió el zoólogo. Esa noche no tuvo dificultades para dormir. Por primera vez desde su incorporación al grupo pudo dormir hasta tarde. El Sol ya había recorrido la mitad del camino hacia su cénit antes de que despertara y encontró la aldea parcialmente construida en medio de un gran alboroto. No el alboroto propio del caos, sino el de la acción dirigida a un fin. Los adultos iban de un lado a otro y parecían perplejos, pero los jóvenes estaban muy atareados. Montados sobre sus caballos hacían marchar a punta de lanza, como a ganado, a un grupo de extraños horowitzes. Entre ellos había algunos adultos, pero la mayoría eran niños de siete a doce años. –¿Qué están tratando de hacer? –preguntó Carmody a Tutu con indignación. Los músculos para sonreír que le rodeaban el pico se fruncieron, y la niña rió. –Tú no aquí anoche, así que no pudimos decir a tú lo que planeábamos hacer. Pero igual, linda sorpresa, ¿eh? Nosotros decidimos invadir horowitzes salvajes que viven cerca de aquí. Apresamos muchos mientras dormían, llevamos lejos adultos; tuvimos que matar algunos, una pena. –¿Y por qué hicieron eso –dijo Carmody consciente de que estaba a punto de perder la paciencia. –¿Tú no comprendes? Yo pensaba que tú entendías todo. –Yo no Dios –dijo Carmody–. Yo expliqué muchas veces. –Yo a veces olvido –dijo Tutu, que había perdido la sonrisa–. ¿Tú enojado? –Yo no enojado hasta que expliquen por qué hicieron eso. –¿Por qué? Para hacer tribu más grande. Nosotros vamos a enseñar a pequeños a hablar. Si no aprender, crecen y convierten en adultos. Y adultos no aprenden a hablar. Entonces igual que bestias Tú no quieres eso, ¿no es cierto? –No. ¡Pero ustedes mataron! Tutu alzó los hombros. –¿Qué otra cosa hacer? Ellos, adultos trataron de matar a nosotros; nosotros matamos a ellos en cambio. No muchos. Mayoría escapó. Además, tú dijiste está bien matar animales. Y adultos igual animales porque no saben hablar. Nosotros no matamos niños porque saben aprender a hablar. Nosotros... ¿cómo decir? Nosotros adoptamos niños, sí, adoptamos. Ellos convierten en hermanos y hermanas de nosotros. Tú dijiste a yo que todos horowitzes mis hermanos, aunque yo nunca vea a ellos. Recuperó la sonrisa e inclinándose ansiosamente hacia él le dijo: –Yo tuve buena idea durante ataque. En lugar de comer huevos cuando no alcanzan adultos para adherir, ¿por qué no adherir también a niños, a caballos y a otros animales? Así tribu aumenta mucho más rápido. Tribu grande muy rápido. Y así fue. Al cabo de un mes todo horowitz suficientemente grande para acarrear el peso de un huevo, y así como todos los caballos, llevaban uno adosado al pecho. Carmody informó a Holmyard. –Ahora veo la ventaja del desarrollo extrauterino del embrión. Si bien el feto no cuenta con tanta protección, este sistema permite una cantidad mucho mayor de nacimientos. –¿Y quién se ocupará de todos estos niños? –dijo Holmyard–. Después de todo, el polluelo horowitz es tan indefenso como el bebé humano y requiere tanto cuidado como él. –Pero no están poniendo huevos con desenfreno. La cantidad producida está severamente controlada. Tutu calculó el número de polluelos que una madre puede cuidar adecuadamente. Si las madres no pueden proporcionar suficiente cantidad de comida regurgitada, prepararan una pasta de frutas y carne para los polluelos. Las madres ya no tienen que emplear tanto tiempo en busca de comida; ahora eso lo hacen los machos. –Esta sociedad suya no se está desarrollando igual que la de nuestro Paleolítico –dijo Holmyard–. Veo une creciente tendencia hacia un futuro de orientación comunista. Los niños se producirán en masse y su crianza y educación tendrá que ser colectiva. De cualquier modo, en esta etapa, si quieren lograr una población suficientemente numerosa, que les dé estabilidad, les convendría organizarse sobre una base de producción en gran escala. Pero hay una cosa, que o bien usted no advirtió, o bien se negó deliberadamente a mencionar. Dijo que la adherencia de huevos será controlada estrictamente. ¿Eso significa que los huevos sin anfitrión se comerán? ¿No es eso un método de control de la natalidad? Carmody guardó silencio un instante, y luego dijo: –¿Pues bien? –Pues bien, ¿qué? Admito que no me gusta la idea. Pero no tengo ninguna justificación para objetarla a los horowitzes. Ellos no tienen mandamientos bíblicos, como usted sabe. No todavía, de todos modos. Más aun, este sistema posibilitará el nacimiento de muchos más. –Canibalismo y control de la natalidad –dijo Holmyard–. Creo que se sentirá contento de deshacerse de esto, John. –¿Y ahora quién habla de actitudes antropocéntricas? –retrucó Carmody. Sin embargo, estaba preocupado. No podía pedir a los horowitzes que no comieran los huevos sobrantes, porque no le hubieran entendido. No era tan fácil conseguir comida para que abandonaran esta fuente de abastecimiento. Y tampoco podía decirles que estaban cometiendo asesinato. Asesinar era matar ilegalmente a un ser dotado de alma. ¿Tenían alma los horowitzes? Él no lo sabía. La ley terrestre sostenía que matar ilegalmente a cualquier miembro de una especie capaz de simbolismo verbal era cometer asesinato. Pero aunque la Iglesia prescribía que sus miembros obedecieran la ley o fueran castigados por el gobierno secular, no había admitido que la definición se basara sobre fundamentos teológicos válidos. La Iglesia aún pugnaba por formular una ley cuya aplicación tendiera al reconocimiento del alma en seres extraterrestres. Al mismo tiempo, admitía la posibilidad de que en otros planetas existieran sabios sin alma, que tal vez no la necesitaran. Quizás el Creador había tomado otras medidas para asegurarles la inmortalidad... si es que eran inmortales. –Está muy bien que ellos se sienten alrededor de una mesa y discutan sus teorías –se dijo Carmody–. Pero yo estoy en el campo de acción; debo trabajar con el método empírico. ¡Y que Dios me ayude si la experiencia se me va de las manos! Durante el mes que siguió llevó a cabo muchas cosas en el terreno practico. Convino con Holmyard que enviarían la nave al Valle y extraerían varias toneladas de mineral de hierro, que transportarían a los alrededores de la aldea A la mañana siguiente llevó a los jóvenes al sitio en que yacía el mineral. Profirieron gritos de asombro, gritos que aumentaron cuando les dijo lo que harían con él. –¿Y de dónde viene este mineral de hierro? –preguntó Tutu. –Hombre traje de Valle. –¿Con caballos? –No. En nave que vino de estrellas. Misma nave que trajo a yo de estrellas. –¿Yo puedo ver nave algún día? –No. Para tú prohibido. No bueno que tu veas nave. Tutu frunció el ceño desilusionada e hizo restallar el pico. Pero no volvió a referirse al asunto En cambio, ella y los otros, con ayuda de Carmody y de los adultos más colaboradores, construyeron hornos para fundir el hierro. Posteriormente construyeron otro para agregar al hierro carbono extraído del carbón, y forjaron armas de acero, bridas y bocados para los caballos y herramientas. Después empezaron a fabricar piezas de acero para armar carros. Carmody había decidido que era el momento de enseñarles a hacer carros. –Esto muy bueno –dijo Tutu–, ¿pero qué vamos a hacer cuando todo mineral de hierro terminado, y acero que fabricamos nosotros aherrumbrado y gastado? –Hay más mineral en Valle –dijo Carmody–. Pero nosotros vamos ahí. Nave espacial no trae más. Tutu irguió la cabeza y se rió. –Fue hombre astuto, John. Tú sabes cómo conseguir que nosotros vamos a Valle. –Si vamos a ir, tenemos que empezar a andar pronto –dijo Carmody–. Tenemos que llegar antes que viene invierno y nieve. –Difícil para nosotros imaginar invierno –dijo ella–. Ese frío que tú dices, no podemos entender. Tutu sabía de qué estaba hablando. Cuando Carmody convocó otro consejo y los exhortó a partir de Inmediato hacia el Valle encontró oposición. La mayoría no quería ir; les gustaba demasiado ese lugar y Carmody pudo observar que incluso entre los horowitzes, y pese a su juventud, la personalidad conservadora era la más numerosa. Sólo Tutu y unos pocos apoyaban a Carmody: eran los radicales los pioneros, los que impulsaban el progreso. Carmody no intentó erigirse en dictador. Sabía que todos le profesaban gran estima, que de hecho casi lo consideraban un dios. Pero hasta los dioses encuentran oposición cuando amenazan la comodidad de las criaturas, y él no quería poner a prueba su autoridad. Si perdía, se perdería todo. Además, sabía que si se convertía en dictador nunca aprenderían los fundamentos de la democracia. Y creía que pese a sus vicios e imperfecciones, la democracia era la mejor forma de gobierno secular. La coerción suave era el arma más fuerte que habría de utilizar con ellos. O eso fue lo que creyó. Al cabo de otro mes de intentar en vano que se dispusieran al éxodo, el monje comenzó a desesperarse. Los más conservadores comenzaron a esgrimir otro argumento. Bajo su tutela habían plantado hortalizas y maíz, con semillas provistas por la nave abastecedora a pedido de Carmody. Si abandonaban el lugar no podrían aprovechar los frutos de su ardua labor. Todo se desperdiciaría. ¿Por qué los había hecho deslomarse cavando y arando y sembrando y regando y quitando las malezas si intentaba trasladarlos a otro lugar? –Para mostrar a ustedes cómo hacer crecer cosas en tierrales –dijo–. Yo no quedo con ustedes para siempre. Cuando lleguemos a Valle yo tengo que partir. –¡No dejes a nosotros, querido John! –exclamaron–. Nosotros necesitamos a tú. Además ahora tenemos otra razón para no ir a Valle. Si no vamos, entonces tú no dejas a nosotros. John tuvo que sonreír ante el infantil razonamiento, pero en seguida se puso serio. –Vayan al Valle o no vayan, cuando polluelo de este huevo rompa cascarón, yo parto. En realidad, parto ahora mismo, de cualquier modo. Ustedes no van, yo dejo atrás. Yo pido a todos que quieren venir con yo que vengan. Y reunió a Tutu y a otros once adolescentes, más sus caballos, carros, alimentos, veinte polluelos y cinco hembras adultas. Esperaba que el espectáculo de su partida les hiciera cambiar de idea. Pero, aunque lloraban y le rogaban que se quedase, no estaban dispuestos a partir con él. Fue entonces cuando perdió la paciencia y exclamó: –¡Muy bien! ¡Si no hacen lo que yo sé lo más bueno para ustedes, destruiré aldea! ¡Y tendrán que venir con yo porque no tienen otro lugar donde ir! –¿Qué quieres decir? –gritaron. –Quiero decir que esta noche viene monstruo desde estrellas y les quemará la aldea. ¡Ya verán! Inmediatamente después se puso al habla con Holmyard. –¡Ya me oyó, doctor! ¡De pronto me di cuenta de que era necesario presionarlos! ¡Es la única manera de moverlos! –Debería haberlo hecho hace tiempo –replicó Holmyard–. Aunque ahora se apuren necesitarán mucha suerte para llegar al Valle antes del invierno. Esa noche, mientras Carmody y sus seguidores permanecían en la cima de una alta colina en las afueras de la aldea, observaron la súbita aparición de la nave espacial bajo la pálida luz de las dos pequeñas lunas. Seguramente todos los habitantes de la aldea buscaban con los ojos el prometido destructor, pues se oyó un grito agudo lanzado por cientos de gargantas. De inmediato hubo una carrera enloquecida a través de los estrechos portones, y muchos resultaron pisoteados. Antes de que todos los niños, polluelos y adultos pudieran escapar, el monstruo soltó una lengua de fuego sobre los muros de madera que rodeaban la aldea. Los muros que daban al sur comenzaron a arder y el fuego se extendió rápidamente. Carmody tuvo que correr colina abajo y reorganizar a los descorazonados horowitzes. Sólo ante su amenaza de darles muerte si no le obedecían regresaron al recinto vallado y sacaron los caballos, los carros, los alimentos y las armas. Luego se arrojaron a los pies de Carmody y le suplicaron perdón, diciendo que nunca volverían a actuar contra sus deseos. Y aunque Carmody se sintió avergonzado por haberlos asustado tanto, y también afligido por las muertes que había provocado el pánico, se mantuvo firme. Los perdonó pero les dijo que era más sabio que ellos y que sabía qué era lo que les convenía más. A partir de entonces obtuvo muy buena conducta y obediencia de los adolescentes. Pero perdió su intimidad con ellos, aun con Tutu. Todos se comportaban respetuosamente, pero les resultaba difícil relajarse en su presencia. Se habían terminado las bromas y las sonrisas que antes solían intercambiar. –Ha introducido en ellos el temor de Dios –dijo Holmyard. –Vamos, doctor –dijo Carmody–. No estará usted sugiriendo que me creen Dios. Si yo realmente lo creyera los hubiera sacado del error. –No, pero lo creen Su representante. Y tal vez un semidiós. A menos que les explique todo el asunto desde el principio al fin, lo seguirán pensando. Y no creo que la explicación sirva de mucho. Tendría que trazarles un esquema de nuestra sociedad en todas sus ramificaciones, y no tiene ni el tiempo ni la capacidad para hacerlo. Diga lo que les dijere, no lo entenderán. Carmody procuró recuperar la cordialidad que había caracterizado sus relaciones con los horowitzes, pero le resultó imposible; de modo que se consagró a enseñarles todo cuanto pudiera. Escribía o dictaba a Tutu o a otros escribas todo el conocimiento científico que su tiempo le permitía. Aunque la región recorrida hasta el momento carecía de azufre y de depósitos salitrosos, Carmody sabía que el Valle los contenía. Escribió reglas para reconocer, extraer y purificar ambos elementos químicos y también las indicaciones para elaborar pólvora. Además describió en detalle cómo fabricar rifles, pistolas y fulminato de mercurio, y cómo encontrar, extraer y procesar el plomo. Estos fueron sólo algunos de los múltiples conocimientos tecnológicos que dejó grabados. Además dejó escritos los principios de la química, la física, la biología y la electricidad. Y trazó el diagrama de un automóvil propulsado por motores eléctricos y células combustibles de aire hidrogenado, que requería un procedimiento detallado para obtener hidrógeno mediante la reacción de vapor calentado con zinc o hierro como catalizador. Y a su vez esto lo obligaba a explicares como identificar mineral de cobre, cómo retinarlo y convertirlo en alambre, cómo producir imanes y también las fórmulas matemáticas para el bobinaje de motores. Para llevar a cabo esta tarea fue preciso que recurriera con frecuencia a la ayuda de Holmyard. Un día, ésta le dijo: –Ya hemos ido demasiado lejos, John. Usted se está convirtiendo en una sombra, se está matando Y está intentando lo imposible, condensar cien mil años de progreso científico en uno solo. Les está dando a los horowitzes en bandeja de plata lo que la humanidad tardó cien milenios en desarrollar. ¡Basta ya! Ha hecho bastante por ellos al darles una lengua y técnicas para trabajar minerales y cultivar la tierra. Deje que a partir de ahora sigan por su cuenta. Además, es probable que más adelante lleguen nuevas expediciones que se pongan en contacto con ellos y les brinden toda la información que usted los está forzando a recibir. –Posiblemente tenga razón –gimió Carmody–. Pero lo que más me molesta es que aunque hice todo lo que pude para que supieran tratar el Universo material, muy poco hice para darles una ética. Y eso es lo que más me debía importar. –Deje que la creen solos. –No quiero. Piense cuántos caminos equivocados, y por qué no, malignos, podrían tomar. –Tomarán el camino equivocado, de todos modos. –Sí, pero tendrán uno correcto para elegir si lo desean. –Entonces, por Dios, ¡déselos! –exclamó Holmyard–. ¡Basta de historias! ¡Haga algo, o dé el asunto por terminado! –Supongo que tiene razón –dijo Carmody humildemente–. De cualquier manera, no me queda mucho tiempo. Dentro de un mes tendré que ir a Wildenwooly. Y este problema quedará fuera de mi alcance. Durante el mes siguiente la partida abandonó las llanuras cálidas y comenzó a marchar por altas colinas y desfiladeros entre las montañas. El aire se volvió más fresco, la vegetación se modificó y comenzó a parecerse a la de las zonas elevadas de la Tierra. Las noches eran frescas y los horowitzes tenían que acurrucarse alrededor de crepitantes fogatas. Carmody les enseñó a curtir pieles para vestirse, pero no les dejó tiempo para cazar, desollar a los animales y hacerse abrigos con la piel. –Podrán hacerlo cuando lleguen al Valle –dijo. Y una noche, cuando les faltaban dos semanas para llegar al paso que los conducirla al Valle, Carmody despertó de improviso. Sintió un golpeteo en el huevo que llevaba sobre el pecho y supo que el filoso pico del polluelo estaba resquebrajando la doble cobertura coriácea. Por la mañana la cáscara presentaba un orificio. Carmody hizo lo que había visto hacer a las madres. Asió los bordes de la rajadura y desgarró el cascarón. Sintió como si se rasgara su propia piel, tanto tiempo había sido el huevo parte de sí mismo. El polluelo era un espécimen excelente y saludable, cubierto por una pelusa dorada. Contemplaba el mundo con enormes ojos azules, a los que todavía faltaba coordinación. Tutu estaba encantada. –¡Todos nosotros tenemos ojos marrones! ¡EI primer horowitz con ojos azules! Aunque oí decir que horowitzes salvajes de esta región tienen ojos azules. Paro él tiene ojos exactamente como tuyos. ¿Hiciste a él ojos azules para que nosotros sepamos que él tu hijo? –Yo no tengo nada que ver con eso –dijo Carmody. No dijo que el polluelo era una mutación, o que de lo contrario era portador de genes recesivos por apareamiento de sus antepasados con un miembro de la raza de ojos azules. Ello hubiera requerido una explicación demasiado larga. Pero se sintió incómodo. ¿Por qué eso le había ocurrido justamente al polluelo que él llevó adherido? A mediodía los tentáculos que sujetaban el huevo a su carne ya se habían secado y el cascarón vacío cayó al suelo. Dos días después los numerosos orificios pequeños de su pecho se habían cerrado; la piel se le alisó. Estaba cortando los lazos con ese mundo. Por la tarde Holmyard lo llamó y le comunicó que su solicitud de extender la estadía en Feral había sido denegada. El día que su contrato terminara debía partir. –De acuerdo con nuestro contrato debemos proporcionarle una nave que lo transporte a Wildenwooly –dijo Holmyard–. De manera que usaremos la propia. Sólo lardará unas horas en llevarlo hasta su destino. En las dos semanas siguientes Carmody aceleró la caravana, dándoles sólo cuatro horas de sueño por la noche y deteniéndose únicamente cuando los caballos necesitaban descansar. Afortunadamente los equinos de Feral tenían mayor resistencia, si bien menos velocidad, que sus equivalentes de la Tierra. En la víspera del día en que debía partir llegaron al paso montañoso que los conduciría al Valle prometido. Encendieron fogatas y descansaron alrededor del calor. Un viento helado soplaba a través del paso, y Carmody tuvo dificultades para conciliar el sueño. No fue tanto por el frío como por sus pensamientos. No dejaban de girar y girar, como indios que rodearan un tren arrojando flechas incisivas. No podía dejar de preocuparse por la suerte de sus protegidos cuando se marchara. Y no podía dejar de lamentarse por no haberles proporcionado alguna guía espiritual. “Mañana por la mañana –pensó–, mañana por la mañana tendré mi última oportunidad. Pero mi cerebro está entumecido, entumecido. Si dependiera de mí, si mis superiores no me hubieran ordenado guardar silencio... pero ellos saben más. Probablemente yo no haría lo correcto. Tal vez fuera mejor dejarlo en manos de la revelación divina. Sin embargo, Dios opera por medio del hombre, y yo soy un hombre...” Debió haberse adormecido, porque de pronto despertó al sentir que un cuerpo pequeño se apretaba contra el suyo. Era su favorita, Tutu. –Yo fría –dijo ella–. Además, muchas veces, antes que aldea quemó, yo dormía en brazos de tú. ¿Por qué no pediste a yo lo hiciera hoy? ¡Ultima noche de tú! –dijo con voz trémula, y rompió a llorar. Los hombros le temblaban, y el pico cayó sobre el pecho del hombre mientras ella apretaba la cara contra él. Y no por primera vez Carmody lamentó que el pico de estas criaturas fuera tan duro. Nunca conocerían el placer de la fusión de dos suaves labios en un beso. –Yo quiero a tú, John –dijo ella–. Pero desde que monstruo de estrellas destruyó aldea, yo también miedo de tú. Pero hoy olvido miedo, y debo dormir otra vez en brazos de tú. Así puedo recordar esta noche resto de vida. Carmody sintió que brotaban lágrimas en sus propios ojos, pero mantuvo la firmeza de la voz. –Los que sirven al Creador dicen a yo que tengo trabajo para hacer en otro sitio. Entre estrellas. Debo irme, aunque no desee. Yo triste, como tú. Pero quizás algún día vuelva. No puedo prometer. Pero siempre esperanza. –Tú no debes partir. Nosotros aún niños, y esperan tareas de adultos. Los adultos como niños, y nosotros como adultos. Nosotros necesitamos a tú. –Yo sé que verdad –dijo él–. Pero le ruego a Él que vele por ustedes y proteja. –Espero que tenga más sesos que madre de yo. Espero que sea inteligente como tú. Carmody se rió y dijo: –Él Infinitamente más Inteligente que yo. Tú no preocupes. Lo que suceda, sucederá. Le dijo algunas cosas más, fundamentalmente le dio consejos para el invierno y le repitió que tal vez regresarla. O que si no, vendrían otros hombres. Finalmente lo venció el sueño y se durmió. Pero lo despertó la voz de Tutu aterrorizada, llorándole en los oídos. Se Incorporó y dijo: –¿Por qué lloras, niña? Tutu se abrazó a él; el reflejo del fuego agonizante le agrandaba los ojos. –¡Padre vino a yo, y él despertó a yo! Él dijo: “Tutu, ¡tú preguntas dónde vamos nosotros horowitzes después de morir! Yo sé, porque yo fui a tierra más allá de muerte. Tierra hermosa; tú no llores porque John debe partir. Algún día vas a ver a John ahí. A yo dieron permiso para ver a tú y contar. Y tú debes contar a John que nosotros horowitzes igual que hombres. Nosotros tenemos almas, después de morir no convertirnos en polvo; no cierto que no volvemos a vernos nunca más”. Mi padre dijo eso a yo. Y extendió mano y tocó a yo. ¡Y tuve miedo, y desperté llorando! –Bueno, bueno –dijo Carmody abrazándola–. Sólo tuviste sueño. Sabes que tu padre no podía hablar cuando vivía. ¿Entonces cómo puede hablar ahora? Estabas soñando. –¡No tuve sueño, no tuve sueño! ¡ÉI no en mi cabeza como sueño! ¡Él parado fuera de mi cabeza, entre fuego y yo! ¡ÉI tenía sombra! ¡Sueños no tienen sombra! ¿Y por qué no va a poder hablar? Si puede vivir después de la muerte, ¿por qué no hablar también? ¿Cómo dices tú? “¿Por qué luchar con mosquito y tragar elefante?” –En la boca de los niños está la sabiduría –murmuró Carmody, y se quedó hablando con Tutu hasta el amanecer. Ese mismo día, a las doce, los horowitzes llegaron a la entrada del paso. Debajo estaba el Valle, resplandeciente con los verdes, dorados, amarillos y rojos de la vegetación otoñal. En pocos días más los brillantes colores se obscurecerían, pero en ese momento el Valle refulgía de hermosura y promesas. –Dentro de pocos minutos –dijo Carmody– hombres de cielo van a llegar en carro espacial. Ustedes no asusten; no hacen daño. Tengo pocas palabras para decir, palabras que espero nunca olviden ni ustedes ni sus descendientes. Anoche Tutu vio a su padre. Su padre dijo que todos horowitzes tienen alma y van a otro lugar después de morir. Creador hizo lugar para ustedes –así dijo Whut– porque ustedes hijos de Elseñor. Elseñor nunca olvida a ustedes. Y por eso tienen que convertir en buenos hijos de Elseñor, porque Elseñor... –y en ese punto vaciló, porque estuvo a punto de decir “Padre”; pero sabiendo que habían fijado la imagen maternal en sus mentes, prosiguió así–: ...porque Elseñor madre de ustedes. Yo conté ya cómo Creador hizo Mundo a partir de nada. Primero hizo espacio. Después, creó átomos en espacio. Átomos unieron para convertir en materia sin forma. Materia sin forma convirtió en soles, grandes soles con soles pequeños girando alrededor. Pequeños soles enfriaron y convirtieron en planetas, como éste donde viven ustedes. Y nacieron tierra y mares. Y Elseñor creó vida en mares, vida demasiado pequeña para ver con ojos desnudos. Pero Elseñor ve. Y algún día también ustedes van a ver. Y de pequeñas criaturas surgieron criaturas grandes. Nacieron peces. Y algunos peces arrastraron hasta tierra y convirtieron en respiradores de aire con patas. Y algunos animales treparon a árboles y vivieron ahí, y sus patas delanteras transformaron en alas, y convirtieron en pájaros y volaron. Pero de criaturas que trepaban a árboles, una especie bajó de ellos antes de que convirtieron en pájaros. Y caminó sobre dos patas y lo que podía convertir en alas convirtió en brazos y manos. Y esta criatura antecesor de ustedes. Ya saben todo esto, porque yo conté muchas veces. Ustedes conocen su pasado. Ahora, voy a decir lo que deben hacer en futuro, si quieren convertir en buenos hijos de Elseñor. Yo voy dar a ustedes ley de horowitz. Esto lo que Elseñor quiere que ustedes hagan todos días da su vida. Amen a su Creador aún más que a sus propios padres. Amen unos a otros, incluso a quien los odie. Amen también a animales. Pueden matar a animales para comer. Pero no les causen dolor. Usen animales para trabajar, pero aliméntenlos bien y háganlos descansar bien. Traten a animales como a niños. Digan siempre verdad. Y también búsquenla con esfuerzo. Hagan lo que sociedad dice que deben hacer. Salvo que sociedad diga lo que Elseñor no quiere que hagan. En, ese caso, pueden desafiar a sociedad. Maten solamente para evitar que alguien mate a ustedes. Creador no ama a asesinos ni a pueblos que hacen guerras sin buena razón. No usen medios malos para llegar a fin bueno. Recuerden que ustedes horowitzes no solos en este Universo. Universo lleno de hijos de Elseñor. Ellos no horowitzes, pero también tienen que amarlos. No teman muerte, porque van a vivir otra vez. John Carmody los miró un instante, preguntándose qué senderos del bien y del mal les abrirían sus palabras. Luego se acercó a una gran roca de superficie plana sobre la que colocó un tazón de agua y una hogaza de pan amasado con harina de bellotas. –Todos días, a mediodía, cuando Sol alcance su mayor altura, un macho o una hembra elegidos por ustedes van a hacer esto ante ustedes y para ustedes. Tomó un pedazo de pan y lo hundió en el agua, luego lo comió y dijo: –Y horowitz Elegido debe decir esto, para que todos escuchen: “Con esta agua, de donde provino vida, agradezco a mi Creador por vida. Y con este pan agradezco a mi Creador por bienes de este Mundo y doy mi propia fuerza para luchar contra males de vida. Gracias a Elseñor.” Hizo una pausa. Tutu era la única que no lo miraba, porque tomaba nota febrilmente de sus palabras. Pero en ese momento lo miró, como preguntándose si pensaba continuar. Y de pronto lanzó un alarido, dejó caer el lápiz y el papel, corrió hacia Carmody y lo rodeó con sus brazos. –¡Nave espacial llegó! –exclamó–. ¡Tú no partas! En los picos de la muchedumbre reunida surgió un quejido de miedo y estupor ante la vista del monstruo resplandeciente que se precipitaba hacia ellos desde las montañas. Suavemente Carmody se desprendió de los brazos de Tutu y se alejó de ella. –Llega momento en que padre debe partir, y niño debe convertir en adulto. Ese momento llegó ahora. Debo partir porque necesitan a yo en otra parte. Recuerda que te amo, Tutu. Amo a todos ustedes, también. Pero no puedo quedar aquí. De todos modos, Elseñor siempre con ustedes. Dejo a ustedes bajo cuidado de Elseñor. En la cabina del piloto Carmody observó la imagen de Feral en la pantalla. Para él ya no era más grande que una pelota de básquet. Se dirigió a Holmyard. –Probablemente tenga que explicar esa escena final a mis superiores. Quizás hasta me censuren y me castiguen. No lo sé. Pero en este momento tengo la convicción de haber actuado correctamente. –No debió decirles que tienen alma –dijo Holmyard–. No es que a mi particularmente me Interese que la tengan o no. Pienso que la idea de alma es ridícula. –Pero puede pensar en la idea –dijo Carmody–. Y los horowitzes también pueden. ¿Podría carecer de alma una criatura capaz de concebirla? –Interesante pregunta. E Imposible de responder. Dígame, ¿cree realmente que la pequeña ceremonia que instituyó los mantendrá en el camino recto? –No soy tonto –dijo Carmody–. Por supuesto que no. Pero cuentan con la correcta instrucción básica. Si la pervierten, yo no tendré la culpa. Hice todo lo que pude. –¿En verdad lo hizo? –dijo Holmyard–. Ha asentado los cimientos de una mitología en la que tal vez usted devenga un dios, o un hijo de dios. ¿No cree que a medida que el tiempo empañe el recuerdo de estos hechos que usted inició, y las generaciones pasen, la sucesión de mitos y distorsiones alterará completamente la verdad? Carmody contempló el globo cada vez más pequeño. –No lo sé. Pero les he dado los medios para elevarse de lo animal a lo humano. –¡Ah, Prometeo! –suspiró Holmyard. Y se quedaron en silencio largo rato. Edición digital de Sadrac Los nueve billones de nombres de Dios Arthur C. Clarke The nine billion names of God, © 1953. Traducido por ? en ?. –Esta es una petición un tanto desacostumbrada –dijo el doctor Wagner, con lo que esperaba podría ser un comentario plausible–. Que yo recuerde, es la primera vez que alguien ha pedido un ordenador de secuencia automática para un monasterio tibetano. No me gustaría mostrarme inquisitivo, pero me cuesta pensar que en su... hum... establecimiento haya aplicaciones para semejante máquina. ¿Podría explicarme que intentan hacer con ella? –Con mucho gusto –contestó el lama, arreglándose la túnica de seda y dejando cuidadosamente a un lado la regla de cálculo que había usado para efectuar la equivalencia entre las monedas–. Su ordenador Mark V puede efectuar cualquier operación matemática rutinaria que incluya hasta diez cifras. Sin embargo, para nuestro trabajo estamos interesados en letras, no en números. Cuando hayan sido modificados los circuitos de producción, la maquina imprimirá palabras, no columnas de cifras. –No acabo de comprender... –Es un proyecto en el que hemos estado trabajando durante los últimos tres siglos; de hecho, desde que se fundó el lamaísmo. Es algo extraño para su modo de pensar, así que espero que me escuche con mentalidad abierta mientras se lo explico. –Naturalmente. –En realidad, es sencillísimo. Hemos estado recopilando una lista que contendrá todos los posibles nombres de Dios. –¿Qué quiere decir? –Tenemos motivos para creer –continuó el lama, imperturbable– que todos esos nombres se pueden escribir con no más de nueve letras en un alfabeto que hemos ideado. –¿Y han estado haciendo esto durante tres siglos? –Sí; suponíamos que nos costaría alrededor de quince mil años completar el trabajo. –Oh –exclamó el doctor Wagner, con expresión un tanto aturdida–. Ahora comprendo por qué han querido alquilar una de nuestras maquinas. ¿Pero cuál es exactamente la finalidad de este proyecto? El lama vaciló durante una fracción de segundo y Wagner se preguntó si lo había ofendido. En todo caso, no hubo huella alguna de enojo en la respuesta. –Llámelo ritual, si quiere, pero es una parte fundamental de nuestras creencias. Los numerosos nombres del Ser Supremo que existen: Dios, Jehová, Alá, etcétera, sólo son etiquetas hechas por los hombres. Esto encierra un problema filosófico de cierta dificultad, que no me propongo discutir, pero en algún lugar entre todas las posibles combinaciones de letras que se pueden hacer están los que se podrían llamar verdaderos nombres de Dios. Mediante una permutación sistemática de las letras, hemos intentado elaborar una lista con todos esos posibles nombres. –Comprendo. Han empezado con AAAAAAA... y han continuado hasta ZZZZZZZ... –Exactamente, aunque nosotros utilizamos un alfabeto especial propio. Modificando los tipos electromagnéticos de las letras, se arregla todo, y esto es muy fácil de hacer. Un problema bastante más interesante es el de diseñar circuitos para eliminar combinaciones ridículas. Por ejemplo, ninguna letra debe figurar mas de tres veces consecutivas. –¿Tres? Seguramente quiere usted decir dos. –Tres es lo correcto. Temo que me ocuparía demasiado tiempo explicar por qué, aun cuando usted entendiera nuestro lenguaje. –Estoy seguro de ello –dijo Wagner, apresuradamente–. Siga. –Por suerte, será cosa sencilla adaptar su ordenador de secuencia automática a ese trabajo, puesto que, una vez ha sido programado adecuadamente, permutará cada letra por turno e imprimirá el resultado. Lo que nos hubiera costado quince mil años se podrá hacer en cien días. El doctor Wagner apenas oía los débiles ruidos de las calles de Manhattan, situadas muy por debajo. Estaba en un mundo diferente, un mundo de montañas naturales, no construidas por el hombre. En las remotas alturas de su lejano país, aquellos monjes habían trabajado con paciencia, generación tras generación, llenando sus listas de palabras sin significado. ¿Había algún limite a las locuras de la humanidad? No obstante, no debía insinuar siquiera sus pensamientos. El cliente siempre tenia razón... –No hay duda –replicó el doctor– de que podemos modificar el Mark V para que imprima listas de este tipo. Pero el problema de la instalación y el mantenimiento ya me preocupa más. Llegar al Tíbet en los tiempos actuales no va a ser fácil. –Nosotros nos encargaremos de eso. Los componentes son lo bastante pequeños para poder transportarse en avión. Este es uno de los motivos de haber elegido su máquina. Si usted la puede hacer llegar a la India, nosotros proporcionaremos el transporte desde allí. –¿Y quieren contratar a dos de nuestros ingenieros? –Sí, para los tres meses que se supone ha de durar el proyecto. –No dudo de que nuestra sección de personal les proporcionará las personas idóneas –el doctor Wagner hizo una anotación en la libreta que tenía sobre la mesa–. Hay otras dos cuestiones... –antes de que pudiese terminar la frase, el lama sacó una pequeña hoja de papel. –Esto es el saldo de mi cuenta del Banco Asiático. –Gracias. Parece ser... hum... adecuado. La segunda cuestión es tan trivial que vacilo en mencionarla... pero es sorprendente la frecuencia con que lo obvio se pasa por alto. ¿Qué fuente de energía eléctrica tiene ustedes? –Un generador diesel que proporciona cincuenta kilovatios a ciento diez voltios. Fue instalado hace unos cinco años y funciona muy bien. Hace la vida en el monasterio mucho más cómoda, pero, desde luego, en realidad fue instalado para proporcionar energía a los altavoces que emiten las plegarias. –Desde luego –admitió el doctor Wagner–. Debía haberlo imaginado. La vista desde el parapeto era vertiginosa, pero con el tiempo uno se acostumbra a todo. Después de tres meses, George Hanley no se impresionaba por los dos mil pies de profundidad del abismo, ni por la visión remota de los campos del valle semejantes a cuadros de un tablero de ajedrez. Estaba apoyado contra las piedras pulidas por el viento y contemplaba con displicencia las distintas montañas, cuyos nombres nunca se había preocupado de averiguar. Aquello, pensaba George, era la cosa más loca que le había ocurrido jamás. El “Proyecto Shangai-La”, como alguien lo había bautizado en los lejanos laboratorios. Desde hacía ya semanas, el Mark V estaba produciendo acres de hojas de papel cubiertas de galimatías. Pacientemente, inexorablemente, el ordenador había ido disponiendo letras en todas sus posibles combinaciones, agotando cada clase antes de empezar con la siguiente. Cuando las hojas salían de las máquinas de escribir electromáticas, los monjes las recortaban cuidadosamente y las pegaban a unos libros enormes. Una semana más y, con la ayuda del cielo, habrían terminado. George no sabía qué obscuros cálculos habían convencido a los monjes de que no necesitaban preocuparse por las palabras de diez, veinte o cien letras. Uno de sus habituales quebraderos de cabeza era que se produjese algún cambio de plan y que el gran lama (a quien ellos llamaban Sam Jaffe, aunque no se le parecía en absoluto) anunciase de pronto que el proyecto se extendería aproximadamente hasta el año 2060 de la Era Cristiana. Eran capaces de una cosa así. George oyó que la pesada puerta de madera se cerraba de golpe con el viento al tiempo que Chuck entraba en el parapeto y se situaba a su lado. Como de costumbre, Chuck iba fumando uno de los cigarros puros que le habían hecho tan popular entre los monjes, que, al parecer, estaban completamente dispuestos a adoptar todos los menores y gran parte de los mayores placeres de la vida. Esto era una cosa a su favor: podían estar locos, pero no eran tontos. Aquellas frecuentes excursiones que realizaban a la aldea de abajo, por ejemplo... –Escucha, George –dijo Chuck, con urgencia–. He sabido algo que puede significar un disgusto. –¿Qué sucede? ¿No funciona bien la maquina? –ésta era la peor contingencia que George podía imaginar. Era algo que podría retrasar el regreso, y no había nada más horrible. Tal como se sentía él ahora, la simple visión de un anuncio de televisión le parecería maná caído del cielo. Por lo menos, representaría un vinculo con su tierra. –No, no es nada de eso –Chuck se instaló en el parapeto, lo cual era inhabitual en él, porque normalmente le daba miedo el abismo–. Acabo de descubrir cuál es el motivo de todo esto. –¿Qué quieres decir? Yo pensaba que lo sabíamos. –Cierto, sabíamos lo que los monjes están intentando hacer. Pero no sabíamos por qué. Es la cosa más loca... –Eso ya lo tengo muy oído –gruñó George. –...pero el viejo me acaba de hablar con claridad. Sabes que acude cada tarde para ver cómo van saliendo las hojas. Pues bien, esta vez parecía bastante excitado o, por lo menos, más de lo que suele estarlo normalmente. Cuando le dije que estábamos en el ultimo ciclo me preguntó, en ese acento inglés tan fino que tiene, si yo había pensado alguna vez en lo que intentaban hacer. Yo dije que me gustaría saberlo... y entonces me lo explicó. –Sigue; voy captando. –El caso es que ellos creen que cuando hayan hecho la lista de todos los nombres, y admiten que hay unos nueve billones, Dios habrá alcanzado su objetivo. La raza humana habrá acabado aquello para lo cual fue creada y no tendrá sentido alguno continuar. Desde luego, la idea misma es algo así como una blasfemia. –¿Entonces que esperan que hagamos? ¿Suicidarnos? –No hay ninguna necesidad de esto. Cuando la lista esté completa, Dios se pone en acción, acaba con todas las cosas y... ¡Listos! –Oh, ya comprendo. Cuando terminemos nuestro trabajo, tendrá lugar el Fin del Mundo. Chuck dejo escapar una risita nerviosa. –Esto es exactamente lo que le dije a Sam. ¿Y sabes que ocurrió? Me miró de un modo muy raro, como si yo hubiese cometido alguna estupidez en la clase, y dijo: “No se trata de nada tan trivial como eso”. George estuvo pensando durante unos momentos. –Esto es lo que yo llamo una visión amplia del asunto –dijo después–. ¿Pero qué supones que deberíamos hacer al respecto? No veo que ello signifique la más mínima diferencia para nosotros. Al fin y al cabo, ya sabíamos que estaban locos. –Sí... pero ¿no te das cuenta de lo que puede pasar? Cuando la lista esté acabada y la traca final no estalle, o no ocurra lo que ellos esperan, sea lo que sea, nos pueden culpar a nosotros del fracaso. Es nuestra máquina la que han estado usando. Esta situación no me gusta ni pizca. –Comprendo –dijo George, lentamente–. Has dicho algo de interés. Pero ese tipo de cosas han ocurrido otras veces. Cuando yo era un chiquillo, allá en Louisiana, teníamos un predicador chiflado que una vez dijo que el Fin del Mundo llegaría el domingo siguiente. Centenares de personas lo creyeron y algunas hasta vendieron sus casas. Sin embargo, cuando nada sucedió, no se pusieron furiosos, como se hubiera podido esperar. Simplemente, decidieron que el predicador había cometido un error en sus cálculos y siguieron creyendo. Me parece que algunos de ellos creen todavía. –Bueno, pero esto no es Louisiana, por si aún no te habías dado cuenta. Nosotros no somos más que dos y monjes los hay a centenares aquí. Yo les tengo aprecio; y sentiré pena por el viejo Sam cuando vea su gran fracaso. Pero, de todos modos, me gustaría estar en otro sitio. –Esto lo he estado deseando yo durante semanas. Pero no podemos hacer nada hasta que el contrato haya terminado y lleguen los transportes aéreos para llevarnos lejos. Claro que –dijo Chuck, pensativamente– siempre podríamos probar con un ligero sabotaje. –Y un cuerno podríamos. Eso empeoraría las cosas. –Lo que yo he querido decir, no. Míralo así. Funcionando las veinticuatro horas del día, tal como lo está haciendo, la máquina terminará su trabajo dentro de cuatro días a partir de hoy. El transporte llegará dentro de una semana. Pues bien, todo lo que necesitamos hacer es encontrar algo que tenga que ser reparado cuando hagamos una revisión; algo que interrumpa el trabajo durante un par de días. Lo arreglaremos, desde luego, pero no demasiado aprisa. Si calculamos bien el tiempo, podremos estar en el aeródromo cuando el último nombre quede impreso en el registro. Para entonces ya no nos podrán coger. –No me gusta la idea –dijo George–. Sería la primera vez que he abandonado un trabajo. Además, les haría sospechar. No, me quedare y aceptare lo que venga. –Sigue sin gustarme –dijo, siete días mas tarde, mientras los pequeños pero resistentes caballitos de montaña les llevaban hacia abajo por la serpenteante carretera–. Y no pienses que huyo porque tengo miedo. Lo que pasa es que siento pena por esos infelices y no quiero estar junto a ellos cuando se den cuenta de lo tontos que han sido. Me pregunto como se lo va a tomar Sam. –Es curioso –replicó Chuck–, pero cuando le dije adiós tuve la sensación de que sabía que nos marchábamos de su lado y que no le importaba porque sabía también que la máquina funcionaba bien y que el trabajo quedaría muy pronto acabado. Después de eso... claro que, para él, ya no hay ningún después... George se volvió en la silla y miró hacia atrás, sendero arriba. Era el último sitio desde donde se podía contemplar con claridad el monasterio. La silueta de los achaparrados y angulares edificios se recortaba contra el cielo crepuscular: aquí y allá se veían luces que resplandecían como las portillas del costado de un trasatlántico. Luces eléctricas, desde luego, compartiendo el mismo circuito que el Mark V. ¿Cuánto tiempo lo seguirían compartiendo?, se preguntó George. ¿Destrozarían los monjes el ordenador, llevados por el furor y la desesperación? ¿O se limitarían a quedarse tranquilos y empezarían de nuevo todos sus cálculos? Sabía exactamente lo que estaba pasando en lo alto de la montaña en aquel mismo momento. El gran lama y sus ayudantes estarían sentados, vestidos con sus túnicas de seda e inspeccionando las hojas de papel mientras los monjes principiantes las sacaban de las máquinas de escribir y las pegaban a los grandes volúmenes. Nadie diría una palabra. El único ruido sería el incesante golpear de las letras sobre el papel, porque el Mark V era de por sí completamente silencioso mientras efectuaba sus millares de cálculos por segundo. Tres meses así, pensó George, eran ya como para subirse por las paredes. –¡Allí esta! –gritó Chuck, señalando abajo hacia el valle–. ¿Verdad que es hermoso? Ciertamente, lo era, pensó George. El viejo y abollado DC3 estaba en el final de la pista, como una menuda cruz de plata. Dentro de dos horas los estaría llevando hacia la libertad y la sensatez. Era algo así como saborear un licor de calidad. George dejó que el pensamiento le llenase la mente, mientras el caballito avanzaba pacientemente pendiente abajo. La rápida noche de las alturas del Himalaya casi se les echaba encima. Afortunadamente, el camino era muy bueno, como la mayoría de los de la región, y ellos iban equipados con linternas. No había el más ligero peligro: sólo cierta incomodidad causada por el intenso frío. El cielo estaba perfectamente despejado e iluminado por las familiares y amistosas estrellas. Por lo menos, pensó George, no habría riesgo de que el piloto no pudiese despegar a causa de las condiciones del tiempo. Esta había sido su ultima preocupación. Se puso a cantar, pero lo dejó al cabo de poco. El vasto escenario de las montañas, brillando por todas partes como fantasmas blancuzcos encapuchados, no animaba a esta expansión. De pronto, George consultó su reloj. –Estaremos allí dentro de una hora –dijo, volviéndose hacia Chuck; después, pensando en otra cosa, añadió–: Me pregunto si el ordenador habrá terminado su trabajo. Estaba calculado para esta hora. Chuck no contesto, así que George se volvió completamente hacia él. Pudo ver la cara de Chuck; era un ovalo blanco vuelto hacia el cielo. –Mira –susurro Chuck; George alzó la vista hacia el espacio. Siempre hay una última vez para todo. Arriba, sin ninguna conmoción, las estrellas se estaban apagando. Edición electrónica de Letag Los vitanuls John Brunner The Vitanuls, © 1967. Traducción de F. Corripio y Jaime Piñeiro en Ciencia Ficción Selección1, Libro Amigo 181, Editorial Bruguera S. A., 1971. La comadrona de la maternidad se detuvo ante la cristalera aséptica, a prueba de ruidos, de la sala de partos. –Y allí –dijo al joven norteamericano de elevada estatura, perteneciente a la Organización Mundial de la Salud–, puede ver a nuestro santo patrón. Barry Chance miró perplejo a la mujer hindú. Era una cuarentona de Kashmiri, vivaz y con aire de gran competencia. No se trataba, por lo tanto, de la persona más adecuada para tomar a broma el trabajo a que dedicaba su vida. Además, no había el más leve matiz de ironía en el tono de su voz. Claro que en aquel fecundo subcontinente, en la India, un extranjero nunca podía tener certeza de nada. –Perdone –dijo él tímidamente–. No creo haber entendido... Por el rabillo del ojo estudió al hombre que la comadrona le había indicado. Era anciano y calvo, y el escaso pelo que quedaba en su cabeza formaba una especie de aureola que enmarcaba su rostro profundamente arrugado. La mayor parte de los indostanos, según había podido comprobar el norteamericano, solían engordar con la edad; pero aquél era muy enjuto, como Gandhi. Evidentemente, su aureola y aquella ascética apariencia podían justificar ya una fama de santidad. –Nuestro santo patrón –repitió la comadrona, totalmente ajena al asombro de su interlocutor–. Es el doctor Ananda Kotiwala, y tiene usted una gran suerte al verle actuar. Hoy es el último día que lo hace, pues se retira de la profesión. Mientras trataba de comprender las observaciones que le hacía la mujer. Chance observó casi con descaro al anciano. Se dijo que podía disculpársele su tosquedad, ya que la galería que lindaba con la sala de partos era una especie de lugar público. Allí había parientes y amigos de las parturientas, y hasta diminutos chiquillos que tenían que ponerse de puntillas para atisbar a través del ventanal de doble vidrio. En la India no existía la intimidad más que para los que tenían mucho dinero, y en un país superpoblado y subdesarrollado, sólo una mínima fracción de sus habitantes gozaban de un lujo similar al que el joven extranjero había disfrutado desde su niñez. El que los pequeños pudieran contemplar fascinados la llegada de sus nuevos hermanitos, se consideraba allí como una etapa de su educación. Chance repitió para sí mismo que era un extranjero, y además un médico que había estudiado en una de las pocas facultades que aún seguían haciendo prestar el juramento hipocrático a sus graduados. Trató de desechar aquellos pensamientos y procuró descifrar el curioso comentario que le hiciera la comadrona. La escena que se ofrecía ante él no le proporcionaba demasiados indicios. Lo único que alcanzaba a ver era la sala de partos de un hospital indio corriente, en la que había treinta y seis parturientas, de las cuales dos, por lo menos, sufrían terribles dolores y no dejaban de chillar, a juzgar por su gesto y las bocas abiertas. El cristal a prueba de ruidos era excelente. Se preguntó qué sentirían los indios respecto a la llegada de sus hijos al Mundo en semejantes condiciones. El espectáculo le recordaba una cadena de fabricación en serie, en la que las madres eran máquinas que producían una cantidad determinada de criaturas, de acuerdo con un plan preestablecido. ¡Y todo de una forma increíblemente pública! De nuevo notó que caía en la trampa de pensar como un norteamericano corriente, con estrechez de criterio. Durante innumerables generaciones, la humanidad había nacido públicamente. Aunque se estimaba que la actual población del Mundo era justamente equivalente al total de seres humanos que poblaron el Mundo antes del siglo XXI, la mayoría de los habitantes del planeta conservaban su antigua tradición de considerar los nacimientos como un verdadero acontecimiento social: en las poblaciones, en general, como una excusa para celebrar una fiesta; y en aquella región de la India, como una especie de excursión familiar a la maternidad. Los aspectos modernos del hecho podían apreciarse claramente, como, por ejemplo, la actitud de las madres: se veía en seguida cuál de ellas recibió instrucción prenatal, pues en ese caso tenían los ojos cerrados y el semblante con expresión serena y decidida. Sabían del milagro que se estaba produciendo en sus cuerpos, y procuraban facilitarlo, en lugar de resistirse. Eso estaba bien, y Chance movió la cabeza, aprobándolo. Pero quedaban las madres que chillaban, tanto de terror como de dolor, probablemente... El joven médico desvió su atención con un esfuerzo. Después de todo, su misión era llevar a cabo un estudio de los métodos empleados en aquel establecimiento. Daba la impresión que se aplicaban debidamente las últimas recomendaciones de los expertos; era lo menos que podía esperarse en una gran ciudad donde la mayor parte del personal médico había tenido la ventaja de recibir sus enseñanzas en el extranjero. Dentro de poco, él tendría que ir a los pueblos, y allí las cosas serían muy diferentes; pero ya pensaría en eso cuando llegase el momento. El anciano médico, al que habían apodado de “santo patrón”, estaba terminando en ese momento con el parto de un niño. La mano enguantada levantó al último recluta del ejército de la humanidad, que brillaba bajo la luz de los focos. Una suave palmada tenía por misión provocar el lloriqueo y las primeras inspiraciones profundas, sin agravar el trauma del nacimiento. Luego, el recién nacido pasó a las manos de la ayudante, quien lo colocó en el banquillo situado junto al lecho, algo más bajo que el nivel de la madre, a fin que los últimos y preciosos centímetros cúbicos de sangre materna fluyeran de la placenta, antes de proceder a seccionar el cordón umbilical. Excelente. Todo iba de acuerdo con los procedimientos más modernos de la especialidad. Sin embargo... ¿por qué tenía el médico que dar tantas explicaciones a la muchacha que sostenía a la criatura con aire un tanto desmañado? El desconcierto de Chance duró poco. Recordó en seguida que en aquel país no había enfermeras suficientes como para destinar una a cada madre; por consiguiente, aquellas jóvenes que con gesto temeroso aparecían enfundadas en un “traje” de plástico, con el lacio pelo moreno recogido en redecillas esterilizadas, debían ser hermanas menores o hijas de las parturientas, que estaban haciendo lo que podían por ayudarlas. Luego, el anciano médico, con una sonrisa tranquilizadora final, dejó a la chica de gesto preocupado y se acercó a una de las mujeres que chillaban. Chance observó complacido cómo la tranquilizaba, y que al cabo de unos instantes conseguía que se relajase por completo, al tiempo que le indicaba – hasta donde alcanzó a deducir, teniendo en cuenta la doble barrera de cristal y a aquel lenguaje ininteligible– la mejor manera de acelerar el parto. De todos modos, allí no había encontrado nada que no hubiera visto anteriormente en un centenar de maternidades. Por fin, Chance se volvió hacia la comadrona y le preguntó sin rodeos: –¿Por qué le llaman “santo patrón”? –El doctor Kotiwala –repuso la mujer– posee en grado sumo una personalidad... ¿cómo diríamos?, ¿existe en su idioma la palabra “empática”? –¿Del griego “empatía”? No, creo que no existe –contestó Chance, frunciendo el ceño–. De todos modos, comprendo lo que quiere usted decir. –En efecto, ¿no ha visto de qué forma calmó a esa mujer que estaba gritando? Chance asintió lentamente. Sin la menor duda, ese don debía considerarse como precioso, en un país como aquél. Tenía un gran mérito poder ahuyentar el miedo supersticioso de una mujer, que era poco menos que una campesina, haciéndole ver lo que consiguieron las mujeres que la rodeaban, tras nueve meses de preñez y una instrucción adecuada. Ahora sólo quedaba ya una mujer con la boca abierta, quejándose, y el viejo médico la calmó a su vez. Aquélla a la que había hablado anteriormente luchaba en aquel momento por facilitar las contracciones musculares. –El doctor Kotiwala es maravilloso –prosiguió la comadrona–. Todo el Mundo le quiere. He sabido de algunos padres que consultaban a los astrólogos, no para conocer la mejor o peor suerte que aguardaba a sus hijos, sino para asegurarse del hecho que nacerían durante un turno del doctor Kotiwala en la sala de partos. ¿Un turno? Sí, claro, allí tenían tres turnos de partos cada veinticuatro horas. Una vez más, la imagen de la cadena de montaje apareció en la mente de Chance. Pero aquél era un hecho demasiado importante para poder conciliarlo con la idea de recurrir a los astrólogos. ¡Qué país tan desconcertante! Chance reprimió un estremecimiento y admitió para sí mismo que se sintió contento cuando supo que le permitían regresar a su país. Permaneció en silencio un buen rato, y advirtió algo que no había notado anteriormente. Cuando los dolores del parto disminuían un poco, las mujeres abrían los ojos y seguían con la mirada al doctor Kotiwala en sus desplazamientos por la sala, como aguardando esperanzadas a que éste pasara uno o dos minutos junto a su lecho. Pero esta vez sus esperanzas no se verían materializadas. Al otro lado de la sala había un parto laborioso, y se necesitaría una cuidadosa manipulación para invertir la posición de la criatura. En su funda de plástico, una hermosa muchacha de tez obscura y de unos quince años se inclinaba para ver lo que hacía el médico, mientras tendía su mano derecha, a fin que la parturienta se aferrase a ella en busca de alivio y consuelo. En realidad, pensó Chance, no había nada de extraordinario en el comportamiento de Kotiwala. Era un médico competente, sin duda alguna, y sus pacientes parecían quererle mucho. Pero ya estaba bastante viejo y actuaba con lentitud, pudiendo apreciarse que estaba cansado cuando, con toda cautela, realizaba las últimas manipulaciones en aquel parto difícil que estaba atendiendo. De todos modos, resultaba admirable poder apreciar un toque de humanidad semejante en una fábrica de recién nacidos como era aquélla. Al poco tiempo de llegar, Chance había preguntado a la comadrona cuánto tiempo permanecía allí una paciente, por término medio. Ella le contestó, sonriendo: –Veinticuatro horas en los casos sencillos, y unas treinta y seis cuando se presentan complicaciones. Al observar al doctor Kotiwala, se recibía la impresión que el tiempo no tuviera importancia alguna para él. Desde el punto de vista de un norteamericano, aquello no bastaba para cobrar fama de santidad, pero, dentro de la mentalidad india, las cosas adquirían un cariz diferente. La comadrona dijo a Chance que había llegado en un momento de apremio, nueve meses después de una importante fiesta religiosa que la gente consideraba como especialmente favorable para incrementar su familia. A pesar de la advertencia, Chance quedó asombrado. La maternidad estaba realmente atestada. A pesar de todo, pudo ser aún peor. Apenas pudo dominar el joven médico un estremecimiento. Lo peor del problema se había resuelto, pero aún había unas 180000 nuevas bocas que alimentar diariamente. En la cúspide del incremento de la población hubo casi un cuarto de millón de nacimientos por día. Luego, cuando los beneficios de la medicina moderna se dejaron sentir, hasta en la India, en China, y en África, comenzó a reconocerse la necesidad de establecer planes para que los niños pudieran ser alimentados, educados y vestidos. Con ello disminuyó un poco la crisis. No obstante, aún tendrían que transcurrir bastantes años antes que las criaturas de aquel período álgido se convirtieran en maestros, obreros o médicos que pudiesen enfrentarse con aquella apremiante situación. Al pensar en esto, recordó algo que había atraído su atención recientemente, y el joven médico habló en voz alta, sin darse cuenta: –Gentes como él, sobre todo en esta profesión, son las que debieran elegir. –Perdón; ¿cómo ha dicho? –inquirió la comadrona, con ostensible formulismo británico, una de las visibles huellas que éstos dejaron en las gentes educadas del país. –No, nada –contestó Chance. –Sin embargo, creo haberle oído decir que alguien debía elegir al doctor Kotiwala para algo. Disgustado consigo mismo, pero consciente del problema que se le presentaba al Mundo a corto plazo, e incapaz de contenerse por más tiempo, Chance dijo al fin: –Ha dicho usted que éste era el último día del doctor Kotiwala, ¿no es cierto? –Así es, mañana se retira. –¿Han pensado en alguien para reemplazarle? La comadrona negó vigorosamente con la cabeza, al tiempo que contestaba: –No, claro que no. En lo material, sí; otro médico deberá ocupar su puesto; pero los hombres como el doctor Kotiwala andan escasos en cualquier generación, y más aún en la época actual. Nos entristece mucho perderle. –¿Ha sobrepasado ya... algún límite arbitrario de retiro? La comadrona sonrió ligeramente y repuso: –Nada de eso, al menos en la India. No podemos permitirnos los lujos de ustedes, los norteamericanos, entre los que se cuentan desechar el material (sea humano o de otro tipo) antes que esté realmente gastado. Con la mirada fija en el anciano médico, que ya había logrado enderezar a la criatura dentro del útero materno y se disponía a atender a la mujer de la cama siguiente, Chance dijo: –Entonces, se retira voluntariamente, ¿no es cierto? –Así es. –¿Y por qué lo hace? ¿Ha perdido interés por la labor que desempeña? –¡De ningún modo! –contestó la comadrona, como ofendida–. De todas formas, no sabría decir cuál es el motivo. Ya tiene mucha edad, y tal vez teme que un día, a no tardar, muera algún niño a causa de su incapacidad. Eso le haría retroceder muchos pasos en su camino hacia la “iluminación”. También pareció “iluminarse” algo en la mente de Chance. Creyendo comprender lo que decía la mujer, manifestó: –En tal caso, realmente merece... Pero se interrumpió al recordar que no debía pensar ni hablar acerca de ese tema. –¿Cómo? –inquirió la comadrona; y al ver que Chance movía negativamente la cabeza, agregó–: Mire, cuando el doctor Kotiwala era joven, estaba muy influido por las enseñanzas de los jains, para los que la pérdida de una sola vida es un hecho repugnante. Cuando su amor a la vida le hizo estudiar como médico, tuvo que aceptar que algunas muertes, las de las bacterias, por ejemplo, resultaban inevitables para asegurar la supervivencia humana. Sus modales afectuosos tienen una raíz religiosa. Sería demasiado para él si, a causa de su arrogancia, siguiera trabajando y ello costase la vida de un inocente. –No creo que ahora sea jain –declaró Chance, sin que se le ocurriese otro comentario. Para sí mismo se dijo que, de acuerdo con lo que decía la comadrona, en Norteamérica había una serie de viejos y achacosos que habrían hecho un gran bien obrando con la humildad de Kotiwala, en lugar de aferrarse a sus puestos hasta que llegaban a la senilidad. –Es hindú, como la mayor parte de nuestro pueblo –explicó la mujer–. Aunque me ha contado que antaño sufrió la fuerte influencia de las enseñanzas budistas, las que, por cierto, comenzaron como una herejía hindú. De todas formas, me temo que no he comprendido a qué se refería usted hace un momento. Chance pensó en las gigantescas fábricas propiedad de Du Pont, Bayer, Glaxo, y sabe Dios cuántos más, trabajando noche y día con más gasto de energía que un millón de madres dando a luz seres corrientes, y se dijo que los hechos iban a ser del dominio público lo bastante pronto como para que no tuviera que correr el riesgo de alzar la cortina del secreto. Era mejor seguir callado. Al fin manifestó: –Bien, lo que quise decir es que si yo tuviese alguna influencia, las gentes como él gozarían de preferencia cuando llegue... bueno, la clase de tratamiento médico más avanzado. Conservar a alguien como él, que es querido y admirado, me parece mucho mejor que hacer lo mismo con alguien al que se teme. Hubo un momento de silencio. –Creo comprenderle –dijo la comadrona–. Entonces, la píldora contra la muerte es un éxito, ¿verdad? Chance se estremeció, y ella le sonrió de nuevo con gesto intencionado. –Resulta difícil estar al corriente de las novedades médicas cuando se trabaja con tanto agobio –afirmó–, pero también aquí llegan algunos rumores. Ustedes, en sus ricos países, como los Estados Unidos y Rusia, han estado tratando de hallar, durante muchos años, un fármaco de amplia esfera de acción contra el envejecimiento y, conociendo de oídas su país, supongo que se habrán producido largas y enconadas discusiones sobre quién debe ser la primera persona en beneficiarse del nuevo hallazgo. Chance se rindió incondicionalmente y asintió con aire contrito. –En efecto –dijo al fin–, hay una droga contra la senilidad. Aún no es perfecta; pero son tan grandes las presiones sobre las compañías de productos farmacéuticos para que lleven a cabo la producción comercial, que poco antes de dejar la sede de la Organización Mundial de la Salud, para venir aquí, supe que se estaban adjudicando ya los contratos. El tratamiento costará quinientos o seiscientos dólares y servirá para ocho o diez años. No necesito decir lo que eso va a significar. Por mi parte, si pudiera hacer mi voluntad, elegiría a alguien como el doctor Kotiwala para que disfrutase del nuevo adelanto, en lugar de todos esos viejos y achacosos llenos de poder y riqueza que van a proyectar sobre el futuro sus anticuadas ideas, gracias a este nuevo adelanto de la ciencia. El joven médico se detuvo en seco, alarmado por su propia vehemencia, y deseando en su fuero interno que ninguno de los curiosos que les rodeaban supiera hablar inglés. –Esa actitud dice mucho en favor suyo –admitió la comadrona–. Pero, en cierto sentido, es inexacto decir que el doctor Kotiwala va a retirarse. Más bien podríamos decir que cambia de carrera. Por otra parte, si le ofreciese usted un tratamiento antisenil, creo que el doctor sonreiría y lo rechazaría. –¿Cómo es posible...? –Resulta difícil explicarlo en su idioma –declaró la comadrona, frunciendo el ceño–. ¿Sabe usted lo que es un sunnyasi, quizá? –Uno de esos santones que he visto en este país, ataviados sólo con un taparrabos y que piden limosna con una escudilla –contestó Chance. –También usan un cayado. –Entonces, son una especie de faquires, ¿verdad? –Nada de eso. El sunnyasi es un hombre en la etapa final de su vida de trabajo. Pudo haber sido cualquier cosa: comerciante, funcionario, abogado o incluso médico. –Eso quiere decir que el doctor Kotiwala va a echar por la borda toda su ciencia médica, todos los servicios que aún puede prestar a sus semejantes, desdeñando incluso la salvación de numerosas criaturas, para irse a mendigar con una escudilla en beneficio de su propia salvación, ¿no es cierto? –Por eso le llamamos nuestro santo patrón –aseguró la mujer, sonriendo con afecto en dirección al doctor Kotiwala–. Cuando se marche de aquí y logre adquirir la virtud, será siempre un amigo para los que quedamos atrás. Chance no daba crédito a sus oídos. Un momento antes la comadrona había dicho que la India no podía permitirse dejar de lado a las gentes que aún eran capaces de rendir algo, y ahora parecía aprobar un propósito que a él se le antojaba una mezcla, a partes iguales, de egoísmo y superstición. –¿Va usted a decirme que él cree en esa necedad de acumular virtudes para una existencia futura? La comadrona le miró con frialdad. –Me parece que eso es una descortesía por su parte –dijo–. Las enseñanzas del hinduismo nos dicen que el alma vuelve a encarnarse, a través de un ciclo eterno, hasta llegar a identificarse con el Todo. ¿No se da usted cuenta que toda una vida de trabajo entre los recién nacidos nos permite ver todo esto con mayor claridad? –Entonces, ¿usted también lo cree? –Eso no tiene importancia. Pero sí le diré que presencio milagros cada vez que admito a una madre en este hospital. Soy testigo de cómo un acto animal, un proceso sucio, sangriento y hediondo, da lugar a la aparición de un ser racional. Yo nací, lo mismo que usted, como una criatura indefensa y llorosa, y aquí estamos ahora, hablando en términos abstractos. Tal vez sólo sea cuestión de complejidad química, no lo sé, en realidad. Lo único que puedo decirle es que me cuesta trabajo aceptar ciertos adelantos médicos. Chance siguió mirando a través de los cristales de la sala de partos. Tenía el ceño fruncido y en cierto modo se sentía decepcionado, incluso engañado, después de tener que aceptar al doctor Kotiwala según los términos admirativos de la comadrona. Al fin murmuró: –Creo que será mejor que nos marchemos. La principal sensación que experimentaba el doctor Kotiwala era de cansancio. Se extendía por todo su cuerpo, hasta la médula de los huesos. No se apreciaba ningún signo, en su comportamiento, indicando que estuviera actuando de forma casi mecánica. Tal vez alguna madre de las que se confiaban a él y le confiaban sus hijos, fue capaz de notar aquel desfallecimiento. Lo cierto es que el doctor Kotiwala se hallaba increíblemente cansado. Habían transcurrido más de sesenta años desde que terminó los estudios de Medicina. No había habido cambios apreciables en cuanto a la forma en que los seres humanos venían al Mundo. Sí, los elementos accesorios habían ido sucediéndose conforme evolucionaban las tendencias de la medicina; recordaba algunos desastres inenarrables, como el de la talidomida, y la bendición de los antibióticos, que por su eficacia, precisamente, estaban atestando a países como el suyo con más bocas de las que se podían alimentar. Y ahora había trabajado con unas nuevas técnicas con las cuales nueve de cada diez recién nacidos bajo su supervisión eran bien recibidos y queridos por sus padres, en lugar de constituir una carga o verse condenados a la existencia a medias del hijo ilegítimo. En ocasiones las cosas salían bien, y otras salían mal. A lo largo de su prolongada y eficaz vida profesional, el doctor Kotiwala había llegado a la convicción que no podía confiar más que en ese principio. Mañana... Su mente amenazaba con divagar, con alejarse de lo que estaba haciendo, ayudar a traer al Mundo el último de esos pequeños seres, en su carrera de especialista. ¿Cuántos millares de mujeres gimieron de dolor en el lecho del parto, delante de él? No se atrevía a hacer un cálculo siquiera. ¿Y cuántos miles de nuevas vidas se iniciaron entre sus manos? Tampoco podía recordarlo. Tal vez con su ayuda vino al Mundo un ladrón, un traidor, un asesino, un fratricida... No importaba. Mañana... (En realidad ya era hoy, puesto que terminaba su turno, y aquel niño que alzaba ahora por los pies era el último que recibiría su atención... en una gran maternidad; pues si requerían su ayuda en alguna mísera aldea, no dejaría de acudir), mañana se romperían los lazos que le ligaban al Mundo. Sólo se dedicaría a la vida del espíritu, y entonces... Se esforzó en volver a la realidad. La mujer que estaba al lado de la parturienta, su cuñada, daba la sensación de estar muy ocupada con lo que tenía que hacer: desinfectarse las manos y colocarse un pegajoso “traje” de plástico. En aquel momento le hizo la temible pregunta. El anciano vaciló antes de contestar. En apariencia, nada parecía marchar mal, en cuanto al recién nacido. Se trataba de un niño, en buenas condiciones físicamente y que dejaba oír un lloriqueo normal al enfrentarse con el Mundo. Todo salía como debía salir. Y sin embargo... Acunó a la criatura en el brazo izquierdo, mientras le alzaba diestramente un párpado y luego otro. Sesenta años de práctica habían hecho que sus manipulaciones tuvieran una gran suavidad. Observó a fondo los vacuos ojos claros, que contrastaban increíblemente con el color de la piel que los rodeaba. Más allá de ellos había... había... Pero, ¿qué podía decirse de una criatura como aquélla, que sólo llevaba unos instantes en el Mundo? El doctor Kotiwala suspiró y entregó el niño a la cuñada de la madre, mientras el reloj de pared desgranaba los últimos segundos de su turno de guardia. De todas formas, su mente retuvo la imagen de la criatura, a la que, movido por un impulso indefinible, volvió a mirar por segunda vez. Cuando llegó el médico que le relevaba, el doctor Kotiwala concluyó su informe y dijo: –He notado algo extraño en el niño que acaba de nacer en la cama 32. Yo estoy muy cansado, pero, si usted encuentra ocasión, tenga la bondad de examinarle. ¿Lo hará? –Desde luego –repuso el otro médico, un joven rollizo de Benarés, de rostro obscuro y brillante, como sus manos. El asunto seguía incomodando al doctor Kotiwala, aunque ya había encargado de ello a otro. Una vez que se hubo duchado y cambiado de ropa, dispuesto ya para marcharse, aún permaneció en el pasillo para observar a su colega mientras examinaba a la criatura desde la coronilla hasta la planta de los pies. No pareció hallar nada anormal el joven médico; y volviéndose hacia donde estaba el doctor Kotiwala se encogió de hombros, como diciendo: “No hay por qué inquietarse, a mi entender”. “Sin embargo, cuando miré aquellos ojos, había algo detrás de ellos que me hizo creer...” No, aquello era absurdo. ¿Qué podía leer un hombre en los ojos de un ser humano que acababa de nacer? ¿No era una especie de arrogancia lo que le hacía pensar que su colega había pasado algo por alto, algo de vital importancia? Verdaderamente preocupado, consideró la idea de volver a la sala de partos para echar otra mirada al recién nacido. –¿No es su santo patrón el que está ahí? –susurró Chance, en tono sarcástico, dirigiéndose a la comadrona. –Sí, en efecto. ¡Qué suerte! Ahora puede usted conocerle personalmente... si lo desea. –Me lo ha descripto usted de tal forma que consideraría una verdadera pena no conocerle antes que se quite el traje y se convierta en un humilde nativo. La comadrona hizo caso omiso de la ironía. Se acercó al médico lanzando breves exclamaciones, pero se interrumpió al advertir la expresión sombría de Kotiwala. –¿Qué ocurre, doctor? ¿Algo malo? –No estoy seguro –repuso el anciano en buen inglés, aunque con aquel fuerte acento cantarín que los británicos, antes de marcharse, habían bautizado como “el galés de Bombay”–. Se trata del recién nacido de la cama 32, un varón. Estoy seguro que algo no anda bien, pero no acabo de descubrirlo. –En tal caso, habrá que cuidarle –aseguró la comadrona, que evidentemente tenía gran fe en las opiniones de Kotiwala. –El doctor Banerji ya le ha examinado, y no está de acuerdo conmigo –repuso el anciano. Era indudable que, para la comadrona, Kotiwala era Kotiwala y Banerji no era nadie. Su expresión así lo confirmaba, más que cualquier frase. Chance se dijo que allí tenía la ocasión de comprobar si la confianza de la comadrona estaba realmente justificada. –En vez de distraer al doctor Banerji, que parece estar muy ocupado –sugirió Chance–, ¿por qué no traer aquí al niño, para echarle una ojeada? –Le presento al doctor Chance, de la OMS –dijo la comadrona, y Kotiwala estrechó la mano del aludido con aire ausente. –Sí, creo que es una buena idea –replicó–. Más vale contar con una segunda opinión. Chance se dijo que sus estudios relativamente recientes le permitirían aplicar algunos procedimientos que Kotiwala no estaba acostumbrado a usar. Pero ocurrió al revés: lentamente fue palpando el anciano el cuerpo y los miembros de la criatura, de un modo tan experto que Chance no pudo por menos que admirarle. Aquello tenía grandes ventajas, siempre que se conociera la localización normal de cada hueso y de los músculos principales, en la armazón infantil. De todas formas, el reconocimiento tampoco reveló nada en esta ocasión. El corazón parecía normal, igual que la presión sanguínea; el aspecto externo era saludable, los reflejos resultaban vigorosos, las fontanelas del cráneo algo anchas, aunque dentro del límite de variación normal... Después de tres cuartos de hora, Chance se convenció del hecho que el anciano hacía aquello para impresionarle. Notó que Kotiwala alzaba los párpados del niño una y otra vez y le miraba los ojos como si pudiera leer en el cerebro que había detrás. La repetición del acto comenzaba a irritarle, y cuando volvió a hacerlo no pudo dominarse y le preguntó: –Dígame, doctor, ¿qué ve usted en esos ojos? –¿Y usted, quiere decirme si ve algo? –repuso Kotiwala, e indicó a Chance que podía observar, si lo deseaba. –No encuentro nada extraño –murmuró Chance un momento después. –Eso mismo he advertido yo. Nada. “¡Por todos los santos!”, se dijo Chance para sí mismo, y se dirigió hacia un rincón de la estancia mientras se quitaba los guantes de goma, para echarlos luego en el cubo de prendas para esterilizar. –Francamente –declaró por encima del hombro, poco después–, yo no veo nada anormal en esa criatura. ¿Qué cree usted? ¿Que el alma de un gusano ha entrado en ese cuerpo por error, o algo parecido? Kotiwala no podía haber pasado por alto el evidente sarcasmo de aquellas palabras, a pesar de lo cual su respuesta fue tranquila y cortés. –No, doctor Chance –dijo–, eso me parece poco probable. Después de muchas horas de contemplación, he llegado al convencimiento que las ideas tradicionales son inexactas. La condición del hombre es algo simplemente humano, y abarca tanto al idiota como al genio, sin comprender otras especies. De todos modos, ¿quién podría asegurar que el alma de un chimpancé o de un perro es inferior a la que se trasluce en la mirada de un perfecto imbécil? –Ciertamente, yo no lo aseguraría –repuso Chance, sin dejar de ironizar, y mientras se quitaba la bata, Kotiwala se encogió de hombros, suspiró y se quedó en silencio. Más tarde... El sunnyasi Ananda Bhagat no vestía más que un taparrabos, y sus pertenencias en este Mundo consistían tan sólo en una escudilla y el cayado que empuñaba. A su alrededor, la gente del poblado tiritaba en sus atuendos rústicos y baratos –ya que hacía frío en la zona de las colinas, en aquel mes de diciembre–, y pasaban todo el tiempo que podían acurrucados ante las pequeñas hogueras. Quemaban ramitas, raramente carbón, y también excrementos de vaca secos. Los ingenieros agrónomos extranjeros les habían aconsejado que usaran los excrementos como abono, pero el calor del fuego estaba más cerca de su presente que el misterio del aprovechamiento del nitrógeno por la tierra en las cosechas del año siguiente. Ahora, ignorando el frío, sin hacer caso del denso humo de la hoguera que subía hacia el techo y llenaba la sombría choza, Ananda Bhagat habló con tranquilizador acento a la temerosa muchacha de diecisiete años a cuyo pecho se aferraba el niño. Había mirado los ojos de éste, y de nuevo volvió a escudriñarlos... ¡Nada! No era la primera vez que había visto eso en aquel pueblo, ni era tampoco el primer pueblo donde ocurría. Aceptó el hecho como una circunstancia de la vida. Al renunciar a seguir llevando su apellido, Kotiwala había dejado de lado los prejuicios de aquel doctor en medicina por el Trinity College, de Dublín, que preconizaba la aplicación de los criterios científicos más estrictos en las salas asépticas de un gran hospital urbano. Al cabo de ochenta y cinco años de vida, intuyó que sobre él pesaba una mayor responsabilidad, y se dispuso a asumirla. Mientras observaba inquisitivamente el rostro inexpresivo del pequeño creyó percibir un ruido sordo. La joven madre también lo oyó, y se encogió visiblemente, pues era intenso y se hacía cada vez más fuerte. Tanto se había desvinculado Ananda Bhagat de su antiguo Mundo, que tuvo que hacer un esfuerzo para poder identificarlo. Era un fuerte zumbido en el cielo. Un helicóptero, algo insólito en aquel lugar. ¿Para qué venía un helicóptero a un pueblito determinado de entre los setenta mil que había en la India? La joven madre gimió, y el sunnyasi dijo: –Tranquilízate, hija mía. Iré afuera a ver lo que ocurre. Antes de dejar caer la mano de la muchacha, le dio una palmadita tranquilizadora y cruzó la deteriorada puerta, saliendo a la calle, que barría un viento helado. Aquel pueblo sólo tenía una calle. Haciéndose sombra con la enjuta mano, el sunnyasi miró hacia arriba, al cielo. En efecto, era un helicóptero que volaba en círculos, reluciendo bajo los tenues rayos del Sol invernal. El aparato estaba descendiendo. Dentro de poco tiempo, ya se habría posado en el suelo. Ananda Bhagat esperó. Un momento después la gente salió de sus chozas haciendo comentarios, preguntándose sin duda por qué la atención del Mundo exterior se había centrado en ellos, bajo la forma de aquel estruendoso vehículo. Al advertir que su portentoso visitante, el santón, el sunnyasi –los que eran como él escaseaban en aquellos días y había que venerarlos–, se mantenía impávido, sacaron coraje de su ejemplo y permanecieron firmes en sus lugares. El helicóptero aterrizó en medio de un remolino de polvo, algo más allá del accidentado sendero que llamaban “calle”, y del interior del aparato saltó un hombre. Era un extranjero alto, de pelo rubio y tez clara, que contempló la escena calmosamente, y que al advertir la presencia del sunnyasi dejó escapar una exclamación. Tras decir algo a sus acompañantes, cruzó la calle a grandes zancadas. Otras dos personas salieron del helicóptero y se colocaron junto al aparato, hablando en voz baja: una muchacha de unos veinte años, ataviada con un sari verde y azul, y un joven de amplio “traje”, el piloto. Apretando la criatura contra su cuerpo, la joven madre también había salido a ver lo que ocurría, mientras su primer hijo, que apenas había dejado los pañales, la seguía con pasos inseguros, tendiendo una mano para aferrarse al sari de su madre en caso que perdiera el equilibrio. –¡Doctor Kotiwala! –exclamó el joven que había descendido del helicóptero. –Ese era yo –contestó el santón, con voz ronca; el idioma inglés había huido de su mente, como una sierpe abandona su antigua piel. –¡Por todos los cielos! –manifestó el joven ásperamente–; ya hemos tenido bastante trabajo con localizarle, para que además nos reciba con juegos de palabras cuando al fin le encontramos. Nos hemos detenido en treinta poblados, haciendo indagaciones, y siempre nos decían que usted había estado allí poco antes... El joven extranjero se secó el rostro con el dorso de la mano y añadió: –Me llamo Barry Chance, por si lo ha olvidado. Nos conocimos en la maternidad de... –Le recuerdo muy bien –interrumpió el sunnyasi–. Pero, ¿quién soy yo para que gaste usted tanto tiempo y energías en la búsqueda de mi persona? –Sólo puedo decirle que es usted el primer hombre que ha reconocido a un vitanul. Siguió un momento de silencio. En ese lapso, Chance pudo apreciar cómo la personalidad del santón se desvanecía, para ser substituida por la del doctor Kotiwala. El cambio se reflejó sobre todo en la voz, que en las palabras siguientes volvió a adquirir aquel “acento galés de Bombay”. –Mi latín es rudimentario, pues sólo aprendí lo necesario para la medicina, pero deduzco que la palabra proviene de vita, vida, y nullus, nada... Se refiere usted a alguien como esta criatura, ¿verdad? Kotiwala hizo un gesto a la joven madre, para que avanzase un paso, y colocó suavemente una mano sobre la espalda del pequeño. Chance echó una mirada, se encogió de hombros y luego declaró: –Si usted lo dice... Esta niña sólo tiene dos meses, ¿no es cierto? Entonces, sin reconocimiento alguno... Dejó en suspenso la frase, con entonación de duda, pero en seguida continuó, diciendo apasionadamente: –¡Sí, sin examen alguno! ¡Ahí está el quid! ¿Sabe usted qué pasó con el niño del que usted dijo que tenía algo raro, la última vez que asistió a un parto, antes de... de retirarse? Había un fiero acento en la voz de Chance, pero no iba dirigido contra el anciano, sino que era sencillamente un signo exterior con el cual manifestaba que se hallaba en el límite de su resistencia. –He visto muchos como aquél, desde entonces –aseguró Kotiwala–. Puedo imaginar lo que sucedió, pero prefiero que me lo diga usted. Decididamente, no era ya el sunnyasi quien hablaba, sino el médico competente con toda una vida de práctica a sus espaldas. Chance le observó con un gesto que no estaba exento de temor. Los curiosos lugareños congregados en torno a los dos hombres reconocieron aquella expresión y dedujeron –aunque ninguno de ellos podía seguir la rápida conversación en inglés– que el extranjero que había llegado por el aire se sentía bajo el influjo de la personalidad de su “hombre santo”. Ello les hizo sentirse mucho más tranquilos. –Bien, el caso es que su amiga, la comadrona –dijo Chance–, siguió insistiendo en que, si usted había dicho que el chiquillo tenía algo extraño, así debía ser, aunque ni yo ni el doctor Banerji hubiéramos observado en él nada anormal. Continuó con el asunto, hasta que llegó a obstaculizar mi trabajo y a demorar mi marcha. De modo que antes de perder la paciencia hice trasladar el niño a Nueva Delhi, para que le hicieran en la OMS la serie de análisis más completos que pueden llevarse a cabo. ¿Y sabe usted lo que observaron? Kotiwala se acarició la frente con gesto de cansancio y repuso: –¿La supresión de los ritmos alfa y theta, tal vez? –¡Usted ya lo sabía! El evidente tono de acusación que se advertía en la voz de Chance fue percibido por los nativos, algunos de los cuales avanzaron con aire amenazador y se situaron junto al sunnyasi, como para protegerle. Kotiwala les hizo un gesto, indicándoles que no había nada que temer. Luego dijo: –No, no lo sabía. Lo supuse cuando me preguntó usted lo que habían observado. –Entonces, ¿cómo es posible...? –¿Que adivinase yo que aquella criatura no era normal? No puedo explicarle eso, doctor Chance. Se necesitarían sesenta años de trabajar en una maternidad, viendo decenas de niños nacer día tras día, para que pudiera usted comprender lo que yo vi en ese momento. Chance reprimió el exabrupto que pugnaba por escapar de entre sus labios, y dejó caer los hombros un desaliento. –Tendré que reconocer eso –contestó–. Pero el hecho subsiste: usted advirtió, al cabo de unos minutos de su nacimiento, e incluso aunque el niño parecía sano y el reconocimiento practicado no reveló ninguna deficiencia orgánica, que su cerebro estaba... estaba vacío, ¡que no había mente alguna en aquel cuerpo! ¡Cielos, el trabajo que tuve para convencer a los de la OMS que usted lo había adivinado; las semanas de discusiones, antes que me dejasen volver a la India, para buscarle! –Sus pruebas... –murmuró Kotiwala, como sin dar importancia a aquella última frase–. ¿Han realizado muchas? Chance alzó los brazos al cielo e inquirió: –Dígame, doctor, ¿dónde demonios ha estado en estos dos últimos años? –Recorriendo descalzo los más humildes poblados –contestó al fin Kotiwala–. No he recibido noticias del Mundo exterior. Este Mundo es muy reducido. Y al decir esto señaló con la mano la rústica calleja, las chozas míseras, los campos labrados, las montañas que lo circundaban todo. El joven médico aspiró profundamente y agregó: –De modo que usted no sabe nada, y no parece importarle. Bien, permítame que le informe. Pocas semanas después de haberle conocido se propagaron algunas noticias que me hicieron recordar mi encuentro con usted en la India. Eran ciertos informes acerca de un repentino y aterrador incremento de la imbecilidad congénita. Normalmente el recién nacido comienza a reaccionar a muy poca edad. Los más precoces sonríen tempranamente, y cualquiera de ellos es capaz de notar un movimiento, percibir los colores vivos y alargar el brazo para tomar algo... –Todos, menos los que usted ha llamado vitanuls, ¿no es cierto? –Así es –contestó Chance, y cerró los puños con ademán de impotencia–. ¡Esas criaturas no dan muestras de tener vida! ¡No presentan ninguna reacción normal! Hay una ausencia de ondas cerebrales normales cuando se les hace un electroencefalograma, como si todo lo que caracteriza al ser humano hubiera..., ¡hubiera huido de ellos! Señaló luego con el índice el pecho del anciano y agregó con voz alterada: –¡Y usted lo advirtió desde el primer momento! ¡Dígame cómo pudo ocurrir eso! –Espere un momento –dijo Kotiwala, a quien el peso de los años no restaba dignidad–. De ese aumento de la imbecilidad, ¿se enteró usted en cuanto yo me retiré de mis tareas en la maternidad? –No, claro que no. –¿Por qué “claro que no”? –Pues porque estábamos demasiado ocupados para prestar atención a ciertas cosas. Un pequeño triunfo de la medicina llenaba los titulares de los periódicos y daba a la OMS no pocos quebraderos de cabeza. El tratamiento antisenil se hizo público pocos días después de conocernos usted y yo, y todo el Mundo comenzó a pedir esa panacea. –Comprendo –dijo Kotiwala; y su figura se encorvó con desaliento. –¿Qué es lo que comprende usted? –inquirió Chance. –Perdone mi interrupción. Prosiga, por favor. Chance sintió un escalofrío, como si de pronto recordase la gélida temperatura de diciembre. –Hicimos todo lo posible –continuó diciendo–, y aplazamos el anuncio de ese tratamiento hasta que hubo existencias suficientes como para aplicárselo a varios millones de solicitantes. La medida resultó desafortunada, ya que todos aquellos a quienes un familiar se les murió poco antes comenzaron a acusarnos de haberles dejado morir por negligencia. Comprenderá usted que en tal situación todo lo que hacíamos parecía desacertado. Y, por si fuera poco, se recibió una noticia escalofriante: ¡los casos de imbecilidad congénita aumentaban a un diez, y luego a un veinte y hasta a un treinta por ciento de los nacimientos! ¿Qué estaba sucediendo? Los rumores se hacen cada vez más amenazadores, ya que justamente cuando comenzábamos a felicitarnos por el eficaz resultado de la vacuna antisenil se inicia el fenómeno más estremecedor de la historia de la Medicina, y, además, la situación va empeorando sin cesar... En las dos últimas semanas la proporción de deficientes mentales totales ha alcanzado un ochenta por ciento. ¿Comprende lo que esto significa, o está tan absorto su sus místicas contemplaciones que eso no le preocupa en absoluto? Debe usted darse cuenta del hecho que, de cada diez niños que han nacido esta última semana, no importa en qué país o continente, ¡ocho de ellos son animales sin mente! –¿Y, a su juicio, el que examinamos juntos fue el primero de ellos? –inquirió el anciano. Kotiwala hizo caso omiso de la dureza que se transparentaba en las palabras del joven médico; tenía la vista ausente, clavada en la azul lejanía, sobre las montañas. –Eso hemos podido deducir –dijo Chance, haciendo un ademán significativo con la mano–. Cuando fuimos investigando retrospectivamente, comprobamos que las primeras criaturas con esas características habían nacido el mismo día en que estuvimos usted y yo en la maternidad y que el primero de todos ellos nació una hora después, aproximadamente, de conocerle a usted yo. –¿Qué ocurrió entonces? –Lo que podía esperarse. Todos los recursos de la ONU se pusieron en juego; estudiamos los antecedentes del asunto en todo el Mundo, hasta nueve meses antes de aquel día, cuando las criaturas debieron haber sido concebidas... pero no sacamos nada en limpio. Lo único cierto es que todos esos pequeños están vacíos, mentalmente huecos... Si no estuviéramos en un callejón sin salida, nunca se me habría ocurrido cometer la tontería de venir a verle, ya que, después de todo, imagino que en nada podrá usted ayudarnos, ¿no es cierto? El apasionado ardor del que daba muestras Chance desde que llegó pareció haberse consumido de pronto, dando la impresión de habérsele agotado las palabras. Kotiwala permaneció reflexionando durante un par de minutos, mientras los lugareños, cada vez más inquietos, murmuraban entre ellos. Al fin, el anciano rompió su mutismo, preguntando: –Esa droga antisenil, ¿ha tenido éxito? –Sí, afortunadamente. De no haber tenido ese consuelo en medio de semejante desastre creo que nos habríamos vuelto locos. Con ello ha disminuido increíblemente el índice de mortalidad; como todo ha sido debidamente planeado, estamos en condiciones de alimentar a todos aquellos seres humanos que van agregándose, y... –Bien –le interrumpió Kotiwala–; creo que puedo decirle lo que ocurrió el día en que nos conocimos. Chance le miró asombrado. –¡Entonces dígalo, por Dios! –exclamó–. Es usted mi última esperanza. ¡Nuestra última esperanza! –No puedo ofrecer esperanza alguna, hijo mío –repuso el anciano, y sus suaves palabras resonaron como el tañido de una campana que toca a muerto–. Pero podría sacar una deducción. Creo haber leído que, según los cálculos, en este siglo XXI hay tantos seres humanos vivos como los que han muerto desde que el hombre evolucionó y pudo ser considerado como tal. ¿No es así? –Así es, en efecto. Yo también leí esa obra hace ya algún tiempo. –Entonces puedo afirmar que lo ocurrido el día en que nos conocimos fue esto: el número de todos los seres humanos que habían existido hasta entonces fue superado por el de los vivos, por vez primera. El joven movió la cabeza, atónito; luego murmuró: –Creo... creo que no le entiendo... ¿O acaso sí... acaso le comprendo perfectamente? –Y, al mismo tiempo o poco después –siguió diciendo Kotiwala–, ustedes descubren y aplican en todo el Mundo una droga que combate la vejez. Doctor Chance, usted no querrá aceptar esto, pues recuerdo que me gastó aquel día una broma acerca de un gusano; pero yo sí lo acepto. Afirmo que usted me ha hecho comprender lo que vi al mirar a los ojos de aquel recién nacido, cuando hice lo mismo con esta pequeña. Así diciendo, apoyó dulcemente la mano sobre el cuerpecillo que sostenía la joven madre, a su lado, quien le dirigió una tímida y breve sonrisa. –No se trata de la ausencia de mente, como usted ha dicho –añadió Kotiwala–, sino de una falta de alma. Durante unos segundos Chance creyó oír una risa demoníaca en el susurro del viento invernal. Con un violento esfuerzo trató de librarse de aquella idea. –¡No, eso es absurdo! –exclamó–. ¡No puede usted decirme que hay escasez de almas humanas, como si estuvieran almacenadas en algún depósito cósmico y las entregasen por encima de un mostrador cada vez que nace un niño! ¡Vamos, doctor, usted es una persona culta! –Como usted bien dice –repuso cortésmente Kotiwala–, eso es algo que yo no me aventuraría a discutirle. Pero de todos modos debo estarle agradecido por haberme indicado lo que debo hacer. –¡Magnífico! –exclamó Chance–. Heme aquí cruzando medio Mundo, en la esperanza que usted me diga cómo debo actuar, y en lugar de ello afirma usted que yo le he indicado... Pero, ¿qué va a hacer usted? Un brillo de esperanza asomaba ahora a los ojos de Chance, al fin. –Debo morir –manifestó el sunnyasi. Y, recogiendo su cayado y su escudilla, sin decir una sola palabra a los demás, ni siquiera a la joven madre a la que había consolado poco antes, se alejó con el lento paso de los ancianos por el camino que conducía a las altas montañas azules y a los hielos eternos con cuyo auxilio iba a liberar su alma. Edición digital de Arácnido Judas John Brunner Judas, © 1967. Traducción de Domingo Santos y Francisco Blanco en Visiones peligrosas 3, antología de relatos de ciencia ficción recopilados por Harlan Ellison, Super Ficción 84, Ediciones Martínez Roca S. A., 1980. El servicio del viernes por la noche estaba terminando. Los rayos del declinante Sol de primavera se filtraban a través del polícromo plástico de las ventanas y se esparcían por el suelo del pasillo central como una mancha de aceite sobre una carretera húmeda. Sobre el acero pulido del altar una rueda plateada giraba constantemente, resplandeciendo entre dos lámparas siempre encendidas de vapor de mercurio; sobre todo ello, silueteada contra el obscuro cielo del este, se erguía una estatua de Dios. El coro, cubierto con sobrepellices, cantaba una antífona –El Verbo hecho Acero–, y el pastor permanecía sentado escuchando con las manos unidas en copa bajo el mentón, preguntándose si Dios habría aprobado el sermón que acababa de pronunciar sobre la Segunda Venida. La mayor parte de la amplia congregación estaba arrebatada con la música. Sólo un hombre de entre los presentes, al final de la última fila de bancos de acero, se agitaba impaciente, apretando con dedos nerviosos el almohadillado de caucho del reposafrentes situado ante él. Tenía que mantener las manos ocupadas, O de otro modo se dirigirían al bulto del bolsillo interior de su sencilla chaqueta marrón. Sus acuosos ojos azules vagaban incesantes a lo largo de las graciosas y supremas líneas del templo de metal, y se desviaban cada vez que llegaban al motivo de la rueda que el arquitecto –probablemente el propio Dios– había incorporado allí donde era posible. La antífona terminó con una vibrante disonancia y la congregación se arrodilló, las cabezas apoyadas contra los reposafrentes, mientras el pastor pronunciaba la bendición de la Rueda. El hombre de marrón no estaba escuchando en realidad, pero captó unas pocas frases: “Pueda él guiaros en vuestras tareas... serviros de eterno pivote... aportaros finalmente la paz del auténtico círculo eterno...” Entonces se levantó con el resto de ellos, mientras el coro salía al ritmo del órgano electrónico. El pastor había desaparecido directamente por la puerta de la sacristía, mientras los fíeles empezaban a dirigirse con gran ruido hacia las salidas principales. Sólo quedó él sentado en su banco. No era el tipo de persona a la que se mira dos veces. Tenía el pelo color arena, y un rostro cansado y retorcido; sus dientes eran irregulares y estaban manchados, sus ropas colgaban mal cortadas, y sus ojos estaban ligeramente desenfocados, como si necesitara gafas. Resultaba evidente que el oficio no le había procurado la paz mental. Al fin, cuando todo el Mundo se hubo ido, se puso en pie y volvió a colocar el almohadillado de caucho escrupulosamente en su exacto lugar. Por un momento cerró los ojos y movió los labios sin pronunciar ningún sonido; como si ese acto le hubiera dado el coraje de tomar una decisión, pareció erguirse como un saltador preparándose para tirarse desde el trampolín. Bruscamente abandonó su banco y echó a andar –en silencio sobre la mullida alfombra que recubría la nave– hacia la pequeña puerta de acero en la que figuraba la única palabra SACRISTÍA. A su lado estaba la campanilla. La hizo sonar. Poco después la puerta fue abierta por un acólito menor, un joven vestido de gris y llevando unas cadenas metálicas que tintineaban al moverse, las manos enfundadas en unos brillantes guantes grises, el cuero cabelludo oculto bajo un casquete de acero liso. Con una voz que la práctica había hecho impersonal, el acólito dijo: –¿Desea consejo? El hombre de marrón asintió, apoyándose nerviosamente en uno y otro pie. Desde el umbral eran visibles varias imágenes devotas y estatuas; bajó la mirada ante ellas. –¿Cuál es su nombre? –preguntó el acólito. –Karimov –dijo el hombre de marrón–. Julius Karimov. Se tensó un poco mientras hablaba, sus ojos aleteando sobre el rostro del acólito en busca de alguna reacción. No captó ninguna, y se relajó cuando el joven le dijo que aguardara mientras informaba al pastor. En el momento en que estuvo solo, Karimov cruzó la sacristía y examinó un cuadro en la pared del fondo: Manufactura Inmaculada de Anson, representando el legendario origen de Dios... un rayo cayendo del cielo para golpear un lingote de acero puro. Estaba excelentemente pintado, por supuesto; la utilización por parte del artista de la pintura electroluminiscente, en particular para el rayo, era de una gran maestría. Pero a Karimov le provocó una náusea física, y tras algunos segundos tuvo que apartarse. Finalmente el pastor entró, con su ropa de oficiante que lo identificaba como uno de los Once más próximos a Dios, su casquete –que durante el servicio había ocultado su cráneo afeitado– retirado, sus blancas y estilizadas manos jugueteando con un enjoyado emblema de la Rueda que colgaba en torno a su cuello de una cadena de platino. Karimov se volvió despacio para enfrentarse con él, la mano derecha ligeramente alzada en un gesto muerto antes de nacer. Había sido un riesgo calculado decir su verdadero nombre; pensó que probablemente era todavía un secreto. Pero su rostro auténtico... No, ningún asomo de reconocimiento. El pastor se limitó a decir con su profesionalmente resonante voz: –¿Qué puedo hacer por ti, hijo mío? El hombre de marrón cuadró los hombros y dijo, simplemente: –Quiero hablar con Dios. Con el aire resignado de alguien acostumbrado a tratar con peticiones de ese tipo, el pastor suspiró. –Dios está extremadamente ocupado, hijo mío –murmuró–. Tiene que cuidar del bienestar espiritual de toda la raza humana. ¿No puedo ayudarte yo? ¿Hay algún problema en particular sobre el que necesites consejo, o buscas una guía divina generalizada para programar tu vida? Karimov le miró con desconfianza y pensó: “¡Este hombre cree realmente! Su fe no es tan sólo una fachada para sacar beneficio de ella, sino que cree honesta y profundamente, ¡y eso es mucho más terrible que cualquier otra cosa, más terrible que el hecho de que todos aquellos que estaban conmigo al principio creyeran también!” Al cabo de un momento dijo: –Es usted muy amable, padre, pero necesito más que un mero consejo. He... – pareció tropezar con la palabra– rezado mucho y pedido la ayuda de varios pastores, y aún no he alcanzado la paz del auténtico círculo. Una vez, hace mucho tiempo, tuve el privilegio de ver a Dios en el acero; desearía verle de nuevo, eso es todo. No tengo la menor duda, por supuesto, de que Él me recordará. Hubo un largo silencio, durante el cual los obscuros ojos del pastor permanecieron fijos en Karimov. Finalmente dijo: –¿Recordarte? ¡Oh, sí, seguro que te recordará! ¡Pero ahora yo también te recuerdo! Su voz se estremeció con una incontenible furia, y tendió la mano hacia una campanilla en la pared. Una fuerza nacida de la desesperación fluyó por todo el delgado cuerpo de Karimov. Se lanzó contra el pastor, apartando a un lado el tendido brazo cuando estaba a unos pocos centímetros de su meta, derribando al alto hombre, agarrando la gruesa cadena que llevaba en torno a su cuello y tirando de ella con cada gramo de fuerza que pudo reunir. La cadena mordió profundamente la pálida carne; como un poseso, Karimov tiró y tiró, enrolló, volvió a sujetarla y tiró de nuevo. Los ojos del pastor se desorbitaron, su boca se abrió pronunciando gruñidos indistintos y casi inaudibles, sus puños golpearon los brazos de su atacante... se hicieron más débiles, cayeron... Karimov se echó hacia atrás, estremeciéndose ante lo que había hecho, y se obligó a ponerse tambaleantemente en pie. Murmuró sus más sinceras disculpas al antiguo colega que ahora estaba ya más allá de toda posibilidad de poder oírle; luego se calmó con unas cuantas profundas inspiraciones y se aproximó a la puerta por la que no había entrado en la habitación. En su trono, tras el dosel de acero en forma de rueda, se sentaba Dios. Sus pulidos miembros relucían bajo la tamizada luz, su cabeza estaba magníficamente esculpida para sugerir un rostro humano pero sin poseer ni un solo rasgo humano... ni siquiera ojos. “Ciega e insensata cosa”, pensó Karimov mientras cerraba la puerta tras de sí. Inconscientemente, su mano tocó lo que llevaba en el bolsillo. La voz también era más que humanamente perfecta, un profundo y puro tono, como si fuera un órgano el que hablaba. –Hijo mío... –dijo. Y se detuvo. Karimov lanzó un audible suspiro de alivio, y su nerviosismo cayó de él como si fuera una capa. Avanzó casualmente y se sentó en la central de las once sillas dispuestas en forma de herradura ante el trono, mientras la ciega y brillante mirada del robot se posaba en él y toda la estructura de metal se estremecía de sorpresa. –¿Y bien? –desafió Karimov–. ¿Cómo te sientes encontrándote con alguien que, para variar, no cree en ti? El robot se movió de una forma completamente humana, relajándose. Los dedos de acero se cruzaron bajo su mentón mientras estudiaba al intruso con interés en vez de con sorpresa. La voz volvió a canturrear: –¡Así que eres tú, Negro! Karimov asintió con una débil sonrisa. –Así es como acostumbraban a llamarme en los viejos tiempos. Solía pensar que era una estupidez... asignar nombres falsos a los científicos que trabajaban en proyectos ultrasecretos. Pero finalmente resultó tener sus ventajas, para mí al menos. Le di mi propio nombre de Karimov a tu... esto... difunto apóstol de fuera y no significó nada para él. Hablando de auténticos nombres, por cierto: ¿cuánto tiempo hace que nadie se ha dirigido a ti como A-46? El robot se sobresaltó. –¡Es un sacrilegio aplicarme ese término! –Sacrilegio... y un cuerno. Iré más lejos y te recordaré lo que esa A de A-46 significa. ¡Androide! ¡Una imitación de un hombre! Un insensato ensamblaje asexuado de partes metálicas que yo ayudé a diseñar, ¡y que se llama a sí mismo Dios! –un aplastante desprecio tiñó las últimas palabras–. ¡Tú y tus fantasías de Manufactura Inmaculada! ¡Engendrado por un rayo de los cielos a partir de un bloque de acero en bruto! Hablando acerca de haber creado a los hombres a la propia imagen de Dios... ¡Eres tú el “Dios” que fue creado a imagen del hombre! Y al que habían incorporado incluso la posibilidad de alzarse de hombros, recordó Karimov con un estremecimiento cuando el robot hizo uso de su facultad. –Dejemos el sacrilegio a un lado por el momento, entonces –dijo la máquina–. ¿Hay alguna razón válida por la cual puedas negar que yo soy Dios? ¿Por qué la segunda Encarnación no puede ser una Inferración... en acero imperecedero? En cuanto a tu absurda y ridícula creencia de que tú creaste la parte metálica en mí, cosa que de todos modos no tiene la menor importancia, ya que tan sólo el espíritu es eterno, se ha dicho hace mucho tiempo que nadie es profeta en su tierra, y puesto que la Inferración se produjo cerca de tu estación experimental... Karimov se echó a reír. –¡Qué me condene! –dijo–. ¡Creo que tú mismo estás convencido de ello! –Estás condenado, sin la menor duda. Por un momento, viéndote entrar en mi sala del trono, creí que habías comprendido el error de tu proceder y que venías a reconocer finalmente mi divinidad. En mi infinita compasión te daré una última posibilidad de hacerlo antes de llamar a mis pastores para que te lleven con ellos. Ahora o nunca, Negro o Karimov o como elijas llamarte: ¿te arrepientes y crees? Karimov no estaba escuchando. Estaba mirando más allá de la brillante máquina, a la nada, mientras su mano acariciaba el bulto en su bolsillo. Dijo en voz muy baja: –He estado preparando durante años este momento... durante veinte años, desde el día en que te pusimos en marcha y empecé a sospechar que nos habíamos equivocado. Pero hasta ahora no había nada que yo pudiera hacer. Y mientras tanto, mientras sudaba y pensaba en un modo de detenerte, he podido presenciar la definitiva humillación de la humanidad. Hemos sido esclavos de nuestras herramientas desde que el primer hombre de las cavernas hizo el primer cuchillo para ayudarle a cazar su cena. Después de eso ya no pudo hacer marcha atrás, y proseguimos hasta que nuestras máquinas fueron diez millones de veces más poderosas que nosotros. Nos dimos coches cuando hubiéramos podido aprender a correr; construimos aeroplanos cuando hubiéramos podido hacer que nos crecieran alas. Y luego lo inevitable. Hicimos de una máquina nuestro Dios. –¿Y por qué no? –respondió el robot–. ¿Puedes nombrar algún aspecto en el cual no sea superior a ti? Soy más fuerte, más inteligente y más duradero que un hombre. Poseo poderes mentales y físicos que superan toda comparación. No siento dolor. Soy inmortal e invulnerable, y sin embargo dices que no soy Dios. ¿Por qué? ¡Por simple perversidad! –No –dijo Karimov con una terrible franqueza–. Porque estás loco. Tú eras la culminación del trabajo de una década de todo nuestro equipo: la docena de cibernéticos más brillantes del Mundo. Nuestro sueño era crear un análogo mecánico de un ser humano que pudiera ser programado directamente con la inteligencia extraída de los esquemas de nuestros propios cerebros. En eso tuvimos éxito..., ¡demasiado! He tenido tiempo suficiente en los últimos veinte años para efectuar un estudio detallado y descubrir dónde nos equivocamos. Fue un error mío, Dios me perdone... El auténtico Dios, si existe, no tú, fraude mecánico. Siempre, en algún lugar en lo más profundo de mi mente, mientras estábamos construyéndote, había agazapada la idea de que construyendo la máquina que habíamos proyectado nos situábamos a la altura de Dios: ¡construir una inteligencia creativa, algo que nadie excepto Él había conseguido todavía! Eso era megalomanía, y me siento avergonzado por ello, pero estaba en mi mente, y de la mía fue transferido a la tuya. Nadie lo sabía; incluso yo tenía miedo de admitirlo ante mí mismo, porque la vergüenza es una gracia humana salvadora. ¡Pero tú! ¿Qué puedes saber de la vergüenza, de la continencia, de la empatía y del amor? Una vez implantada en tu complejo de neuronas artificiales, esa manía creció hasta que no conoció límites. Y aquí estás. ¡Loco con el anhelo de la gloria divina! ¿Por qué si no la doctrina del Verbo hecho acero, y la imagen de la Rueda, la forma mecánica que no existe en la Naturaleza? ¿Por qué si no los problemas que te has tomado para establecer paralelos en tu existencia sin dioses con la del más grande Hombre que jamás haya existido? Karimov seguía hablando aún en un tono bajo y controlado, pero sus ojos destellaban con odio. –No tienes alma, y me acusas de sacrilegio. Eres una colección de cables y transistores y te llamas a ti mismo Dios. ¡Blasfemia! ¡Sólo un hombre puede ser Dios! El robot se agitó con un resonar de miembros metálicos y dijo: –Todo esto no es simplemente absurdo sino una pérdida de mi valioso tiempo. ¿Para eso has venido... para desvariar ante mí? –No –dijo Karimov–. He venido a matarte. Finalmente su mano se hundió en el abultado bolsillo y extrajo el objeto allí oculto: una pequeña y curiosa arma, de menos de quince centímetros de largo. Un corto tubo de metal se prolongaba hacia delante; en la parte de atrás de la culata surgía un hilo flexible que desaparecía entre sus ropas; bajo su pulgar había un pequeño pulsador rojo. Dijo: –Me tomó veinte años diseñar y construir esto. Elegimos un acero para tu cuerpo que sólo una bomba atómica podía destruir; ¿y cómo podía un hombre llegar hasta tu presencia con un arma nuclear a su espalda? He debido esperar hasta conseguir los medios de cortar tu acero tan fácilmente como un cuchillo corta la débil piel del hombre. Aquí está... ¡Y ahora puedo reparar el mal que le he hecho a mi propia especie! Apretó el pulsador. El robot, inmóvil hasta ese momento como si fuera incapaz de creer que alguien podía desear realmente hacerle algún daño, saltó en pie, se volvió a medias, y se detuvo paralizado cuando un pequeño agujero apareció en el metal de su costado. El acero empezó a formar pequeñas gotitas en torno al agujero; el área inmediata resplandeció con un color rojizo, y las gotas fluyeron como agua... o sangre. Karimov mantuvo firmemente el arma, aunque le quemaba los dedos. El sudor resbalaba de su frente. Otro medio minuto, y el daño sería irreparable. Tras él, una puerta se abrió de golpe. Maldijo, porque su arma no era efectiva contra un hombre. La mantuvo apuntada hasta el último momento; luego fue agarrado por detrás y le sujetaron los brazos, y el arma fue arrancada de su hilo y tirada al suelo y pateada hasta reducirla a pedazos. El robot no se movió. La tensión de veinte años repletos de odio estalló, y el alivio de Karimov brotó de una risa histérica que no conseguía dominar. Cuando finalmente lo consiguió, vio que el hombre que lo sujetaba era el acólito menor que le había hecho entrar en la sacristía, y que había otros hombres a su alrededor, desconocidos, mirando en un profundo silencio a su Dios. –¡Miradlo, miradlo! –gritó Karimov–. Vuestro ídolo no era más que un robot que el hombre que lo construyó podía destruir también. Dijo que era divino, ¡pero ni siquiera era invulnerable! ¡Yo os he liberado! ¿No comprendéis? ¡Yo os he hecho libres! Pero el acólito no le prestaba ninguna atención. Miraba fijamente al monstruoso muñeco de metal, humedeciéndose los labios, hasta que al fin dijo en una voz que no era ni aliviada ni horrorizada, sino simplemente maravillada: –¡La llaga en el costado! Un sueño empezó a morir en la mente de Karimov. Aturdido, contempló a los otros hombres avanzar hacia el robot y mirar el agujero; oyó a uno decir: –¿Cuánto tiempo se necesitará para reparar el daño? Y al otro replicar distraídamente: –Oh, tres días, supongo. Y comprendió claramente lo que había hecho. ¿No era acaso un viernes, y de primavera? ¿No sabía que el robot había trazado cuidadosos paralelismos entre su propia carrera y la del hombre al que parodiaba? Como la otra, había alcanzado su climax: había habido una muerte, y habría una resurrección... al tercer día... Y la tenaza del Verbo hecho acero jamás sería rota. Uno tras otro, los hombres hicieron la señal de la Rueda y se fueron, hasta que sólo quedó uno. Severo, descendió del trono para enfrentarse a Karimov y dirigirse al acólito que lo mantenía firmemente sujeto. –¿Quién es, entonces? –preguntó el hombre. El acólito miró a la desmadejada figura que se había derrumbado en un sillón con el peso de todas las eras aplastándole, y su boca se redondeó en una O de comprensión. –¡Ahora lo entiendo! –dijo–. Se hace llamar Karimov. Pero su auténtico nombre debería ser Iscariote. Edición digital de Umbriel En busca de San Aquino Antony Boucher The quest for Saint Aquin, © 1951. Traducido por ? en Antología de ciencia ficción, relatos seleccionados por Damon Knight, Biblioteca de Ciencia Ficción 27, Ediciones Orbis S. A., 1986. El Obispo de Roma, el Jefe de la Sagrada, Católica y Apostólica Iglesia, el Vicario de Cristo en la Tierra –resumiendo, el Papa–, barrió de un manotazo una cucaracha que se paseaba por la mesa cubierta de mugre, bebió otro sorbo de vino tinto y reanudó su discurso. –En algunos aspectos, Thomas –sonrió–, somos más fuertes ahora que cuando florecíamos en la libertad y la exaltación por las cuales continuamos rezando al término de la misa. Sabemos, como sabían en las catacumbas, que los que son de nuestro rebaño pertenecen a él sinceramente; que creen en la Santa Madre Iglesia porque creen en la hermandad de todos los hombres bajo la paternidad de Dios: no porque piensen en sus aspiraciones políticas, en sus ambiciones sociales, en su vida de negocios. –Ni por la voluntad de la carne, ni por la voluntad del hombre, sino por la voluntad de Dios –murmuró Thomas, citando a San Juan. El Papa asintió. –En cierto sentido, hemos nacido de nuevo en Cristo; pero aún somos pocos: demasiado pocos, aunque incluyamos aquellos otros grupos que no pertenecen a nuestra fe, pero reconocen a Dios a través de la enseñanza de Lutero o Lao-Tse, de Gautama Buda o Joseph Smith. Demasiados hombres se enfrentan con el momento supremo de su existencia, la muerte, sin el consuelo de una oración. Por eso, Thomas, debes persistir en tu búsqueda. –Pero, Santidad –protestó Thomas–, si la palabra de Dios y el amor de Dios no les convierten, ¿qué pueden hacer los santos y los milagros? –Me parece recordar –murmuró el Papa– que el propio Hijo de Dios formuló en cierta ocasión una protesta similar. Pero la naturaleza humana, por ilógico que pueda parecer, es parte de Su designio, y debemos amoldarnos a ella. Si las señales y las maravillas pueden conducir almas a Dios, no debemos omitir ningún medio para encontrar las señales y las maravillas. ¿Y qué puede ser mejor a ese respecto que ese legendario Aquino? Vamos, Thomas; no seas tan escrupulosamente exacto en copiar las dudas de tu homónimo, y prepárate para tu viaje. El Papa levantó la piel que cubría el umbral de la puerta y pasó a la habitación contigua, con Thomas pegado a sus talones. Era más tarde de la hora de cierre establecida por la ley, y la sala principal de la taberna estaba vacía. El tabernero se levantó de la silla en la cual había estado dormitando, para dejarse caer de rodillas y besar el anillo en la mano que el Papa extendió hacia él. Luego se incorporó, persignándose, al tiempo que dirigía una furtiva mirada a su alrededor, como si un Inspector de Lealtad pudiera haberle visto. Silenciosamente, señaló otra puerta en la parte trasera del local y los dos clérigos salieron por ella. Hacia el oeste, el acantilado descendía suavemente hasta las mismas afueras del pueblo de pescadores. Hacia el sur, las estrellas eran claras y brillantes; hacia el norte, aparecían ligeramente empañadas por la persistente radiación de lo que en otros tiempos había sido San Francisco. –Tu corcel está aquí –dijo el Papa, con algo parecido a la risa en su voz. –¿Corcel? –Podemos ser tan pobres y tan perseguidos como la iglesia primitiva, pero de cuando en cuando podemos obtener mayores ventajas de nuestros tiranos. He conseguido un robasno para ti, regalo de un Tecnarca que, al igual que Nicodemus, hace el bien a escondidas: es un converso secreto, y convertido por ese mismo Aquino en cuya busca vas. Tenía un aspecto tan inofensivo como un montón de leña cubierta para protegerla de la posible lluvia. Thomas quitó las pieles y contempló las esbeltas líneas funcionales del robasno. Sonriendo, colocó sus mínimas pertenencias en sus serones y trepó a la silla de espuma. Las estrellas alumbraban lo suficiente para permitirle comprobar las coordenadas necesarias en su mapa y alimentar los controles electrónicos con los correspondientes datos. Entretanto, resonó un murmullo en latín en medio del silencio nocturno, y la mano del Papa se movió sobre Thomas en el símbolo inmemorial. Luego extendió aquella mano, primero para dar a besar el anillo, y después para estrechar la mano de un amigo al cual podía estar viendo por última vez. Cuando el robasno se puso en movimiento, Thomas miró hacia atrás. El Papa, prudentemente, estaba quitándose el anillo y deslizándolo en el tacón hueco de su zapato. Thomas levantó la mirada hacia el cielo. En aquel altar, al menos, los cirios continuaban ardiendo abiertamente para la gloria de Dios. Thomas no había cabalgado nunca en un robasno, pero se sentía inclinado, dentro de sus obvias limitaciones, a confiar en los productos de la Tecnarquía. Después de que varias millas de recorrido le demostraron que las coordenadas estaban debidamente registradas, levantó el respaldo de espuma, recitó las oraciones de la tarde (de memoria, la posesión de un Breviario significaba la condena a muerte) y se entregó al sueño. Estaban ladeando la zona devastada al este de la bahía cuando despertó. El asiento y el respaldo de espuma le habían proporcionado su mejor sueño en varios años, y tuvo que poner en juego toda su fuerza de voluntad para reprimir un sentimiento de envidia hacia los Tecnarcas y sus comodidades. Recitó sus oraciones matinales, desayunó frugalmente y aprovechó su primera oportunidad para examinar el robasno a plena luz. Admiró las patas articuladas, tan necesarias desde que las carreteras se habían convertido en caminos vecinales, en el mejor de los casos, excepto en las zonas metropolitanas; las ruedas laterales, que podían ser bajadas y entrar en funcionamiento cuando las condiciones de la superficie lo permitían; y por encima de todo el liso hocico negro que albergaba el cerebro electrónico: el cerebro que almacenaba órdenes y datos acerca de los objetivos finales y tomaba sus propias decisiones en lo que respecta al modo de cumplir aquellas órdenes teniendo en cuenta aquellos datos; el cerebro que hacía que el aparato no fuera un animal, como el asno que su Salvador había montado, ni una máquina, como el jeep de la época de su bisabuelo, sino un robot... un robasno. –Bueno –dijo una voz–, ¿qué opinas del viaje? Thomas miró a su alrededor. Se encontraba en una zona desolada, tan desprovista de gente como de vegetación. –Bueno –repitió la voz, inexpresiva–, ¿acaso los clérigos no aprenden a contestar cuando son interrogados cortésmente? No había ninguna inflexión pesquisidora en la pregunta. Ninguna clase de inflexión, todas las sílabas sonaban igual. Un sonido raro, mecáni... Thomas contempló fijamente el negro hocico del robasno. –¿Estás hablando conmigo? –le preguntó al robasno. –Ja, ja –dijo la voz, en vez de reír–. Sorprendido, ¿no es cierto? –Un poco –confesó Thomas–. Creía que los únicos robots que pueden hablar estaban en los servicios de información de las bibliotecas y otros por el estilo. –Yo soy un modelo nuevo. Diseñado-para-proporcionar-conversación-alviajero-aburrido –dijo el robasno, enlazando las palabras como si aquella frase fuera soltada de una vez por uno de sus engranajes binarios más simples. –Bueno –dijo Thomas–. Siempre se conocen nuevas maravillas. –Yo no soy ninguna maravilla Soy un robot muy simple. Tú no sabes gran cosa acerca de los robots. –Admito que nunca he estudiado el tema a fondo. Confieso que el concepto robótico en sí me desconcierta un poco. Parece como si el hombre se arrogara unos poderes que sólo corresponden a... Thomas se interrumpió bruscamente. –No temas –zumbó la voz–. Puedes hablar libremente. Me han suministrado todos los datos relativos a tu vocación y tu misión. Era necesario, ya que de otro modo podría haberte traicionado inadvertidamente. Thomas sonrió. –¿Sabes una cosa? –dijo–. Esto podría resultar agradable: tener un ser con el que poder hablar sin temor a ser traicionado... –Un ser –repitió el robasno–. ¿No corres el riesgo de incurrir en pensamientos heréticos? –A decir verdad, resulta un poco difícil clasificarte: alguien que puede hablar y pensar pero que no tiene alma. –¿Estás seguro de eso? –Desde luego que lo estoy... –afirmó Thomas–. ¿Te importaría que dejáramos de hablar unos instantes? Me gustaría meditar y adaptarme a la situación. –No me importa. Nunca me importa. Me limito a obedecer. Lo cual equivale a decir que me importa... Me han cebado con un lenguaje muy obscuro. –Si continuamos juntos –dijo Thomas–, trataré de enseñarte el latín. Creo que te gustará más. Y ahora déjame meditar. El robasno se desvió automáticamente hacia el este para escapar de la permanente fuente de radiación que había sido el primer ciclotrón. Thomas tecleó en su chaqueta. La combinación de diez botones pequeños y uno mayor formaba una moda singular; pero era mucho más seguro que llevar un rosario, y, por fortuna, los Inspectores de Lealtad no habían descubierto aún el objetivo funcional de la moda. Los Misterios Gloriosos parecían apropiados al posible desenlace glorioso de su aventura; pero sus meditaciones eran incapaces de concentrarse en los Misterios. Mientras murmuraba sus Avemarías, estaba pensando: Sí el profeta Balaam conversó con su asno, yo puedo conversar con mi robasno. Balaam siempre me ha intrigado. No era un israelita; era un hombre de Moab, que adoraba a Baal; y luchaba contra Israel y, sin embargo, era un profeta del Señor. Bendijo a los israelitas cuando le habían ordenado maldecirlos; y, en recompensa, fue degollado por los israelitas cuando éstos triunfaron sobre Moab. La historia no tiene sentido; parece querer demostrar que hay partes del Plan Divino que nunca comprenderemos... Estaba dormitando en el asiento de espuma cuando el robasno se paró bruscamente, ajustándose con rapidez a datos exteriores que no le habían sido proporcionados previamente. Thomas parpadeó al ver a un hombre gigantesco que le miraba con ceñuda expresión. –Zona habitada a una milla de distancia –ladró el hombre–. Si vas allí, muéstrame tu pase de acceso. Si no lo tienes, apártate de la carretera y mantente alejado de ella. Thomas observó que se encontraban en lo que con un poco de buena voluntad podía llamarse una carretera, y que el robasno había bajado sus ruedas laterales y encogido sus patas. –No voy hacia allí –dijo–. Me dirijo a las montañas. El gigante gruñó y estaba a punto de dar media vuelta cuando una voz gritó desde el cobertizo que se alzaba al borde de la carretera: –¡Eh, Joe! ¡Recuerda lo de los robasnos! Joe se detuvo. –Sí, es verdad. Dicen que un robasno ha caído en manos de unos cristianos – escupió sobre el polvoriento suelo–. Enséñame el certificado de propiedad. A sus otras dudas, Thomas añadió ahora ciertas sospechas muy poco caritativas acerca de las motivaciones del anónimo Nicodemus del Papa, que no le había proporcionado tal certificado. Pero fingió buscarlo, llevándose en primer lugar la mano a la frente, como si pensara, luego al pecho, luego al hombro izquierdo y luego al derecho. Los ojos del guardián permanecieron inexpresivos mientras contemplaba aquella furtiva versión de la señal de la cruz. Después inclinó la mirada. Thomas le imitó y vio que el pie derecho del guardián había dibujado en el polvo de la carretera las dos líneas curvas que los niños utilizan para trazar su primer dibujo de un pez... y que los cristianos de las catacumbas habían empleado como símbolo de su fe. El pie del guardián borró el pez mientras llamaba a su invisible compañero. –¡Todo en orden, Fred! –dijo; y añadió–: Adelante, mister. El robasno esperó hasta que estuvieron fuera del alcance del oído de aquellos hombres antes de observar: –Muy astuto. Serías un buen agente secreto. –¿Cómo has visto lo que ha sucedido? –preguntó Thomas–. No tienes ningún ojo. –Factor psíquico modificado. Mucho más eficaz. –Entonces... –Thomas pensamientos? vaciló–. ¿Significa eso que puedes leer mis –Un poco. Pero, no te preocupes. Las tonterías que puedo leer no me interesan. –Gracias –dijo Thomas. –Creer en Dios. Bah –era la primera vez que Thomas oía pronunciar esta última exclamación tal como se escribe–. Tengo una mente lógica que no puede incurrir en tales errores. –Yo tengo un amigo –sonrió Thomas– que también es infalible. Pero sólo en determinadas ocasiones, y sólo porque Dios está con él. –Ningún ser humano es infalible. –Entonces –dijo Thomas, sintiéndose súbitamente poseído por el espíritu del anciano jesuita que le había enseñado filosofía–, ¿puede la imperfección crear perfección? –No sofistiquemos –dijo el robasno–. Eso no es más absurdo que tu propia creencia de que Dios, que es perfección, creó al hombre que es imperfección. Thomas deseó que su anciano profesor hubiera estado allí para replicar a aquel argumento. Al mismo tiempo, se sintió tranquilizado por el hecho de que el robasno no había contestado a su propia objeción. –No estoy seguro –dijo– de que eso pueda penetrar en un cerebro diseñadopara-proporcionar-conversación-al-viajero-aburrido. Vamos a suspender la discusión mientras me dices lo que creen los robots, si es que creen algo. –Creemos en los datos que nos son suministrados. –Pero vuestras mentes trabajan con ellos; seguramente desarrollan ideas propias... –A veces sí, y si los datos suministrados son imperfectos pueden desarrollar ideas muy extrañas. Oí hablar de un robot que se encontraba en una aislada estación espacial y que adoraba a un Dios de los robots, negándose a creer que le había creado un hombre. –Supongo –murmuró Thomas– que argüía que no había sido creado a imagen nuestra. Me alegro de que nosotros –al menos ellos, los Tecnarcas– se hayan limitado a fabricar robots usoformes como tú, cada uno diseñado para la función que ha de cumplir, sin tratar de reproducir la forma humana. –Eso no sería lógico –dijo el robasno–. El hombre es una máquina, pero no ha sido diseñada para ningún propósito específico. Y, no obstante, he oído decir que en cierta ocasión... La voz se interrumpió bruscamente en medio de la frase. De modo que incluso los robots tenían sus sueños –pensó Thomas–. En aquella ocasión existió un super-robot a imagen de su creador Hombre. Partiendo de aquella idea podía desarrollarse toda una teología robótica... Súbitamente Thomas se dio cuenta de que había vuelto a adormecerse y había sido despertado de nuevo por una brusca detención. Miró a su alrededor. Se encontraban al pie de una montaña –probablemente la montaña de su mapa– y no había nadie a la vista. –De acuerdo –dijo el robasno–. He efectuado un largo recorrido y mis mecanismos están llenos de polvo y un poco desajustados. Te enseñaré a reajustarlos. Después puedes cenar, y tomarte un buen descanso. Mañana emprenderemos el regreso. Thomas se quedó boquiabierto. –Pero... mi misión es la de encontrar a Aquino. Puedo dormir mientras tú sigues adelante. Tú no necesitas ninguna clase de descanso, ¿verdad? – añadió consideradamente. –Desde luego que no. Pero, ¿cuál es tu misión? –Encontrar a Aquino –respondió Thomas pacientemente–. Ignoro qué detalles te han sido proporcionados. Pero a los oídos de Su Santidad ha llegado la noticia de que en esta zona vivió hace muchos años un hombre muy virtuoso... –Lo sé, lo sé –dijo el robasno–. Su lógica era tan irrefutable que todos los que le oían se convertían a la Iglesia, y desde que murió su tumba secreta se ha convertido en un lugar de peregrinación, y son muchos los milagros que ha obrado, y por encima de todas las señales de santidad, su cuerpo se ha conservado incorrupto, y en estos tiempos necesitáis señales y maravillas para convencer a la gente. Thomas frunció el ceño. Aquellas palabras, pronunciadas con inhumana monotonía, resultaban de una intolerable irreverencia. Cuando Su Santidad había hablado de Aquino, Thomas había imaginado la gloria de un hombre de Dios sobre la Tierra: la elocuencia de San Juan Crisóstomo, la fuerza lógica de Santo Tomás de Aquino, la poesía de San Juan de la Cruz... y, por encima de todo, aquel milagro físico que muy pocos santos habían merecido: la conservación sobrenatural de la carne... El robasno habló de nuevo. –Tu misión no es la de encontrar a Aquino. Es la de informar que le has encontrado. Entonces, tu ocasionalmente infalible amigo podrá canonizarle y proclamar un nuevo milagro, y muchos se convertirán, y la fe del rebaño quedará fortalecida. Y en esta época, cuando viajar resulta tan dificultoso, ¿quién emprenderá una peregrinación para descubrir que aquí no hay ningún Aquino? –La fe no puede basarse en una mentira –dijo Thomas. –No –dijo el robasno–. Mi pregunta no tenía ninguna intención irónica. El problema del lenguaje tiene que haber sido resuelto en aquella perfecta... De nuevo se interrumpió a media frase. Pero antes de que Thomas pudiera hablar, continuó: –No importa que sea una pequeña falsedad lo que conduzca a los hombres a la Iglesia, si una vez dentro de ella creen lo que vosotros pensáis que son las grandes verdades. Lo que necesitan es el informe, no el descubrimiento. Y tú estás ya cansado de viajar, muy cansado, sientes dolores musculares debido a lo desacostumbrado de tu postura, y la cosa va a empeorar cuando iniciemos la ascensión a la montaña y me vea obligado a ajustar mis patas á las desigualdades del terreno. El viaje te resultará dos veces más incómodo que hasta ahora. El hecho de que no me interrumpas demuestra que estás de acuerdo conmigo. Sabes que lo más sensato es que duermas esta noche en el suelo, para cambiar, y emprender el regreso mañana por la mañana. Incluso podemos quedarnos aquí un par de días, para que transcurra un período de tiempo más plausible. Luego puedes presentar tu informe, y... En algún recodo de su mente soñolienta, Thomas pronunció los nombres de: –¡Jesús, María y José! Poco a poco, empezó a filtrarse en su cerebro la idea de que una inflexión absolutamente monótona es muy apropiada para la hipnosis. –¡Retro me, Satanas! –exclamó Thomas en voz alta; y añadió–: Sube la montaña. Es una orden y tienes que obedecer. –Obedeceré –dijo el robasno–. Pero, ¿qué has dicho antes de eso? –Perdona –dijo Thomas–. Debí empezar por enseñarte el latín. El pueblo serrano era demasiado pequeño para ser considerado como una zona habitada merecedora de control militar y de pases de acceso, pero poseía una buena posada. Mientras desmontaba del robasno, Thomas empezó a darse cuenta de la exactitud de aquellas observaciones acerca de los dolores musculares, pero trató de disimularlo. No estaba de humor para darle al factor psíquico modificado la oportunidad de registrar el pensamiento: “Ya te lo advertí.” La camarera de la posada era indudablemente una híbrida marcianaamericana. El desarrollado torso marciano y los desarrollados senos americanos formaban una espectacular combinación. Su sonrisa era todo lo que un forastero pedía, y posiblemente un poco más de lo que debía pedir. Y se mostraba sumamente servicial, no sólo atendiendo a la mesa, sino también ofreciendo la escasa información que cabía esperar acerca de aquel pueblo perdido en la montaña. Pero no reaccionó en absoluto cuando Thomas colocó como al descuido sobre la mesa dos cuchillos entrecruzados en forma de X. Mientras estiraba las piernas después del desayuno, Thomas pensó en el torso y en los senos de la camarera; aunque, como es de suponer, para él eran un mero símbolo de la extraordinaria naturaleza de su origen. El hecho de que aquellas dos razas, separadas por innumerables eones, fueran capaces de fertilizarse mutuamente, era una prueba de la preocupación divina por Sus Criaturas. Y, sin embargo, persistía el hecho de que los descendientes, tales como aquella muchacha, eran estériles para las dos razas: un hecho conveniente y provechoso a la vez para ciertos traficantes interplanetarios... Thomas se recordó a sí mismo apresuradamente que no había recitado aún sus oraciones matinales. Estaba muy avanzada la tarde cuando Thomas volvió a acercarse al robasno estacionado delante de la posada. A pesar de que no había esperado enterarse de nada en un solo día, Thomas se sentía irrazonablemente decepcionado. Los milagros debían producirse con más rapidez. Conocía aquellos pueblos aislados, donde iban a parar los que no tenían nada que hacer en el mundo de la Tecnarquía. La civilización, tecnológicamente muy elevada, del Imperio Tecnárquico, en los tres planetas, sólo existía en centros metropolitanos dispersos, situados cerca de los grandes puertos; en los otros lugares, descontadas las zonas completamente devastadas, los retrasados mentales, los descontentos, habían arrastrado una existencia penosa por espacio de mil años, en aldeas que pasaban meses enteros sin ser visitadas por los Inspectores de Lealtad, aunque por alguna misteriosa casualidad (y Thomas pensó de nuevo en los factores psíquicos modificados), cualquier avance tecnológico en una de aquellas aldeas atraía un enjambre de Inspectores. Thomas había hablado con hombres estúpidos, había hablado con hombres perezosos, había hablado con hombres listos y furiosos. Pero no había hablado con ningún hombre que respondiera a sus discretas señales, con ningún hombre al cual se atreviera a formular una pregunta que contuviera el nombre de Aquino. –¿No ha habido suerte? –preguntó el robasno. –Me pregunto si deberías hablarme en público –dijo Thomas, desalentado–. No creo que esos aldeanos estén enterados de que los robots pueden hablar. –Entonces, ya es hora de que lo aprendan. Pero, si te molesta, puedes ordenarme que me calle. –Estoy cansado –dijo Thomas–. Cansado por encima de toda posible molestia. Y, en lo que respecta a tu pregunta, no, no ha habido suerte. –Entonces, podemos emprender el viaje de regreso esta noche –dijo el robasno. Thomas vaciló. –No –dijo finalmente–. Creo que debemos quedarnos hasta mañana, como mínimo. La gente suele reunirse en la posada al anochecer. Y siempre existe la posibilidad de pescar algo. –Ja, ja –dijo el robasno. –¿Es eso una risa? –inquirió Thomas. –Deseaba expresar el hecho de que he reconocido el humor en tu juego de palabras. –¿Mi juego de palabras? –Yo estaba pensando lo mismo. La camarera es muy atractiva desde el punto de vista humanoide, y vale la pena intentar pescar algo. –Escucha. Sabes perfectamente que no me refería a nada semejante. Soy un... Se interrumpió. No consideró prudente pronunciar la palabra sacerdote en voz alta. –Y tú sabes perfectamente que el celibato de los sacerdotes es una cuestión de disciplina, y no de doctrina. Bajo tu propio Papa, sacerdotes de otros ritos tales como el bizantino y el anglicano están dispensados del voto de castidad. E incluso dentro del rito romano al cual perteneces, ha habido épocas en la historia en que ese voto no era tomado en serio ni siquiera en los niveles más altos del sacerdocio. Estás cansado, necesitas consuelo corporal y espiritual, necesitas comodidad y calor. ¿Acaso no está escrito en el Libro del profeta Isaías: “Alégrate con ella, que puede satisfacerte y ser tu consuelo...”? –¡Demonio! –estalló Thomas súbitamente–. Cállate de una vez, no vayas a citarme a continuación el Cantar de los Cantares de Salomón. El cual no es más que una alegoría relativa al amor de Cristo hacia Su Iglesia, tal como me enseñaron en el seminario. –¿Te das cuenta de lo frágil y humano que eres? –dijo el robasno–. Yo, un simple robot, te he arrancado un juramento. –Distingue –puntualizó Thomas–. He dicho Demonio, lo cual no significa tomar el nombre de Dios en vano. Se dirigió hacia la posada, momentáneamente satisfecho consigo mismo... y profundamente intrigado por la cantidad y la variedad de datos que parecían haber sido «introducidos» en el robasno. Más tarde, Thomas no fue capaz de reconstruir aquella velada con absoluta claridad. Sin duda porque estaba enojado –con el robasno, con su misión y consigo mismo–, bebió el áspero vino local. Y sin duda porque estaba físicamente agotado, el vino le afectó de un modo tan rápido e inesperado. Sus recuerdos eran entrecortados y confusos. Un momento de verterse encima el contenido de un vaso, pensando: “Es una suerte que la ropa talar esté prohibida; así nadie puede reconocer la mala conducta de un clérigo.” Un momento de escuchar unos versos impúdicos de Un traje espacial construido para dos, y otro momento de sí mismo interrumpiendo el recitado con una sonora declamación de párrafos del Cantar de los Cantares en latín. No podía estar seguro de que un momento recordado fuera real o imaginario. Podía saborear una cálida boca y sentir el cosquilleo en sus dedos al tocar una carne marciano-americana; pero nunca supo a ciencia cierta si aquello era un verdadero recuerdo o formaba parte del sueño que el diablo había provocado en él. Ni siquiera estaba seguro de cuál de sus símbolos, o dirigido a quién, fue ejecutado con tanta torpeza como para provocar un alegre grito de: –¡Maldito perro cristiano! Recordaba maravillado que aquellos que se mostraban más resueltamente incrédulos necesitaban el nombre de Dios para blasfemar. Y luego empezó el tormento. Nunca supo si una boca había tocado o no sus labios, pero no cabía duda de que numerosos puños los habían encontrado. Nunca supo si sus dedos habían tocado senos, pero era indudable que habían sido aplastados por pesados talones. Recordaba un rostro que reía a carcajadas mientras su dueño enarbolaba la silla que rompió dos costillas. Recordaba otro rostro con vino tinto goteando sobre él de una botella mantenida en alto, y recordaba el reflejo de la luz de las velas en la botella mientras descendía. Su recuerdo siguiente era la acequia y la mañana y el frío. Especialmente el frío, porque todas sus ropas habían desaparecido, con parte de su piel. No podía moverse. Sólo podía permanecer allí tendido y mirar. Les vio pasar, los que ayer habían hablado con él, los que se habían mostrado amistosos. Vio que le miraban y apartaban rápidamente los ojos. Vio pasar a la camarera, que ni siquiera miró hacia la acequia: sabía lo que había en ella. El robasno estaba a la vista en alguna parte. Thomas trató de proyectar sus pensamientos, trató desesperadamente de confiar en el factor psíquico modificado. Un hombre al cual no había visto hasta entonces se acercaba tecleando los botones de su chaqueta. Había diez botones pequeños y uno grande, y los labios del hombre se movían silenciosamente. Aquel hombre miró hacia la acequia. Se detuvo un momento y miró a su alrededor. En algún lugar cercano restalló el sonido de una carcajada. El cristiano se alejó rápidamente, rezando con devoción su botón-rosario. Thomas cerró los ojos. Los abrió en una pequeña habitación. Los paseó desde las rústicas paredes de madera hasta las ásperas aunque limpias y cálidas mantas que le cubrían. Luego los posó en rostro moreno y enjuto que sonreía inclinado sobre él. –¿Te sientes mejor ahora? –preguntó una voz profunda–. Sí, lo sé, quieres decir “¿Dónde estoy?”, y piensas que sería una estupidez decirlo. Estás en la posada. Es el único lugar decente. –No puedo permitir... –empezó a decir Thomas. Luego recordó que no estaba en condiciones de permitir o de dejar de permitir. Incluso los pocos créditos que llevaba para un caso de emergencia habían desaparecido cuando le desnudaron. –No te preocupes –dijo la voz profunda–. Yo corro con todos los gastos. ¿Te apetece comer algo? –Tal vez un poco de arenque –dijo Thomas... y se quedó dormido inmediatamente. Cuando volvió a despertar había una taza de café caliente a su lado. Y algo en un plato. Luego, la voz profunda dijo en tono de disculpa: –Bocadillos. Es lo único que tienen hoy en la posada. Sólo al empezar el segundo bocadillo Thomas se detuvo el tiempo suficiente para observar que era de jamón, uno de sus manjares preferidos. Se lo comió más despacio, saboreándolo, y cuando alargaba la mano hacia el tercero el hombre moreno dijo: –Tal vez sea suficiente, por ahora. El resto para más tarde. Thomas señaló el plato. –¿No quiere usted uno? –No, gracias. Todos son de jamón. Unas ideas confusas se atropellaron en la mente de Thomas. Trató de recordar lo que sabía acerca de la ley mosaica. En algún lugar del Levítico... El hombre moreno siguió sus pensamientos. –Tref –dijo. –¿Cómo ha dicho? –No está permitido por la ley judía. Thomas frunció el ceño. –¿Me está usted diciendo que es un judío ortodoxo? ¿Cómo puede confiar en mí? ¿Cómo sabe que no soy un Inspector? –Créeme, confío en ti. Estabas muy enfermo cuando te traje aquí. Envié a todo el Mundo fuera porque no quería que oyesen las cosas que dirías... Padre – añadió con la mayor naturalidad. Thomas enrojeció. –Yo... no merezco esto –tartamudeó–. Me emborraché y me desprestigié a mí mismo y a mi ministerio. Y cuando estaba tendido allí en la acequia ni siquiera pensé en rezar. Puse mi confianza en... ¡Dios me perdone! En el factor psíquico modificado de un robasno. –Y Él te ayudó –le recordó el judío–. O permitió que yo te ayudara. –Y todos pasaron de largo –gruñó Thomas–. Incluso uno que estaba rezando el rosario. Pasó de largo. Y luego llegó usted... el buen samaritano. –Si hay algo que no soy –dijo el judío secamente– es un samaritano. Ahora, procura dormir. Yo trataré de encontrar tu robasno... y lo otro. Abandonó la habitación antes de que Thomas pudiera preguntarle a qué se refería. Más tarde, el judío –se llamaba Abraham– se presentó para informarle de que el robasno se encontraba en un cobertizo, detrás de la posada. Al parecer había sido lo bastante prudente como para no sobresaltarle entablando conversación con él. Hasta el día siguiente no aludió a “lo otro”. –Créeme, Padre –dijo amablemente–, después de cuidarte ignoro muy pocas cosas acerca de tu personalidad y de los motivos que te han traído a este lugar. Aquí hay algunos cristianos a los cuales conozco, y ellos me conocen a mí. Nos tenemos mutua confianza. Los judíos pueden ser odiados, pero no por mucho tiempo, alabado sea Dios, por adoradores del mismo Señor. De modo que les he hablado de ti. Uno de ellos –añadió con una sonrisa– se ruborizó intensamente. –Dios le ha perdonado –dijo Thomas–. Había gente cerca... la misma gente que me atacó. ¿Cabía esperar que arriesgara su vida por la mía? –Me parece recordar que eso es precisamente lo que tu Mesías exige... Pero, dejemos eso. Ahora que saben quién eres, desean ayudarte. Mira, me han dado este mapa para ti. El camino es intrincado, es una suerte que dispongas del robasno. Sólo te piden un favor: cuando regreses, ¿les oirás en confesión y celebrarás una misa? Hay una cueva cerca de aquí muy a propósito. –Desde luego. Esos amigos suyos, ¿le han hablado a usted de Aquino? El judío vaciló largo rato antes de contestar lentamente: –Sí... –¿Y? –Créeme, amigo mío, no lo sé. Parece un milagro. Y ayuda a mantener viva la fe. Mi propia fe ha vivido durante largo tiempo de unos milagros que se remontan a más de tres mil años. Tal vez si hubiera oído a Aquino en persona... Thomas inquirió: –¿Le importa que rece por usted, en mi fe? Abraham sonrió. –Que por muchos años puedas rezar, Padre. Las costillas, sin soldar del todo, le dolían terriblemente mientras trepaba a la silla de espuma. El robasno esperó pacientemente mientras Thomas introducía en él las coordenadas del mapa. No habló hasta que estuvieron lejos del pueblo. –De todos modos –dijo–, ahora estás a salvo. –¿Qué quieres decir? –En cuanto bajemos de la montaña, mirarás deliberadamente a un Inspector. Le pondrás sobre la pista del judío. Y a partir de aquel momento quedarás inscripto en los libros como un fiel sirviente de la Tecnarquía, y no habrás perjudicado a nadie de tu propio rebaño. Thomas resopló. –Te estás pasando de la raya, Satanás. Ni siquiera remotamente se me ha ocurrido esa idea. Es inconcebible lo que dices. –Tampoco querías oír hablar de la camarera. Tu Dios ha dicho que el espíritu es fuerte, pero que la carne es débil. –Y ahora mismo –dijo Thomas– la carne es demasiado débil incluso para tentaciones carnales. Ahorra tu aliento... o lo que utilices en su lugar. Ascendieron en silencio. El camino señalado por las coordenadas era muy intrincado, evidentemente trazado a propósito para despistar a los posibles Inspectores. Súbitamente Thomas se arrancó a sus meditaciones y profirió un sobresaltado: –¡Eh! –mientras el robasno penetraba directamente en una espesa maraña de arbustos. –Las coordenadas lo indican así –afirmó el robasno tranquilamente. Por un instante, Thomas se sintió como el hombre del cuento infantil que cae en medio de un zarzal y los espinos le arrancan los dos ojos. Luego, los arbustos desaparecieron, y el robasno penetró en un angosto pasadizo labrado en la roca. Luego penetró en una cueva de unos diez metros de diámetro y cuatro de altura, y allí, sobre una especie de tosco catafalco de piedra, yacía el cadáver incorrupto de un hombre. Thomas se deslizó de la silla de espuma, gimiendo a causa de sus doloridas costillas, se arrodilló y elevó al cielo una silenciosa plegaria de gratitud. Dirigió una sonrisa al robasno, confiando en que el factor psíquico modificado podría detectar los elementos de piedad y de triunfo en aquella sonrisa. Luego, la sombra de una duda nubló su rostro mientras se acercaba al cadáver. –Antiguamente, en los procesos de canonización –dijo, tanto para sí mismo como para el robasno–, solían tener lo que ellos llamaban un abogado del diablo, cuya obligación era la de arrojar todas las dudas posibles sobre la evidencia. –Un papel que te caería que ni pintado, Thomas –dijo el robasno. –Si yo fuera el abogado del diablo –murmuró Thomas–, empezaría por interrogarme acerca de las cuevas. Algunas de ellas poseen propiedades peculiares que conservan los cuerpos a través de una especie de momificación... El robasno se había acercado al catafalco. –Este cuerpo no está momificado –dijo–. No te preocupes. –¿Crees que el factor psíquico modificado te permite asegurarlo? –sonrió Thomas. –No –respondió el robasno–. Pero te demostraré por qué Aquino no pudo ser momificado. Levantó su articulada pata delantera y dejó caer la pezuña sobre la mano del cadáver. Thomas profirió una exclamación de horror ante aquel sacrilegio... y luego contempló boquiabierto la destrozada mano. Allí no había sangre, ni bálsamo, ni carne desgarrada. No había más que una piel rasgada y debajo de ella una enmarañada masa de tubos de plástico y alambres. El silencio se prolongó largo rato. Finalmente, el robasno dijo: –Tenías que enterarte. Solamente tú, desde luego. –Y todo este tiempo –murmuró Thomas– perdido en busca de un santo que únicamente existía en tus sueños... El único robot perfecto en forma de hombre. –Su constructor murió, y sus secretos se perdieron –dijo el robasno–. Pero no importa, volveremos a encontrarlos. –Todo para nada. Para menos de nada. El “milagro” fue realizado por la Tecnarquía. –Cuando Aquino murió –continuó el robasno–, y digo murió para que podamos entendernos, acababa de sufrir algunos fallos mecánicos y no se atrevió a acudir a un taller de reparaciones porque esto hubiera revelado su naturaleza. Esto no lo sabrá nadie más que tú. En tu informe, desde luego, dirás que has encontrado el cuerpo de Aquino y que realmente estaba incorrupto. Esta es la verdad y nada más que la verdad, y si no es toda la verdad nadie se preocupará en averiguarlo. Deja que tu infalible amigo utilice el informe, y te aseguro que no se mostrará desagradecido contigo. –Espíritu Santo, dame gracia y discernimiento –murmuró Thomas. –Tu misión ha sido un éxito. Ahora regresaremos, la Iglesia creerá, y tu Dios ganará muchos más adoradores para entonar alabanzas a Sus inexistentes oídos. –¡Maldito seas! –exclamó Thomas–. Y esto sería realmente una maldición, sí tuvieras un alma que maldecir. –¿Estás seguro de que no la tengo? –dijo el robasno. –Sé lo que eres. Sé que eres el mismo diablo, merodeando por el Mundo en busca de la destrucción de los hombres. Eres el enemigo que acecha en la obscuridad. Eres un robot puramente fundacional construido y alimentado para tentarme. –No para tentarte –dijo el robasno–. No para destruirte. Para guiarte y salvarte. Nuestras mejores computadoras señalan una probabilidad del 51,5 por ciento de que dentro de veinte años serás el próximo Papa. Si consigo infundirte un poco de sentido práctico, la probabilidad puede aumentar hasta un 97,2 por ciento. ¿No deseas ver gobernada la Iglesia que tú sabes que puedes gobernar? Si confiesas que has fracasado en esta misión, perderás el favor de tu amigo, el cual, como tú mismo admites, es falible la mayor parte del tiempo. Perderás las ventajas de posición y de contactos que pueden conducirte al birrete rojo de Cardenal, aunque no puedas lucirlo bajo la Tecnarquía, y luego... –¡Basta! –el rostro de Thomas resplandecía y en sus ojos brillaba algo que el factor psíquico modificado no había detectado en ellos hasta entonces–. ¿No te das cuenta? ¡Esto es el triunfo! ¡Este es el final perfecto de la búsqueda! La pata articulada rozó la mano del cadáver. –¿Esto? –Esto es tu sueño. Esto es tu perfección. ¿Y qué salió de esta perfección? Este cerebro lógico, perfecto –este cerebro que lo comprendía y abarcaba todo, no especializado funcionalmente como el tuyo–, sabía que estaba hecho por el hombre, y su razón le obligó a creer que el hombre estaba hecho por Dios. Y comprendió que su deber era el de conducir al hombre hacia su Creador, Dios. Su deber era el de convertir al hombre, el de aumentar la gloria de Dios. ¡Y lo convirtió mediante la fuerza de su cerebro perfecto! Ahora comprendo el nombre de Aquino –continuó, para sí mismo–. Conocemos a Tomás de Aquino, el Doctor Angélico, el razonador perfecto de la Iglesia. Sus escritos se han perdido, pero seguramente podremos encontrar un ejemplar en alguna parte del Mundo. Podremos capacitar a nuestros jóvenes para que desarrollen al máximo su capacidad de razonamiento. Durante demasiado tiempo hemos confiado únicamente en la fe; esta no es una época de fe. Tenemos que poner la razón a nuestro servicio. ¡Y Aquino nos ha enseñado que la razón perfecta sólo puede conducir hasta Dios! –En tal caso, es más necesario que nunca que aumentes las probabilidades de convertirte en Papa para llevar adelante ese programa. Sube a la silla de espuma. Regresaremos, y por el camino te enseñaré algunas cosas que te ayudarán para asegurarte... –No –dijo Thomas–. No soy tan fuerte como San Pablo, que podía vanagloriarse de sus imperfecciones... No, prefiero decir con el Salvador: “No nos dejes caer en la tentación”. Me conozco a mí mismo. Soy débil y estoy lleno de incertidumbres, y tú eres muy listo. Vete. Sabré encontrar por mí mismo el camino de regreso. –Estás enfermo. Tienes las costillas rotas y doloridas. No podrás regresar solo. Necesitas mi ayuda. Si quieres, puedes ordenarme que permanezca silencioso. Es muy necesario para la Iglesia que regreses junto al Papa sano y salvo con tu informe. Por tus propios medios, no lo conseguirás. –¡Vete! –gritó Thomas–. ¡Vuelve junto a Nicodemus... o Judas! Es una orden. Obedece. –No creerás que fui realmente condicionado para obedecer tus órdenes... Esperaré en el pueblo. Si consigues llegar hasta allí, te alegrarás al verme. Las patas del robasno resonaron metálicamente sobre el pasadizo de piedra. Cuando el eco se apagó, Thomas cayó de rodillas al lado del cadáver del que para él sería en adelante San Aquino, el Robot. Sus costillas le producían un dolor más terrible que nunca. El viaje, solo, sería espantoso... Sus plegarias se alzaron como nubes de incienso. Y a través de todos sus pensamientos discurrió el grito del padre del epiléptico de Cesárea: –¡Creo, oh, Señor! ¡Sálvame Tú de la incredulidad! Edición digital de Galvez Balaam Anthony Boucher Balaam, © 1954. Traducido por Dolly Basch en Otros mundos, otros dioses, colección Más Allá, Ediciones Andrómeda, Buenos Aires, 1978. –¿Qué es un “hombre”? –preguntó Rabí Jaim Acosta, dando la espalda a la ventana y a su paisaje de arena rosada e infinito aburrimiento rosado–. Tú y yo, Mula, en nuestros estilos personales, trabajamos por la salvación de los hombres, para decirlo con tu terminología, por la hermandad del hombre bajo la paternidad de Dios. Muy bien, definamos nuestros términos: ¿A quién, o más precisamente, qué nos interesa salvar? El padre Aloysius Malloy se movió, irritado, y cerró con disgusto el Anuario de Fútbol Americano que había sido puesto de contrabando por uno de sus comulgantes en el último cohete en contra de todas las reglamentaciones de peso. Jaim me gusta de veras, pensó, no simplemente (¿es esa la palabra apropiada?) con amor fraternal, ni tampoco por la profunda gratitud que le debo, sino con un grado especial de amistad; y lo respeto. Es un hombre brillante; demasiado brillante para aceptar en su carrera un destino opaco como éste. Pero va a provocar discusiones muy parecidas a lo que uno de mis profesores jesuitas denominaba “disputas”. –¿Qué dijiste, Jaim? –preguntó. Los negros ojos sefardíes del rabí centellearon. –Sabes muy bien qué fue lo que dije, Mula; y estás tratando de demorar la discusión. Haz el favor de complacerme. Aquí no tenemos deberes religiosos tan arduos como podríamos desear; y ya que no juegas al ajedrez... –...y tú –dijo el padre Malloy inesperadamente– no tienes ningún interés en planear tácticas de juego de fútbol americano... –Touché. ¿Debería tenerlo? ¿Tengo la culpa de que como israelí sea incapaz de compartir esa extraña fantasía norteamericana que hace parecer al fútbol americano distinto del rugby y del fútbol común? En cambio el ajedrez... –miró al sacerdote con los ojos llenos de reproches–. Mula –dijo–, me has hecho cometer una transgresión. –Fue un intento. Como esa vez que toda la línea del Southern California pensó que yo tenía la pelota y Leliwa consiguió la victoria llevando la pelota a la meta. –¿Qué –repitió Acosta– es un hombre? ¿Es por definición un miembro del género Homo sapiens habitante del planeta Sol III y sus colonias? –Cuando volvimos a intentar la jugada –dijo Malloy con resignación–. Leliwa fue penalizado con la pérdida de diez yardas. Los dos hombres se encontraron sobre la arena de Marte. Fue un encuentro inesperado, un encuentro carente de acontecimientos notables, y sin embargo uno de los momentos decisivos en la historia de los hombres y de su Universo. El hombre de la base colonial tenía una patrulla de rutina; una patrulla impuesta por el capitán por razones de disciplina y actividad por la actividad misma, más que por necesidad de proteger ese yermo deshabitado. Había visto, más allá de la cuesta siguiente, lo que hubiera jurado era la llamarada de un cohete en vías de aterrizar, de no haber sabido que faltaba aún otra semana para el próximo cohete. Seis días y medio, para ser exactos, o con mayor exactitud aún, seis días, once horas y veintitrés minutos, hora interplanetaria de Greenwich. Sabía la hora con tanta precisión porque a él, junto con la mitad de la guarnición, el padre Malloy, y esos lunáticos israelíes, les correspondía el turno. Por más que se pareciera mucho a un cohete, era imposible que lo fuera; pero igual era un incidente ocurrido durante su patrullaje, por primera vez desde que había llegado a este agujero dejado de la mano de Dios, y sería mejor dar una mirada y anotar el nombre en un informe. El hombre de la nave espacial también conocía el aburrimiento del planeta vacío. Era el único de toda la tripulación que había estado antes allí, en el primer viaje para llevar muestras e instalar puestos de observación. ¿Pero logró con eso que el capitán lo escuchara? Por todos los diablos, no; el capitán sabía todo sobre el planeta por los análisis de las muestras y no tenía tiempo para escuchar a un tipo que realmente había estado ahí. Así que todo lo que consiguió fue el privilegio de hacer el primer reconocimiento. ¡Gran cosa! Una rápida mirada alrededor para explorar unos pocos “gogoles” de granos de arena y de vuelta a la nave. Pero sobre esa cuesta había alguna clase de resplandor. No podían ser luces; su nave era la encargada del reconocimiento, todavía no había aterrizado ninguna otra. ¿Algún tipo de vida fosforescente que no advirtieron la primera vez...? Tal vez ahora el capitán se convencería de que el análisis de las muestras no lo decía todo. Los dos hombres se encontraron sobre la cima de la cuesta. Un hombre vio un horrible cúmulo de miembros aparentemente infinitos, de torso acéfalo, de una criatura tan extraña que caminaba con la rutilante piel al descubierto en ese aire helado y no necesitaba aparatos para complementar el aire poco menos que inexistente. Un hombre vio un horror de cuatro miembros increíblemente magros, de torso coronado por una protuberancia horrible parecida a alguna excrescencia antinatural, de una criatura tan extraña que se cubría con ropas abrigadas en ese clima caluroso y se aislaba de esa atmósfera vivificante. Y los dos hombres lanzaron un alarido y echaron a correr. –Hay una interesante doctrina –dijo rabí Acosta– promovida por uno de tus escritores, C. S. Lewis... –Era episcopalista –dijo el padre Malloy lacónicamente. –Perdón –Acosta se contuvo para no señalar que el término anglo-católico hubiera sido más exacto–. Pero tengo entendido que para muchos de tus colegas sus escritos son, desde su punto de vista, doctrinariamente sólidos. Propone la doctrina de lo que denominó “hnaus”, seres inteligentes con alma que son los hijos de Dios, sea cual fuere su forma física o su planeta de origen. –Mira, Jaim –dijo Malloy esforzándose por parecer paciente–. Doctrina o no doctrina, simplemente no existen tales seres. Por lo menos no en este sistema solar. Y si vas a referirte a relaciones interestelares, me dedicaré a leer microhistorietas humanas. –En un tiempo los viajes interplanetarios existieron sólo en la literatura. Pero por supuesto, si prefieres jugar al ajedrez... –Mi especialidad –dijo el hombre que en un tiempo los periodistas deportivos habían conocido como Mula Malloy– fue bloquear el juego. Contra ti no tengo a quien bloquear. –Tomemos el salmo dieciséis de David, que ustedes llaman el quince, después de decidir, por razones que sólo conocen tu Dios y el mío, que los salmos nueve y diez son uno solo. Hay una frase, que si me perdonas, citaré en latín; tu San Jerónimo suele ser más satisfactorio que cualquier traductor inglés. Senedicam Dominum, qui tribuit mihi intellectum. –Bendito sea el Señor, que me instruye –murmuró Malloy, según la versión standard de Knox. –Pero de acuerdo con San Jerónimo: Bendeciré al Señor que me ha dotado de, ¿cómo deberíamos traducir intellectum?, no simplemente de intelecto, sino de percepción, entendimiento... lo que Hamlet quiere significar cuando habla así del hombre: ¡En comprensión que parecido a un dios! Las palabras cambian de significado. Con aprensión, un hombre se presentó ante su capitán. Primero el capitán blasfemó, después se burló, después volvió a escuchar el relato. Finalmente dijo: –Voy a enviar una patrulla completa para que vuelva contigo al lugar donde – quizá– viste esa cosa. Si de verdad existen esos monstruos hijos de mala madre de ojos saltones, van a maldecir el día que pusieron sus malditos tentáculos en Marte –el hombre decidió que no tenía sentido tratar de explicar que lo peor era que no tenían ojos saltones; cualquier tipo de ojos en cualquier tipo de cabeza hubiera sido algo; y ni si quiera tenían tentáculos... Con aprensión, también, el otro hombre presentó su información. Primero el capitán se burló y después blasfemó, incluyendo algunas selectas observaciones sobre personajes inmaduros que sabían todo sobre un planeta porque lo habían visitado una vez. –Veremos si una patrulla de verdaderos observadores –dijo finalmente– puede encontrar algún rastro de tus monstruos desmembrados comedores de huevos; y si los encontramos, van a lamentar el momento en que los empollaron –no tenía sentido, decidió el hombre, tratar de explicar que no hubiera sido tan terrible que no tuvieran miembros, como en las cintas de video; pero sólo cuatro miembros... –¿Qué es un hombre? –repitió el rabí Acosta, y Mula Malloy se preguntó por qué sus sinapsis subconscientes no habían producido antes la obvia respuesta exacta. –El hombre –recitó– es una criatura compuesta de cuerpo y alma, y hecha a imagen y semejanza de Dios. –Por ese eco de sonsonete infantil, Mula, deduzco que es una correcta respuesta del catecismo. Seguramente el catecismo la debe reforzar con alguna pregunta sobre esa semejanza. ¿Podría estar la semejanza en –se paseó la mano por el cuerpo con un gracioso gesto de desdén– este cuerpo? –Esa semejanza con Dios –siguió recitando Malloy– está fundamentalmente en el alma. –¡Aja! –la chispa de los ojos sefardíes fue más brillante que nunca. Las palabras prosiguieron su marcha, los núcleos del discurso siguieron las pautas sinápticas grabadas en la escuela parroquial como la púa sigue los surcos de un disco antiguo. –Todas las criaturas tienen alguna semejanza con Dios en tanto que existen. Las plantas y los animales se le parecen en la medida en que tienen vida... –Difícilmente pueda negar tan profunda aseveración. –...pero ninguna de estas criaturas está hecha a imagen y semejanza de Dios. Ni las plantas ni los animales tienen alma racional, como la del hombre, mediante la cual pueden conocer y amar a Dios. –Como todo buen hnaus. Continúa; no estoy seguro de que nuestros propios estudiosos lo hayan formulado tan bien. ¡Mula, eres valiosísimo! Malloy advirtió que Acosta le estaba contagiando un poco de su entusiasmo. Había conocido esas palabras toda su vida; las había recitado Dios sabe cuántas veces. Pero no estaba seguro de haberlas escuchado antes. Y por un momento se preguntó cuántas veces sus profesores jesuitas, en su profunda consideración de las Xn de la teología, se habían detenido a reconsiderar este ABC de la infancia. –¿En qué se asemeja el alma a Dios? –se preguntó a sí mismo catequísticamente, y respondió–: El alma es semejante a Dios porque es un espíritu con entendimiento y libre albedrío y está destinada a... –¡Reverendos caballeros! –la reverencia sólo estaba en las palabras. La voz interruptora del capitán Dietrich Fassbander tenía un tono muy parecido al que usaba para dirigirse a los soldados rasos de la Legión Marciana. –Hola, capitán –dijo Mula Malloy. Se sentía mitad aliviado y mitad decepcionado, como si lo hubieran interrumpido mientras abría un regalo cuyos contornos apenas comenzaba a vislumbrar. Rabí Acosta torció la boca en una sonrisa y no dijo una palabra. –¿De modo que así emplean su tiempo? Como no hay nativos en Marte, tienen que practicar tratando de convertirse mutuamente, ¿es eso? Acosta hizo un leve gesto que podría haber significado el cortés acuse de recibo de lo que evidentemente el capitán consideraba una broma. –El día marciano es tan tedioso que hemos terminado por hablar de nuestra profesión. Su interrupción es bienvenida. Puesto que rara vez busca nuestra compañía, supongo que trae novedades. ¿Será, quiera Dios, que el cohete de relevo llega una semana antes? –No, maldito sea –gruñó Fassbander; (parecía enorgullecerse un tanto, había observado Malloy, de no moderar cuidadosamente su léxico ante la presencia de los clérigos)–. En ese caso hubiera contado con un destacamento alemán en lugar de sus israelíes, y hubiera sabido dónde apoyaba los pies. Supongo que desde el punto de vista político es muy aconsejable que todos los estados de la Unión Mundial contribuyan con un destacamento por turno; pero preferiría que pronto me duplicaran la guarnición regular de mi legión, o que rotaran dos destacamentos alemanes constantemente. Esa vez que tuve aquí al orgullo de Paquistán... ¡A la mierda, ustedes los estados nuevos no han tenido tiempo de desarrollar una tradición militar! –Padre Malloy –preguntó el rabino con delicadeza–, ¿conoces bien el sexto libro de lo que ustedes denominan Antiguo Testamento? –Creí que estaban hartos de hablar de sus cosas –objetó Fassbander. –Rabí Acosta se refiere al Libro de Josué, capitan. Y me temo, Dios nos asista, que no existe estado ni tribu sin tradición guerrera. Hasta sus antepasados prusianos podrían haber aprendido una o dos artimañas de las campañas de Josué, o bien del Robo del Ganado de Cooley, cuando el Sabueso de Cullen derrotó los ejércitos de la Reina Madre. Y con frecuencia he pensado que a sus estrategas tampoco les vendría mal pasar una o dos temporadas jugando de zagueros, si les diera el cuerpo. ¿Sabía que Eisenhower jugaba al fútbol americano, y una vez hasta jugó contra Jim Thorpe? Y... –Pero yo imagino –interrumpió Acosta– que usted vino para hablarnos de sus cosas, capitán. –Sí –dijo el capitán Fassbander, brusca e inesperadamente–. De mis cosas y, maldito sea, también de las suyas. Nunca creí que vería el día en que yo... –se detuvo y buscó otro modo de encarar la cuestión–. Quiero decir, claro está, un capellán es parte del ejército. Ustedes dos, hablando técnicamente, son oficiales del ejército, uno de la Legión Marciana, otro de las Fuerzas israelíes; pero es muy poco habitual pedir a un hombre del clero que... –¿Que esté a Dios rezando y con el mazo dando, como dice el refrán? Hay precedentes entre mi gente, y también entre la del padre Malloy, aunque al fundador de su iglesia se le atribuyen ideas algo distintas. ¿Qué sucede, capitán? Espere, ya sé: invasores extraños nos rodean y Marte necesita a todos los hombres físicamente aptos para defender sus arenas sagradas. ¿Es eso? –Pues... maldito sea... –las mejillas del capitán Fassbander adquirieron una coloración purpúrea–. ¡Sí! –estalló. Era una situación tan trillada en el trideo y en las micro-historietas que no era tanto cuestión de explicarla como de hacerla parecer real. La capacidad de exposición de Dietrich Fassbander no era muy lúcida, pero su sinceridad era evidente y convincente por sí misma. –Yo mismo no lo creí en un principio –admitió–. Pero él tenía razón. Nuestra patrulla se topó con una patrulla de... de ellos. Hubo una escaramuza; perdimos a dos hombres pero matamos a una de las cosas. Sus pequeñas armas utilizan propulsión explosiva de metal muy parecida a la nuestra; Dios sabe qué pueden tener en esa nave para atacar nuestros explosivos-A. Pero vamos a emprender una guerra por Marte; y es ahí donde entran ustedes. Los dos sacerdotes lo miraron en silencio, Acosta con un lánguido aire de perplejo retraimiento, Malloy casi como si esperara que el capitán empezara a diagramar las operaciones sobre un pizarrón. –Especialmente usted, rabí. No me preocupan sus muchachos, padre. Tenemos un capellán católico en esta guardia porque este grupo de legionarios está en gran parte compuesto de polacos y norteamericanos de origen irlandés. Combatirán perfectamente bien, esperemos que usted pronuncie antes una misa de campaña, y eso es todo. Ah, y ese tonto artillero de Olszewski tiene la idea de que le gustaría rociar su cañón-A con agua bendita; supongo que usted puede encargarse de eso sin dificultades. Pero sus israelíes son otro problema, Acosta. No conocen el significado de la disciplina, no de esa disciplina que hemos calificado en la legión; y Marte no significa para ellos lo mismo que para un legionario. Y además, muchos de ellos tienen una... diablos, supongo que no debería llamarlo superstición, pero una especie de... bueno, de reverencia – de temor respetuoso, podríamos decir– hacia usted, rabí. Dicen que usted es un milagrero. –Es cierto –dijo Mula Malloy simplemente–. Me salvó la vida. Todavía podía sentir ese extraordinario poder invisible (“campo de fuerza”, lo denominó después uno de los técnicos, mientras maldecía los disparos que habían destruido la máquina impidiendo toda posibilidad de análisis) que lo había sujetado, impotente, en ese estrecho desfiladero, demasiado lejos del refugio para que alguna patrulla lo rescatara. Era su primera semana en Marte, y había caminado demasiado, disfrutando de los pasos largos y cómodos fruto de la baja gravedad y meditando alternadamente sobre las versatilidades del Creador de los planetas y sobre ese Día del Año de hacía mucho tiempo, cuando bloqueó al más famoso de los defensores para producir el más impresionante desbarajuste en un partido de final de campeonato. El tanto de Sibiryakov salió en los titulares; pero él y Sibiryakov sabían cómo se logró ese tanto, y sintió su propia excitación interior... ¿y eso era orgullo pecaminoso o simplemente autorreconocimiento? Y después algo lo retuvo como ninguna línea lo había retenido jamás y pasaron las horas y nadie en Marte sabía dónde estaba, y cuando llegó la patrulla le dijeron: –Nos envió el capellán israelí –y después rabí Jaim Acosta, lacónico por primera y única vez, dijo simplemente–: Sabía dónde estabas. A veces me sucede. Acosta se encogió de hombros y sus manos gráciles hicieron un gesto de desaprobación. –Científicamente hablando, capitán, creo que tengo, en ocasiones, cierto caudal de percepciones extrasensoriales y es de suponer que un toque de algunas otras facultades psi. Los rhinistas de Tel Aviv están bastante interesados en mí; pero con demasiada frecuencia mis facultades se niegan a actuar bajo las órdenes del laboratorio. Pero “milagrero” es una palabra fuerte. Hágame acordar alguna vez que le cuente la historia del rabí de Lwow, que hacía milagros de autenticidad garantizada. –Llámeselo milagros o percepción extrasensorial, tú tienes algo, Acosta... –No debería haber mencionado a Josué –sonrió el rabí. –¿No estará sugiriendo que intente un milagro para que ustedes ganen la batalla? –Al diablo con eso –resopló Fassbander–. Son sus hombres. Tienen la idea fija de que usted es un... un santo. No, ustedes los judíos no tienen santos, ¿no es cierto? –Linda cuestión semántica –acotó Jaim Acosta tranquilamente. –Bueno, un profeta. O como lo quieran llamar. Y tenemos que convertir a nuestros muchachos en hombres. Enderezarles la columna vertebral, mandarlos allí convencidos de que ganarán. –¿Y lo harán? –preguntó Acosta con firmeza. –Sabe Dios. Pero con toda seguridad que no a menos de que estén totalmente convencidos de ello. Así que depende de usted. –¿Qué cosa? –Podrían atacarnos por sorpresa, pero no lo creo. Según mi modo de ver, están tan sorprendidos y perplejos como nosotros; y necesitan tiempo para reflexionar sobre la situación. Atacaremos mañana antes del amanecer; y para asegurar que sus israelíes vayan con espíritu de lucha, usted los va a maldecir. –¿Maldecir a mis hombres? –¡Potztausend sapperment noch einmal! –el inglés del capitán Fassbander era impecable, pero no se adecuaba a una situación como ésa. –¡Maldecirlos a ellos! ¡A los... las cosas, los extraños, los invasores, como urverdammt diablos quiera llamarlos! Podía haber empleado un lenguaje mucho más fuerte sin ofender a ninguno de los capellanes. De pronto ambos se dieron cuenta de que hablaba absolutamente en serio. –¿Una maldición formal, capitán? –preguntó Jaim Acosta–. ¿Anathema maranatha? Quizás el padre Malloy me preste campana, libro y vela? Mula Malloy pareció incómodo. –Usted lee cada cosa, capitán –admitió–. Eso es cosa del pasado. –No hay nada en su religión que se oponga, ¿no es así, Acosta? –Hay... precedentes –confesó el rabí con voz suave. –Entonces es una orden de su oficial superior. Dejaré la forma librada a su criterio. Usted sabe cómo se hace. Si necesita algo... ¿qué clase de campana? –Me temo que eso fue dicho en broma, capitán. –Pues bien, esas cosas no son una broma. Y usted los maldecirá mañana por la mañana delante de todos sus hombres. –Rezaré –dijo rabí Jaim Acosta– pidiendo alguna orientación... –pero el capitán ya se había ido; se volvió hacia su colega sacerdote–. Mula, ¿tú también rezarás por mi? –las manos, que siempre se movían ágiles, cayeron flojas a los costados de su cuerpo. Mula Malloy asintió con la cabeza. Buscó a tientas su rosario mientras Acosta abandonaba silenciosamente la habitación. Forje el lector ahora conjeturas sobre el momento en que dos fuerzas infinitesimales de hombres –la guarnición de un puesto medio olvidado, un pequeño escuadrón explorador– pasaron la noche preparándose para combatir algo desconocido, aprestándose para un encuentro que determinaría, quizá, la historia futura de una galaxia. Dos hombres están programando una computadora con problemas de telemetría. –Ese endemoniado Fassbander –dice uno–. Lo escuché hablar con nuestro comandante. “¡Usted y sus hombres que nunca entendieron el significado de la disciplina...!” –Prusianos –rezonga el otro; tiene cara de irlandés y acento de norteamericano–. Se creen dueños de la Tierra. Cuando salgamos de aquí, arrojemos a todos los prusianos en Texas y que peleen hasta el final. Entonces Texas podrá llamarse Kilkenny. –¿Qué resultado te dio el último?... Verifica. La “disciplina” de Fassbander es para la paz; los últimos toques para tener un hermoso aspecto aquí, en este lugar que no existe, lleno de arena rosada. ¿Y todo para qué? Los bisabuelos de Fassbander perdieron dos guerras mundiales mientras los míos creaban una nueva nación de la nada. Pregúntale a los árabes si no tenemos disciplina. Pregúntale a los ingleses... –Ah, los ingleses. Mi bisabuelo estuvo en el IRA... Dos hombres están integrando los electrodos de un proyector de ondas. –No era suficiente que nos hubieran reclutado para esta expedición a ninguna parte; pero además tener un nanguriano comedor de huevos de comandante es demasiado. –Y un explorador tryldiano para presentar el primer Informe. ¿Qué lees allí?... Verifica. –“Un tryldiano para decir una mentira y un nanguriano para convertirla en verdad a la fuerza” –cita el primero. –Ahora, hermanos –dice el hombre que ajusta el micro-vernier sobre la mira telemétrica–, el Amo aseguró que esos monstruos son verdaderos. Debemos unirnos con amor reciproco, aun los tryldianos y los nangurianos, y exterminarlos. El Amo nos prometió su bendición antes de la batalla. –El Amo –dice el primero– puede comerse el huevo que lo engendro. –El rabí –dice un hombre que verifica los oxiyelmos– puede quedarse con su bendición y tirársela a Fassbander por la cabeza. No soy Judío a su estilo. Soy un ateo sensato y racional que por casualidad es israelí. –Y yo –dijo su compañero– soy un rumano que cree en el Dios de sus padres y por ende es leal a su estado de Israel. ¿Qué es un judío que niega al Dios de Moisés? Seguir considerándolo judío es pensar como Fassbander. –Tienen ventaja sobre nosotros –dice el primero–. Ellos pueden respirar aquí. Estos oxiyelmos funcionan sólo tres horas. ¿Qué haremos después? ¿Confiar en la bendición del rabí? –Dije el Dios de mis padres, y sin embargo mi bisabuelo pensaba como tú; pero Igual luchó para el resurgimiento de Israel. Y su hijo, como muchos otros, aprendió que debía regresar a Jerusalén tanto espiritual como físicamente. –Seguro, tuvimos el Gran Renacimiento de la religión ortodoxa. ¿Y qué conseguimos? Tropas que necesitan la bendición del rabino más que de las órdenes del comandante. –Muchos hombres murieron por recibir órdenes. ¿Cuántos por bendiciones? “Temo que son pocos los muertos en combate que encuentran una buena muerte...” –lee el hombre en el gran poema épico de Valkram sobre el «skio» de Tolnishri. “...¿pues cómo [el hombre está leyendo sobre la víspera de Agincourt en su microshakespeare] pueden actuar con caridad cuando tu argumento es la sangre?” “...y si aquellos no encuentran buena muerte [así escribió Valkram] cuan penosamente deberá pagar por sus desdichadas muertes el Amo que los bendice antes de la batalla...” –¿Y por qué no? –Jaim Acosta dejó escapar la pregunta con un ademán de sus largos dedos. El burjeep (ni siquiera Acosta era tan formal con el lenguaje para llamarlo jeep de burbujas) brincaba sobre la arena hacia la cuesta que permitía ver la nave de los invasores. Mula Malloy iba sentado al volante con impecable eficiencia y sin decir palabra. –Es verdad, anoche recé pidiendo orientación –aseguró el rabino, casi como en defensa propia–. Tuve... tuve algunos pensamientos extraños, pero ahora que es de mañana tienen muy poco sentido. Después de todo, soy un oficial del ejército. Tengo en verdad cierta obligación con mi oficial superior y mis hombres. Y cuando me convertí en rabino, en maestro, fui específicamente ordenado para decidir cuestiones de ley y ritual. Seguramente este caso compete a esa autoridad que yo represento. El burjeep se detuvo bruscamente. –¿Qué pasa, Mula? –Nada... Quería descansar la vista un minuto... ¿Por qué te ordenaste, Jaim? –¿Por qué lo hiciste tú? ¿Quién de nosotros comprende los infinitos factores de herencia y entorno que nos conducen a hacer semejante elección? O incluso, si lo quieres, a ser elegidos así. Hace veinte años me parecía el único camino que podía tomar; ahora... Será mejor que sigamos, Mula. El burjeep emprendió nuevamente la marcha. –Las maldiciones suenan tan melodramáticas y medievales; ¿pero son en esencia diferentes de una oración por la victoria que los capellanes ofrecen regularmente? Como imagino que hiciste en tu misa de campaña. Ciertamente todos tus comulgantes están rezando por la victoria al Señor de las Hostias, y como diría el capitán Fassbander, eso los convierte en mejores guerreros. Confesaré que aun como maestro de la ley, carezco de sólida confianza doctrinal en la eficacia de una maldición. No creo que la nave de los invasores vuele en mil pedazos por acción del rayo de Yahveh. Pero mis hombres me tienen una especie de fe exagerada, y tengo la obligación de hacer todo lo posible para fortalecerles el ánimo. Que es por otra parte lo que toda la Legión o cualquier otro ejército espera de los capellanes; ya no somos sacerdotes del Señor, sino infladores de ánimos, un tipo de secretario sublimado de la Asociación Cristiana de Jóvenes. Bueno, en mi caso, digamos de la Asociación Hebrea de Jóvenes. El burjeep se detuvo nuevamente. –Nunca supe que tus ojos fueran tan sensibles –observó Acosta agriamente. –Pensé que tal vez querrías un poco de tiempo para volver a pensarlo – arriesgó Malloy. –Ya lo pensé bastante. ¿De qué piensas que te he estado hablando? Por favor, Mula. Todo está listo. Fassbander estallará de furia si no pronuncio mi maldición por su micrófono dentro de veinte minutos. Mula Malloy puso en marcha el burjeep silenciosamente. –¿Por qué me ordené? –retrocedió Acosta–. En realidad esa no es la pregunta. La pregunta es por qué permanecí en una profesión para la que estoy tan poco dotado. Voy a confesarte, Mula, y únicamente a ti, que carezco de la humildad y paciencia espirituales que podría desear. Siento una comezón que me impulsa a algo que trasciende los tediosos problemas de una congregación o de un destacamento militar. A veces he sentido que deberla dejar de lado todo lo demás y concentrarme en mis facultades psi, que podrían conducirme hasta esa meta que busco sin comprender. Pero son tan erráticas. Conozco la ley, amo el ritual, pero no soy tan buen rabino como maestro, porque... El burjeep se detuvo por tercera vez, y Mula Malloy dijo: –Porque eres un santo. Y antes de que Jaim Acosta pudiera protestar, prosiguió: –O un profeta, si te gusta la distinción de Fassbander. Están los dóciles, humildes, y pacientes, como Francisco de Asís y Job y Ruth; ¿o tú no cuentas a las mujeres? Y están las teas de Dios, los de intelecto impetuoso y determinación terrible, que agitan la historia del elegido de Dios, los santos que desde el pecado llegaron a la salvación con un poder de confianza que es el reverso del orgullo de Lucifer, moldeado a partir del mismo metal resonante. –¡Mula...! –protestó Acosta–. Ese no eres tú. Estas no son tus palabras. Y esto no es lo que aprendiste en la escuela parroquial... Malloy no pareció escucharlo. –Pablo, Tomás Moro. Catalina de Siena, Agustín –recitó con rica modulación–, Elías, Ezequiel, Judas Macabeo, Moisés, David... Tú eres un profeta, Jaim. Olvida los. galimatías de los rhinistas y reconoce de dónde provienen tus poderes, cómo fuiste guiado para salvarme, cuáles fueron los “pensamientos extraños” que tuviste anoche durante tu vigilia de oración. Eres un profeta; y no maldecirás a los hombres, a los hijos de Dios. De Improviso Malloy se estiró sobre el volante. Se hizo un silencio en el burjeep. Jaim Acosta se miró las manos con ojos muy abiertos como si no conociera ademán que correspondiera a esa situación. –¡Caballeros! –la voz del capitán Fassbander sonó aún más áspera que de costumbre a través del telecomunicador–. Por favor, ¿quieren avanzar un poco y trepar esa cuesta? ¡Son dos minutos y veinte segundos pasadas las cero! Acosta apretó automáticamente el Interruptor y dijo: –Ahora mismo, capitán. Mula Malloy se movió en el asiento y abrió los ojos. –¿Era Fassbander? –Sí... Pero no hay apuro, Mula. No lo puedo entender. ¿Qué te hizo...? –Tampoco yo lo entiendo. Nunca me pasó antes. El doctor me decía que esa herida en la cabeza en el partido de Wisconsin me podía... pero después de treinta años... Jaim Acosta suspiró. –Suenas otra vez como mi Mula. Pero antes... –¿Por qué? ¿Dije algo? Me parecía que había algo importante que te quería decir. –Me pregunto qué dirían en Tel Aviv. ¿Comunicación telepática entre mentes subconscientes? ¿Exteriorización de pensamientos que tenía miedo de reconocer conscientemente? Sí, tú dijiste algo, Mula; y me sentí tan pasmado como Balaam cuando su asno le habló en viaje hacia... ¡Mula! Los ojos de Acosta estaban ferozmente encendidos como nunca lo habían estado, y sus manos aleteaban con impaciencia. –Mula, ¿recuerdas la Historia de Balaam? Está en el cuarto Libro de Moisés... –¿Números? Todo lo que recuerdo es que tenía un asno que hablaba. Supongo que hay un juego de palabras con Mula. –Balaam, hijo de Beor –dijo el rabino con queda intensidad–, fue un profeta de Moab. Los israelitas estaban invadiendo Moab, y el rey Balac ordenó a Balaam que los maldijera. Su asno no sólo le habló; más importante aún es que detuvo la marcha y se negó a seguir avanzando hasta que Balaam escuchara el mensaje del Señor... Tenías razón, Mula. Te acuerdes de lo que dijiste o no, sea la descripción que hiciste de mi la verdad de Dios o la proyección telepática de mi propio ego, en una cosa tenías razón: estos invasores son hombres, según todos los parámetros que consideramos ayer. Por otra parte, son hombrea apropiados para vivir en Marte; nuestra patrulla los vio desnudos y sin protección en este frío y esta atmósfera. Me pregunto si habrán explorado este planeta anteriormente y si lo seleccionaron por adecuado para ellos; lo que te atrapó en el desfiladero podría ser algún instrumento de observación dejado por ellos, ya que nunca encontramos vestigios de civilizaciones marcianas anteriores. Marte no es para nosotros. Aquí no podemos vivir normalmente; nuestras investigaciones científicas resultaron estériles; y hemos mantenido una guarnición parásita y aburrida sólo porque nuestro ego planetario no es capaz de enfrentar los hechos y renunciar al símbolo de nuestra «conquista del espacio». Estos otros hombres son aptos para vivir aquí, tal vez en forma fructífera, para la gloria de Dios y eventualmente también en beneficio de nuestro propio Mundo, cuando dos planetas con la población adecuada se conozcan uno a otro. Tenías razón; no puedo maldecir hombres. –¡CABALLEROS! Acosta se agachó con destreza y desconectó el telecomunicador. –¿Estás de acuerdo, Mula? –¿Te... te... te parece que emprendamos el regreso, Jaim? –Claro que no. ¿Crees que quiero enfrentarme con Fassbander ahora? Sigue adelante. Inmediatamente. Hasta la cima de la cuesta. ¿O es que no recuerdas el resto de la Historia de Balaam? No se detuvo al negarse a maldecir a los hijos de Dios. Balaam no. –Los bendijo. Mula Malloy lo había recordado. Y también había recordado más. La púa del fonógrafo se había deslizado por los surcos del estudio bíblico hasta el capítulo treinta y tres de Números con su breve epílogo de la Historia de Balaam: Y Moisés los envió a la guerra... y pelearon contra los madianitas, como el Señor lo ordenó a Moisés; y dieron muerte a todo varón... y también a Balaam, hijo de Beor, lo mataron con la espada. Miró el rostro tenso de Jaim Acosta, en el que exultación y resignación se fundían como deben hacerlo en un hombre que conoce por fin la trama de su vida, y supo que también la memoria de Jaim llegaba hasta el capítulo treinta y uno. Y la Biblia no dice una sola palabra sobre lo que fue del asno, pensó Mula Malloy, y puso en marcha el burjeep hacia la cima de la cuesta. El canto del crepúsculo Lester del Rey Evensong © 1967. Traducido por Domingo Santos y Francisco Blanco en Visiones peligrosas 1, antología de Harlan Ellison, Super Ficción 82, Ediciones Martínez Roca S. A., 1983. Cuando alcanzó la superficie del pequeño planeta, incluso las heces de su poder se habían agotado. Ahora descansaba, extrayendo reluctantemente y con lentitud un poco de fuerza del amarillo Sol que brillaba en los verdes prados a su alrededor. Sus sentidos estaban debilitados por un cansancio definitivo, pero el miedo que había aprendido de los Usurpadores lo empujaba en busca de algún nuevo atisbo de refugio. Se dio cuenta de que era un mundo pacífico, y ese descubrimiento avivó su miedo. En sus días jóvenes había apreciado una multitud de mundos donde el juego del flujo y el reflujo de la vida podía ser jugado hasta el fondo. Era entonces un Universo lleno de vitalidad por donde vagabundear. Pero los Usurpadores no soportaban los rivales en su propia ilimitada avidez. La paz y el orden que reinaban en aquel lugar significaban que aquel Mundo les había pertenecido. Los buscó vacilante mientras un leve soplo de energía fluía dentro de él. No había ninguno allí en aquel momento. Hubiera podido captar inmediatamente la presión de su cercana presencia, y no había el menor rastro de ello. Las lisas y herbosas extensiones se abrían ante él en interminables praderas y campos hasta las distantes colinas. Había estructuras de mármol en la lejanía, de blancura resplandeciente al Sol del atardecer, pero estaban vacías; su desconocida finalidad había sido alterada hasta convertirse en un simple decorado sobre aquel planeta ahora abandonado. Su atención regresó; cruzó un riachuelo hasta el otro lado del amplio valle. Allí descubrió el jardín. Rodeado por un muro bajo, sus kilómetros y kilómetros de extensión estaban llenos de bosques dispuestos aparentemente como una reserva. Pudo sentir la agitación de vida animal de apreciable tamaño entre las ramas y a lo largo de los senderos sinuosos. Faltaba el alborotado vigor de toda auténtica vida, pero su abundancia podía ser suficiente para enmascarar su propio vestigio de fuerza vital en caso de búsqueda profunda. Al menos era un refugio mejor que esta pradera descubierta; deseaba dirigirse hacia allí, pero el peligro de traicionarse con su movimiento lo mantuvo inmóvil donde estaba. Había pensado que su anterior escapatoria estaba asegurada, mas estaba aprendiendo que incluso él podía equivocarse. Aguardó mientras buscaba una vez más indicios de una trampa de los Usurpadores. Había aprendido la paciencia en la prisión que los Usurpadores habían diseñado para él en el centro de la galaxia. Había reunido furtivamente sus energías mientras preparaba su evasión en torno a la repugnancia de los otros en tomar la decisión final. Luego se había proyectado fuera en una trayectoria que hubiera debido llevarle hasta mucho más allá de los límites de su dominio en el Universo. Y había descubierto su fracaso antes incluso de haber podido recorrer la distancia hasta el extremo de aquel brazo en espiral de una fortaleza galáctica. Sus redes de detección estaban por todas partes, al parecer. Sus grandes líneas de captación de energía formaban una red demasiado fina para ser cruzada. Las estrellas y los mundos estaban unidos entre sí, y sólo una serie de milagros le habían permitido llegar hasta tan lejos. Y ahora su pérdida de energía hacía que la prosecución de tales milagros estuviera fuera de su alcance. Desde que casi habían fracasado en atraparle y secuestrarle, habían aprendido demasiado. Ahora buscaba delicadamente, temeroso de activar alguna alarma, pero más temeroso aún de no detectar su existencia. Desde el espacio, aquel Mundo había ofrecido la única esperanza en su aparente inmunidad a sus redes. Sin embargo, entonces sólo había dispuesto de microsegundos para comprobarlo. Finalmente, hizo regresar a sus percepciones. No podía captar la menor evidencia de sus cebos y sus detectores allí. Había empezado a sospechar que ni siquiera sus mayores esfuerzos iban a ser suficientes ahora, pero no podía hacer más. Lentamente al principio, y luego en una repentina acometida, se proyectó hacia el laberinto del parque. Nada procedente de los cielos le golpeó. Nada surgió del centro del planeta para detenerle. No hubo ninguna interrupción en el susurro de las hojas y el canto de los pájaros. Los sonidos animales continuaron. Nada pareció consciente de su presencia en el jardín. En un tiempo eso hubiera sido impensable en sí mismo, pero ahora extrajo de ello algo de alivio. En aquel momento no debía ser más que una sombra, ilocalizado e ilocalizable a su paso. Algo avanzó sendero abajo hacia donde descansaba, haciendo resonar ligeramente sus cascos, que apenas rozaban la alfombra de hojas muertas. Alguna otra cosa saltó rápidamente por entre la maleza del borde del camino. Dejó que su atención se fijara en ellas cuando ambas salieron al sendero juntas. Y un frío horror lo rodeó. Una era un conejo, que en aquel momento mordisqueaba las hojas de trébol que allí había mientras agitaba sus largas orejas y avanzaba su rosado hocico. El otro era un joven venado, llevando aún las manchas de cervatillo. Cualquiera de ellos hubiera podido ser hallado en cualquiera de miles de mundos. Pero ninguno habría sido exactamente del tipo que tenía ante él. Aquel era el Mundo del Encuentro... el planeta donde había descubierto por primera vez a los antepasados de los Usurpadores. ¡De todos los mundos en la apestada galaxia, había tenido que ir a buscar aquél como refugio! En los lejanos días en que él poseía toda su gloria eran meros salvajes, confinados en aquel único Mundo, procreando y siguiendo su camino hacia la legítima autodestrucción de todos los salvajes como ellos. Y sin embargo había algo extraño en ellos, algo que entonces llamó su atención y despertó incluso una vaga piedad. Debido a esa piedad, había tomado a unos pocos de ellos y los había conducido hacia la elevación. Hasta había alimentado poéticos sueños de hacer de ellos sus compañeros y sus iguales, puesto que las expectativas de vida de su sol estaban tocando a su fin. Había respondido a sus gritos de socorro y les había proporcionado al menos algo de lo que necesitaban para dar sus primeros pasos hacia la dominación del espacio y la energía. Y le habían recompensado con un orgullo arrogante que negaba incluso el menor rastro de gratitud. Finalmente, los había abandonado a su propio salvaje fin y se había marchado a otros mundos, para realizar proyectos más amplios y ambiciosos. Aquélla había sido su segunda locura. Habían avanzado ya demasiado en su camino hacia el descubrimiento de las leyes que controlan el Universo. De un modo u otro, incluso evitaron su propia autodestrucción. Tomaron los mundos de su Sol y los lanzaron hacia delante, hasta que pudieron competir con él por los mundos que él había hecho suyos. Ahora los poseían todos, y él no tenía más que aquel minúsculo lugar allí en el Mundo de ellos... por un cierto tiempo al menos. El horror de constatar que aquél era el Mundo del Encuentro menguó un poco al recordar con qué facilidad sus crecientes hordas poseían y abandonaban mundos sin ninguna razón aparente. Y de nuevo sus comprobaciones le demostraron que no había ninguna evidencia de ellos allí. Empezó a relajarse de nuevo, sintiendo una súbita esperanza en lo que había sido temporalmente desesperación. Con toda seguridad, ellos también pensarían que aquél era el único planeta donde él jamás iría a buscar refugio. Apartó a un lado sus temores y empezó a dirigir sus pensamientos hacia el único camino que podía ofrecerle esperanzas. Necesitaba energía, y la energía era algo disponible en cualquier lugar no tocado por las redes de los Usurpadores. Había sido drenada al espacio durante eones, una dilapidación de energía que podía hacer estallar soles o crearlos en legiones. Era energía para escapar, quizás incluso para prepararse finalmente a enfrentarse con ellos con ciertas posibilidades de obligarles a una tregua, si no de conseguir una victoria. Si podía conseguir unas pocas horas sin ser detectado, podría atraer y retener aquella energía para sus necesidades. ¡Empezaba a tenderse para alcanzarla cuando el cielo retumbó y el Sol pareció obscurecerse por un momento! El miedo que anidaba en él asomó a la superficie y lo envió a ocultarse lejos de la visión del cielo antes de poder controlarlo. Pero por un breve momento hubo aún un rastro de esperanza en él. Podía tratarse de un fenómeno causado por su propia necesidad de energía; quizás había empezado a atraer la energía demasiado intensamente, demasiado ávido de fuerza. Luego el suelo se agitó, y entonces supo. No había engañado a los Usurpadores. Sabían que estaba allí... nunca lo habían perdido. Y le habían seguido con toda su enorme falta de sutileza. Una de sus naves exploradoras había aterrizado, y el explorador vendría a buscarlo. Luchó por controlarse, y lo consiguió lo suficiente como para hacer que su miedo penetrara en lo más profundo de él. Luego, con un cuidado que no agitó ni una brizna de hierba ni una hoja sobre una ramita, empezó a retroceder, buscando las densas espesuras del centro del jardín, allí donde la vida era más intensa. Con aquello para protegerle, podría al menos absorber un débil hilillo de energía, la fuerza suficiente para rodearse de una sutil aura animal que le permitiera ocultarse entre las bestias. Algunos exploradores de los Usurpadores eran jóvenes e inmaduros. Si era uno de ellos podría engañarlo y tal vez se fuera. Luego, antes de que su informe llegara a los demás, podría tener una oportunidad... Supo que aquel pensamiento no era más que un deseo, no un plan, pero se aferró a él mientras se cobijaba entre la espesura en el centro del jardín. Y entonces incluso ese deseo le fue arrebatado. El sonido de pasos era firme y seguro. Se oía el crujir de ramas rompiéndose mientras los pasos se acercaban, sin la menor desviación de la línea recta. Inexorablemente, cada firme zancada llevaba al Usurpador más cerca del lugar donde se había ocultado. Ahora había un débil resplandor en el aire, y los animales escapaban en todas direcciones llenos de terror. Sintió los ojos del Usurpador sobre él, y se obligó a apartarse de aquel conocimiento. Y como el miedo, descubrió que había aprendido la plegaria de los Usurpadores; rezó desesperadamente a la nada que conocía, y no hubo respuesta. –¡Sal! Este suelo es un lugar sagrado y tú no puedes permanecer en él. Hemos emitido nuestro juicio y se ha preparado un lugar para ti. ¡Sal y déjame llevarte hasta allí! La voz era suave, pero tenía una fuerza que congeló incluso el susurrar de las hojas. Dejó que la mirada del Usurpador lo alcanzara finalmente, y la plegaria en él era muda y dirigida hacia fuera... y sin esperanzas, como sabía que debía ser. –Pero... –las palabras eran inútiles, mas la amargura en su interior obligó a las palabras a brotar fuera de él–. Pero ¿por qué? ¡Yo Soy Dios! Por un momento, algo parecido a la tristeza y a la piedad asomó a los ojos del Usurpador. Luego desapareció, mientras llegaba la respuesta. –Lo sé. Pero yo soy el Hombre. ¡Ven! Finalmente asintió, en silencio, y le siguió despacio, mientras el amarillo Sol se ocultaba tras los muros del jardín. Y aquéllos fueron el crepúsculo y la mañana del octavo día. Edición digital de Umbriel ¿Cantará el polvo tus alabanzas? Damon Knight Shall the dust praise thee?, © 1967. Traducción de Domingo Santos y Francisco Blanco en Visiones peligrosas 2, antología de relatos de ciencia ficción recopilados por Harlan Ellison, Super Ficción 83, Ediciones Martínez Roca S. A., 1980. Y el Día de la Cólera llegó. El cielo resonó con trompetas, angustiantes, ominosas. Por todas partes las secas rocas se alzaron, gimiendo, y cayeron desmoronadas. Luego el cielo se hendió, y en el resplandor apareció un trono de fuego blanco, en un arco iris que ardía verde. Los relámpagos zigzagueaban desde todos los horizontes. Alrededor del trono flotaban siete majestuosas figuras vestidas de blanco, con cintas doradas cruzando sus pechos; y cada una llevaba en su gigantesca mano una redoma que humeaba hacia el cielo. Desde el resplandor del trono llegó una voz: –Seguid vuestros caminos, y verted vuestras redomas de la cólera de Dios sobre la Tierra. Y el primer ángel descendió, y vació su redoma en un torrente de obscuridad que humeó por encima de toda la desierta Tierra. Y se hizo el silencio. Luego el segundo ángel voló bajando a la Tierra, y planeó de un lado a otro, sin vaciar su redoma: y finalmente regresó junto al trono, diciendo: –Señor, debo vaciar la mía en el mar. ¿Pero dónde está el mar? Y de nuevo se hizo el silencio. Porque las resecas y polvorientas rocas de la Tierra se extendían ilimitadamente bajo el cielo; y allá donde habían estado los océanos había tan sólo cavernas abiertas en las rocas, tan resecas y vacías como el resto. El tercer ángel exclamó: –Señor, la mía es para los ríos y fuentes de agua. Y luego el cuarto ángel dijo: –Señor, déjame vaciar la mía. Y vertió el contenido de su redoma hacia el Sol; y en un instante ardió con una terrible radiación: y planeó de un lado para otro dejando caer su luz sobre la Tierra. Tras un cierto tiempo vaciló y regresó junto al trono. Y de nuevo se hizo el silencio. Entonces del trono brotó una voz diciendo: –Ya basta. Bajo el amplio domo de los cielos, no volaba ningún pájaro. Ninguna criatura reptaba o se arrastraba sobre la superficie de la Tierra; no había ningún árbol, ninguna brizna de hierba. La voz dijo: –Este es el día señalado. Descendamos. Entonces Dios anduvo sobre la Tierra, como en los viejos tiempos. Su forma era como una moviente columna de humo. Y tras Él avanzaban los siete ángeles con sus redomas, murmurando. Estaban solos bajo el cielo gris amarillento. –Aquellos que están muertos han escapado de nuestra cólera –dijo el Señor Dios Jehová–. Pero no escaparán al juicio. El reseco valle en el que se encontraban era el Jardín del Edén, donde el primer hombre y la primera mujer habían recibido un fruto que no debían comer. Al este se hallaba el paso por el que la pareja condenada había sido arrojada al desierto. A una poca distancia hacia el oeste se divisaban las dentadas formas del monte Ararat, donde se había posado el Arca tras el Diluvio purificador. Y Dios dijo con una gran voz: –Abramos el Libro de la Vida; y que los muertos surjan de sus tumbas, y de las profundidades del mar. Su voz resonó bajo el tenebroso cielo. Y de nuevo las resecas rocas se alzaron y cayeron; pero los muertos no aparecieron. Sólo el polvo se retorció, como si sólo esto quedara de los miles de millones de habitantes de la Tierra, vivos y muertos. El primer ángel sujetaba en sus brazos un gran libro abierto. Cuando el silencio se hubo establecido durante un cierto tiempo, cerró el libro, y en su rostro hubo miedo; y el libro se desvaneció de entre sus manos. Los otros ángeles murmuraban entre sí y suspiraban. Uno dijo: –Señor, terrible es el sonido del silencio, cuando nuestros oídos deberían estar llenos de lamentaciones. Y Dios dijo: –Este es el día señalado. Sin embargo, un día en el cielo son mil años en la Tierra. Gabriel, dime, según como cuentan los hombres el tiempo, ¿cuántos días han transcurrido desde el Día? El primer ángel abrió un libro y dijo: –Señor, tal como los hombres cuentan el tiempo, ha pasado un día desde el Día. Un impresionado murmullo recorrió a los ángeles. Y volviéndose a ellos, Dios dijo: –Sólo un día: un instante. Y sin embargo no se alzan. El quinto ángel se humedeció los labios y dijo: –Señor, ¿no eres Tú acaso Dios? ¿Qué secretos pueden haber para el Hacedor de todas las cosas? –¡Paz! –dijo Jehová, y los truenos resonaron hacia el sombrío horizonte–. A su debido tiempo, haré que estas piedras se levanten y hablen. Seguidme, vamos un poco más lejos. Vagaron por las resecas montañas y por entre los vados cañones del mar. Y Dios dijo: –Miguel, tú estabas encargado de velar sobre esa gente. ¿Cómo fueron sus últimos días? Hicieron una pausa cerca del fisurado del Vesubio, que en una época de distracción celeste había entrado en erupción dos veces, enterrando vivas a miles de personas. El segundo ángel respondió: –Señor, cuando los vi por última vez, estaban preparando una gran guerra. –Sus iniquidades rebasan todo entendimiento –dijo Jehová–. ¿Cuáles eran las naciones que estaban preparando la guerra? El segundo ángel respondió: –Señor, eran llamadas Inglaterra y Rusia y China y América. –Vayamos entonces a Inglaterra. Al otro lado del reseco valle que había sido el Canal, la isla era una meseta de piedras, en ruinas y desolada. Por todas partes las rocas estaban cuarteadas y sin vigor. Y Dios se encolerizó más, y gritó fuerte: –¡Que las piedras hablen! Entonces las grises rocas se desmoronaron en polvo, descubriendo cavernas y túneles, como las cámaras de un hormiguero vacío. Y en algunos lugares resplandeció el brillante metal, dispuesto en capas graciosas pero sin ningún diseño, como si el metal se hubiera fundido y hubiera corrido como agua. Los ángeles murmuraron; pero Dios dijo: –Esperad. Esto no es todo. Y ordenó de nuevo: –¡Hablad! Y las piedras se alzaron una vez más, para dejar al descubierto una cámara mucho más profunda. Y en silencio, Dios y los ángeles se inmovilizaron en un círculo en torno al pozo, y se inclinación hacia delante para ver las formas que se movían allí. En la pared de aquella profunda cámara, alguien había grabado una hilera de letras. Y cuando la máquina de aquella cámara había sido destruida, el metal incandescente había brotado y había llenado las letras en la pared, de tal modo que ahora brillaban como plata en la obscuridad. Y Dios leyó las palabras. NOSOTROS ESTÁBAMOS AQUÍ. ¿DÓNDE ESTABAS TÚ? Edición digital de Umbriel Cristo Apolo Cantata celebrando el Octavo Día de la creación y la promesa del noveno Ray Bradbury Traducido por Aurora Bernárdez en Fantasmas de lo nuevo, Ediciones Minotauro S. R. L., 1972. Una voz habló en la obscuridad y se hizo la Luz. Y convocadas por la Luz sobre la Tierra las criaturas nadaron y avanzaron hacia la orilla y vivieron en la soledad del jardín. Todo esto lo sabemos. Los Siete Días están escritos en nuestra sangre con mano de Fuego. Y ahora nosotros, hijos de los siete días eternos, herederos de éste, el Octavo Día de Dios, el Largo Octavo Día del Hombre, estamos de pie en el Tiempo, en la nieve que cae, y oímos los pájaros de la mañana, y mucho deseamos alas, y miramos las señales de las estrellas y necesitamos de ese fuego. En este tiempo de Navidad celebramos el Octavo Día del Hombre, el Octavo Día de Dios, dos mil millones de años sin fin desde el primer amanecer sobre la Tierra hasta el último amanecer de nuestra Salida. Y el Noveno Día de la Historia de Dios y la carne de Dios que se llama a sí misma Hombre se consumirán en alas de fuego reclamados por el Sol y las lejanas hogueras de la luz solar. Y el amanecer del Noveno día nos revelará en la luz y en audaces conjeturas sobre una orilla aún más lejana. Buscamos allí nuevos Jardines para conocernos a nosotros mismos, Buscamos nueva Soledad, y nos lanzamos en una búsqueda errante. Las misiones Apolo avanzan y Cristo busca, y nos preguntamos mirando las estrellas: ¿las conoció Él? ¿En alguna lejana profundidad universal holló el Espacio, visitó mundos más allá de nuestro sueño cálido como la sangre? ¿Bajó a la solitaria orilla de un mar semejante a Galilea, y hay Pesebres en mundos lejanos que conocieron Su luz? ¿Y Vírgenes? ¿Y dulces declaraciones? ¿Y Anunciaciones? ¿Y Visitaciones de huéspedes angélicos? Y, vasta luz estremecida entre diez mil millones de luces, ¿hubo alguna Estrella muy parecida a la estrella de Belén que traspasó los ojos de reverencia y revelación, una mañana fría y muy extraña? En mundos errantes y perdidos ¿se reunieron los Hombres Sabios al alba, entre los vapores nebulosos de la Bestia, en un lugar con paja ahora convertido en Santuario, para contemplar a un Niño más extraño que el nuestro? ¿Cuántas estrellas de Belén arden brillantes más allá de Orion y del arco enceguecedor del Centauro? ¿Cuántos milagros de nacimiento inocente han bendecido esos mundos? ¿Tiembla allí Herodes en temible facsímil de nuestro obscuro y asesino Rey? Ese loco guardián de un reino imaginario, ¿envía a extraños soldados a matar a los Inocentes de otras comarcas, más allá de la Nebulosa de la Cabeza del Caballo? Así ha de ser. Porque en este tiempo de Navidad, en el largo Día que totaliza Ocho, vemos la luz, conocemos la obscuridad; y las criaturas elevadas, nacidas, liberadas de tanta noche, de cualquier mundo o tiempo o circunstancia, deben amar la luz; así, los hijos de todos los soles innumerables y perdidos deben temer la obscuridad que se funde ensombreciendo el aire y estremece la sangre. Qué importa el color, la forma o el tamaño de seres cuyas almas son como carbones palpitantes; en largas medianoches necesitan salvarse de sí mismos. ¡Así, en lejanos mundos, bajo nevadas profundas y claras, imaginad cómo el final de algún año obscuro puede celebrarse dando a luz un niño milagroso! ¿Un niño nacido en los develados misterios de Andrómeda? ¡Contad, pues, las manos, los dedos, los ojos, los miembros increíblemente santos! ¿La suma de todos? No importa. Basta. Dejad que el Niño sea un fuego tan azul como el agua bajo la Luna. Dejad que el Niño juegue libremente en las olas con peces de apariencia humana. Dejad que la tinta de los calamares le habite la sangre. Dejad que la piel reciba las ácidas lluvias de la química, cayendo en tormentas de pesadilla que limpian quemando. Cristo deambula por el Universo, carne de estrellas, asume formas de criatura para adecuarse a los más suaves elementos, se viste de carne más allá de nuestra vista. Allí camina, se desliza, vuela, tropezando extrañado. Aquí conduce a los Hombres. Entre los diez trillones de haces luminosos hay un billón de rollos bíblicos con jeroglíficos grabados en la divina abundancia de los mundos; en alfabeto innumerable, lenguas que no son del todo lenguas suspiran, silban, se maravillan, claman, pues Cristo se manifiesta en un tonante cielo carmesí. Camina Él sobre las moléculas de los mares, hirvientes viveros animales, caldo enloquecido y hervor y crecimiento de levadura. Allá Cristo es conocido con muchos nombres. Nosotros lo llamamos así. Ellos lo llaman de otra manera. Su nombre en cualquier boca sería una dulce sorpresa. Él viene con regalos para todos: aquí, pan y vino; allá, alimentos innombrables, desayunos en que los buenos bocados caen de las estrellas y Ultimas Cenas provistas de la materia de los sueños. Y allí están en tiempos anteriores a la crucifixión del Hombre. Aquí hace mucho que ha muerto. Allá todavía no ha muerto. Sin embargo, aun en la inseguridad y en la duda total, el hombre asustado en la Tierra mira alrededor y se viste de acero y usa el fuego y se admira a sí mismo en el gran vidrio del Vacío indiferente. El hombre construye cohetes y va a horcajadas en el trueno en humildes avances y orgullos muy comprensibles. Temiendo que todo lo demás dormite, que diez mil millones de mundos yazgan quietos, nosotros, agradecidos por el Premio y beneficio de la vida, vamos a ofrecer el pan y a vendimiar el vino; queremos la sangre y la carne de Él para otras estrellas y los mundos de alrededor. Despachamos santa carne para visitaciones extrañas, enviamos huéspedes angélicos a vastos mundos para contar que caminamos sobre las aguas del profundo Espacio, llegadas, veloces partidas del hombre más milagroso que llevando a Dios apretado en cada célula hace palpitar la santa sangre y camina por la marea creciente y la orilla oceánica del Universo. Un milagro de pez engendramos, reunimos, construimos y desparramamos en metales a los vientos que circundan la Tierra y deambulan en la Noche más allá de todas las Noches. Nos elevamos, todos arcangélicos, alimentados de llamas, en vasta catedral, ábside aéreo, bóveda descubierta de constelaciones, todas ciego deslumbramiento. Cristo no ha muerto ni Dios duerme mientras el Hombre despierto avanza a zancadas en lo Profundo para nacer nosotros mismos de nuevo y sacar el amor del miedo de extraviarnos en la Tierra desgastada. Recogida una cosecha, lanzamos la simiente para una nueva maduración. Terminando así la Muerte y la Noche y la cesión del Tiempo y el llanto sin sentido. Buscamos pesebres en las Pléyades donde el hombre, errante niño de carne divina, pueda yacer con aquellos semejantes a quienes una vez rodearon y adoraron la inocencia. ¡Nuevos Pesebres están esperando! Nuevos Sabios disciernen nuestros huéspedes de maquinarias que escriben vida inmortal y la firman Dios. Abajo, abajo, cielos remotos. Y después de correr e irse, llegar y acostarse a dormir en alguna mañana profunda de invierno a diez mil millones de años-luz de donde ahora estamos y cantamos, habrá tiempo de proclamar eternas gratitudes, tiempo de conocer y ver y amar el Don de la Vida misma, siempre menoscabada, siempre restablecida, salida de una mano y vuelta a la otra del Señor. Entonces despertaremos de aquella lejana, perdida pesadilla del cuidado de la Bestia y veremos nuestra estrella celebrada de nuevo en un Oriente más allá de todos los Orientes, más allá de una cellisca tamizada por las estrellas. ¡En esta época de Navidad piensa en aquella Mañana que te espera! ¡Por eso, deja salir todos tus temores, tus gritos, tus lágrimas, tu sangre y tus plegarias! Todo abotagado e hirsuto un día volverás a nacer y oirás la Trompeta que irrumpe en el aire tembloroso de cohetes, todo humilde, todo despojado de orgullo, pero libre de desesperación. ¡Escucha ahora! ¡Oye ahora! ¡Es la mañana del Noveno Día! ¡Cristo se levanta! ¡Dios sobrevive! ¡Recógete, Universo! ¡Mirad, estrellas! ¡En los exultantes países del Espacio, en una súbita, simple pradera, mucho más allá de Andrómeda! ¡Oh Gloria, Gloria, una Nueva Navidad arrancada del pozo mismo y de la orilla de la Muerte, arrebatada a su garra universal, a sus dientes, a su más frío aliento! Bajo un sol muy extraño, oh Cristo, oh Dios, oh hombre soplado en las materias más increíbles, eres el Salvador del Salvador, el pulso de Dios y el compañero del corazón, ¡tú!, el Huésped que Él levanta a lo alto en la consagración, su amada necesidad de conocer y tocar y decirse maravillas a Él mismo. ¡En este Tiempo de Navidad prepárate, en este santo tiempo has de saber que tú mismo eres el más raro! ¡Más allá del vasto Abismo mira a los que han llegado a Sabios, reunidos con sus dones que no son sino Vida! Y Vida que no conoce fin. Contempla los cohetes, más que plumas, en el aire, todos semilla que salva una santa semilla y la esparce aquí y allá en la Obscuridad indiferente. ¡En este tiempo de Navidad, en este santo tiempo de Navidad, como Él, tú eres el hijo de Dios! ¿Un hijo? ¿Muchos? Todos están reunidos ahora en Uno y despertarán mecidos por el aliento de la Bestia del verano que calienta al niño dormido para la vida eterna. Has de ir allá, al largo invierno del Espacio y tenderte en agradecida inocencia para dormir al fin. ¡Oh Nueva Navidad, oh Dios que mueves lo lejano! ¡Oh Cristo, de muchas carnes, hecho uno, abandona la Tierra! Dios mismo clama. Él va a preparar el Camino para tu nuevo nacimiento en un nuevo tiempo de Navidad, en un sagrado tiempo de Navidad, en este Nuevo Tiempo de Navidad. ¿De todo esto te abstienes? No, Hombre. No cavilarás, ni te preguntarás. No, Cristo. No te detendrás. Ahora. Ahora. Es el Momento de Irse. Levántate y anda. Nace. Nace. Bienvenida la mañana del Noveno Día. Es el Momento de Irse. ¡Alabado sea Dios por esta Anunciación! ¡Canta alabanzas, regocíjate! ¡Porque es tiempo de Navidad, y el Noveno Día, la Eterna Celebración! Edición digital de Lety y urijenny