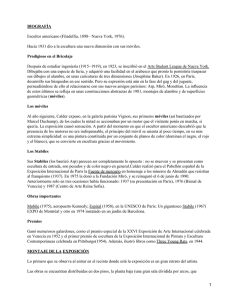Eduardo Chillida (1924 – 2002)
Anuncio
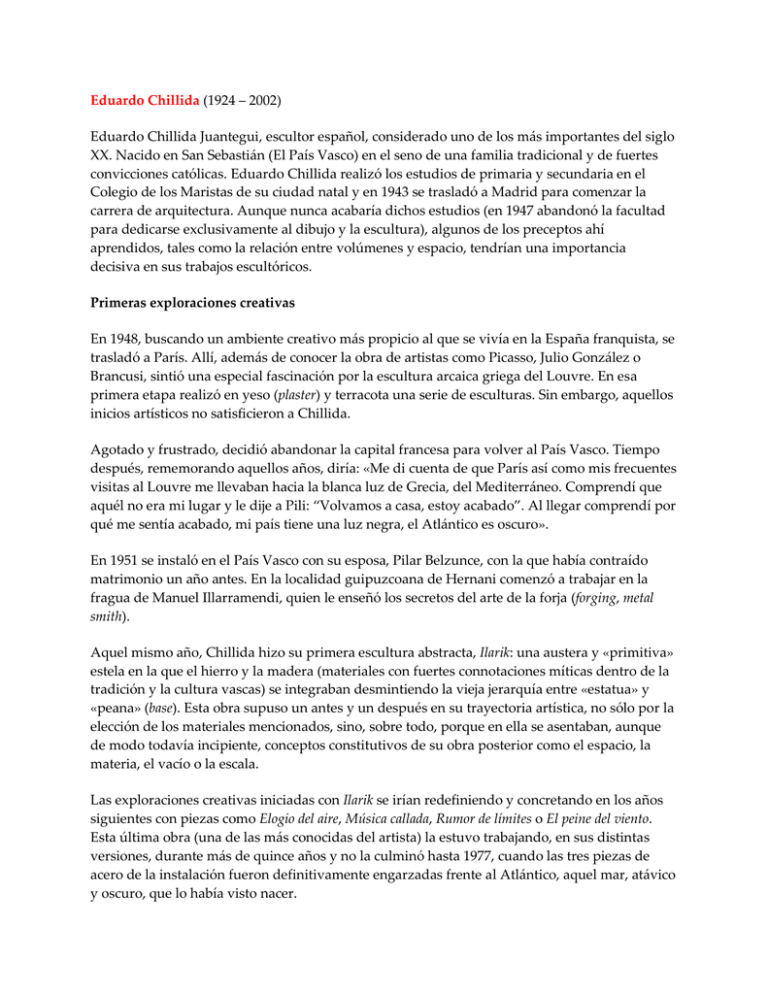
Eduardo Chillida (1924 – 2002) Eduardo Chillida Juantegui, escultor español, considerado uno de los más importantes del siglo XX. Nacido en San Sebastián (El País Vasco) en el seno de una familia tradicional y de fuertes convicciones católicas. Eduardo Chillida realizó los estudios de primaria y secundaria en el Colegio de los Maristas de su ciudad natal y en 1943 se trasladó a Madrid para comenzar la carrera de arquitectura. Aunque nunca acabaría dichos estudios (en 1947 abandonó la facultad para dedicarse exclusivamente al dibujo y la escultura), algunos de los preceptos ahí aprendidos, tales como la relación entre volúmenes y espacio, tendrían una importancia decisiva en sus trabajos escultóricos. Primeras exploraciones creativas En 1948, buscando un ambiente creativo más propicio al que se vivía en la España franquista, se trasladó a París. Allí, además de conocer la obra de artistas como Picasso, Julio González o Brancusi, sintió una especial fascinación por la escultura arcaica griega del Louvre. En esa primera etapa realizó en yeso (plaster) y terracota una serie de esculturas. Sin embargo, aquellos inicios artísticos no satisficieron a Chillida. Agotado y frustrado, decidió abandonar la capital francesa para volver al País Vasco. Tiempo después, rememorando aquellos años, diría: «Me di cuenta de que París así como mis frecuentes visitas al Louvre me llevaban hacia la blanca luz de Grecia, del Mediterráneo. Comprendí que aquél no era mi lugar y le dije a Pili: “Volvamos a casa, estoy acabado”. Al llegar comprendí por qué me sentía acabado, mi país tiene una luz negra, el Atlántico es oscuro». En 1951 se instaló en el País Vasco con su esposa, Pilar Belzunce, con la que había contraído matrimonio un año antes. En la localidad guipuzcoana de Hernani comenzó a trabajar en la fragua de Manuel Illarramendi, quien le enseñó los secretos del arte de la forja (forging, metal smith). Aquel mismo año, Chillida hizo su primera escultura abstracta, Ilarik: una austera y «primitiva» estela en la que el hierro y la madera (materiales con fuertes connotaciones míticas dentro de la tradición y la cultura vascas) se integraban desmintiendo la vieja jerarquía entre «estatua» y «peana» (base). Esta obra supuso un antes y un después en su trayectoria artística, no sólo por la elección de los materiales mencionados, sino, sobre todo, porque en ella se asentaban, aunque de modo todavía incipiente, conceptos constitutivos de su obra posterior como el espacio, la materia, el vacío o la escala. Las exploraciones creativas iniciadas con Ilarik se irían redefiniendo y concretando en los años siguientes con piezas como Elogio del aire, Música callada, Rumor de límites o El peine del viento. Esta última obra (una de las más conocidas del artista) la estuvo trabajando, en sus distintas versiones, durante más de quince años y no la culminó hasta 1977, cuando las tres piezas de acero de la instalación fueron definitivamente engarzadas frente al Atlántico, aquel mar, atávico y oscuro, que lo había visto nacer. El reconocimiento internacional le vino también en los años cincuenta al exponer en galerías y museos de ciudades como París, Londres, Milán, Madrid, Nueva York o Chicago, entre otras, y participar en certámenes tan importantes como la Bienal de Venecia de 1958, en la que ganó el Gran Premio Internacional de Escultura, o la Documenta de Kassel de 1959. Materiales y soportes nuevos A fines de la década de los sesenta empezó a experimentar con nuevos materiales. En 1959 realizó Abesti Gogora, su primera escultura en madera. Ese mismo año, ejecutó también su primera obra en acero, Rumor de límites IV, y sus primeros aguafuertes. En 1963, junto con el historiador y crítico de arte Jacques Dupin, viajó a Grecia. Nuevamente entraba en contacto con el mundo y la cultura egea, pero en esta ocasión (sin la mediación, quizá, de las ampulosas salas del Louvre) la luz cegadora y, para él, distante del Mediterráneo, se le reveló con nuevos esplendores. Los peines del viento De aquel periplo por tierras griegas nacerían, dos años después, sus primeros alabastros, como los de la serie Elogio de la luz. Utilizando la técnica del vaciado, la misma que ya emplearon los grandes escultores de la Grecia clásica y el Renacimiento, Chillida modeló el bloque para que el espacio y la luz entraran en sus pétreas entrañas. Esta concepción, llevada, eso sí, a una escala titánica, sería la que iluminaría su inconcluso proyecto para la montaña de Tindaya, en Fuerteventura (Las Islas Canarias) En 1971 realizó su primer trabajo en hormigón. En los años subsiguientes, coincidiendo con los grandes encargos de escultura pública, este material sería empleado en un gran número de obras, como Lugar de encuentros III (Madrid, 1971), La casa de Goethe (Frankfurt, 1986), Elogio del agua (Barcelona, 1987), Elogio del horizonte (Gijón, 1990) o Monumento a la tolerancia (Sevilla, 1992). Asimismo, también utilizó el acero (uno de los materiales en los que trabajaba más a gusto) en la realización de muchas de sus esculturas de los años ochenta y noventa, como el Monumento a los Fueros (Vitoria, 1980), Homenaje a Jorge Guillén (Valladolid, 1982), Helsinki (Helsinki, 1991), Homenaje a Rodríguez Sahagún (Madrid, 1993), Jaula de la libertad (Trier, 1997), Diálogo-Tolerancia (Münster, 1997) o Berlín (con esta obra, situada frente a la nueva Cancillería de la capital alemana e inaugurada póstumamente en 2002, Chillida quiso simbolizar el espíritu conciliador de la nueva Alemania unificada). En el año 1999, el Museo Guggenheim Bilbao -ampliando la muestra que un año antes había ofrecido el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS)- celebró el 75º aniversario del escultor con una interesante retrospectiva en la que se presentaron más de doscientas obras. Esta exposición ha sido, hasta el momento, la más importante que se le haya dedicado al artista. Antonio López (1936- ) Antonio López nació en Tomelloso, un importante núcleo rural de La Mancha, en la España interior, pocos meses antes del comienzo de la Guerra Civil. El primero de cuatro hermanos, sus padres eran agricultores más o menos acomodados. El destino natural del joven Antonio hubiera sido continuar esa tradición, pero su temprana facilidad para el dibujo llamó la atención de su tío Antonio López Torres, un pintor local de paisajes que le dio sus primeras lecciones. Gracias a él, obtuvo apoyo familiar para dedicarse a la pintura, y, con apenas trece años, se instala en Madrid para preparar el ingreso en la Escuela de Bellas Artes. El Madrid de la posguerra Entre 1950 y 1955 lleva a cabo los estudios de Bellas Artes de forma brillante, obteniendo buen número de premios. De la Escuela proceden sus amistades en el mundo de las artes; allí coincidiría con María Moreno, también pintora, con la que se casará en 1961. Junto con Amalia Avia, Isabel Quintanilla y el propio Antonio López, integran un grupo realista situado en Madrid que empieza a ser reconocido como tal a partir de los años sesenta. El Madrid de la posguerra estaba muy aislado del panorama internacional de las artes y la cultura, y toda la información a la que tiene acceso Antonio López en esa época sobre arte moderno -y buena parte del antiguo- se reduce a escasos libros ilustrados de la biblioteca de la Escuela o procedentes de Argentina que los jóvenes inquietos pasaban de mano en mano. Así debió de conocer por vez primera la obra de Picasso y otros grandes artistas de la vanguardia histórica. En 1955, una beca le permite viajar a Italia con Francisco López y allí surge una cierta decepción ante la pintura italiana del Renacimiento -por la que hasta el momento sentía gran interés-, revalorizando la pintura española que había podido ver en el Museo del Prado, especialmente Velázquez, una referencia constante, junto con Vermeer, de su pintura. Realismo mágico La rotunda definición de los volúmenes en sus primeras obras -Josefina leyendo (1953)- acusa esa influencia del quattrocento italiano. La preocupación por la solidez plástica y la composición precisa le lleva también a interesarse por Cezanne y el cubismo -Mujeres mirando los aviones (1954)-, en temas relacionados siempre con su entorno familiar en Tomelloso. A partir de 1957, su obra registra un cierto giro surrealista: figuras y objetos que flotan en el espacio, imágenes sacadas de contexto que se relacionan de forma conflictiva empiezan a poblar sus cuadros. El lenguaje, sin embargo, sigue vinculado a ese clasicismo táctil y volumétrico de sus primeras obras. La producción fantástica se mantiene al menos hasta 1964 -todavía es muy perceptible en Atocha, terminado ese año-, aunque, desde 1960, pierde intensidad; por una parte, cada vez son menos los cuadros en los que se recurre a esos mecanismos y, además, Antonio López muestra un creciente interés por la fidelidad en la representación, independientemente de la carga narrativa contenida en ella. Es como si el pintor fuera cada vez más dependiente del motivo, como si necesitara tenerlo delante para recrearlo en sus mínimos detalles. Esa doble vertiente de su pintura de aquellos años trajo aparejada su adscripción por la crítica a lo que, sobre todo en las décadas de los sesenta y setenta, se llamaba “realismo mágico”, una denominación que al artista siempre le ha parecido redundante. Lo cierto es que sus cuadros y dibujos se acercan cada vez más, a "ese sentido de la densidad de lo que llamamos el mundo visual", y que resulta una recreación minuciosa y casi obsesiva del motivo. Una mirada intensa A las calles de Tomelloso le suceden las vistas panorámicas de Madrid, la primera de las cuales data de 1960, que irán constituyendo después uno de los capítulos más conocidos y asombrosos de su producción. Su obra empieza a ganar reputación, primero nacional -en 1961 celebra su primera muestra individual en una galería comercial de Madrid- y enseguida internacional -en 1965 y 1968 expone en la Staempfli Gallery de Nueva York-. Como en los inicios de su carrera, Antonio López sigue fiel a los temas cercanos -escenas caseras, imágenes de su mujer y sus dos hijas, objetos anónimos y humildes del entorno doméstico, espacios desolados, imágenes de su jardín-, pero su presencia es cada vez más intensa, más precisa y, al tiempo, más enigmática. La ejecución de los cuadros se dilata -hay obras en las que ha trabajado a lo largo de más de veinte años, hasta abandonarlas en un estadio que el artista no acaba nunca de considerar definitivo-, por lo que, a pesar de una dedicación constante y exhaustiva, su producción es corta en número. El triunfo solitario Durante la mayor parte de su carrera, Antonio López ha trabajado prácticamente solo, en medio de un panorama artístico dominado primero por la abstracción y el informalismo y luego por las corrientes conceptuales. En los años sesenta y buena parte de los setenta su prestigio crece de manera silenciosa pero efectiva, exponiendo poco, pero con éxito cada vez mayor. Ni siquiera es posible establecer vínculos muy convincentes entre su obra y las nuevas tendencias figurativas europeas o el hiperrealismo americano. Hasta los años ochenta las exposiciones individuales han sido escasas: París y Turín en 1972, y París, de nuevo, en 1977. En 1985 coincide su primera antológica en el Museo de Albace con una retrospectiva en Bruselas en el marco de Europalia '85, que ese año se dedicó a España. Un año después, dos nuevas muestras en Nueva York y Londres son el pórtico de la gran antológica celebrada en 1993 en el Museo Reina Sofía de Madrid, definitiva consagración de una talla universal que estaba reconocida ya desde hace años. La Gran Vía Lavabo Joan Miró (1893-1983) Aunque nacido en Barcelona, la vida y la trayectoria artísticas de Joan Miró están vinculadas desde su infancia a las tierras de Tarragona -primero Cornudella, de donde era su padre, y después Mont-roig- y Mallorca, de donde procedían su madre. A los dieciocho años decide dedicarse a la pintura en un ambiente dominado por las últimas tendencias artísticas francesas. Esas influencias, junto con las de Cézanne y Van Gogh, son las más perceptibles en sus primeras obras, entre 1915 y 1918, donde muestra ya su gusto por figuras y paisajes relacionados con el mundo rural de sus veranos en Mont-roig. Su identificación con ese mundo es el tema de una serie de obras realizadas en los años siguientes que la crítica ha bautizado como detallistas por la minuciosa óptica descriptiva con que trata los objetos y personajes relacionados con las labores del campo. Búsqueda de un lenguaje La masía (1921-1922), un ingenuo inventario trascendental y casi religioso de la granja de su familia en Mont-roig muy influido por los frescos románicos del Museo de Arte de Cataluña, culmina esa etapa, tras la que se instala en París, donde ya había viajado en 1919. El escultor Pau Gargallo le cede durante los inviernos su estudio de la rue Blo met, cercano al Bal Noir, establecimiento donde se dan cita artistas y escritores que a partir de 1924 formarán en las filas del surrealismo Michel Leiris, Georges Limbour, André Masson, Robert Desnos, Antonin Artaud. Miró, que ya tendría noticia de estos ambientes a través de Francis Picabia, a quien conoció en Barcelona, establece relación con André Breton a través de este grupo y, desde 1925, expone regularmente con los surrealistas. La influencia surrealista A pesar de su lealtad al grupo, Miró no fue nunca un surrealista ortodoxo. En Carnaval de Arlequín (1925), Cabeza de campesino catalán (1924-1925) y tantos otros cuadros de los años veinte y treinta se aprovecha de los nuevos territorios de fantasía y sueño ganados por el surrealismo para la práctica artística para purificar imágenes simbólicas que sirvan a ese interés por las cualidades míticas de la tierra que ya está presente en La masía; el gusto surrealista por motivos sexuales y escatológicos se carga siempre en Miró del sentido de lo telúrico que acompaña toda su obra, depurando y simplificando sus signos. La construcción de sus cuadros debe todavía mucho a la gramática espacial del cubismo Interior holandés I (1928) y, sobre todo, a la idea fauvista de la yuxtaposición de planos de color puro Pintura sobre un collage (1933), Mujer y perro frente a la luna (1936)-, demostrando su facilidad para incorporar a su propio lenguaje las aportaciones de los principales movimientos de la pintura de vanguardia. Las constelaciones Miró alterna sus estancias parisinas, donde sobrevive a veces con gran estrechez económica, con períodos en Mont-roig y Mallorca. Las privaciones y la guerra civil española se traducen en una pintura atormentada y gestual cuya expresión más aguda es El segador, pintada para el pabellón de la República Española en la Exposición Universal de París de 1937 donde se exhibió junto al Guernica de Picasso-, hoy perdida. Pero será en 1940, en el pueblecito normando de Varengeville, donde Miró se había instalado huyendo de la guerra, cuando su carrera dé un giro definitivo con veintitrés pequeñas pinturas sobre papel mojado y arrugado genéricamente tituladas “Constelaciones”. Estas pequeñas composiciones, inspiradas por la contemplación del cielo estrellado de la costa normanda, no son sino tramas de pequeños pictogramas que cubren por igual toda la superficie pintada, convertida así en un espacio topológico prolongado más allá del formato. Miró no sólo depura su peculiar simbología pictórica, sino que descubre y conquista un nuevo concepto del espacio que anticipa buena parte de la pintura no figurativa posterior a 1945. En 1941 Miró vuelve a España, y una gran retrospectiva en el Museo de Arte Moderno de Nueva York supone su definitiva consagración internacional, que le llega en el momento en que su carrera alcanza la madurez artística. Desde entonces Miró prosigue ahondando y depurando su peculiar lenguaje. Acentúa su dedicación a la escultura y, desde los años cincuenta, inicia una colaboración Constante Con Josep Llorens y Artigas en el campo de la cerámica. Los encargos americanos hacen posible su salto a los grandes formatos y desembocan en los murales cerámicos que ocuparán gran parte de su tiempo desde los dos realizados en 1957 para la UNESCO en París. Por estos mismos años comienza a hacer diseños para tapices y textiles, siempre en armónica colaboración con destacados artesanos del sector, conquistando así nuevos dominios para su lenguaje. Nuevos territorios Desde 1956 hasta su muerte, en 1983, Miró vive en Palma de Mallorca en una especie de exilio interior mientras crece el reconocimiento internacional de su figura. Allí podrá, por fin realizar su sueño de trabajar en un gran taller, que el arquitecto Josep Lluis Sert construye para él en 1956. En 1975 abre sus puertas en Barcelona la Fundación Joan Miró, que, por expresa voluntad del artista, se convierte en un centro de activa promoción del arte contemporáneo. Pese al universal prestigio de su obra, Miró no paró nunca en la intensidad de su búsqueda de nuevos territorios artísticos. La masía Constelación: Despertando al Amanecer