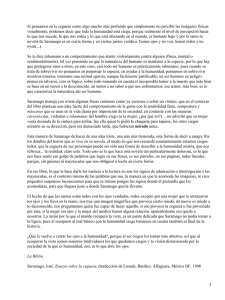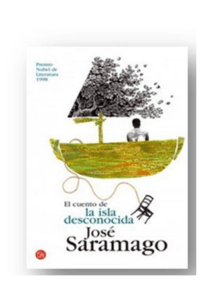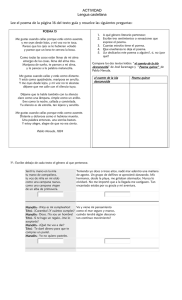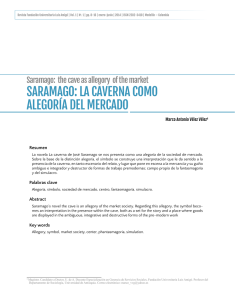encuentro con José Saramago
Anuncio
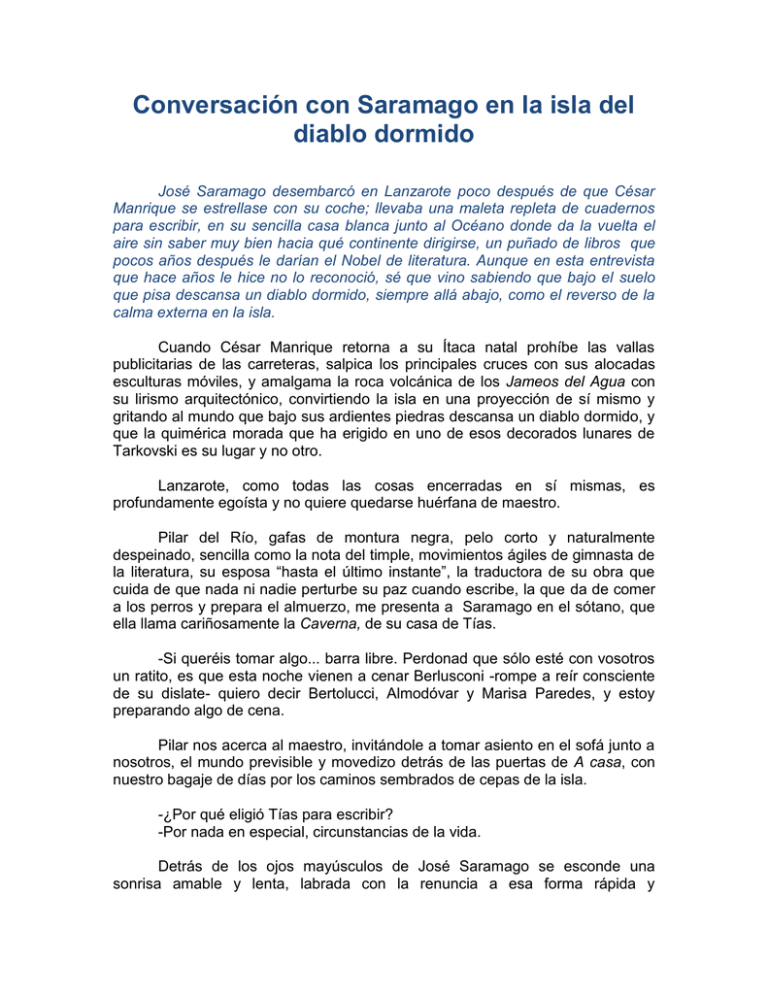
Conversación con Saramago en la isla del diablo dormido José Saramago desembarcó en Lanzarote poco después de que César Manrique se estrellase con su coche; llevaba una maleta repleta de cuadernos para escribir, en su sencilla casa blanca junto al Océano donde da la vuelta el aire sin saber muy bien hacia qué continente dirigirse, un puñado de libros que pocos años después le darían el Nobel de literatura. Aunque en esta entrevista que hace años le hice no lo reconoció, sé que vino sabiendo que bajo el suelo que pisa descansa un diablo dormido, siempre allá abajo, como el reverso de la calma externa en la isla. Cuando César Manrique retorna a su Ítaca natal prohíbe las vallas publicitarias de las carreteras, salpica los principales cruces con sus alocadas esculturas móviles, y amalgama la roca volcánica de los Jameos del Agua con su lirismo arquitectónico, convirtiendo la isla en una proyección de sí mismo y gritando al mundo que bajo sus ardientes piedras descansa un diablo dormido, y que la quimérica morada que ha erigido en uno de esos decorados lunares de Tarkovski es su lugar y no otro. Lanzarote, como todas las cosas encerradas en sí mismas, es profundamente egoísta y no quiere quedarse huérfana de maestro. Pilar del Río, gafas de montura negra, pelo corto y naturalmente despeinado, sencilla como la nota del timple, movimientos ágiles de gimnasta de la literatura, su esposa “hasta el último instante”, la traductora de su obra que cuida de que nada ni nadie perturbe su paz cuando escribe, la que da de comer a los perros y prepara el almuerzo, me presenta a Saramago en el sótano, que ella llama cariñosamente la Caverna, de su casa de Tías. -Si queréis tomar algo... barra libre. Perdonad que sólo esté con vosotros un ratito, es que esta noche vienen a cenar Berlusconi -rompe a reír consciente de su dislate- quiero decir Bertolucci, Almodóvar y Marisa Paredes, y estoy preparando algo de cena. Pilar nos acerca al maestro, invitándole a tomar asiento en el sofá junto a nosotros, el mundo previsible y movedizo detrás de las puertas de A casa, con nuestro bagaje de días por los caminos sembrados de cepas de la isla. -¿Por qué eligió Tías para escribir? -Por nada en especial, circunstancias de la vida. Detrás de los ojos mayúsculos de José Saramago se esconde una sonrisa amable y lenta, labrada con la renuncia a esa forma rápida y obligadamente donosa de relación social que se cultiva hoy en las grandes urbes de Europa. Lleva un jersey de punto azul marino con cuello de caja y un pantalón de pana oscuro. Tenemos enfrente al hombre que estuvo veinte años sin escribir porque, llanamente, “no tenía nada que decir”. En las paredes del sótano hay numerosas obras de artistas desconocidos. Reparo en un grabado con tinta negra de un hombre duplicado que se parece al hombre que tenemos enfrente, que se parece a nosotros. Cuando tiende la mano a mi chica, esa mano hercúlea de sus antepasados labradores del Alentejo, antes que a mí, tan personudo y menos longevo que lo que asegura su carné, tiene aire de caballero comunista salido de una de esas películas intemporales de Oliveira. Al confesarle que soy escritor asoma un brillo de artesano de la palabra detrás de sus gafas grandes. La peque me mira con esos ojos verdes que, a veces, le brillan como brilla el agua del rocío sobre las sempiternas piedras volcánicas de la isla, y le recalca: -Sr. Saramago, ¿sabe que tiene una casa muy confortable? El maestro sonríe amplia, pausadamente. -Llevo viviendo aquí desde el año 93; sin embargo, esta casa tiene ese aspecto de casa por la que han pasado varias generaciones, ¿verdad? ¿A qué te dedicas? -el maestro le devuelve la pregunta, entornando esos ojos que, aunque tengas a varios centímetros, parecen residir en algún lugar de las antípodas. -Trabajaba en un museo, me acaban de trasladar al Ministerio. -Ah, probablemente un trabajo más burocrático -contesta con ese deje cadencioso de los lusos y vuelve a sonreír con holgura. Luego nos hace un gesto de que le acompañemos. -Aquí no había nada cuando llegué, sólo piedra volcánica -dice oteando el jardín que mira cuando escribe, que ahora es un vergel cuidado en las ascuas del crepúsculo. Después de que mi novia nos haga una fotografía, exclama: -Bueno, ahora me haces otra con ella. José Saramago sonríe al objetivo con sus miopes ojos pícaros, cansados por el intenso trabajo de los últimos días. Luego nos invita a regresar. A través de un espejo observo cómo contempla mi manera de limpiar los pies en el felpudo antes de entrar en la casa, y las manos gesticulantes y los ojos de olivina de mi compañera, a la que decido ceder definitivamente la antorcha que alumbre el rostro del maestro escrutando sus respuestas. -Sr. Saramago, ¿de qué trata su última novela? -Ensayo sobre la lucidez es una patada al poder. Va a caer como una bomba... -sonríe acunado por sus propias palabras, después se le descuelga la sonrisa-. Aunque quizá se haga un silencio en torno a ella... eso ya depende de factores externos. La verdad es que cuando has cumplido los ochenta ya no te importa jugártela. -¿Acaso no fueron dolorosos esos veinte años de sequía creativa? -En absoluto. Hay gente que se pasa toda la vida escribiendo y a los sesenta años descubre que no tiene nada que decir. -Ese jaque al poder de su última novela muestra a un hombre profundamente decepcionado. ¿Cree que aún queda un lugar para la esperanza? -Siempre -responde con una sonrisa generosa, paseando su mirada por la acumulación de arte de la Caverna. Después contempla en silencio, largamente, esos ojos quietos que alguna mañana al despertarme me observan. Mi amiga parece querer que mi mano afiance la antorcha que indemne lleva, es un instante; luego veo que sus ojos brillantes vuelven a pasearse por la Caverna con esos pasos ligeros pero firmes que daban el primer día que la conocí, pero cuando se dispone a preguntar de nuevo, el maestro continúa: -La verdad es que me sorprenden esos jóvenes de quince años que vienen con Ensayo sobre la ceguera debajo del brazo para que se lo dedique pasea su mirada por la montaña de libros del sótano, deteniéndose en el grabado del hombre duplicado. Si me preguntasen cómo definiría a José Saramago les diría que parece un hombre que sabe más de lo que dice, que siente más de lo que expresa. Fuera de las paredes de su cautivadora casa los turbadores alisios protestan en los últimos vestigios de tarde, dando paso a un silencio árido como la tierra de la isla. ¿Se habrán llevado consigo a los viejos conejos con sus sombreros de fieltro y a las negras senegalesas del mercado de Teguise? El maestro prosigue: -Ensayo sobre la ceguera es un libro denso, crudo, pero con el anhelo de que es posible vivir dignamente si sostenemos una actitud ética cuando los demás la han perdido. En la playa de Arrecife un artista anónimo modeló un buda con arena de la playa, en las manos de la escultura colocó unas candelas encendidas; después se sentó a velarla durante toda la noche, pero al alba se quedó dormido y unos vándalos amputaron un brazo y la cabeza de su hermosa figura. Fue sólo una gamberrada, aunque me hubiese gustado preguntarle: -¿Sabe que bajo la isla descansa un diablo dormido? Quizá con su doméstica modestia me hubiese contestado en voz baja: -Sí, fue el que anoche destrozó el buda de arena. Proseguí con mi ensoñación: -Pero, ¿no existía un lugar para la esperanza, maestro? -Siempre -esboza su sonrisa tranquila. A la mañana siguiente, después de charlar un rato con uno de los basureros de la playa, el artista anónimo se remangó la camisa y volvió a dar forma a su buda de arena. Copyright 2009. Iván González. Licencia Safecreative.org.