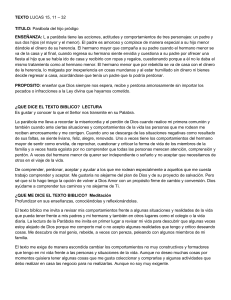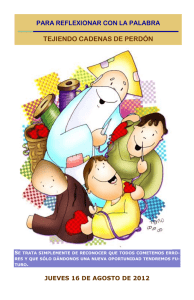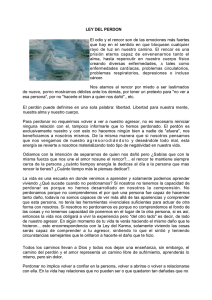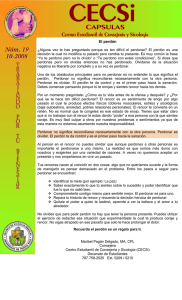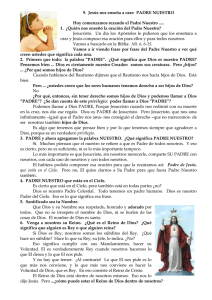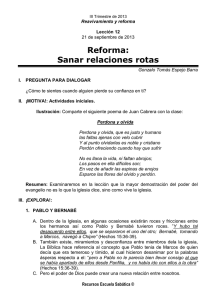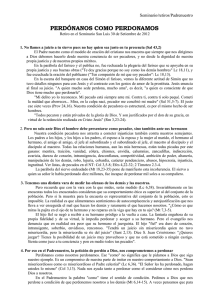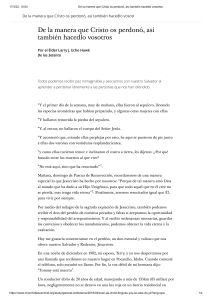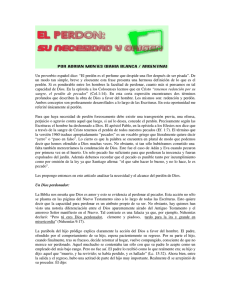¿EL PERDÓN, DON DE DIOS O ESFUERZO DEL HOMBRE
Anuncio
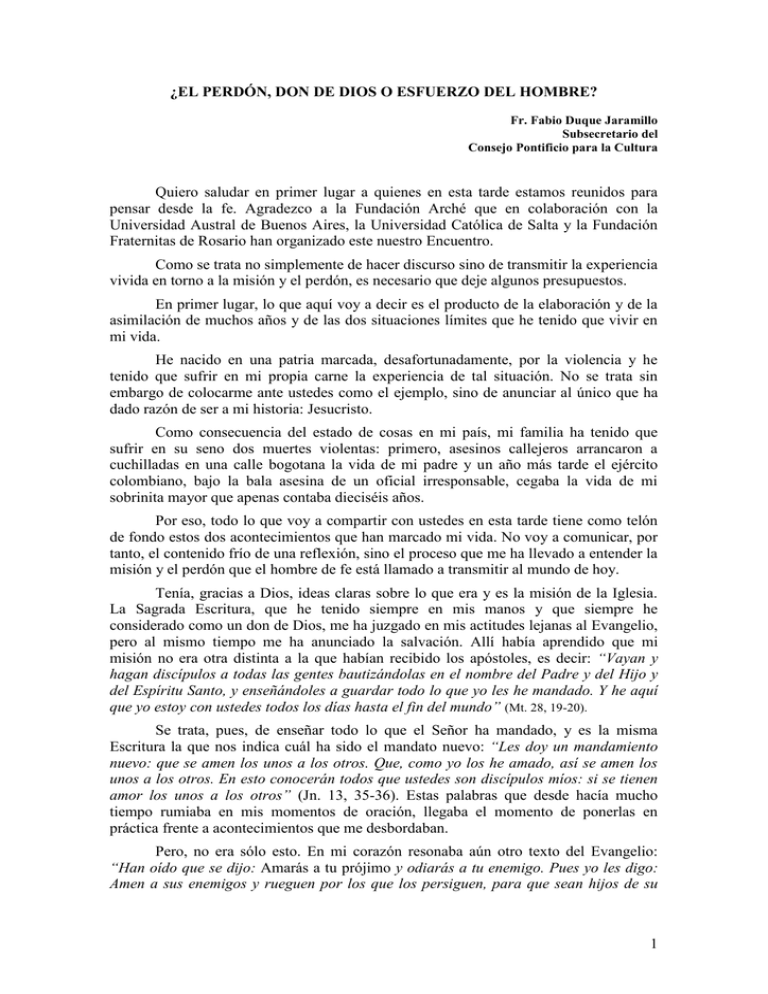
¿EL PERDÓN, DON DE DIOS O ESFUERZO DEL HOMBRE? Fr. Fabio Duque Jaramillo Subsecretario del Consejo Pontificio para la Cultura Quiero saludar en primer lugar a quienes en esta tarde estamos reunidos para pensar desde la fe. Agradezco a la Fundación Arché que en colaboración con la Universidad Austral de Buenos Aires, la Universidad Católica de Salta y la Fundación Fraternitas de Rosario han organizado este nuestro Encuentro. Como se trata no simplemente de hacer discurso sino de transmitir la experiencia vivida en torno a la misión y el perdón, es necesario que deje algunos presupuestos. En primer lugar, lo que aquí voy a decir es el producto de la elaboración y de la asimilación de muchos años y de las dos situaciones límites que he tenido que vivir en mi vida. He nacido en una patria marcada, desafortunadamente, por la violencia y he tenido que sufrir en mi propia carne la experiencia de tal situación. No se trata sin embargo de colocarme ante ustedes como el ejemplo, sino de anunciar al único que ha dado razón de ser a mi historia: Jesucristo. Como consecuencia del estado de cosas en mi país, mi familia ha tenido que sufrir en su seno dos muertes violentas: primero, asesinos callejeros arrancaron a cuchilladas en una calle bogotana la vida de mi padre y un año más tarde el ejército colombiano, bajo la bala asesina de un oficial irresponsable, cegaba la vida de mi sobrinita mayor que apenas contaba dieciséis años. Por eso, todo lo que voy a compartir con ustedes en esta tarde tiene como telón de fondo estos dos acontecimientos que han marcado mi vida. No voy a comunicar, por tanto, el contenido frío de una reflexión, sino el proceso que me ha llevado a entender la misión y el perdón que el hombre de fe está llamado a transmitir al mundo de hoy. Tenía, gracias a Dios, ideas claras sobre lo que era y es la misión de la Iglesia. La Sagrada Escritura, que he tenido siempre en mis manos y que siempre he considerado como un don de Dios, me ha juzgado en mis actitudes lejanas al Evangelio, pero al mismo tiempo me ha anunciado la salvación. Allí había aprendido que mi misión no era otra distinta a la que habían recibido los apóstoles, es decir: “Vayan y hagan discípulos a todas las gentes bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo” (Mt. 28, 19-20). Se trata, pues, de enseñar todo lo que el Señor ha mandado, y es la misma Escritura la que nos indica cuál ha sido el mandato nuevo: “Les doy un mandamiento nuevo: que se amen los unos a los otros. Que, como yo los he amado, así se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que ustedes son discípulos míos: si se tienen amor los unos a los otros” (Jn. 13, 35-36). Estas palabras que desde hacía mucho tiempo rumiaba en mis momentos de oración, llegaba el momento de ponerlas en práctica frente a acontecimientos que me desbordaban. Pero, no era sólo esto. En mi corazón resonaba aún otro texto del Evangelio: “Han oído que se dijo: Amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pues yo les digo: Amen a sus enemigos y rueguen por los que los persiguen, para que sean hijos de su 1 Padre celestial, que hace salir el sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos” (Mt. 5, 44-45). Aún otro texto me quemaba más en mi interior: “Han oído que fue dicho a los antepasados: No matarás; y aquel que mate será reo ante el tribunal. Pues yo les digo: Todo aquel que se encolerice contra su hermano, será reo ante el tribunal; pero el que llame a su hermano ‘imbécil’, será reo ante el Sanedrín; y el que lo llame ‘renegado’, será reo de la gehena de fuego. Si, pues, al presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas entonces de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí, delante del altar, y vete primero a reconciliarte con tu hermano; luego vienes y presentas tu ofrenda. Ponte enseguida a buenas con tu adversario mientras vas con él por el camino; no sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia, y te metan en la cárcel. Yo te aseguro: no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último céntimo” (Mt. 5, 21-ss.). Frente a esta realidad en la cual me ponían los textos bíblicos y lo que yo sentía internamente, la conclusión era una sola: es imposible perdonar, y aún hoy lo creo. Para el hombre, cuando está herido en lo más íntimo de sí mismo, es imposible perdonar. Afortunadamente, junto con la misión que Jesús a confiado a sus apóstoles, hay una promesa: la promesa de la presencia del Espíritu hasta el final de los tiempos. Desde esta íntima experiencia pude comprender quién es el Dios de Nuestro Señor Jesucristo, en el cual yo creo. Pude comprender que no es el Dios de las cosas difíciles, las cuales corresponden al hombre con un poco de esfuerzo. El Dios en quien yo creo es el Dios de las cosas imposibles. Y cuando se trató de perdonar pude comprender la frase tan querida por el evangelista Lucas y presente infinidad de veces ya en el Antiguo Testamento: “Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, porque para Dios no hay nada imposible”. Una doble experiencia surgió, pues, de este momento límite: mi incapacidad y, al lado, la fuerza y el poder de Dios. La razón, sin embargo, no dejaba de funcionar y siempre quise buscar en la razón motivos que justificaran mi resentimiento. La razón me servía para alimentar el rencor y para seguir amargando más mi vida. La inteligencia me ofrecía múltiples motivos para seguir odiando y ella misma me estaba condenando, por tanto, a seguir en un sufrimiento que me auto-devoraba internamente. En determinados momentos llegué a pensar en el absurdo de la vida, llegué a creer en la inutilidad del sufrimiento y alimenté, gracias a Dios no por mucho tiempo, sentimientos de venganza. Fue, por tanto, indispensable empezar a mirar desde otro ángulo los hechos. Aquí, en mi proceso, jugó un papel importantísimo el otro o, mejor, la comunidad cristiana. Ella me enseñó, mediante el contacto permanente con las Escrituras, que yo no soy mejor que nadie, ni siquiera que el mayor criminal de la historia. Aprendí que si yo no he caído en determinados pecados no es por méritos de mi parte sino por la misericordia de Dios que no ha levantado su mano de mi cabeza. Allí comprendí que yo no sólo tengo pecados sino que soy pecador. Pertenezco a una comunidad humana caída, necesitada de redención y que para ser redimida cuenta con la presencia de Jesucristo. Conocí por tanto que para hacer el bien necesito ser re-creado, necesito ser creatura nueva y que de esta recreación viene la posibilidad de perdonar y de amar al enemigo. Sólo así he comprendido frases que para mi, en otro contexto, carecían de sentido. Pablo cuando afirmaba: “Jesucristo murió por los pecadores, el primero de los cuales soy yo”. La frase atribuida por algunos a San Agustín y que hace 2 parte del Pregón que se canta en la Vigilia Pascual: “Oh feliz culpa, que me mereció tan grande Redentor”. O San Francisco de Asís, que cuando venía interrogado por la razón de ser de su vocación no encontraba otra respuesta que afirmar que ella se debía a que Dios no había encontrado sobre la tierra un pecador más grande que él para elegir. O Santa Teresa de Jesús, que refiriéndose a la verdad afirmaba que la verdad era caminar en la verdad y que la verdad es que nada somos ante Dios. O de Santa Catalina de Siena que se definía a sí misma como “la nada más el pecado”. Sólo la experiencia íntima de Dios nos puede llevar determinada afirmación y sólo quien tiene esta experiencia puede saber que no es una concepción negativa de la vida, sino la más positiva que existe. Quien mire simplemente desde afuera no podrá comprender jamás el misterio de Dios y el misterio del hombre. Mi experiencia aún me ha enseñado algo más: mientras yo viva anclado en el pasado jamás podré perdonar. Desafortunadamente, para el hombre se ha convertido en un vicio el proyectar el pasado en el futuro y sobre todo en mirar las experiencias negativas del pasado para construir idealmente un futuro terrificante . Es para mí la máxima negación de la experiencia de fe. El cristiano es el que cree que hoy Dios puede hacer nuevas todas las cosas. Es por tanto Dios quien puede hacer nuevo mi corazón y el de mis enemigos. El cristianismo no proclama la obra del hombre, sino lo que Dios puede hacer con el hombre. Aquí es necesario hablar del respeto absoluto que Dios tiene por la libertad. El hombre es libre de acoger o rechazar la acción de Dios en su vida. El infierno es necesario para poder seguir afirmando la libertad del hombre. Dios no impone ni siquiera la salvación. Dios quiere salvar al hombre que acepta la misericordia. Es importante, además, reconocer que en ocasiones yo puedo reconocer mis faltas para echar en cara a los demás sus defectos y para aparecer ante los demás con una pretendida seudo-humildad que no salva, no rescata a nadie y que por el contrario puede engendrar más rencor. Quien pide perdón o reconoce sus faltas buscando que los demás las confiesen no deja de ser una actitud de orgullo disfrazada de falsa humildad. Muchas otras cosas se podrían decir y profundizar en relación con la actitud cristiana del perdón, pero nos falta el tiempo que por lo demás ya es escaso. Muchas gracias por la paciencia que han tenido para escuchar. 3