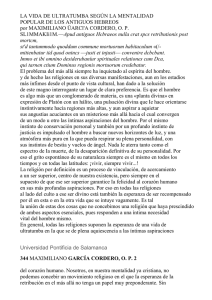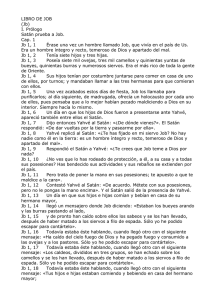Derecho del pobre derecho de Dios
Anuncio

Reflexión Derecho del pobre, derecho de Dios Hugo Echegaray “Quien oprime al débil, ultraja a su Hacedor; mas el que se apiada del pobre, le da gloria” (Pr 14,31, cf. Pr 17,5). Una de las más antiguas colecciones de la sabiduría popular, recogida en la Biblia como palabra reveladora de Dios, contiene este proverbio de cuño profético. El sello de la profecía es en él reconocible por la identidad que establece entre la ofensa hecha al pobre y la ofensa hecha a Dios mismo. El pueblo atesora como patrimonio irrenunciable de su fe esta convicción, desconcertante por su profundidad, de que el criterio del auténtico comportamiento hacia Dios es nuestro comportamiento hacia el pobre. Acoger al pobre es acoger a Dios. Rechazar y oprimir al pobre equivale a quebrar la alianza con Dios: “No despojes al débil, porque es débil, y no aplastes al desdichado en la puerta (lugar a la salida de la ciudad en que se administraba justicia), porque Yahvé defenderá su causa y despojará de la vida a los despojadores” (Pr 22,22-23). Fundamento de esta convicción del pueblo es, sin duda, el sentido original de su fe, Dios es liberador y redentor, por lo tanto, garante de aquellos a quienes el mundo no reconoce o respeta sus derechos: “No desplaces el lindero antiguo, no entres en el campo de los huérfanos, porque su vengador es poderoso, y defendería su pleito contra ti” (Pr 23,10-11). Aquí Dios reviste la figura del goel o “vengador de sangre” (Nm 35,19) cuya función es proteger al más débil y asegurar el respeto de sus derechos. La trascendencia de Dios, se ha dicho ya tantas veces, se significa a través de la exigencia de justicia. Lo que para algunos hay de escandaloso en ello son las consecuencias concretas que derivan de dicho enunciado de fe. Dios aparece desprovisto de imparcialidad frente a la historia. Porque Dios es soberanamente justo, Dios es parcial. Para mostrar su justicia, se parcializa a favor de los pobres que este mundo pretende ignorar. Por eso sus exigencias sobre la sociedad, su intervención en la historia, implican para ellos la salvación y para sus opresores la condenación. Pero al que hace la justicia, Dios le da vida, sabiduría, fuerza (Pr 28,5. 16.20.27; 29,7.14; 21.13,15.21; 17,15). El retrato del rey ideal en Israel es el de aquel que justamente puede llamarse mesías de Dios porque su norma de gobierno consiste en dar satisfacción a las necesidades de los más pobres. La fuerza que para gobernar recibe el mesías de Dios mismo es consecuencia directa de su fe; su discernimiento político en favor del pobre es inteligencia profunda del sentido de la alianza. Inteligente es el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. La legitimidad de la autoridad supone también esa “parcialidad” implicada en la atención preferencial prestada a lo más pobres del pueblo. La justicia que se les haga será el rasgo político por excelencia; define la ciudad fiel frente a la desleal; no consiste en la aplicación mecánica de determinadas normas legales, sino en la total disposición del gobernante a hacer suya la causa del pobre (ver Is 11,1-9; 9,1-6; 1,21-23). La fe implica aquí un comportamiento político preciso. Inútil añadir que esa actitud condena el abuso de poder, la impunidad y el despotismo (Am 5,7-11; 1,6-7.11-12.13-15; 2,6-7). 1 Este sentido de fe del pueblo ha podido inspirar en la Biblia toda una corriente espiritual caracterizada por una peculiar manera de poner su confianza de Dios, que en la tradición de la Iglesia ha podido parecer, en ciertas circunstancias, inusual o chocante. Hoy redescubrimos su hondo arraigo en el proceso de la revelación. Nos encontramos mejor situados para captar el sentido profundo de Dios que esa espiritualidad del pueblo ha mantenido vivo a través de generaciones. Nos referimos a lo que podría llamarse la oración de queja, el clamor de los pobres que sube hasta Yahvé como verdadero incienso y que muchas veces no alcanza resonancia en el culto formal que el sacerdocio le tributa. Es conocida la afirmación tantas veces citada del Éxodo: “Bien vista tengo la aflicción de mi pueblo en Egipto, y he escuchado el clamor que le arrancan sus capataces” (Ex 3,7, también Ex 3,9). La palabra de protesta, el grito de dolor, de rabia o de impotencia tiene para Dios el valor de una verdadera oración. Dios vive atento al clamor del pobre maltratado. Más aún, Dios acoge como un testimonio de fe su “potencial” de rebeldía, la ira o indignidad que en ellos suscita la injusticia sufrida. En el caso bien conocido de Job, cuyo reclamo se convierte incluso en cuestionamiento del Dios liberador, en imprecación (como se lo hacen notar sus amigos aparentemente más piadosos que él), en reproche y protesta de inocencia. El tono patético de su oración no se diluye en un desborde sentimentalista, sino que se estructura en petitorio y en exigencia clara: Job intenta abrir un proceso contra Dios porque no muestra en la actualidad suficientemente su justicia. “¿Por qué el Poderoso no tiene tiempo en reserva, y por qué sus fieles no contemplan sus días? Los malvados remueven los mojones, se hacen pastar los rebaños robados. Se llevan el asno de los huérfanos, toman en prenda el buey de la viuda. Los indigentes tienen que apartarse del camino, a una tierra que ocultarse los pobres del país. Cual los onagros del desierto parten al trabajo desde el alba buscando qué comer, y es la estepa la que debe alimentar a sus crías. Se le roba al huérfano su campo, se toma en prenda la túnica del pobre. En el campo del otro exprimen el aceite y los que pisan los lagares tienen sed. En la ciudad las gentes se lamentan, el herido grita fuertemente y Dios sigue sordo a estas infamias. El asesino se levanta con el alba para matar al pobre y al menesteroso, y por la noche obra como el ladrón. Si no es así, ¿quién me desmentirá, quién reducirá a nada mi palabra?” (Jb 24,1-5. 9. 14. 25). Una vez hecho el inventario de lo que sucede en torno suyo, Job se convierte en un orante cuya oración no deja de tener un carácter profundamente turbador. “Hoy todavía mi queja es rebelión, cuando su mano pesa sobre mi gemido. Ah, si pudiera encontrarlo, llegaría hasta su trono. Expondría mi causa ante él, tendría la boca llena de argumentos. Sabría con qué discursos él me respondería, y comprendería lo que tiene que decirme. ¿Precisaría de violencia para refutarme? No, al menos él me prestaría atención. 2 Reconocería en su adversario a un hombre recto y yo escaparía victorioso a mi juez” (Jb 23,2-7). La inocencia de Job es la inocencia de los despojados con quienes él comparte un mismo destino. Job no es sino el caso ejemplar e ilustrativo que apela al Dios redentor de los proverbios, al goel, defensor de la sangre vertida, contra el Dios que sanciona mecánicamente la injusticia del mundo y a quien representan los amigos de Job por su falta de fe: “Mi rostro ha enrojecido por el llanto, la sombra de la muerte está sobre mis párpados; y eso que no había en mis manos violencia y que era pura mi oración. Tierra, no cubras tú mi sangre, que no quede en secreto mi clamor. Desde ahora, tengo en los cielos un testigo, allá en lo alto tengo a mi goel. Cerca de Dios mi grito es abogado, ante él lloran mis ojos” (Jb 16,16-20). La respuesta de Dios, que se ha hecho esperar con ansiedad a lo largo de todo el libro de Job, no es menos sorprendente: “Mi ira se ha encendido contra ti y contra tus dos amigos – dice Dios a Elifaz, que recomendaba sumisión y prudencia– porque no han hablado con verdad de mí, como mi siervo Job” (Jb 42,7). La fe de Job, en su intransigencia y desmesura, es más correcta que la fe de sus amigos en su estrechez y conformismo. Protestando por la justicia que se comete contra él, Job es un testigo mucho más veraz de la fe de Yahvé que todos los que “se acostumbran” a la injusticia hasta convertirla en un hecho necesario al interior del sistema humano. Ese es el caso de los amigos de Job y de los falsos amigos de Dios. Que esta expresión de piedad sea central en el culto a Yahvé lo muestran numerosos salmos. Allí también los orantes presentan a Dios sus diversas tribulaciones pidiendo ayuda, denuncian a quienes las han causado y también exigen una inversión que venga a establecer justicia: “¡Levántate, oh juez de la tierra, da su merecido a los soberbios!”, clama el salmo 94 recordando a Dios, “que no dejará su pueblo”. El salmo 102 se expresa en términos de una emoción apenas contenida: 3 “Yahvé, escucha mi oración, llegue hasta ti mi grito...”. El salmo enlaza la soledad y la persecución personal con la situación colectiva de abandono: “Tú te alzarás compadecido de Sión, pues ya es tiempo de apiadarte de ella, ha llegado la hora; que están tus siervos encariñados de sus piedras y se compadecen de sus ruinas”. Para terminar en una reafirmación de esperanza: “Se escribirá esto para la edad futura, y un pueblo renovado a Dios alabará: que Yahvé se ha inclinado desde su altura santa, desde los cielos ha mirado a la tierra para oír el suspiro del cautivo, para librar a los hijos de la muerte” (cf. también Sal 41, 56, 58, 62, 103, 107, 109, 137, 140, etc.). Todos estos ejemplos coinciden en un punto común: la confianza de los pobres para dirigirse a Yahvé, para exponer su causa, reclamar una intervención salvadora, así como el castigo del opresor de quien son víctimas. Una cierta espiritualidad ha hecho que se trate de atenuar la vigorosa belicosidad de estos salmos, considerándola como un aspecto superado en la economía de la nueva alianza. Sin embargo, corresponden a la cólera encendida de Cristo contra la indolencia, la hipocresía y las injusticias de su tiempo. Lo que tienen de inusitado todos estos textos es su convergencia en una sola cuestión: la conciencia de una especie de derecho –escandaloso para los bien pensantes– del pobre a ser amado por Dios. La fe bíblica se afirma sobre esta conciencia de la aparente no imparcialidad de Dios. Del mismo modo escandalizó Jesús al retomar el anuncio de esta predilección como reveladora de la seriedad del amor del Padre: “Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios y prudentes y se las has revelado a pequeños” (Mt 11,25). Que Dios nos revela su amor universal a través de esta clara predilección particularizada en los pobres no debe sorprendernos. Dios ama a todos los hombres, hace llover sobre buenos y malos, dice Jesucristo. Y también nos pide amar. Pero Dios pide amar no de cualquier manera sino incorporándonos a la construcción de su Reino. Este Reino ofrecido a los que se encuentran abajo en la pirámide social, marginados por el sistema, expoliados y despreciados por los poderosos. El Reino de Dios se cumple como respuesta positiva dada a las esperanzas de un pueblo cuyos derechos más fundamentales han sido suprimidos. Este Reino es universal por tener en el pobre y sus derechos su único patrón de medida. Tanto como existan pobres, es decir, hombres a quien se niega su plena condición humana, no–hombres, no–personas, la unidad de la sociedad y la pregonada igualdad entre los hombres serán más que nada una tarea y un combate, algo por conquistar. El pobre nos obliga a superar las estrecheces de un sistema, a romper con su apariencia de orden, a responder a las necesidades reales que muchas veces el sistema pretende ignorar y acallar por la fuerza. La existencia del explotado es signo de una universalidad no realizada. Por eso es la meta del amor del Padre, así como el criterio de autenticidad de nuestra propia respuesta de amor. El pobre lo concreta y universaliza. El pobre es testigo por su sola existencia de que la humanidad se halla en proceso y que éste permanece abierto mientras haya pobres en medio de nosotros. Por eso la defensa de los derechos del pobre es algo permanente y no sólo ocasional. Al recordarnos esto, el pobre además nos invita a hacer nuestro ese sentido profundo de fe en el Padre que se revela en la justicia y que consiste en promover el derecho del extranjero, del huérfano y la viuda. Los derechos continuamente no atendidos del pobre son los que van marcando el lugar de la acción histórica y del encuentro con el Padre. El Señor nos traza el camino de la defensa radical de estos derechos: las necesidades de los más pequeños entre los hermanos cuya carencia de alimento suficiente, de seguridad y de trabajo constituye un insulto contra el amor universal que el Padre nos ofrece. 4