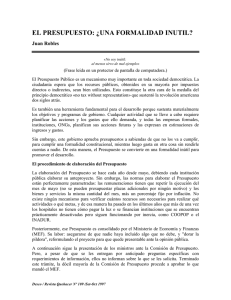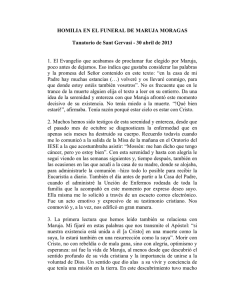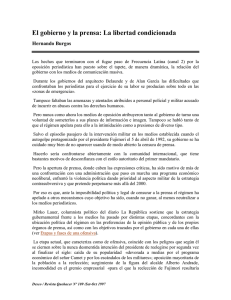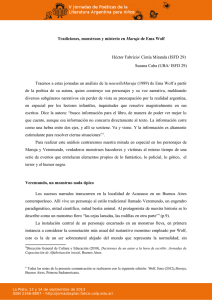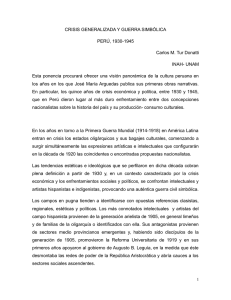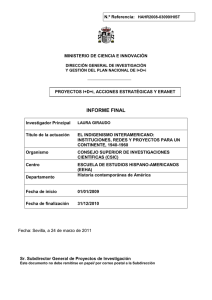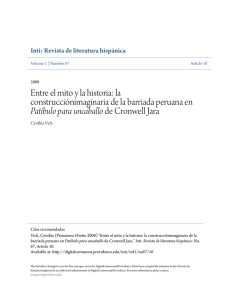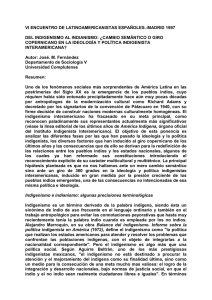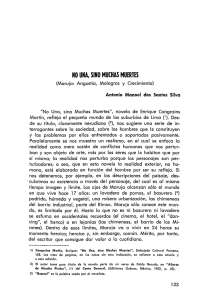CUATRO NOTAS SOBRE EL AMOR Y LA FURIA
Anuncio
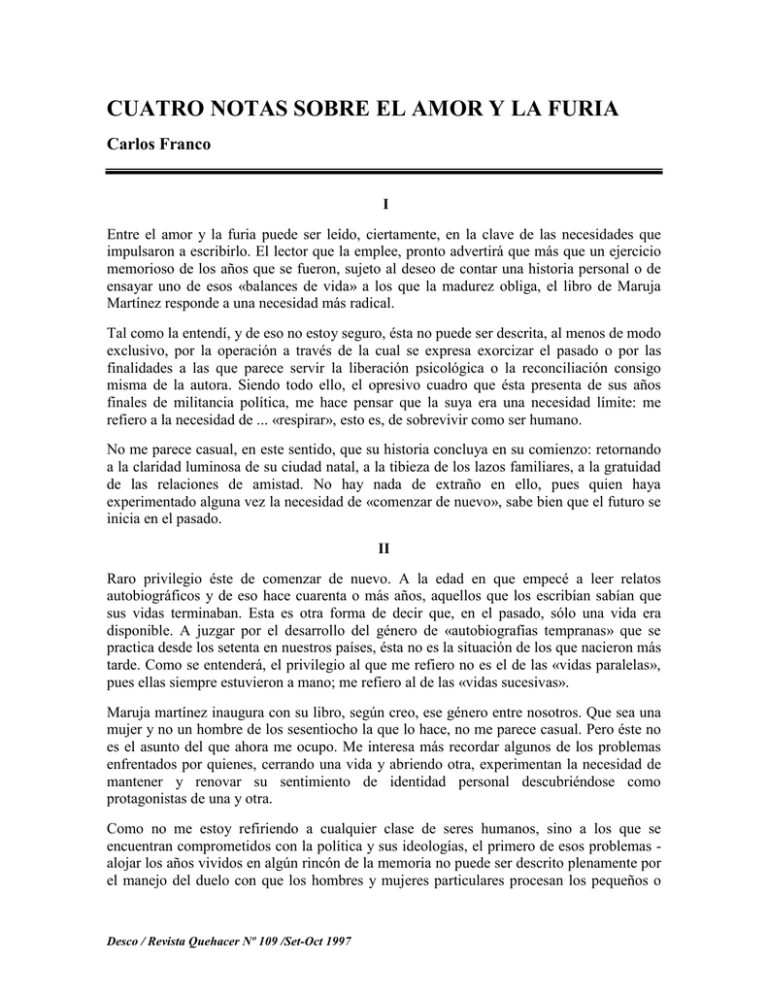
CUATRO NOTAS SOBRE EL AMOR Y LA FURIA Carlos Franco I Entre el amor y la furia puede ser leído, ciertamente, en la clave de las necesidades que impulsaron a escribirlo. El lector que la emplee, pronto advertirá que más que un ejercicio memorioso de los años que se fueron, sujeto al deseo de contar una historia personal o de ensayar uno de esos «balances de vida» a los que la madurez obliga, el libro de Maruja Martínez responde a una necesidad más radical. Tal como la entendí, y de eso no estoy seguro, ésta no puede ser descrita, al menos de modo exclusivo, por la operación a través de la cual se expresa exorcizar el pasado o por las finalidades a las que parece servir la liberación psicológica o la reconciliación consigo misma de la autora. Siendo todo ello, el opresivo cuadro que ésta presenta de sus años finales de militancia política, me hace pensar que la suya era una necesidad límite: me refiero a la necesidad de ... «respirar», esto es, de sobrevivir como ser humano. No me parece casual, en este sentido, que su historia concluya en su comienzo: retornando a la claridad luminosa de su ciudad natal, a la tibieza de los lazos familiares, a la gratuidad de las relaciones de amistad. No hay nada de extraño en ello, pues quien haya experimentado alguna vez la necesidad de «comenzar de nuevo», sabe bien que el futuro se inicia en el pasado. II Raro privilegio éste de comenzar de nuevo. A la edad en que empecé a leer relatos autobiográficos y de eso hace cuarenta o más años, aquellos que los escribían sabían que sus vidas terminaban. Esta es otra forma de decir que, en el pasado, sólo una vida era disponible. A juzgar por el desarrollo del género de «autobiografías tempranas» que se practica desde los setenta en nuestros países, ésta no es la situación de los que nacieron más tarde. Como se entenderá, el privilegio al que me refiero no es el de las «vidas paralelas», pues ellas siempre estuvieron a mano; me refiero al de las «vidas sucesivas». Maruja martínez inaugura con su libro, según creo, ese género entre nosotros. Que sea una mujer y no un hombre de los sesentiocho la que lo hace, no me parece casual. Pero éste no es el asunto del que ahora me ocupo. Me interesa más recordar algunos de los problemas enfrentados por quienes, cerrando una vida y abriendo otra, experimentan la necesidad de mantener y renovar su sentimiento de identidad personal descubriéndose como protagonistas de una y otra. Como no me estoy refiriendo a cualquier clase de seres humanos, sino a los que se encuentran comprometidos con la política y sus ideologías, el primero de esos problemas alojar los años vividos en algún rincón de la memoria no puede ser descrito plenamente por el manejo del duelo con que los hombres y mujeres particulares procesan los pequeños o Desco / Revista Quehacer Nº 109 /Set-Oct 1997 grandes dramas personales del «adiós». A diferencia de éstos, los comprometidos con aquel oficio precisan que los argumentos con que manejan sus propios duelos, sean conocidos y explicados a sus públicos, de manera de persuadirse y persuadirlos de que, siendo ahora diferentes, siquen siendo los mismos. Esa operación pasa casi siempre por descubrir que, sea cuales fueran los errores o extravíos del pasado, los valores profundos que arraigaron los compromisos originales se conservan intactos o mantienen su espléndida capacidad convocatoria para reiniciar con ellos, y a partir de ellos, los nuevos compromisos. Esta operación, psicológicamente inevitable, se valida socialmente cuando con ella se pone en cuestión como es el caso el envilecimiento de la moral pública en el país. Esta, me parece, es la opción de Maruja Martínez y, por su intermedio, no sólo se reconcilia consigo misma y tiende el puente entre su vida vivida y su vida por vivir, sino que hace de su presente la esperanzada sede de nuevas elecciones personales y políticas. III La forma personal en que nuestra autora resuelve ese problema, deja sin embargo abiertas ciertas interrogantes de las que supongo se harán cargo los testimonios futuros de otros miembros de esa generación. Aunque no me asiste duda alguna de la sinceridad de éstos y de su identificación profunda con sus valores originales, una de las preguntas inescapables es la referida a la real naturaleza de los valores a los que confiaron sus vidas. Esta pregunta, a su turno, puede bifurcarse en otras, tales como las siguientes: (1) ¿Pueden esos valores ser disociados de los tipos de marxismo, de las formas de partido, de los modos de hacer política, de las prácticas sociopolíticas en que se encarnaron? (2) ¿Qué relaciones de sentido existieron entre aquéllos y éstos? (3) ¿Cuál fue el arraigo y la consistencia práctica de estos valores, vista la extraordinaria migración producida desde fines de los ochenta de muchos de los miembros de esa generación hacia sus vidas privadas o hacia posiciones antagónicas a las originales? (4) Observado el paso del tiempo y sus rigores, ¿cuántos fueron efectivamente los miembros de esa generación comprometidos con esos valores? (5) En fin, si la moral política no responsabiliza a los que la profesan por la relación entre sus conductas y sus intenciones en este caso, por aquellos valores sino por los vínculos entre sus conductas y sus consecuencias políticas y sociales, entonces: ¿qué responsabilidades se atribuyen, si alguna, con los diferentes traumas o tragedias que asolaron al país de los ochenta en adelante? O (6) Si alguna responsabilidad es reconocida y si los valores originales quieren ser preservados, ¿a qué otros valores respondieron entonces tales comportamientos? Tengo la impresión de que, en algún momento, estas u otras cuestiones serán abordadas. El coraje y la madurez con que Maruja Martínez escribió su testimonio es una adelantada prueba de la capacidad de esa generación para hacerlo. Desco / Revista Quehacer Nº 109 /Set-Oct 1997 IV Como resulta inevitable, al comentar Entre el amor y la furia, decir algo respecto a la generación de Maruja Martínez, concluiré estas notas con una observación marginal sobre ella. Hace pocos días le recordaba a Lauer, a propósito de sus «Andes Imaginarios: discursos del indigenismo 2», que si Basadre afirmó que uno de los más extraordinarios cambios con que se iniciaba el Perú del siglo XX era el «descubrimiento» del indio, la crítica del indigenismo y, muy especialmente su propia crítica, concluía revelando, a fines del siglo, que ese indio era una «invención» criolla. Envuelta en esta dramática confusión, se encuentran las complejas condiciones que impone la configuración históricocultural del país a las diferentes generaciones de las élites criollas encargadas de la producción de conocimientos, discursos ideológicos y organizaciones políticas. Como he señalado en otra ocasión, es esa configuración la que hace de la representación «objetiva» de la realidad una forma de autorrepresentación de los propios intereses y, de una y otra o su combinación, el fundamento de la función representativa «de los otros» que las élites criollas han monopolizado en el país a lo largo del siglo. Si tal es el caso y yo lo creo, al menos hasta ahora, los discursos nacionalpopulistas, marxistas y cristianos articulados del cincuenta en adelante, parecen haber cumplido la misma función que, en su tiempo y circunstancia, cumplió el indigenismo. Estoy sugiriendo entonces entender el discurso marxista de la generación del sesentiocho como «el último discurso indigenista» y, por consiguiente, a dicha generación como la «última generación indigenista del siglo XX». Cierto es que no fue el indio el personaje que ella intentó representar. Cierto es que su marxismo no fue el contenido del discurso indigenista. Cierto es que la realidad que inventó no fue la del Perú que se fue. Y, sin embargo, su crisis puede ser explicada con las mismas claves que permiten explicar hoy la suerte final del indigenismo. El término del espacio asignado por Quehacer a estas notas, me impide ahora presentar los argumentos en que esta sugerencia se abriga. Desco / Revista Quehacer Nº 109 /Set-Oct 1997