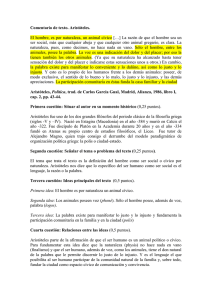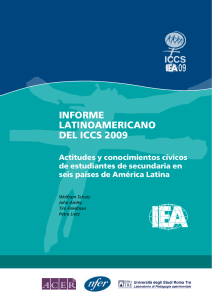El ideal de ciudadanía y su conocimiento
Anuncio
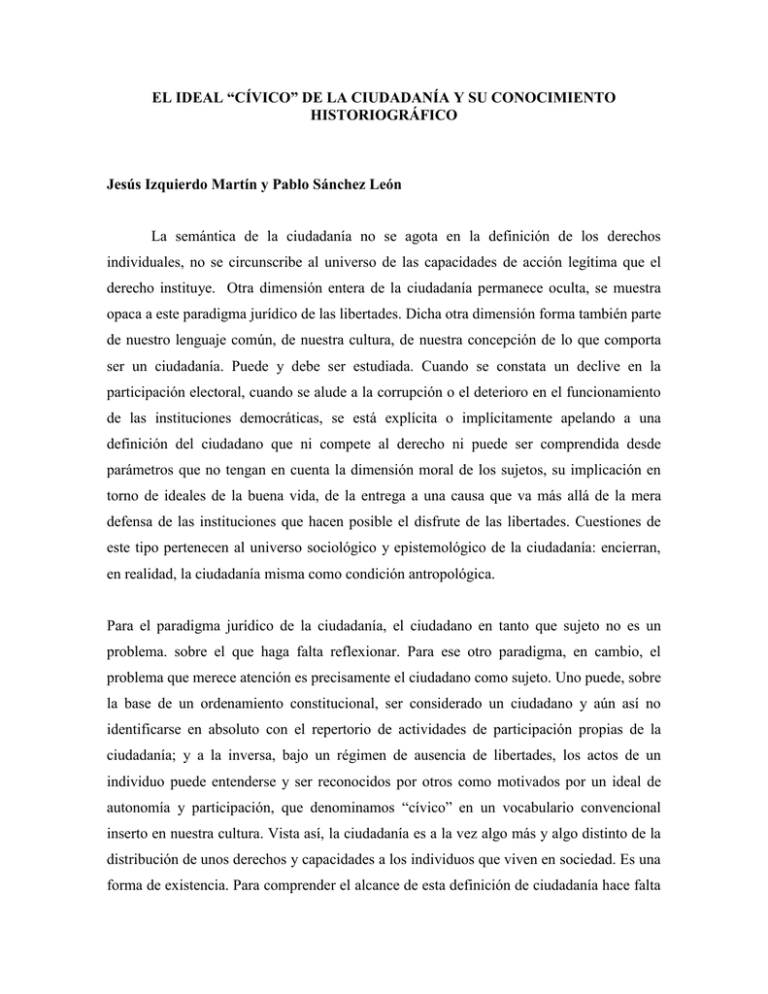
EL IDEAL “CÍVICO” DE LA CIUDADANÍA Y SU CONOCIMIENTO HISTORIOGRÁFICO Jesús Izquierdo Martín y Pablo Sánchez León La semántica de la ciudadanía no se agota en la definición de los derechos individuales, no se circunscribe al universo de las capacidades de acción legítima que el derecho instituye. Otra dimensión entera de la ciudadanía permanece oculta, se muestra opaca a este paradigma jurídico de las libertades. Dicha otra dimensión forma también parte de nuestro lenguaje común, de nuestra cultura, de nuestra concepción de lo que comporta ser un ciudadanía. Puede y debe ser estudiada. Cuando se constata un declive en la participación electoral, cuando se alude a la corrupción o el deterioro en el funcionamiento de las instituciones democráticas, se está explícita o implícitamente apelando a una definición del ciudadano que ni compete al derecho ni puede ser comprendida desde parámetros que no tengan en cuenta la dimensión moral de los sujetos, su implicación en torno de ideales de la buena vida, de la entrega a una causa que va más allá de la mera defensa de las instituciones que hacen posible el disfrute de las libertades. Cuestiones de este tipo pertenecen al universo sociológico y epistemológico de la ciudadanía: encierran, en realidad, la ciudadanía misma como condición antropológica. Para el paradigma jurídico de la ciudadanía, el ciudadano en tanto que sujeto no es un problema. sobre el que haga falta reflexionar. Para ese otro paradigma, en cambio, el problema que merece atención es precisamente el ciudadano como sujeto. Uno puede, sobre la base de un ordenamiento constitucional, ser considerado un ciudadano y aún así no identificarse en absoluto con el repertorio de actividades de participación propias de la ciudadanía; y a la inversa, bajo un régimen de ausencia de libertades, los actos de un individuo puede entenderse y ser reconocidos por otros como motivados por un ideal de autonomía y participación, que denominamos “cívico” en un vocabulario convencional inserto en nuestra cultura. Vista así, la ciudadanía es a la vez algo más y algo distinto de la distribución de unos derechos y capacidades a los individuos que viven en sociedad. Es una forma de existencia. Para comprender el alcance de esta definición de ciudadanía hace falta una teoría del sujeto, y una teoría sensible a la variación histórica de los sujetos, pues, como toda antropología, la del ciudadano es históricamente contingente. El paradigma jurídico del ciudadano no proporciona los instrumentos conceptuales y epistemológicos adecuados para esta tarea. Su concepción del sujeto se apoya en una tradición, que arranca de la ilustración y que denominamos convencionalmente “liberalismo”, para la cual el sujeto es entendido como un individuo cuya existencia se considera anterior a toda institución y organización social. El sujeto como tal es entendido ontológicamente, como una suerte de ente natural y ahistórico. Ello no significa que esta perspectiva sea insensible a la historia, pero para la ciudadanía como consecución de derechos la historia relevante es más bien retrospectiva, teleológica, y tiene por objeto los atributos de la ciudadanía, no al ciudadano como agente: al historiador se le pide sobre todo que rastree los orígenes de unas instituciones que hoy se consideran naturales y producto del avance de las libertades, y que encadene adecuadamente los fenómenos que han tornado legítimo el entramado de derechos que convierten hoy al ciudadano en fundamento de los modernos órdenes constitucionales. En cambio, para esa otra concepción de la ciudadanía que denominamos “cívica”, la historia es el escenario crítico para la comprensión de un ciudadano que no es dado por descontado de antemano, sino que se considera que “se constituye” en procesos históricos de adquisición de una determinada conciencia de su propia condición o de una condición ideal del ser humano y la vida social. El enfoque adecuado a esta manera de analizar es prospectivo: se parte de contextos en los que el ciudadano no existe, no ya porque sus atributos no se hallen instituidos, sino porque el sujeto carece de los recursos interpretativos adecuados o suficientes como para identificarse con el ideal de la participación. En dichos contextos el sujeto no puede pensarse o no puede identificarse como ciudadano. El punto de partida es por tanto siempre alguna forma de comunidad en la que, al menos originariamente, la antropología individualista y jurídica no es predominante o no se encuentra si quiera instituida en el lenguaje. Como puede observarse, ambas representaciones tienen en común en cambio una noción de individuo como requisito imprescindible de la ciudadanía. La cuestión es que sólo para una de ellas el individuo es un producto histórico. A menudo estas dos concepciones de ciudadanía se distinguen normativamente a partir de dos definiciones de libertad. El paradigma jurídico-liberal se correspondería con la noción de “libertad negativa”, es decir, aquella que define espacios de autonomía de acción individual frente a la injerencia de poderes exteriores. El núcleo de esta noción de libertad son las relaciones de los ciudadanos con los objetos, objetivadas a su vez por el derecho, y ejercidas mediante unos derechos que, siendo inalienables, son no obstante entendidos como objetos de consumo. Las instituciones, la política, son consideradas un límite exterior a la condición natural del ciudadano, y solamente pasan al centro de la actividad de los ciudadanos cuando la autonomía y la libertad individuales se ven vulneradas por alguna amenaza ilegítima. El paradigma “cívico” de la ciudadanía se vincula en cambio a una representación “positiva” de la libertad, según la cual el ciudadano sólo alcanza su plenitud como individuo en la activa implicación en el autogobierno colectivo de la ciudad. El eje de esta noción de libertad son lógicamente las relaciones de los ciudadanos entre sí, que se desarrollan en el seno de una comunidad soberana concebida como una entidad moral orgánica superior al mero agregado de los individuos que la forman. Una definición así es útil en la medida en que permite clasificar. Permite arraigar la perspectiva “cívica” de la ciudadanía en una tradición de pensamiento que arranca de Aristóteles y que se relaciona con el universo semántico de la “virtud”. Sin embargo, está sesgada por el tipo de saber del que procede: la politología. Una definición más sociológica de la ciudadanía cívica requiere una mayor reflexión teórica. Concebir al sujeto, sea un ciudadano o no, como parte de una comunidad que define fines colectivos, implica asumir una concepción macrofundamentada del sujeto: el individuo no está dado sino que reconoce su individualidad a partir de su pertenencia a grupos preconstituidos con los que comparte criterios de valor y certidumbre. La noción clave aquí es la de identidad. La ciudadanía es en la perspectiva “cívica” una identidad colectiva. Para comprenderla hay que analizar al ciudadano, no en su individualidad, sino en sus relaciones con los “demás”, sus iguales y los que no son como él, los excluidos de la comunidad, relaciones que se construyen de forma “dialógica”, esto es, a través del diálogo constante con los otros empleando un lenguaje compartido pero susceptible de variadas interpretaciones. Ser ciudadano supone tener una interpretación propia acerca de una serie de valores fuertes compartidos. Pero esto es algo común a todo sujeto observado desde la perspectiva de una identidad colectiva que se construye comunitaria y dialógicamente. La singularidad de la antropología cívica reside en que para el ciudadano virtuoso la política se muestra como la esfera natural de la vida social, de manera que todas las dimensiones de la vida comunitaria, todas las relaciones sociales, aparecen subordinadas a la política, cuando no expresamente concebidas de manera política. En la ciudad de los ciudadanos comprometidos con la cosa pública, todas las acciones y conductas se consideran “sub specie politicae”. Justo al contrario que en la tradición liberal, en la que la política es un límite, la política del ciudadano cívico no tiene límites y es en torno de ella como se configuran todas sus prácticas sociales, que por tanto no se subdividen con facilidad en áreas y funciones especializadas. No operan distinciones de tipo público/privado, económico/político cuando la identidad cívica está en juego. La cultura, la religión, no son consideradas esferas distintas ni ajenas a la política. Por su parte, política y participación son una misma cosa; no se distingue la toma de decisiones de su ejecución: todas son dimensiones “naturales” de la acción del ciudadano. Hasta aquí la definición de la ciudadanía “cívica” o virtuosa, aunque más completa que la que ofrece la politología sigue siendo esencialmente normativa. La historia entra aquí para terminar de clarificar el cuadro. Pues no en todas las épocas ni en todas las culturas han sido instituidas las condiciones de esa identificación del ciudadano con la “koinomia”, con la comunidad autogobernada soñada por Aristóteles. No en todas las culturas ha emergido un lenguaje de la virtud, que concibe la entrega ilimitada del individuo a una comunidad de fines políticos “puros” no cesurados por otras fuentes de identidad. En Europa Occidental, un lenguaje de estas características surgió en la Antigüedad, y después se perdió en el medievo; hasta que, en las ciudades-estado itálicas, una serie de necesidades de legitimidad frente a la injerencia del Imperio y el Papado abrieron las puertas a una reinterpretación del legado cívico clásico que con el tiempo quedó impresa en los repertorios discursivos de retóricos y publicistas de una incipiente esfera de opinión pública. La ciudadanía “cívica” tiene así una contribución propia a la historia del pensamiento y de la filosofía política occidental entre la Edad Moderna y la Contemporánea. Se conoce este fenómeno como la tradición del “humanismo cívico renacentista” o del “republicanismo clásico” y su estudio obliga a centrarse en un tipo de fuentes y de procesos distintivos: textos no jurídicos y situaciones de crisis constitucional en las que el ideal de la virtud repunta de manera recurrente y crucial en el intento de dar estabilidad a los nuevos órdenes surgidos de las revoluciones contra el Antiguo Régimen. Pero el republicanismo clásico dibuja algo más que un contorno alternativo a la historia del pensamiento. Pues lo que autores como Maquiavelo, Harrington, Rousseau o Mably fueron produciendo con sus obras iba más allá de una contribución dentro de una tradición de pensamiento: era toda una antropología alternativa a la noción de súbdito dominante en los órdenes del Antiguo Régimen. En la tradición del humanismo cívico, ciudadano es el varón que posee los medios patrimoniales suficientes, en forma de propiedades fundiarias, para contribuir de forma autónoma a la defensa militar de la ciudad. Como puede suponerse, estos fundamentos socio-económicos de la virtud comenzarían a tambalearse conforme el comercio definiera nuevas formas de propiedad “móvil” y conforme los ancièn régimes avanzasen en el desarrollo de ejércitos permanentes. La conciencia de que la civilización se volvía inseparable de la difusión de los intercambios de mercancías afectó a las jerarquías de valores que conformaban el ideal de la virtud, y al mismo tiempo volvió la trayectoria del lenguaje republicano inseparable de la evolución de la noción jurídico-liberal, que a lo largo del siglo XVIII adquiere su forma clásica y comienza a dominar en todos los discursos libertarios. La Revolución francesa y sus secuelas terminan de configurar un orden discursivo en el que los derechos ocupan una centralidad incontestable. La tradición retórica del civismo se estrelló contra la potente ingeniería jurídica liberal. Ello no supuso no obstante, la desaparición del lenguaje de la virtud. Antes al contrario, su subordinación al lenguaje de los derechos es ante todo expresión de una definitiva institucionalización en la cultura de la modernidad. De forma recurrente, la “política de los antiguos” reaparece en el debate político contemporáneo: una y otra vez, la cuestión de los fines colectivos de las democracias modernas, de la moral pública y el compromiso ciudadano, saltan a la palestra y ponen en entredicho la estrecha concepción del ciudadano de la tradición dominante, haciendo hincapié en las obligaciones en lugar de los derechos, en la demanda en lugar de la oferta de derechos. Una de las últimas manifestaciones de este fenómeno ha sido el debate entre republicanos, comunitaristas y liberales que se sostiene en la actualidad. Lo que éste y otros debates ponen de manifiesto es que en la antropología ciudadana coexisten dos matrices intelectuales, con fundamentos filosóficos y sociológicos distintos, incluso en parte contrapuestos, pero mutuamente irreductibles y en buena medida interdependientes. Ello confirma la relevancia de la perspectiva “cívica” para nuestra comprensión del fenómeno de la ciudadanía. También confirma que para tomarse en serio el análisis de la ciudadanía incorporando la vertiente cívica hay que replantear los fundamentos epistemológicos, los métodos de observación y los enfoques interpretativos relevantes. Pues cuando hablamos de ciudadanía es difícil distinguir en el lenguaje común a qué tradición reflexiva y valorativa nos referimos, ya que las dos dimensiones de la ciudadanía están entremezcladas en la cultura política contemporánea. Ello significa que su estudio sólo puede llevarse a cabo a partir de una tarea hermenéutica que destile las venas intelectuales cívicas respecto de las “civiles”, ambas a su vez insertas en matrices de pensamiento complejas conformadas por distintas tradiciones culturales que remiten a otras comunidades y representaciones del sujeto distintas de la del ciudadano. El lenguaje, en definitiva, pasa al primer plano, lo cual no significa que otras formas de acción social pierdan relevancia. Antes al contrario, la influencia de las formulaciones del deber-ser cívico sobre la acción colectiva ciudadana, y viceversa, son parte de una misma agenda de investigación. La complejidad, pero también el interés, del enfoque reside en que el ideal cívico puede ser apropiado, interpretado y divulgado por muy distintos grupos sociales e ideologías en distintos contextos. La historia contemporánea se convierte por último en campo de observación privilegiado, pues la institucionalización del lenguaje cívico en la cultura política contemporánea ha tenido lugar a lo largo del siglo XIX y parte del XX, en paralelo con el desarrollo del liberalismo clásico y su crisis. Comprender cuáles han sido en cada cultura nacional las condiciones de dicha institucionalización es una tarea aún prácticamente por hacer, pero que con seguridad dará lugar a una muy distinta narración histórica de la modernidad y que contribuya a un distanciamiento crítico de nuestra propia condición de ciudadanos.