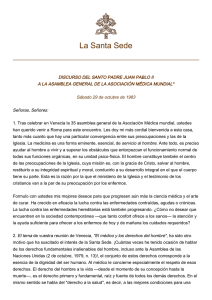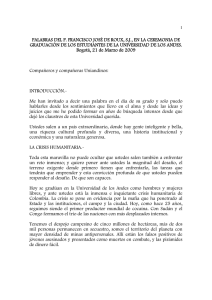homilia peregrinacion trabajadores 2015
Anuncio
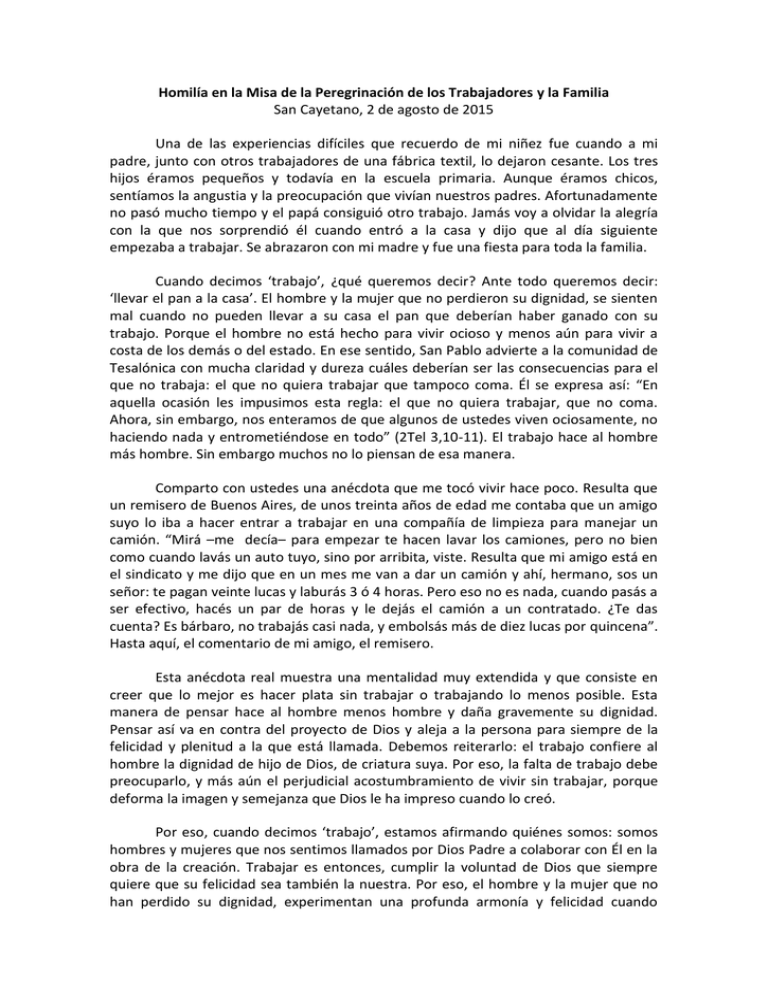
Homilía en la Misa de la Peregrinación de los Trabajadores y la Familia San Cayetano, 2 de agosto de 2015 Una de las experiencias difíciles que recuerdo de mi niñez fue cuando a mi padre, junto con otros trabajadores de una fábrica textil, lo dejaron cesante. Los tres hijos éramos pequeños y todavía en la escuela primaria. Aunque éramos chicos, sentíamos la angustia y la preocupación que vivían nuestros padres. Afortunadamente no pasó mucho tiempo y el papá consiguió otro trabajo. Jamás voy a olvidar la alegría con la que nos sorprendió él cuando entró a la casa y dijo que al día siguiente empezaba a trabajar. Se abrazaron con mi madre y fue una fiesta para toda la familia. Cuando decimos ‘trabajo’, ¿qué queremos decir? Ante todo queremos decir: ‘llevar el pan a la casa’. El hombre y la mujer que no perdieron su dignidad, se sienten mal cuando no pueden llevar a su casa el pan que deberían haber ganado con su trabajo. Porque el hombre no está hecho para vivir ocioso y menos aún para vivir a costa de los demás o del estado. En ese sentido, San Pablo advierte a la comunidad de Tesalónica con mucha claridad y dureza cuáles deberían ser las consecuencias para el que no trabaja: el que no quiera trabajar que tampoco coma. Él se expresa así: “En aquella ocasión les impusimos esta regla: el que no quiera trabajar, que no coma. Ahora, sin embargo, nos enteramos de que algunos de ustedes viven ociosamente, no haciendo nada y entrometiéndose en todo” (2Tel 3,10-11). El trabajo hace al hombre más hombre. Sin embargo muchos no lo piensan de esa manera. Comparto con ustedes una anécdota que me tocó vivir hace poco. Resulta que un remisero de Buenos Aires, de unos treinta años de edad me contaba que un amigo suyo lo iba a hacer entrar a trabajar en una compañía de limpieza para manejar un camión. “Mirá –me decía– para empezar te hacen lavar los camiones, pero no bien como cuando lavás un auto tuyo, sino por arribita, viste. Resulta que mi amigo está en el sindicato y me dijo que en un mes me van a dar un camión y ahí, hermano, sos un señor: te pagan veinte lucas y laburás 3 ó 4 horas. Pero eso no es nada, cuando pasás a ser efectivo, hacés un par de horas y le dejás el camión a un contratado. ¿Te das cuenta? Es bárbaro, no trabajás casi nada, y embolsás más de diez lucas por quincena”. Hasta aquí, el comentario de mi amigo, el remisero. Esta anécdota real muestra una mentalidad muy extendida y que consiste en creer que lo mejor es hacer plata sin trabajar o trabajando lo menos posible. Esta manera de pensar hace al hombre menos hombre y daña gravemente su dignidad. Pensar así va en contra del proyecto de Dios y aleja a la persona para siempre de la felicidad y plenitud a la que está llamada. Debemos reiterarlo: el trabajo confiere al hombre la dignidad de hijo de Dios, de criatura suya. Por eso, la falta de trabajo debe preocuparlo, y más aún el perjudicial acostumbramiento de vivir sin trabajar, porque deforma la imagen y semejanza que Dios le ha impreso cuando lo creó. Por eso, cuando decimos ‘trabajo’, estamos afirmando quiénes somos: somos hombres y mujeres que nos sentimos llamados por Dios Padre a colaborar con Él en la obra de la creación. Trabajar es entonces, cumplir la voluntad de Dios que siempre quiere que su felicidad sea también la nuestra. Por eso, el hombre y la mujer que no han perdido su dignidad, experimentan una profunda armonía y felicidad cuando pueden trabajar, cuando perciben una remuneración digna por la tarea realizada, y cuando luego comparten el fruto de su trabajo con la familia y la comunidad. De nuevo San Pablo ilumina el sentido cristiano que tiene el trabajo diciendo que “cualquiera sea el trabajo de ustedes, háganlo de todo corazón, teniendo en cuenta que es para el Señor y no para los hombres. Sepan que el Señor los recompensará, haciéndolos sus herederos. Ustedes sirven a Cristo” (Col 3,23-25). Miremos a Jesús para darnos cuenta del valor que tiene el trabajo. Él trabajaba con sus manos en el oficio de carpintero, tanto que la mayor parte de su vida la consagró a ese trabajo. De ese modo nos mostró el valor trascendente del trabajo y el llamado a trabajar que nos viene de nuestro Creador. San Juan Pablo II enseñaba que, “soportando la fatiga del trabajo en unión con Cristo crucificado por nosotros, el hombre colabora en cierto modo con el Hijo de Dios en la redención de la humanidad” (LE, 27). El trabajo es, pues, una necesidad y parte del sentido de la vida en esta tierra. Por eso, ayudar a los pobres con dinero debe ser siempre una solución provisoria para resolver urgencias y no un modo de vida que al cabo termina dañando gravemente la dignidad de las personas. En la encíclica sobre el cuidado de la creación, el Papa Francisco se expresa con mucha claridad y fuerza sobre el sistema económico globalizado e idolátrico que coloca al ‘dios dinero’ en el centro y descarta a todos los que no caben en ese nuevo templo como son los pobres, los ancianos, los niños, y todo aquel que resulte un estorbo para que pocos vivan en el derroche y en el placer sin límites. Y llama a una profunda reflexión y conversión, invitándonos a que nos preguntemos: “¿Para qué pasamos por este mundo? ¿Para qué vinimos a esta vida? ¿Para qué trabajamos y luchamos? ¿Para qué nos necesita esta tierra? Por eso, ya no basta decir que debemos preocuparnos por las futuras generaciones. Se requiere advertir que lo que está en juego es nuestra propia dignidad. Somos nosotros los primeros interesados en dejar un planeta habitable para la humanidad que nos sucederá. Es un drama para nosotros mismos, porque esto pone en crisis el sentido del propio paso por esta tierra” (n. 160). Está en nuestras manos la lucha por colocar en el centro de nuestra vida a la persona y a Dios, como nos enseña San Cayetano. Lo podemos hacer en nuestra familia, dándole el lugar preferencial a cada uno de los que la componen: no hay nada más importante que tu mujer y tus hijos, que tu esposo y tus abuelos: para ellos es el fruto del trabajo y el servicio que estás llamado a entregar. En esta XXX Peregrinación de los Trabajadores y la Familia, nos ilumina el hermoso lema: “San Cayetano, a las familias, danos Pan de Vida”. Muchos devotos pasaremos hoy a saludar al Santo del Pan y del Trabajo: cuando toquemos con nuestra mano su imagen o lo saludemos con un piadoso beso, además de agradecer el trabajo que tenemos, acerquemos nuestra súplica también por los que no tienen trabajo, por los empresarios para que se arriesguen a garantizar la ocupación, por los que sufren el trabajo sin las condiciones mínimas de seguridad y de salud, para que recuperemos con entusiasmo la cultura del trabajo y pongamos en el centro de nuestra vida y de nuestro sistema económico el sagrado valor de la persona y el trabajo. Con esta peregrinación quiero expresar la cercanía de nuestra Iglesia y la mía personal a todos los trabajadores y sus familias; y nuestra solidaridad especialmente a las situaciones de sufrimiento, de humillación y angustia que pasan muchos hermanos y hermanas nuestros cuando no son valorados por la dignidad que tiene como personas en su condición de trabajadores. Sientan la presencia y la protección de la familia santa de Nazaret. ¡Qué hermoso y reconfortante es ver a María, esposa fiel y madre tierna, en la cuidadosa tarea de educar a su hijo y ponerse al servicio de su prima Isabel, en medio de tantas dificultades por las que tuvo que atravesar! ¡Llena de gozo y esperanza ver a José, cuidando y defendiendo a María y a Jesús con su trabajo, hombre justo, fuerte y trabajador, al mismo tiempo de una gran ternura que le permite servir con humildad y generosidad! Que esta peregrinación despierte en todos nosotros el hambre del Pan de la Palabra y de la Eucaristía, nos conduzca a un encuentro más profundo e íntimo con Jesús, y nos comprometa a cuidarnos más unos a otros y a ser más solidarios y fraternos con todos. Mons. Andrés Stanovnik OFMCap Arzobispo de Corrientes