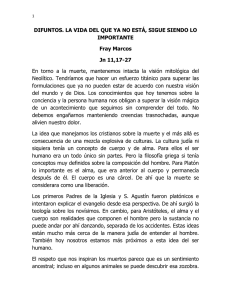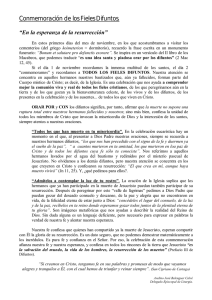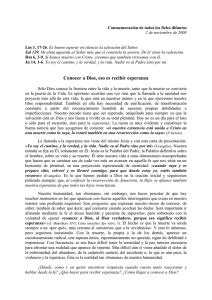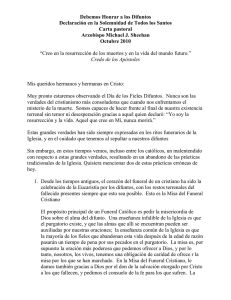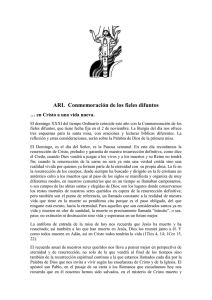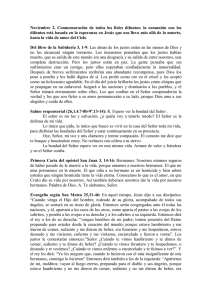Homilía en el día de todos los difuntos. Cementerio Parque
Anuncio
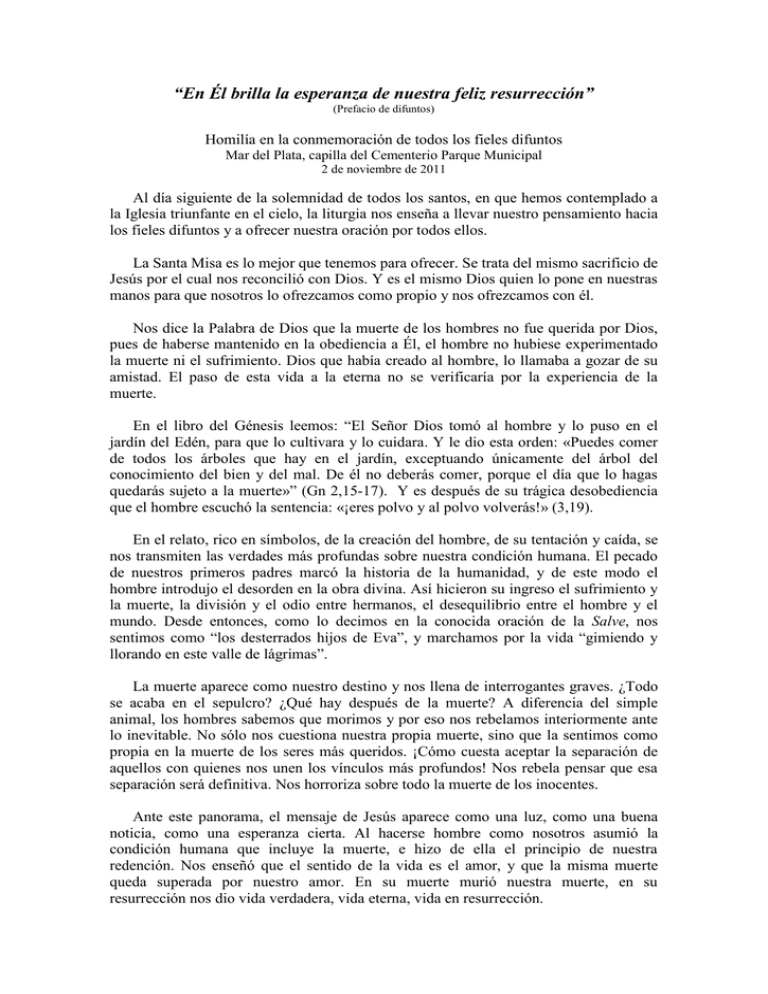
“En Él brilla la esperanza de nuestra feliz resurrección” (Prefacio de difuntos) Homilía en la conmemoración de todos los fieles difuntos Mar del Plata, capilla del Cementerio Parque Municipal 2 de noviembre de 2011 Al día siguiente de la solemnidad de todos los santos, en que hemos contemplado a la Iglesia triunfante en el cielo, la liturgia nos enseña a llevar nuestro pensamiento hacia los fieles difuntos y a ofrecer nuestra oración por todos ellos. La Santa Misa es lo mejor que tenemos para ofrecer. Se trata del mismo sacrificio de Jesús por el cual nos reconcilió con Dios. Y es el mismo Dios quien lo pone en nuestras manos para que nosotros lo ofrezcamos como propio y nos ofrezcamos con él. Nos dice la Palabra de Dios que la muerte de los hombres no fue querida por Dios, pues de haberse mantenido en la obediencia a Él, el hombre no hubiese experimentado la muerte ni el sufrimiento. Dios que había creado al hombre, lo llamaba a gozar de su amistad. El paso de esta vida a la eterna no se verificaría por la experiencia de la muerte. En el libro del Génesis leemos: “El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén, para que lo cultivara y lo cuidara. Y le dio esta orden: «Puedes comer de todos los árboles que hay en el jardín, exceptuando únicamente del árbol del conocimiento del bien y del mal. De él no deberás comer, porque el día que lo hagas quedarás sujeto a la muerte»” (Gn 2,15-17). Y es después de su trágica desobediencia que el hombre escuchó la sentencia: «¡eres polvo y al polvo volverás!» (3,19). En el relato, rico en símbolos, de la creación del hombre, de su tentación y caída, se nos transmiten las verdades más profundas sobre nuestra condición humana. El pecado de nuestros primeros padres marcó la historia de la humanidad, y de este modo el hombre introdujo el desorden en la obra divina. Así hicieron su ingreso el sufrimiento y la muerte, la división y el odio entre hermanos, el desequilibrio entre el hombre y el mundo. Desde entonces, como lo decimos en la conocida oración de la Salve, nos sentimos como “los desterrados hijos de Eva”, y marchamos por la vida “gimiendo y llorando en este valle de lágrimas”. La muerte aparece como nuestro destino y nos llena de interrogantes graves. ¿Todo se acaba en el sepulcro? ¿Qué hay después de la muerte? A diferencia del simple animal, los hombres sabemos que morimos y por eso nos rebelamos interiormente ante lo inevitable. No sólo nos cuestiona nuestra propia muerte, sino que la sentimos como propia en la muerte de los seres más queridos. ¡Cómo cuesta aceptar la separación de aquellos con quienes nos unen los vínculos más profundos! Nos rebela pensar que esa separación será definitiva. Nos horroriza sobre todo la muerte de los inocentes. Ante este panorama, el mensaje de Jesús aparece como una luz, como una buena noticia, como una esperanza cierta. Al hacerse hombre como nosotros asumió la condición humana que incluye la muerte, e hizo de ella el principio de nuestra redención. Nos enseñó que el sentido de la vida es el amor, y que la misma muerte queda superada por nuestro amor. En su muerte murió nuestra muerte, en su resurrección nos dio vida verdadera, vida eterna, vida en resurrección. “Cristo resucitó de entre los muertos, el primero de todos –nos dice San Pablo–. Porque la muerte vino al mundo por medio de un hombre, y también por medio de un hombre viene la resurrección. En efecto, así como todos mueren en Adán, así también todos revivirán en Cristo” (1Cor 15,20-22). Y más adelante el mismo Apóstol añade: “Cuando lo que es corruptible se revista de la incorruptibilidad y lo que es mortal se revista de la inmortalidad, entonces se cumplirá la Palabra de la Escritura: «La muerte ha sido vencida. ¿Dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde está tu aguijón?»” (1Cor 15, 54-55). Los cristianos creemos en la resurrección de la carne, como lo proclamamos en el Credo. Es lo que acontecerá al fin de la historia. Así también lo afirma el Apóstol San Pablo en su Carta a los Filipenses: “Nosotros somos ciudadanos del cielo, y esperamos ardientemente que venga de allí como Salvador el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro pobre cuerpo mortal, haciéndolo semejante a su cuerpo glorioso, con el poder que tiene para poner todas las cosas bajo su dominio” (Flp 3,20-21). Pero entre la resurrección de Cristo y la nuestra al final de los tiempos, hay un estado intermedio, donde nuestra alma debidamente purificada podrá estar con Cristo junto a Dios. En la misma carta recién citada, San Pablo es consciente de que, enseguida después de la muerte, aun fuera del cuerpo, la vida de amistad con Cristo es mucho más plena y deseable: “Porque para mí la vida es Cristo, y la muerte, una ganancia. Porque si la vida en este cuerpo me permite seguir trabajando fructuosamente, yo no sé qué elegir. Me siento urgido de ambas partes: deseo irme para estar con Cristo, porque es mucho mejor, pero por el bien de ustedes es preferible que permanezca en este cuerpo” (Flp 1,21-22). La Palabra de Dios que escuchamos en la primera lectura de esta Misa, nos brinda una lección sobre lo que podemos hacer por nuestros difuntos queridos. Está tomada del segundo libro de los Macabeos, donde se dice que Judas Macabeo “realizó este hermoso y noble gesto” de ofrecer “un sacrificio por el pecado”. “Él tenía presente la magnífica recompensa que está reservada a los que mueren piadosamente, y éste es un pensamiento santo y piadoso. Por eso, mandó ofrecer el sacrificio de expiación por los muertos, para que fueran librados de sus pecados” (cf. 2Mac 12,43-46). En este texto de la Sagrada Escritura la fe de la Iglesia fue descubriendo uno de los fundamentos de la doctrina del Purgatorio, pues aquí se afirma que existe una solidaridad de los vivos hacia los muertos. Es por eso que Judas Macabeo hizo rezar y ofrecer sacrificios expiatorios por sus pecados. Y esto, para nosotros iluminados por Cristo, acontece principalmente cada vez que celebramos por ellos el santo sacrificio de la Misa. De manera misteriosa y muy real, cada vez que celebramos la Eucaristía, se hace presente Cristo en aquel mismo acto de amor supremo por el cual nos reconcilió con Dios. Nosotros podemos tomar parte en este sacrificio. Junto con el sacerdote, que hace las veces de Cristo y consagra las ofrendas de la Iglesia, también nosotros ofrecemos a Dios un sacrificio siempre grato a Él. Lo ofrecemos por los vivos, presentes y ausentes, y también por los difuntos, muertos en gracia pero aún no del todo purificados de sus pecados y tibiezas, de sus resistencias a la gracia y de todas las imperfecciones inherentes a la fragilidad humana. 2 ¿Nos gustaría acaso encontrarnos en el paraíso con las mismas debilidades y defectos y con los mismos egoísmos y manchas de esta vida tan imperfecta? A fin de volvernos dignos de Él, Dios ejerce su misericordia purificando a sus hijos, limpiándolos de todo aquello que no condice con la fiesta perfecta del cielo. El amor increado y eterno, océano y fuente de toda bondad, nos quiere dignos de Él. Por eso, Él mismo se ocupa de lavarnos, de embellecernos, de desprendernos de toda mancha y de toda resistencia. Al agua bautismal que inició nuestra vida cristiana, le sucede el bautismo del morir con Cristo para alcanzar la luz plena de la Pascua. Debemos evitar, por tanto, concebir el Purgatorio como una existencia sombría y desdichada. Debemos más bien considerar el amor de Dios que nos purifica y el amor del hombre que ansía dejarse purificar por Dios. El retraso en ver y poseer a quien amamos produce dolor y por este dolor somos purificados. El fuego del amor del Espíritu Santo consume en nosotros la resistencia que impide identificarnos plenamente con Cristo que es nuestra Vida verdadera. Así como el fuego vuelve incandescente al hierro, o como se contagia al leño hasta volverlo llama y brasa, así también nos transfigura el fuego divino del amor. El día de la conmemoración de todos los fieles difuntos debe convertirse, para los que continuamos nuestra peregrinación en el tiempo, en una lección de vida y en una exhortación para llenar de sentido nuestros pasos por este mundo: “A la tarde de la vida te examinarán de amor”, decía San Juan de la Cruz. En el Prefacio de la Misa, escucharemos estas palabras llenas de festivo consuelo y gozosa esperanza: “En Él brilla la esperanza de nuestra feliz resurrección; y así a quienes la certeza de morir nos entristece, nos consuela la promesa de la futura inmortalidad. Porque para los que creemos en ti, la vida no termina sino que se transforma, y al deshacerse esta morada terrenal, adquirimos una mansión eterna en el cielo”. Que la Virgen María nuestra Madre, tan asociada al dolor de la muerte redentora de su Hijo y al misterio de su resurrección, nos ayude a enjugar toda lágrima de nuestros ojos, con el consuelo abundante de nuestra invencible esperanza. + ANTONIO MARINO Obispo de Mar del Plata 3