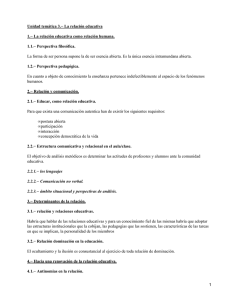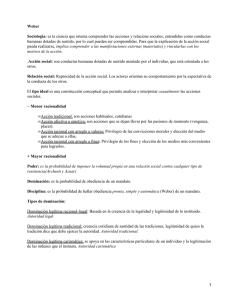el papel social de la mujer en los últimos 25 años
Anuncio
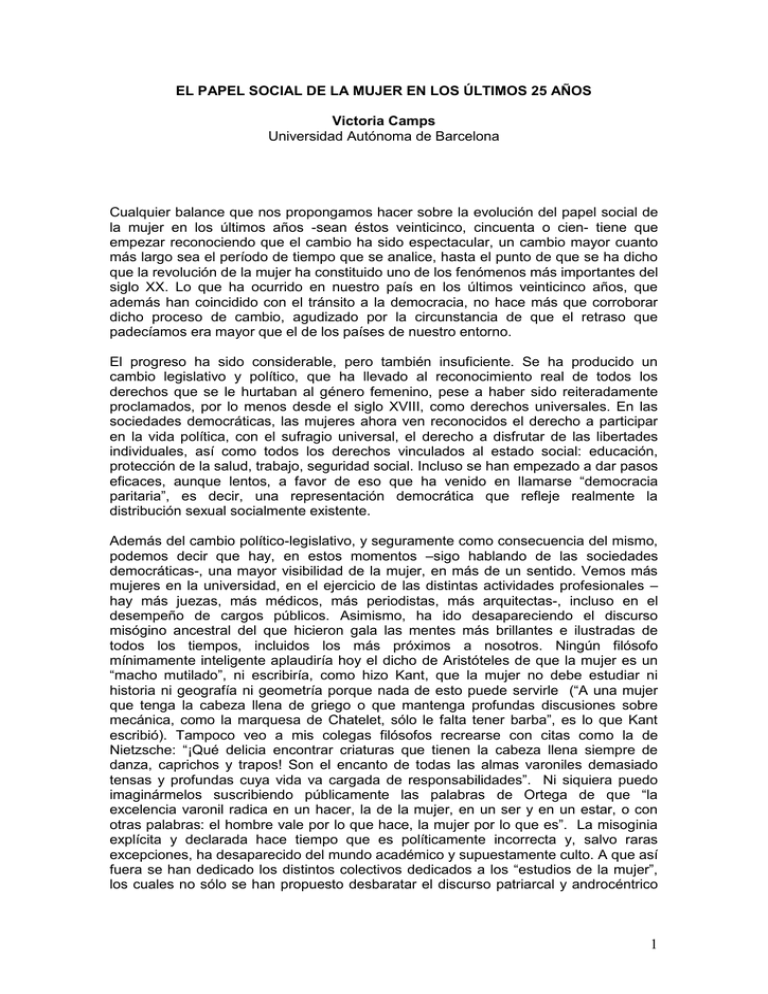
EL PAPEL SOCIAL DE LA MUJER EN LOS ÚLTIMOS 25 AÑOS Victoria Camps Universidad Autónoma de Barcelona Cualquier balance que nos propongamos hacer sobre la evolución del papel social de la mujer en los últimos años -sean éstos veinticinco, cincuenta o cien- tiene que empezar reconociendo que el cambio ha sido espectacular, un cambio mayor cuanto más largo sea el período de tiempo que se analice, hasta el punto de que se ha dicho que la revolución de la mujer ha constituido uno de los fenómenos más importantes del siglo XX. Lo que ha ocurrido en nuestro país en los últimos veinticinco años, que además han coincidido con el tránsito a la democracia, no hace más que corroborar dicho proceso de cambio, agudizado por la circunstancia de que el retraso que padecíamos era mayor que el de los países de nuestro entorno. El progreso ha sido considerable, pero también insuficiente. Se ha producido un cambio legislativo y político, que ha llevado al reconocimiento real de todos los derechos que se le hurtaban al género femenino, pese a haber sido reiteradamente proclamados, por lo menos desde el siglo XVIII, como derechos universales. En las sociedades democráticas, las mujeres ahora ven reconocidos el derecho a participar en la vida política, con el sufragio universal, el derecho a disfrutar de las libertades individuales, así como todos los derechos vinculados al estado social: educación, protección de la salud, trabajo, seguridad social. Incluso se han empezado a dar pasos eficaces, aunque lentos, a favor de eso que ha venido en llamarse “democracia paritaria”, es decir, una representación democrática que refleje realmente la distribución sexual socialmente existente. Además del cambio político-legislativo, y seguramente como consecuencia del mismo, podemos decir que hay, en estos momentos –sigo hablando de las sociedades democráticas-, una mayor visibilidad de la mujer, en más de un sentido. Vemos más mujeres en la universidad, en el ejercicio de las distintas actividades profesionales – hay más juezas, más médicos, más periodistas, más arquitectas-, incluso en el desempeño de cargos públicos. Asimismo, ha ido desapareciendo el discurso misógino ancestral del que hicieron gala las mentes más brillantes e ilustradas de todos los tiempos, incluidos los más próximos a nosotros. Ningún filósofo mínimamente inteligente aplaudiría hoy el dicho de Aristóteles de que la mujer es un “macho mutilado”, ni escribiría, como hizo Kant, que la mujer no debe estudiar ni historia ni geografía ni geometría porque nada de esto puede servirle (“A una mujer que tenga la cabeza llena de griego o que mantenga profundas discusiones sobre mecánica, como la marquesa de Chatelet, sólo le falta tener barba”, es lo que Kant escribió). Tampoco veo a mis colegas filósofos recrearse con citas como la de Nietzsche: “¡Qué delicia encontrar criaturas que tienen la cabeza llena siempre de danza, caprichos y trapos! Son el encanto de todas las almas varoniles demasiado tensas y profundas cuya vida va cargada de responsabilidades”. Ni siquiera puedo imaginármelos suscribiendo públicamente las palabras de Ortega de que “la excelencia varonil radica en un hacer, la de la mujer, en un ser y en un estar, o con otras palabras: el hombre vale por lo que hace, la mujer por lo que es”. La misoginia explícita y declarada hace tiempo que es políticamente incorrecta y, salvo raras excepciones, ha desaparecido del mundo académico y supuestamente culto. A que así fuera se han dedicado los distintos colectivos dedicados a los “estudios de la mujer”, los cuales no sólo se han propuesto desbaratar el discurso patriarcal y androcéntrico 1 secular, sino que han rescatado del olvido a una serie de mujeres que destacaron en todos los campos del saber. Nada de lo dicho ni de los logros alcanzados, sin embargo, permiten sucumbir a triunfalismos autocomplacientes. La tarea no está cumplida, hay discriminaciones aún muy a la vista, amenazas constantes de retroceso, una indiferencia juvenil y falta de reconocimiento de lo logrado. En especial, quisiera señalar cuatro cuestiones que son pruebas claras de lo que queda por hacer. Son los siguientes: a) La violencia de género b) La desigualdad laboral (la mujer trabajadora cobra un 30% menos que el hombre, en igualdad de condiciones) c) La doble carga de trabajo que sufre la mujer. d) La realidad de una democracia no paritaria Contradicciones de la emancipación femenina La existencia de escollos del tamaño y gravedad de los mencionados (el primero, en especial) pone de manifiesto que la emancipación de la mujer está lejos de ser una realidad. Da la impresión de que nos movemos todavía en dinámicas excesivamente formales, que no han conseguido cambiar de veras la condición de las mujeres ni la de los hombres, pues la transformación debe darse a dos bandas para que sea real y efectiva. Tiene que darse una transformación mucho más profunda, capaz de enfrentarse a lo que llamo “contradicciones de la emancipación femenina”, esto es, un conjunto de fenómenos o realidades que no ayudan en absoluto a que el movimiento emancipador prospere, y que, a mi juicio, no han sido suficientemente abordados por las investigaciones feministas más sobresalientes. a) La primera realidad sorprendente, por la contradicción implícita en ella, es el creciente apego a la familia, a pesar de las sucesivas crisis que la institución familiar padece. Como se ha indicado en más de una ocasión, la familia seguirá siendo necesaria en la medida en que sea capaz de constituir un reducto de seguridad y afecto en el cual las personas, y en especial los niños y jóvenes, se sienten a salvo de las agresiones características de la sociedad capitalista, y en especial, de un mundo laboral competitivo y poco amable. Dicho reducto de seguridad no es, como sabemos, un lecho de rosas, la convivencia familiar no es fácil ni la vida en pareja está exenta de frustraciones y desengaños, más dolorosos y sentidos que los externos, precisamente porque son más íntimos. Todas estas dificultades han llevado a ensayar nuevos modelos de familia –monoparental, parejas de hecho- los cuales, lejos de superar los problemas de la familia nuclear, han tropezado con problemas nuevos y no menos difíciles de conjurar que los anteriores. A título de ejemplo de lo que estoy diciendo, un estudio muy reciente constata que, en Cataluña, nacen al año 700 niños sin que consten los datos del padre. Las autoras del estudio indican bien que el fenómeno es un claro indicio del derecho de la mujer a elegir su vida. Pero no dejan de añadir que, si la opción es en sí misma revolucionaria y libre, ser madre soltera es, por otra parte, terriblemente duro de sobrellevar. La alternativa no es, pues, satisfactoria. (Pilar Escario, Inés Alberdi y Natalia Matas, “Las mujeres jóvenes en España”). Hay quien ha propuesto asimismo que transformemos más radicalmente la idea de familia, la cual no tiene por qué estar vinculada al matrimonio y verse sometida a los sucesivos vaivenes propios de las crisis matrimoniales (M. Jesús Buxó, en Dolors Renau, coord., Globalización y mujer, Editorial Pablo Iglesias, 2003). Ahora bien, ¿no 2 es esa separación de familia y matrimonio la que persiguen las parejas de hecho? ¿Podemos reconocer sin más que ésta es la solución feliz que deslinda la familia del matrimonio? ¿Es que las parejas de hecho no sufren las mismas crisis y diferencias que los matrimonios más convencionales? Lo importante, creo, es reconocer la evidencia de que el apego a la familia no decrece. Una evidencia poco reconocida por los sectores más progresistas y que, en consecuencia, encaja mal en las teorías de la misma procedencia. No obstante, las encuestas nos dan reiteradamente el dato de que la familia es el valor más apreciado por los jóvenes de nuestro tiempo. Un dato que, por lo menos en España, tiene una confirmación fehaciente en la reticencia creciente de los jóvenes a abandonar ese reducto de seguridad que les brindan cada vez más a conciencia los padres. (No se me oculta que en España se dan asimismo otras circunstancias que contribuyen a abonar la tradición de los jóvenes de posponer la salida de casa mientras el futuro no esté muy claro. Pero también hay que decir que este dato se ve agravado por un hedonismo y tendencia a posponer el compromiso que afecta a una juventud acostumbrada a vivir sin demasiado esfuerzo). No sé si de la evidencia del valor de la familia es legítimo deducir que la familia debe ser mantenida, ya que, sea cual sea la forma que queramos darle, siempre acabará siendo más o menos lo que era y tendrá que enfrentarse a problemas similares. Razón por la cual, quizá lo que debería preocuparnos no es tanto la crisis o el apego a la familia ni la forma más adecuada de reconvertir dicha institución, sino algo que debe de estar en la base del problema. La familia es el espacio en que se aprenden las bases primarias de la convivencia, una convivencia por otra parte imprescindible a todos los niveles sociales. Las sucesivas crisis de la familia, ¿no serán más bien crisis de convivencia o, mejor dicho, de compromiso para la convivencia? b) Una segunda fuente de contradicciones implícitas en la lucha de la mujer por su emancipación la constituye el hecho de que las que podemos llamar más propiamente “mujeres liberadas”, esa élite de privilegiadas que gozan de autonomía profesional y económica, no han tenido más remedio que adoptar el modelo masculino de trabajo y dominación. Como reconoce Mª Antonia García de León (Herederas y heridas, Cátedra), las mujeres han tenido que masculinizarse a medida que iban accediendo a profesiones y actividades hasta hace poco protagonizadas sólo por hombres. Dicha masculinización se deja ver en múltiples niveles: hábitos profesionales, organización del tiempo, manera de vestir, etc. Incluso la educación, que es uno de los ámbitos que más concienzudamente han querido hacerse cargo de la liberación de la mujer, corrigiendo estereotipos y unificando currículos, no ha logrado la “coeducación” buscada. Lo decían hace unos años M. Subirats y C. Brullet: “La unificación curricular y de criterios de formación no se ha hecho por fusión de los estereotipos masculino y femenino, sino por su extensión de los primeros al conjunto de los individuos… El orden dominante es un orden masculino” (en F. Ortega, ed., Manual de Sociología de la educación, Visor, 1987). La misma Marina Subirats cuenta cómo la Unión Europea propuso la introducción en el currículo escolar de una asignatura llamada “trabajo doméstico”, una buena idea que sin embargo nadie llegó a tomarse en serio. c) Pero donde la contradicción es más manifiesta es en la condición real de esa mujer a la que he llamado “mujer liberada” y que, inevitablemente, está sirviendo de modelo a otras muchas: es el “ama de casa que trabaja”. Por lo menos, así es como los jóvenes -chicos y chicas- definen hoy a la mujer profesional (encuesta en F. Ortega, La flotante identidad sexual (La construcción de género en la vida cotidiana de la juventud, Dirección General de la Mujer e Instituto de Investigaciones Feministas de la UCM). Lo cual no impide –y ahí está la contradicción- que, al tiempo que la mujer 3 liberada no es otra cosa que “el ama de casa que trabaja”, se da un “declive del ama de casa”. Pues, en efecto, la liberación de la mujer ha consistido mayormente en desechar la unidimensionalidad del “ama de casa” o la identificación del género femenino con “sus labores” como monótono equivalente de la identidad profesional masculina. Nadie quiere reconocerse hoy en la función de ama de casa, pese a que la familia sigue necesitando una organización de la que alguien (no necesariamente una mujer) debe hacerse cargo. La insatisfacción por esa identidad ambigua no afecta sólo a las mujeres. Nadie se siente satisfecho hoy con el papel que parece exigírsele. Si la identidad femenina es inevitablemente dual, la identidad masculina es cada vez más débil (el sociólogo Lluís Flaquer ha escrito un libro de título inequívoco: La estrella menguante del padre, Ariel). Tan débil es la identidad masculina que lleva a algunos hombres a contemplar la doble carga de la mujer, la no unidimensionalidad, como una ventaja gracias a la cual las mujeres dominan los dos mundos: el privado y el público o profesional. Pero, insisto, la mujer emancipada tampoco se encuentra satisfecha con su identidad mestiza: la de mujer-mujer y buena profesional. Así las cosas, los jóvenes encuentran como modelo lo que F. Ortega llama una “identidad flotante”, una identidad que, por su indefinición, no mueve a actuar en ningún sentido, sino más bien, y por causa de las contradicciones expuestas, sólo sabe reaccionar con la indiferencia. Las condiciones de la “vida activa” o la auténtica condición humana. Fue Hanna Arendt quien centró parte de su filosofía en el concepto de “vida activa”. A su juicio, la vida activa era aquella capaz de trascender las dimensiones más primarias de la vida, regidas por la necesidad (que ella llamó labor y trabajo). Más allá de tener que esforzarse biológicamente, o a través del trabajo, por sobrevivir, el ser humano necesita participar activamente en las distintas formas de interacción social, las cuales, a su vez, permiten que se exprese toda la pluralidad de formas de vida. Llevar o poder tener una vida activa significa poder ser uno mismo y tener iniciativas creadoras. Decidir por uno mismo, es decir, gozar de autonomía. Con la idea de vida activa, Arendt pretendía dignificar la vida pública, pues entendía que era la política el ámbito propio de la vida activa. La política no en el sentido restringido y mezquino de hoy, sino en el sentido más amplio y noble del término. Esa esfera en la que el ser humano es capaz de producir unas realidades materiales que le otorgan una cierta inmortalidad porque lo trascienden. Pues bien, la posibilidad de vivir activamente, y no sólo sometidos al trabajo, transformaría de verdad la condición humana. Aunque Arendt no pensaba al referirse a la vida activa en las condiciones de vida que han de hacer posible la emancipación total de la mujer, pienso que sus ideas son extrapolables a dicha cuestión. Desde mi punto de vista, las condiciones para la vida activa no pueden ser otras que la redefinición de los tres valores ilustrados y modernos que forman parte de nuestra herencia política, cultural y social: la libertad, la igualdad y la solidaridad. Explicaré en qué sentido. a) Con respecto a la libertad, más de un pensador ha intentado ir más allá de esa mera libertad negativa, que es la definida por el liberalismo. Me quedo para nuestro propósito con la propuesta del republicano Philip Pettit de la libertad como “no dominación” (Philip Pettit, Republicanismo, Paidos) 4 En efecto, la libertad liberal se entiende exclusivamente como la no interferencia por parte de nadie, pero en especial, de los poderes públicos en la vida de las personas. Como decía Bentham, la única libertad es la que consiste en la ausencia de leyes. En el caso de la mujer, es cierto que ésta ha visto desaparecer muchas leyes que le impedían casarse, viajar, estudiar, tener propiedades, sin el consentimiento del marido o del padre. Ahora bien, lo que importa reconocer es que no sólo es mala la interferencia, sino también el verse dominada. El régimen liberal ha liberado legislativamente a la mujer, pero no la ha hecho inmune a la dominación, como lo demuestra, sobre todo, la espantosa violencia de género, pero también la discriminación laboral, la doble carga doméstica o la no paridad democrática, las cuatro cuestiones que me planteaba al principio como ejemplo del progreso insuficiente logrado hasta ahora. Existe, pues, una dominación masculina que, además, difícilmente cambiarán sólo las leyes o la labor de los organismos políticos. Para erradicarla hay que profundizar en las causas de la misma mucho más de lo que se está haciendo. Es un hecho que, cuando la dominación es evidente (por ejemplo, en los malos tratos), se la combate atendiendo a las víctimas. Pero las víctimas son sólo el efecto de una dominación mucho más intensa y desapercibida a veces por la misma que la padece. Es esa dominación oculta la que acaba expresándose de forma tan violenta. La mujer que muere degollada o estrangulada por su marido tiene que haber sufrido mucho antes de llegar a ese final, la dominación existía desde hace tiempo. Algo parecido habría que decir de la discriminación laboral. Las leyes no la permiten, pero se da, es una tentación latente en las relaciones laborales, que pone de manifiesto otra forma de dominación real. De un modo parecido habría que analizar lo que ocurre con la desigual distribución de las cargas familiares y con las dificultades de conseguir una democracia paritaria. b) El segundo valor es la igualdad. El valor de la igualdad se ha hecho más real a través del estado de bienestar, garante de los derechos sociales. Pero las políticas de bienestar que tenemos son claramente insuficientes. En España, el gasto sanitario y educativo es el más bajo de la UE. Y, sobre todo, la asistencia social está desatendida. Las personas que en España se benefician de servicios domiciliarios representan sólo el 1,4% frente al 30% de los países nórdicos (Vicenç Navarro, Globalización económica, poder político y estado de bienestar, Ariel). Mientras el estado asistencial persista en no atender a las necesidades mínimas de bienestar, será imposible resolver las contradicciones analizadas más arriba. Tanto el apego a la familia como la persistencia de la función de ama de casa derivan de una situación que hace a la familia mucho más necesaria de lo que lo sería si el estado se ocupara más de atender a los niños pequeños y a los ancianos. La mujer necesita más que nadie un estado social fuerte, que descargue a la familia de las tareas de asistencia social. Es otra forma de dominación, del estado y del hombre, la que lleva a perpetuar unos modelos tradicionales que sólo acentúan la desigualdad y la discriminación cargando sobre la mujer tareas que no tienen por qué ser exclusivamente de su género. c) Finalmente, la solidaridad. Si la libertad y la igualdad se realizan, en primer término, a través de medidas político-legislativas, la solidaridad difícilmente se impondrá por decreto. Es más una actitud y una disposición de la voluntad que otra cosa. El mal llamado “problema de la mujer” revela la dificultad para construir un mundo común, esto es, un mundo amable para todos, hombres y mujeres. Digo “mal llamado” porque no es un problema exclusivo de la mujer, sino de toda la sociedad. Lo demuestra el descenso de la natalidad en nuestro país, una de cuyas causas es, sin duda, la negativa de las generaciones femeninas jóvenes a asumir la doble carga que 5 representa desempeñar una vida profesional y tener hijos al mismo tiempo. La emancipación de la mujer ha puesto de manifiesto que no puede haber igualdad profesional o política si persiste la desigualdad privada. Ha puesto de manifiesto que la preponderancia de los modelos masculinos no se compaginan bien con la necesidad de seguir sosteniendo una mínima vida familiar. En consecuencia, la agenda pública tiene que ser más amplia. En parte, ha empezado a serlo, pero con medidas pobres y que no van a la raíz del problema. Una de ellas la constituyen los programas de “ayuda a la familia”, un eufemismo inaceptable, como ha visto bien Jordi Sevilla (en Globalización y mujer citado). La federación de mujeres progresistas pedía hace poco un nuevo “contrato social” entre mujeres y hombres. Sin duda es una buena medida, aunque el contrato sigue siendo una estrategia demasiado jurídica. Lo que convendría, más allá del contrato, es conseguir la “fusión de identidades”. Lo que Kant llamó el “ponerse en el lugar de los demás” o un “modo de pensar amplio” (Crítica del juicio, 40), consistente en la habilidad para ver las cosas desde el punto de vista de todos los que están presentes o se ven afectados por una cuestión. El juicio es la actividad que consiste en compartir el mundo con los demás. Kant lo descubre al analizar el juicio estético, el juicio del gusto, aparentemente el juicio más subjetivo y menos compartible. Pero aún ahí ve imprescindible la construcción de un “sentido común”. Es ese sentido, un sentir colectivo, el que podrá acabar con las diferencias entre los hombres y las mujeres. 6