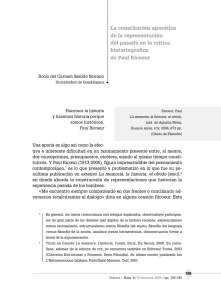HISTORIA Y VERDAD, UNA VEZ MÁS
Anuncio
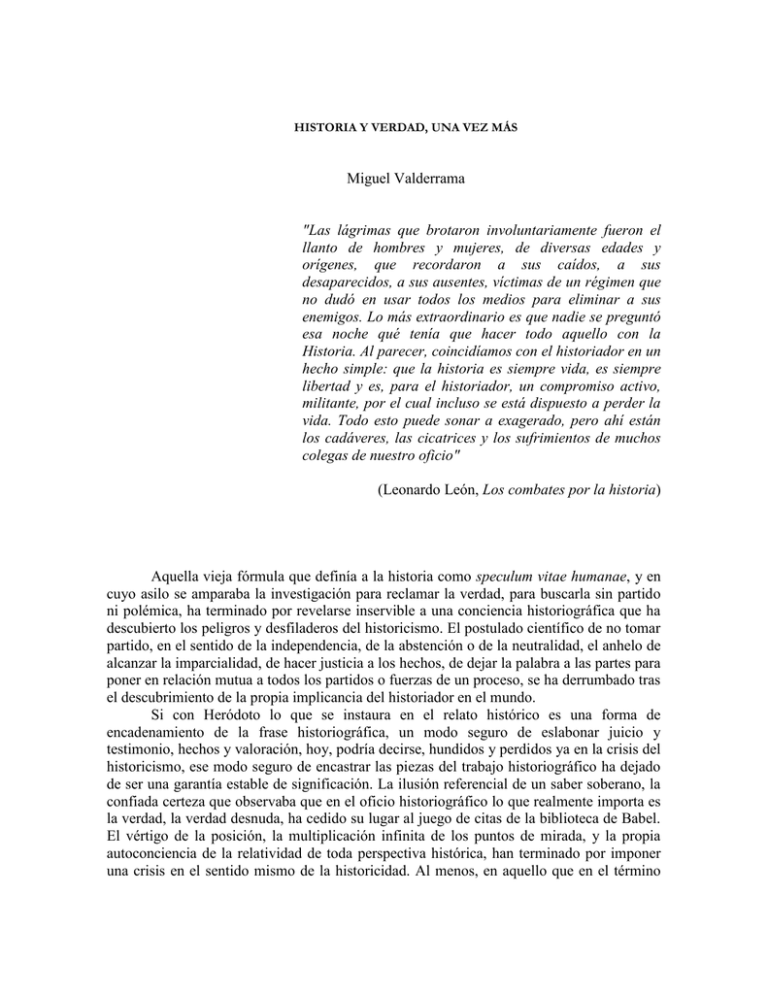
HISTORIA Y VERDAD, UNA VEZ MÁS Miguel Valderrama "Las lágrimas que brotaron involuntariamente fueron el llanto de hombres y mujeres, de diversas edades y orígenes, que recordaron a sus caídos, a sus desaparecidos, a sus ausentes, víctimas de un régimen que no dudó en usar todos los medios para eliminar a sus enemigos. Lo más extraordinario es que nadie se preguntó esa noche qué tenía que hacer todo aquello con la Historia. Al parecer, coincidíamos con el historiador en un hecho simple: que la historia es siempre vida, es siempre libertad y es, para el historiador, un compromiso activo, militante, por el cual incluso se está dispuesto a perder la vida. Todo esto puede sonar a exagerado, pero ahí están los cadáveres, las cicatrices y los sufrimientos de muchos colegas de nuestro oficio" (Leonardo León, Los combates por la historia) Aquella vieja fórmula que definía a la historia como speculum vitae humanae, y en cuyo asilo se amparaba la investigación para reclamar la verdad, para buscarla sin partido ni polémica, ha terminado por revelarse inservible a una conciencia historiográfica que ha descubierto los peligros y desfiladeros del historicismo. El postulado científico de no tomar partido, en el sentido de la independencia, de la abstención o de la neutralidad, el anhelo de alcanzar la imparcialidad, de hacer justicia a los hechos, de dejar la palabra a las partes para poner en relación mutua a todos los partidos o fuerzas de un proceso, se ha derrumbado tras el descubrimiento de la propia implicancia del historiador en el mundo. Si con Heródoto lo que se instaura en el relato histórico es una forma de encadenamiento de la frase historiográfica, un modo seguro de eslabonar juicio y testimonio, hechos y valoración, hoy, podría decirse, hundidos y perdidos ya en la crisis del historicismo, ese modo seguro de encastrar las piezas del trabajo historiográfico ha dejado de ser una garantía estable de significación. La ilusión referencial de un saber soberano, la confiada certeza que observaba que en el oficio historiográfico lo que realmente importa es la verdad, la verdad desnuda, ha cedido su lugar al juego de citas de la biblioteca de Babel. El vértigo de la posición, la multiplicación infinita de los puntos de mirada, y la propia autoconciencia de la relatividad de toda perspectiva histórica, han terminado por imponer una crisis en el sentido mismo de la historicidad. Al menos, en aquello que en el término refiere a una comunidad de juicio, de valoración universal, y que en su formulación primera parece remitir a la oscura certeza de un sentido compartido de la existencia. Pues, más allá de las querellas de escuela, es precisamente esta catástrofe de lugar, esta imposibilidad de alcanzar un lugar en el cual ser con otro1, la que expresa la ruina de toda conciencia historiográfica moderna. La pérdida de una experiencia de ser con otros, de una experiencia de ser-en-común, termina así por volver extraños no sólo los vínculos que tiempo atrás unían historiografía y comunidad, sino que además acaba por retratar esos vínculos como la expresión de un linaje, como el cumplimiento de una voluntad. La catástrofe, en otras palabras, en tanto catástrofe de lugar, revela a la conciencia historiográfica moderna la deuda que toda epistemología de la historia guarda con un pensamiento de la comunidad y, más precisamente, con aquella trilogía testamentaria de "verdad, justicia y reconciliación" que hasta ayer gobernó la profesión de su escritura 2. Hoy, podría decirse, la atestiguación de esta deuda es mayor. Ella obliga a confesar e invertir aquella íntima relación que Marc Bloch creyó reconocer entre cristianismo e historiografía, y a cuyo amparo pareció hilvanarse la propia lógica de la proposición histórica. La declaración es ya una cita familiar: "El cristianismo es una religión de historiadores". La confesión se encuentra en la primera página de la Apologie y viene a recordar a la disciplina una filiación substancial con aquella religión que ha hecho de la historia el lugar principal en donde se desarrolla el gran drama del pecado y la redención. Religión cuyos dogmas fundamentales descansan sobre acontecimientos históricos y cuya doctrina enseña que el destino de la humanidad es una larga aventura de salvación, de la cual cada destino, cada 'peregrinación' individual, ofrece, a su vez, el más preciado reflejo. La confesión, igualmente, advierte de la afirmación de un "nosotros", del deseo común a historiadores y cristianos de un sentido de historicidad, de una comunidad de destinación. Es, precisamente, en el paso que comunica a estas dos figuras de pensamiento, en la herencia común que conserva el patrimonio de sus significaciones, donde bien puede afirmarse, extremando la lógica filial, que si el cristianismo es una religión de historiadores es solamente porque la historia es al mismo tiempo la historia de los cristianos. La inversión de los términos que animan la confesión de Marc Bloch es aquí necesaria, desde el momento mismo en que se da a nombrar, por medio de ella, el pensamiento de la comunidad que está en la base de ambas profesiones. Únicamente a través de esta inversión, únicamente a partir del reconocimiento de este doble vínculo religioso, se expone la necesidad, propia a unos y otros, del hecho de la comunidad. Así, y de acuerdo a lo que aún se deja escuchar en el filo testimonial de la confesión, la historiografía sólo ha podido preservar la comunión de su palabra, la religión de su decir, a condición de sostener la trilogía testamentaria de verdad, justicia y 1 Para un análisis de la lógica de determinaciones establecidas entre 'lo común' y el 'sentido', véase, Giannini, H., Metafísica del lenguaje, Santiago, Lom Ediciones/Universidad Arcis, 1999: "Sentido y sin sentido". 2 La fórmula, sorprendente, se encuentra en el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. Ella, en tanto fórmula del perdón, fundamenta el conjunto de la investigación de la comisión. Al respecto, Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, Vol. 1, Tomo 2, Santiago, La Nación, 1991, p. 875. reconciliación3. Solamente a partir de la administración de esta herencia, a partir de la diégesis de su relato, la historia ha podido garantizar un sentido compartido de la existencia, una valoración común del ser-uno-con-otros. Pues, si el sentido expresa por definición aquello que de común hay en el reparto que da lugar a la comunidad, si el nombra una determinada relación de pertenencia y encuentro, es sólo a condición de una narración que lo sostiene, que lo anima y auxilia toda vez que el se expone4. Quizás por ello, por la amenaza que conlleva al modo de ser histórico, el mayor peligro que acecha a toda religión de un decir, a toda comunión de la palabra, no sea otro que aquel vinculado al escepticismo del sentido, a aquella imposibilidad de dirimir los valores y, en consecuencia, determinar la organización de la existencia y su dirección. Si el sentido es lo común, por antonomasia, el escepticismo del sentido es, por el contrario, la catástrofe de lugar, la interrupción total de los significados propios a un mundo. Tal vez por esta razón, por la cadena de asociaciones que esta escritura evoca, por el tono apocalíptico del fin del fin del sentido que irremediablemente la organización de su discurso reclama, la epokhé escéptica no sea sino la conciencia consumada del historicismo. Ella expondría la experiencia de una pérdida de la experiencia, la comunicación de una interrupción de la comunicación. Pues, si como afirma Humberto Giannini, el problema de la comunicación es encontrar una experiencia común a partir de la cual la comunicación se haga posible, esta experiencia de una experiencia de lo comunicable estalla en fragmentos "cuando se viene a descubrir —como sucede en nuestro tiempo— que los supuestos no son comunes o no son significativos"5. En otras palabras, si las distintas versiones del historicismo no son sino modulaciones diversas de un modelo de verdad histórica concebida a partir de las metáforas de la distancia y la perspectiva, y si estas metáforas elaboran un trabajo de articulación de lo mutable y lo inmutable, de lo inmanente y lo trascendente, de lo objetivo y lo subjetivo, lo hacen sólo a condición de asegurar la unicidad de un lugar propio, de declarar la superioridad de un nosotros. Así, nociones como punto de vista, perspectiva y compromiso con la situación, no expresan únicamente la parcialidad que afecta necesariamente a todo 3 La historiadora María Eugenia Horvitz ha advertido recientemente de la herencia cristiana que subyace a todo reclamo de reconciliación. Véase, María Eugenia Horvitz, "Debate historiográfico y pasado nacional", Revista de Crítica Cultural, n° 27, Santiago, 2003, pp. 66-69. En el debate historiográfico contemporáneo, Carlo Ginzburg es quien ha sostenido con mayor convicción la tesis que liga cristianismo e historiografía. Tesis fundamental, que advierte que la moderna noción de 'verdad histórica' ha sido elaborada a partir de un sentimiento de superioridad cristiana frente a lo judío. Al respecto, C. Ginzburg, "Distancia y perspectiva. Dos metáforas", Ojazos de madera. Nueve reflexiones sobre la distancia, Barcelona, Península, 2000, pp. 183-205. 4 Véase, a propósito, Giannini, H., "Sufrimiento y esperanza en la historia", Revista de filosofía, Vol. XIV, n° 2, Universidad de Chile, Santiago, 1970, pp. 145-157 (especialmente pp. 154-156). Más genéricamente, G. Salazar, "Hermandades, fraternidades, comunidades", Saavedra, A. (ed.), DebatePaís/2000, Santiago, Gobierno de Chile/Universidad de Chile, 2001, pp. 61-63. 5 Giannini, H., "Sobre la tolerancia", Reflexiones acerca de la convivencia humana, Santiago, Universidad de Chile, 1965, p. 131. conocimiento histórico, sino que ellas, al mismo tiempo, advierten además de la presencia de un espacio compartido de experiencia, de la existencia de un ligamen de comunicación. Gracias a esta experiencia común, y al soporte intersubjetivo que reclama la producción de toda proposición histórica, la historiografía ha podido preservar una idea mínima de verdad a salvo de las paradojas que la propia condición de su saber le impone. Pues, si es cierta aquella aserción epistemológica que observa en la historiografía moderna la erección de una exigencia aporética de conocimiento, ligada a la doble necesidad de formular enunciados verdaderos sobre el mundo histórico y admitir a su vez la relatividad de esos mismos enunciados, lo es sólo en tanto ella viene a reafirmar la validez de una experiencia colectiva de la historia, la actualidad de un determinado modo de representación y justificación de la misma. Esta experiencia colectiva de la historia es en la modernidad la experiencia del historicismo. Únicamente por medio de esta experiencia la historiografía ha podido declarar que si bien, en lo esencial, toda observación de los acontecimientos pasados se realiza desde un punto de vista determinado, o por lo menos condicionado por la propia posición que la mirada necesariamente ocupa en la historia, este reconocimiento no logra socavar, sin embargo, las pretensiones de verdad que los enunciados históricos entablan. Ello, en la medida que dichos enunciados se asocian a la idea de un cumplimiento productor, al despliegue totalizador del proyecto de una voluntad colectiva, a la creación ininterrumpida de un mundo. Así, y en un sentido más general, lo que termina siempre por aparecer tras la experiencia moderna de la historia es la experiencia moderna del mundo. No ha de extrañar, por tanto, que un Nietzsche historiador declarara que la verdad es una suma de relaciones humanas que han sido realzadas poética y retóricamente y que, después de un prolongado uso, un pueblo considera firmes, canónicas y vinculantes6. La verdad, de acuerdo al énfasis historicista que la sentencia genealógica aquí reclama, expresaría los valores perennes de la comunidad, ella revelaría el interés y la voluntad de un cumplimiento siempre productor, siempre en movimiento. Ahora bien, y la pregunta aquí se impone, indagar por la verdad de una comunidad histórica es también, en tanto inquisición historiadora, indagar por la memoria de la misma, o más precisamente, por la política del olvido que toda verdad histórica necesariamente comporta. "Solamente mediante el olvido puede el hombre alguna vez llegar a imaginarse que está en posesión de una 'verdad'" 7. La sentencia es provocadora. Ella obliga a revisar y discutir una y otra vez las relaciones establecidas entre memoria y olvido al interior del trabajo historiográfico. Pues, si la historiografía es ante todo un acto de escritura que busca dar lugar a aquello que por principio se sustrae a la escena de representación de los imaginarios y las frases, también es, al mismo tiempo, olvido de sí, olvido de ese olvido que es el propio acto de escribir. De ahí que la escritura de la historia al presentarse como una decisión de escribir la división, de narrar la violencia originaria que la constituye, exteriorice, a su vez, sin saberlo, la imposibilidad de lograr ese encuentro por el solo hecho de que ya ha decidido. 6 Nietzsche, F., Sobre verdad y mentira en sentido extramoral, Madrid, Tecnos, 2001, pp. 25-26. Para una discusión reciente de este célebre pasaje en la tradición historiográfica, Ginzburg, C., "Introduction", Rapports de force. Histoire, rhétorique, preuve, Seuil/Gallimard, 2003, pp. 13-42. 7 Nietzsche, Ibid., p. 21. Todo esto, sin duda, se conoce demasiado bien. Y, sin embargo, se sabe, en el sentido habitual de la expresión, que saber una cosa es no tener necesidad de pensar en ella. No es casualidad, por eso mismo, que cada vez que un historiador se ha visto enfrentado a la posibilidad de esta imposibilidad absoluta no ha dejado de declarar que sólo "menciona" aquello que es digno de ser mencionado, que sólo responde al deber de memoria que la historia continuamente le reclama. Pero, sin embargo, y aquí el recurso a la autoridad griega se impone, ya desde las Historias de Heródoto "mencionar" es "recordar", e incluso, mas allá, "dar nombre"8. Las Historias, en efecto, no sólo narran la experiencia de un desterrado obsesionado por el deber del registro, no sólo representan la figura de un viajero aguijoneado por la pulsión de la memoria. O al menos no relatan sólo eso. Las Historias siempre van más allá. Ellas buscan exponer la realidad de un referente, establecer la razón de un decir. Tal vez, por ello, por lo que este exceso supone al análisis de la frase historiadora, cabría señalar aquí, contra la interpretación corriente del lugar de Heródoto en la historia de la historiografía moderna, que existen ya anticipadas en la narración herodoteana las reglas de concatenación de las proposiciones heterogéneas que constituirán más tarde las reglas de juicio y de razonamiento propias a la narración historiográfica. Así, llevada a su límite, la frase herodoteana haría evidente el hecho de que lo que está cada vez en disputa o negociación es siempre el sentido de un referente. La realidad no es aquello que se da a este o a aquel sujeto de enunciación. La realidad es un estado del referente que resulta de efectuar procedimientos de establecimiento de "aquello de que se habla" definidos por un protocolo unánimemente aceptado y por la posibilidad que cualquiera tiene de recomenzar y revisar dichos procedimientos tantas veces como lo desee. La necesidad de organizar un orden de discurso, de disciplinar la confirmación de un decir, termina así por exponer a la frase historiográfica a aquella estructura de saber-deun-no-saber propia a toda experiencia de un estar en común. Pues, en efecto, bien podría afirmarse —parafraseando a Nietzsche— que solamente mediante el olvido puede la historiografía alguna vez llegar a imaginarse que está en posesión de una verdad. Contra la violencia de un desgarro original, la frase historiográfica buscaría restablecer los nombres perdidos de la comunidad, trabajaría en conjurar la catástrofe de lugar que la escritura de la historia en todo momento anuncia. Ahora bien, si la verdad histórica es el resultado de un emplazamiento de lugar, si ella es la afirmación de aquello que hay de común en la existencia, es sólo por el cumplimiento productor de su palabra, por el ininterrumpido religar de su decir. No ha de 8 "En griego, 'mencionar' es 'recordar' (mnesthênai), o incluso 'dar nombre' (epimnâsthai). Es decir, pura y simplemente, hablar". Al respecto, Detienne, M., La invención de la mitología, Barcelona, Península, 1985, p. 76. Émile Benveniste al respecto señala: "'Mostrar', ¿de qué manera? ¿Con el dedo? Rara vez estamos en este caso. En general, el sentido es 'mostrar verbalmente', mediante la palabra. Esta primera precisión queda confirmada por numerosos ejemplos de dís —en indoiranio por 'enseñar’— lo cual equivale a 'mostrar' mediante la palabra, no mediante el gesto". Véase, Benveniste, E., Vocabulario de las instituciones indoeuropeas. I Economía, parentesco, sociedad. II Poder, derecho, religión, Madrid, Taurus, 1983, pp. 301-302. extrañar, por ello, por la lógica de un contagio sin duda inevitable 9, que si la palabra "historia" nombra una acción de perdonar ya inscrita de antemano en la trilogía cristiana de la verdad, la justicia y la reconciliación, la palabra "religión" nombra de igual manera tanto la acción de recoger para volver a empezar (relegere), como el vínculo y la obligación, la deuda y la reunión (religare). Es, justamente, sobre el efecto de esta doble identificación, sobre la huella de esta doble vocación, que ha podido observarse en ambos epónimos la herencia de una filiación común, la obra de un cumplimiento. Pues, si la religión es ya siempre historia, narración que reúne y sostiene una experiencia de ser en común, la historia, de igual modo, es ya siempre religión, voluntad colectiva de una obra en producción. Es en el cruce de estas dos palabras, en el quiasma de una herencia que se quiere griega y cristiana, donde la historia ha buscado garantizar un sentido compartido de la existencia, una valoración común del ser-uno-con-otros. Por último, y una vez más, es todavía en la encrucijada de estas dos expresiones, en la estacada de una experiencia profana y sagrada, donde viene a revelarse la función más singular del oficio de historiar: la acción de religar el lazo social. A fin de cuentas, ¿qué otra cosa narra el discurso historiográfico sino el re-comienzo (relegere) de un decir, la ligazón (religare) de aquello que hay de común en la existencia? Dicho esto, no debería extrañar que la historia sea entonces, en todo momento, un cumplimiento soberano, la promesa de una "comunidad siempre en construcción"10. Y, no obstante, contra la religión de un mundo, contra el infatigable evangelio de su cumplimiento, lo que se deja ya anunciar en todo testimonio de la catástrofe es la suspensión de una experiencia de ser en común, la parálisis de su relato. La catástrofe, en otras palabras, es uno de los nombres posibles con que la época busca aprehender aquel saber que ya sabe de la imposibilidad de la comunidad, de la interrupción de un decir. Nombre que ha nacido de una "tragedia desgarradora"11, de un crimen colectivo que ha tenido y no ha tenido lugar, y que abre a la cuestión de aquellos que han desaparecido y para los cuales no ha habido túmulo. Nombre de una desmesura, la catástrofe es así el nombre que la reflexión contemporánea da a ese saber en demasía que se anuncia en toda interrupción de un mundo. Quizás por ello, por la desmesura que su saber evoca, la 9 Al parecer nunca terminará de esclarecerse del todo el tipo de contagio y la lógica de filiaciones que el quiasma infinito entre historia y religión anuncia. Al respecto, Bloch, M., Introducción a la historia, México, Fondo de Cultura Económica, 1952, p. 29. 10 Aquí no hacemos sino parafrasear una de las expresiones finales del Manifiesto de historiadores. Expresiones que vienen a resumir el siguiente principio: "Nuestro parecer es que la cuestión de la soberanía y de los derechos humanos es la materia última, esencial, de que trata la Historia". Habría, sin duda, mucho que decir sobre la noción de soberanía mentada por los historiadores e historiadoras firmantes del manifiesto. Habría, por sobre todo, que retomar la filiación teológico-secular arriba explorada entre historia y cristianismo. Véase, tanto para la referencia de las expresiones entrecomilladas del manifiesto, como para la cita aquí intercalada, Grez, S., y G. Salazar (comps.), Manifiesto de historiadores, Santiago, Lom Ediciones, 1999, p. 18. 11 Es la expresión usada por el Informe al momento de referirse a los hechos relatados por la comisión. Al respecto, Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, op. cit., p. 876. catástrofe ha podido representarse a la historiografía moderna como la conciencia consumada del historicismo. Pero, y la pregunta tiene aquí la fuerza de una imposición, ¿qué sucede cuando la historiografía se expone a sí misma bajo la figura de un exceso de saber? ¿Qué sucede cuando, a fin de cuentas, testimoniar la verdad de la comunidad es imposible? Expuesta en toda su universalidad la cuestión es relevante. Más aún cuando ella parece impugnar la finalidad esencial del trabajo historiográfico. Finalidad esencial que refiere tanto a la función restauradora de la verdad histórica, como a la problemática escatológica de la deuda y de la herencia que toda historiografía necesariamente establece entre vivos y muertos. Atendiendo a la lógica de esta finalidad, Paul Ricœur ha creído reconocer una analogía entre la práctica historiográfica y la práctica de la sepultura. La analogía apunta "no a un lugar, a un cementerio, a un simple depósito de osamentas, sino a un acto renovado de enterramiento"12. Especie de equivalente escriturario de la acción y el efecto de sepultar, la operación historiadora buscaría separar, a través de una delicada operación de inscripción, el pasado del presente, al mismo tiempo que aspiraría a reconstruir ese pasado de manera de suscitar su resurrección continúa. Por medio de este trabajo, de un trabajo que evoca las figuras del memorial y el monumento, del epitafio y la inscripción, la frase historiográfica confirmaría no sólo la religión de un decir, la reunión de una palabra, sino que además conjuraría todo aquello que en la desaparición nombra la imposibilidad de un estado de escritura, la dispersión del arkhé de la comunidad. A la manera de un ritual de enterramiento, la narración historiográfica ofrecería a los muertos del pasado una tierra y una tumba en la palabra, al mismo tiempo que los serenaría al asignarles un lugar junto a los vivos. Un lugar delimitado, por cierto, al modo de los cementerios, y cuya función no sería otra que la de establecer un emplazamiento para los vivos. Igualmente, y como quién dice bajo otra luz, la escritura de la historia al presentarse a sí misma forzosamente como un acto de transmisión, como una experiencia esencial de reconocimiento, de (re)establecimiento del vínculo entre vivos y muertos, terminaría por exponer a la verdad histórica como la expresión de una voluntad de monumentalización. Se entiende. Si la tumba designa el lugar necesariamente exacto del culto funerario es porque también tiene por objeto transmitir a la generaciones siguientes el recuerdo del difunto. De ahí su nombre monumentum: la tumba es memorial. La historia, de igual manera, al presentarse como un estado de no olvido, de continuidad testimonial respecto del ser de la vida social, elaboraría no otra cosa que una comprensión de la verdad como monumento, como declaración o memorial. Por esta razón, pero no sólo por esta razón, para la historia testimoniar la verdad es siempre religare, "recoger la dispersión que producen el tiempo y el olvido"13. Ricœur, P., "Retour sur un itinéraire: récapitulation", La mémoire, l'histoire, l'oubli, Paris, Editions du Seuil, 2000, p. 649. Cabrían aquí dos observaciones. La primera, es la necesidad de precisar y aclarar la dependencia del análisis ricoeuriano del trabajo de Michel de Certeau. La segunda observación, y por lo demás la principal, es la necesidad de distinguir rigurosamente entre una concepción de la historiografía como "escritura del duelo" de otra como "escritura sepultura". Ello, por la problemática del perdón allí comprometida. 13 Giannini, H., "Verdad y memoria", Nelly Richard (ed.), Políticas y estéticas de la memoria, Santiago, Cuarto Propio, 2000, p. 239. 12 Más, y si religar es ya imposible. Si, como lo documenta ampliamente la discusión historiográfica sobre el pasado nacional14, ese espacio común de lo comunicable, esa experiencia de ser-uno-con-otro, ha terminado por revelarse irrealizable tras la catástrofe del texto histórico. Cómo testimoniar, cómo establecer la catástrofe cómo catástrofe, cuando ya no hay lugar a la palabra (a la palabra tumbal), cuando toda sepultura se muestra ilusoria ante la desaparición del cuerpo, ante la interrupción de toda experiencia de ser-encomún. Y ¿cómo hacerlo en tanto historiador o historiadora? Simplemente guardando fidelidad a lo que vela en todo aquello que los nombres de la desaparición portan. Simplemente respondiendo a la (h)ética de un testimonio imposible —que anuncia una fidelidad absoluta, al extremo del sufrimiento y la muerte. Precisamente, a propósito de la estructura afirmativa del testimonio, la tradición teológica ha recordado que la raíz más propia de la palabra testigo evoca una experiencia límite que sólo es posible reconocer bajo la figura del mártir. Mártir en griego quiere decir testigo 15. El testigo es una presencia solitaria y a menudo desolada que atestigua de lo inarchivable, de lo ininscribible. Un hombre se convierte en mártir porque antes es testigo. Pero para que un hombre pueda llegar a convertirse en mártir, debe ser testigo hasta el fin. Por ello el testigo compromete enteramente su condición de sobreviviente en el acto de atestiguar. Él se instituye en garante y guardián de la memoria de un acontecimiento cuyo carácter no inscripto reclama, justamente, una inscripción por venir. Quizás, por ello, pero sólo por ello, el testigo es un militante de la huella16. Pues, desde el momento que decide manifestar no el testimonio, sino lo que queda del testimonio, no la realidad, sino la metarrealidad que es la destrucción de la realidad, el testigo es ya superficie de inscripción, huella. Pero, y al mismo tiempo, lo es sólo en tanto figura de una desmesura, en tanto saber insomne que no olvida la catástrofe que su exceso atesta17. 14 La discusión sobre el pasado nacional, o más precisamente sobre 'el último medio siglo de la historia de Chile', ha sido en realidad una discusión sobre la verdad histórica. Dicha discusión, por múltiples razones, ha hecho evidente una 'crisis' en la disciplina y en los paradigmas que la soportan. Quizás, por la ejemplaridad de esta discusión, pueda decirse de ella que expone en todas sus consecuencias el oxímoron de una "comunidad desintegrada" —por usar un término caro a Gérard Noiriel. De esta desintegración de la comunidad parece dar cuenta no sólo la querella en torno al 'Manifiesto de historiadores', sino también la disputa que ha surgido a propósito de la publicación de la Historia contemporánea de Chile, de Gabriel Salazar y Julio Pinto. Así, para una presentación de las principales posiciones que intervinieron en esta polémica, véase el dossier "Dos ángulos de la historia", publicado en Cuadernos de historia, n° 19, Universidad de Chile, Santiago, 1999, pp. 265290. 15 Véase, para esta delicada filiación filológica, P. Ricœur, "La hermenéutica del testimonio", Fe y filosofía. Problemas del lenguaje religioso, Buenos Aires, Editoriales Almagesto & Docencia, 1990, p. 134. 16 Brossat, A., "El testigo, el historiador y el juez", Nelly Richard (ed.), Políticas y estéticas de la memoria, op. cit., pp. 123-133. 17 De este saber en demasía, hoy da testimonio un historiador hebreo: Josef Hayim Yerushalmi, "Dilemas modernos. La historiografía y sus descontentos", Zajor. La historia judía y la memoria judía, Barcelona, Anthropos, 2002, pp. 94-124. Por todo ello, podría decirse, por la desmesura de este saber en demasía, la historia es hoy siempre un compromiso militante, por el cual incluso se está dispuesto a perder la vida.