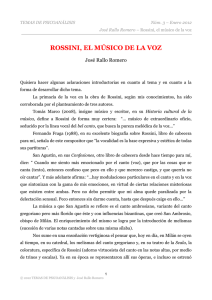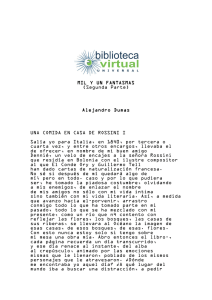CRÓNICAS VINDOBONOSACROLÍRICAS
Anuncio
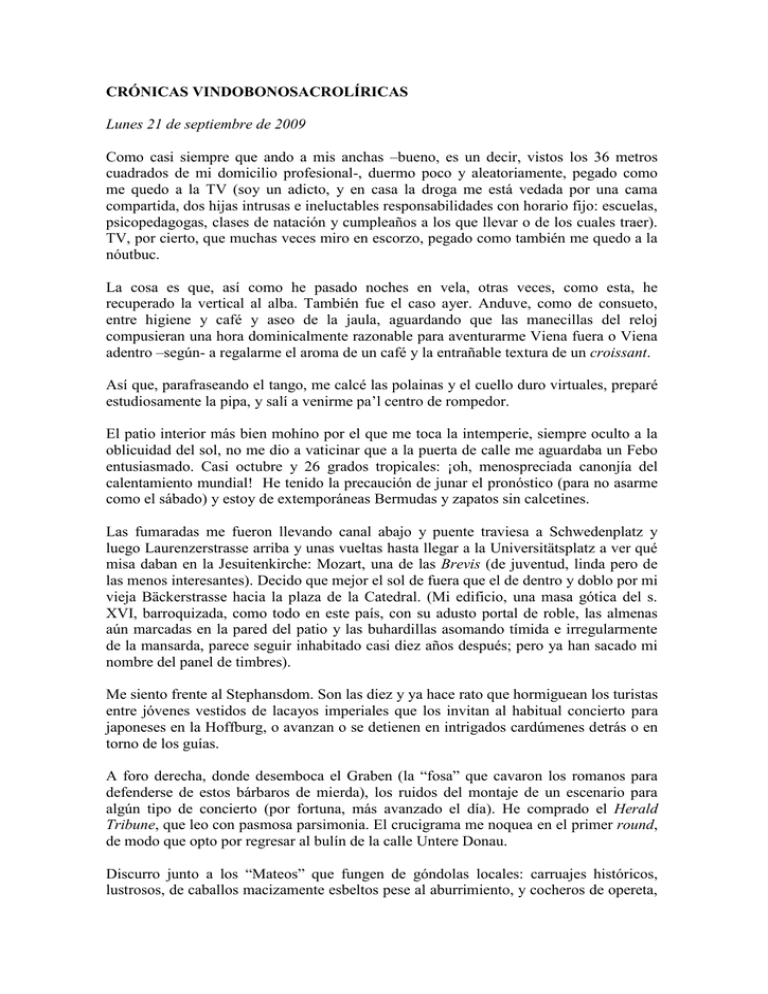
CRÓNICAS VINDOBONOSACROLÍRICAS Lunes 21 de septiembre de 2009 Como casi siempre que ando a mis anchas –bueno, es un decir, vistos los 36 metros cuadrados de mi domicilio profesional-, duermo poco y aleatoriamente, pegado como me quedo a la TV (soy un adicto, y en casa la droga me está vedada por una cama compartida, dos hijas intrusas e ineluctables responsabilidades con horario fijo: escuelas, psicopedagogas, clases de natación y cumpleaños a los que llevar o de los cuales traer). TV, por cierto, que muchas veces miro en escorzo, pegado como también me quedo a la nóutbuc. La cosa es que, así como he pasado noches en vela, otras veces, como esta, he recuperado la vertical al alba. También fue el caso ayer. Anduve, como de consueto, entre higiene y café y aseo de la jaula, aguardando que las manecillas del reloj compusieran una hora dominicalmente razonable para aventurarme Viena fuera o Viena adentro –según- a regalarme el aroma de un café y la entrañable textura de un croissant. Así que, parafraseando el tango, me calcé las polainas y el cuello duro virtuales, preparé estudiosamente la pipa, y salí a venirme pa’l centro de rompedor. El patio interior más bien mohíno por el que me toca la intemperie, siempre oculto a la oblicuidad del sol, no me dio a vaticinar que a la puerta de calle me aguardaba un Febo entusiasmado. Casi octubre y 26 grados tropicales: ¡oh, menospreciada canonjía del calentamiento mundial! He tenido la precaución de junar el pronóstico (para no asarme como el sábado) y estoy de extemporáneas Bermudas y zapatos sin calcetines. Las fumaradas me fueron llevando canal abajo y puente traviesa a Schwedenplatz y luego Laurenzerstrasse arriba y unas vueltas hasta llegar a la Universitätsplatz a ver qué misa daban en la Jesuitenkirche: Mozart, una de las Brevis (de juventud, linda pero de las menos interesantes). Decido que mejor el sol de fuera que el de dentro y doblo por mi vieja Bäckerstrasse hacia la plaza de la Catedral. (Mi edificio, una masa gótica del s. XVI, barroquizada, como todo en este país, con su adusto portal de roble, las almenas aún marcadas en la pared del patio y las buhardillas asomando tímida e irregularmente de la mansarda, parece seguir inhabitado casi diez años después; pero ya han sacado mi nombre del panel de timbres). Me siento frente al Stephansdom. Son las diez y ya hace rato que hormiguean los turistas entre jóvenes vestidos de lacayos imperiales que los invitan al habitual concierto para japoneses en la Hoffburg, o avanzan o se detienen en intrigados cardúmenes detrás o en torno de los guías. A foro derecha, donde desemboca el Graben (la “fosa” que cavaron los romanos para defenderse de estos bárbaros de mierda), los ruidos del montaje de un escenario para algún tipo de concierto (por fortuna, más avanzado el día). He comprado el Herald Tribune, que leo con pasmosa parsimonia. El crucigrama me noquea en el primer round, de modo que opto por regresar al bulín de la calle Untere Donau. Discurro junto a los “Mateos” que fungen de góndolas locales: carruajes históricos, lustrosos, de caballos macizamente esbeltos pese al aburrimiento, y cocheros de opereta, 2 con chaleco de loden, palomita y bombín, y bigotes a lo Hindenburg, patillas a lo Franz Joseph o barbas a lo Kart Marx. Hay dos o tres cocheras, anacrónicas ellas, que dan irrefutable testimonio de las zancadas sociales de la mujer en la pasada posguerra, solo que vestidas también de chaleco, palomita y bombín (ya obligarán a los cocheros a ponerse faldas para recuperar tiempo perdido). Me toca zigzaguear entre las presentes mangueras y las boñigas recientes, meterme en el pasaje que, Wollzeile por medio me devuelve a Guttembergplatz para virar a la derecha ahora por la Sonnenfeldsgasse hasta la Jesuitenkirche, adonde me interno a escuchar el Credo (Mozart oblige!). La versión, como siempre, impecable. La iglesia atestada y abundante de familias con chiquilines de todas las edades hermanados en un silencio impropio de su especie, que es el primer requisito para que se perpetúe la tradición musical de esta joyita de país. Como la Missa es Brevis, el Credo termina en seguida. Salgo y me meto por la ranura que perfora Viena hacia la Schönlatterngasse. Al avecinarse los fondos de la Jesuiten van creciendo apenas las reverberaciones del Ave Verum que hoy tocan entre el Credo y el Sanctus. No llegan realmente a cundir que se transmutan en la capella monofónica de la Iglesia Ortodoxa, un casi cubículo fácilmente desbordable sobre la Postgasse, frente a ese templo a la cocina popular italiana que es Rossini. Sobre la acera, las madres cuyos críos han exigido luz y espacio (son ucranianos, pobrecitos, no austriacos y, como sus gemelos rusos, poco proclives al mutismo). Me asomo al interior: la música sacra ortodoxa no admite otro instrumento que la voz humana, desconoce el contrapunto, y se atiene obcecadamente a las mismas modulaciones, pero es de una gran hermosura y profundidad… claro que en boca de voces imprescindiblemente eslavas. Tras el baño auditivo de Occidente y Oriente, termino de bajar al canal y desandar el resto del camino. Se han hecho las doce y media y me preparo, primero mi Pymms con agua tónica, rodajitas pepino y gajitos de naranja, y luego el último tramo del lomo argentino que he comprado en la ONU el lunes y me ha servido de diario alimento dos veces por día. En la sartén lo acompaña media cebolla en julianas. Lo acompaño de unos tomatitos cherry en su justo punto y el último vaso de una botella de Norton Barrel Select (trofeo él también del economato de la ONU). Se trata –¡ay!- de un brebaje indigno del terruño que he ido sorbiendo abnegadamente de a vasito por comida durante tres días. Esta noche, me consuelo, me toca pasta y parte de la otra botella que compré sin saber se irá a la salsa. Dedico la tarde a leer emilios, ver por Arte cuatro horas seguidas de biografía y secuela de Mao Tse-dung (¡fascinante como terrible!) y a media hora de sueño para no quedarme dormido ya les cuento dónde. Se han hecho las 18:45. Salgo con la campera de reserva porque esta noche seguro que va a refrescar, calle arriba, puente traviesa y tomo el U4 en Schwedenplatz. En Spittelau combino con el U6, que es más una recua de tranvías pretenciosos que un vero tren, y voy surcando el Gurtel desde el aire, entre techos de tejas y muros de pasteles grisáceos. Me bajo en Währingerstrasse, desciendo a tierra y bordeo la Volksoper a ver si consigo una entrada razonable al Fra Diavolo de Auber, que nunca he visto y me despierta enorme curiosidad. Consigo platea, fila uno al centro, bajo la axila izquierda del director que, al decir insigne de Sofocleto (¡mirá como terminaste, Hugo Guerrero Martinheitz!), no sabe que nunca podrá volar. 3 Daniel Fraçois Ésprit Auber nació antes que Rossini, fulguró, como el tano más mentáu, durante la Restauración y el Imperio, y murió casi de noventa años en 1871, junto con la Belle Époque triturada entre la Guerra del 70 y la Comuna de París. Compuso, amén de otros trastos de la filología musical, más de 70 óperas, de las cuales se recuerdan los nombres de dos y la obertura de una. Como Mayerbeer, Ponchielli y unos cuantos que se llenaron de gloria y oro en vida, tuvo una posteridad inclemente (preferible, digo, a pasar las de San Quintín en este valle de lágrimas pero que después nos recuerden con veneración). Fra Diavolo lleva, como más de 40 de estas óperas, libreto de Eugène Scribe -¡nunca mejor puesto un nombre!-, y fue el gran éxito de su carrera. Corría el año de Nuestro Señor de 1830 (año de revoluciones en otros públicos) y D.F.E. contaba menos de cuarenta pirulos (y nunca más compondría una obra mínimamente maestra). Acaban de espichar, en orden de desaparición, Weber, Beethoven y Schubert; Schumann tenía 20 años y un Mendelssohn, ya consagrado, 21; Brahms no era ni siquiera una ilusión de su madre. La música, como el París burgués de la época, es chispeante, despreocupada y nunca demasiado lejos del aciago borde de la trivialidad, pero sin llegar a trasponerlo. La orquestación brillante, a lo Rossini, con la completa batería de instrumentos “turcos” que encontramos en el Rapto en el Serrallo mozartiano, la Sinfonía Militar de Haydn y –quién iba a vaticinarlo- el finale de la Novena del Sordo. Fra Diavolo es el pseudónimo de un bandido que luchó contra las fuerzas napoleónicas en Italia, que, en esta versión, es un simpático canalla. La destrozó en su crítica Stendhal, a quien Berlioz detestaba por su amor de Rossini; Fra Diavolo, por cierto, fue capturado y ejecutado por las fuerzas del general Hugo, cuyo hijo Víctor ya daba que hablar como poeta desmelenado (la versión literaria, digo yo, de Berlioz)… ¡Oh, jardín de los senderos que convergen y oh, cultura prestada que consideramos propia!). Llegan a la posada de Matteo (cuya hija Zerlina debe contraer nupcias con un forro al día siguiente, pero está enamorada de Lorenzo, que, claro, no tiene guita para el tálamo. Lo mismo le pasaría dos años más tarde al pobre Nemorino en L’elisir d’amore… claro, el libreto también es de Scribe, que se acordaba, acaso, de su FD). A la posada llegan Lord Cockburn y su flamante pareja, Lady Pamela, que han sido desvalijados en pleno viaje de bodas por el epónimo FD. LC ofrece una recompensa a quien recupere los diamantes afanados a su esposa y a él mismo, lo que brinda oportunamente una oportuna oportunidad a Lorenzo para adquirir los necesarios morlacos. Hete aquí que aparece el mismísimo FD (a quien los ingleses no pueden reconocer porque maneja su pandilla desde fuera, sin ensuciarse las manos), so capa del Marqués de San Marco, tras lo cual irrumpen dos de sus compinches, Beppo y Giacomo, presuntos hambrientos peregrinos, que reciben ipso pucho instrucciones de afanarle a LP la guita que lleva bajo los calzones que habían omitido revisarle durante el asalto. Todo lo que sigue es una comedia de enredos, con dormitorios mezclados, fisgones debajo de las camas o dentro de relojes imperio, amagues de seducción de LP y Z por parte de FD, etc., hasta que llega Lorenzo con la nueva de que FD se propone asaltar la venta y le tiende una emboscada con el coro. Todo termina bien: LC y LP recuperan sus joyas, Lorenzo se casa con Zerlina y FD se escapa. Telón. Fue una versión espectacular, última de seis, que hacía incomprensible el teatro semivacío y, sobre todo, los aplausos condescendientes. Matteo, un bajo exquisito; Zerlina una deliciosa –y nada desestimable de carrocería, para qué decir una cosa por otra- soprano; LC un barítono impecable; LP una mezzo pelirroja hasta rabiar y muy 4 pero muy buena en ambos sentidos del término; FD un tenor tan idóneo como pintón; Lorenzo ídem; y Beppo y Giacomo –tenor y bajo- dos clowns imperdibles. Todos comprimarii del teatro, de fulgor internacional ninguno, pero no solo eximios cantantes, sino –crucial en las óperas cómicas- actores formidables. Pese al alemán poco penetrable del diálogo (opéra –o sea, operá-, que, a diferencia de la opera –es decir, ópera- no tiene recitativos, que los de Carmen los compuso post facto un tal Giraud), llegué a comprender lo suficiente para cagarme de risa… mucho más ostensiblemente, en todo caso, que el resto de la audiencia, vestida, por cierto, con un mal gusto que haría enfurecer a la propia Chona. De regreso, me bajé en Rossauer Lände para caminar canal y pipa arriba hasta mi casa. Había, en efecto, refrescado, pero la noche seguía amable y estrellada, perforada del rumor postrero (andábamos, al cabo, al filo de la diez y media y hoy había que trabajar) de la docena de bares ribereños. En los viejos vapores de palas laterales acabados en inmóviles restoranes flotantes se servían el café los últimos comensales. No me crucé con nadie. Viena y este verano de regalo fueron para mí solo. Lástima, me dije, que no estén mis tres mujeres, pero ya les tocará. Y adelantándome con el las papilas mentales a los fusilli alla siciliana, volví a maravillarme de esta vida tan indulgente que me ha salido al encuentro y a preguntarme, como tantas veces, en premio de qué virtudes o en perdón de qué pecados.