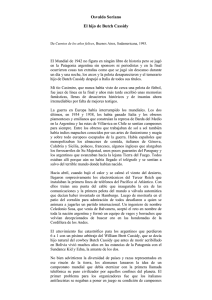Soriano, Osvaldo
Anuncio

COLECCIÓN VOCES DE AMERICA Osvaldo Soriano INDICE Obdulio Varela, El reposo del centrojás José María Gatica: Un odio que no conviene olvidar Carta a Julio Cortázar Mecánicos El hijo de Butch Cassidy El detective Giorgio Bufalini y la muerte de Venecia Diego, que Dios te lo pague Osvaldo Soriano y los gatos La hora sin sombra (fragmentos no incluidos) “Obdulio Varela, el reposo del centrojás” La Historia de vida , tal como se la conocía en el suplemento cultural de La Opinión, era una de las formas más difíciles del reportaje. Consistía en escuchar, ante un grabador, durante cinco o seis horas--tal vez más--, a un hombre o una mujer que reconstruían los mejores--o los más terribles-momentos de su existencia. Luego había que comprimir sin reducir, restituyendo a la vez el sabor del relato, el estilo narrativo del entrevistado. Carlos Tarsitano, Ricardo Halac, Julio Ardiles Cray y yo practicábamos el género en La Opinión. Esta entrevista me fue sugerida por Hermenegildo Sábat, quien ilustró en el diario casi todos los textos que contiene este volumen. El 16 de julio de 1950, en el estadio Maracaná de Rio de Janeiro, nació una de las últimas leyendas del fútbol rioplatense; ese día, el imponente centromedio uruguayo Obdulio Varela silenció a 150 mil fanáticos que festejaban el gol brasileño en la final de la Copa del Mundo, convertido por el puntero Friaca. A los seis minutos del segundo tiempo, Brasil abrió el marcador alentado por las repletas tribunas del Maracaná, inaugurado especialmente para ese torneo. Entonces, todo Río de Janeiro fue una explosión de júbilo; los petardos y las luces de colores se encendieron de una sola vez. Obdulio, un morocho tallado sobre piedra, fue hacia su arco vencido, levantó la pelota en silencio y la guardó entre el brazo derecho y el cuerpo. Los brasileños ardían de júbilo y pedían más goles. Ese modesto equipo uruguayo, aunque temible, era una buena presa para festejar un título mundial. Tal vez el único que supo comprender el dramatismo de ese instante, de computarlo fríamente, fue el gran Obdulio, capitán--y mucho más--de ese equipo joven que empezaba a desesperarse. Y clavó sus ojos pardos, negros, blancos, brillantes, contra tanta luz, e irguió su torso cuadrado, y caminó apenas moviendo los pies, desafiante, sin una palabra para nadie y el mundo tuvo que esperarlo tres minutos para que llegara al medio de la cancha y espetara al juez diez palabras en incomprensible castellano. No tuvo oído para los brasileños que lo insultaban porque comprendían su maniobra genial: Obdulio enfriaba los ánimos, ponía distancia entre el gol y la reanudación para que, desde entonces, el partido--y el rival--, fueran otros. Hubo un intérprete, una estirada charla--algo tediosa-- entre el juez y el morocho. El estadio estaba en silencio. Brasil ganaba uno a cero, pero por primera vez los jóvenes uruguayos comprendieron que el adversario era vulnerable. Cuando movieron la pelota, los orientales sabían que el gigante tenía miedo. Fue un aluvión. Los uruguayos atropellaban sin respetar a un rival superior pero desconcertado. Obdulio empujaba desde el medio de la cancha a los gritos, ordenando a sus compañeros. Parecía que la pelota era de él, y cuando no la tenía, era porque la había prestado por un rato a sus compañeros para que se entretuvieran. Llegó el empate. Los brasileños sintieron que estaban perdidos. El griterío de la tribuna no bastaba para dar agilidad a sus músculos, claridad a sus ideas. Las casacas celestes estaban en todas partes y les importaba un bledo del gigante. Faltaban nueve minutos para terminar cuando Uruguay marcó el tanto de la victoria. El mundo no podía creer que el coloso muriera en su propia casa, despojado de gloria. 16 de julio de 1972 A Daniel Divinsky José María Gatica: Un odio que no conviene olvidar "No me dejés solo, hermano". Tirado en el pavimento, el cuerpo sacudido por los espasmos, Gatica se aferraba al pedazo de vida que se le iba. Lo rodeaba una multitud de extraños que lo habían visto caer bajo las ruedas de un colectivo, a la salida de la cancha de Independiente. Pocos ojos entre los que miraban esa piltafa cercana a la muerte habrán reconocido el cuerpo de José María Gatica, uno de los mayores ídolos que tuvo el boxeo argentino. Tenía 38 años y parecía un viejo. Hasta ese día en que la borrachera no le dejó hacer pie en el estribo del ómnibus, había sobrevivido en una villa miseria como tantos otros; algún rasgo lo distinguía: la nariz aplastada, la sonrisa provocadora, un cierto desdén por el futuro. Era uno de esos hombres obligados a soñar con el pasado, porque el suyo estaba teñido de sangre y ovaciones. El 7 de diciembre de 1945 subió por primera vez a un ring como semifondista profesional. Esa noche, su triunfo por nocaut en la primera vuelta frente a Leopoldo Mayorano no puso al público de pie, ni lo irritó. Comenzaba su carrera un hombre de rabia larga, de ambición fresca. Había sufrido la violencia desde su nacimiento, en Villa Mercedes, San Luis, el 25 de Mayo de 1925. A los siete años llegó a Buenos Aires en un tren de carga, con su madre y un hermano mayor. A los diez había ganado un lugar en Plaza Constitución, donde lustró miles de zapatos. De rodillas, miraba desde abajo la cara de la gente, pero hasta ese privilegio tuvo que defender a golpes frente a competidores tan desesperados como él. Un peluquero que vivía por allí lo vio pelear varias veces y quedó impresionado por su agresividad. Era Lázaro Koczi, un hombre relacionado con el boxeo profesional. Pronto le propuso cambiar de oficio. The Sailor's Home era la casa de la misión inglesa para marineros. Estaba en Paseo Colón y San Juan, un barrio con tradición de compadritos. Allí paraban los hombres que habían perdido sus barcos en los extravíos de una borrachera, los desertores, los enfermos, los malandras sin cuchillo. Todo se resolvía a puñetazos. Un hombre de agallas podía ganarse allí veinte pesos si era capaz de vencer en tres rounds al marinero más fuerte. Lázaro Koczi apareció una noche con Gatica, le mostró el ring y le habló de los veinte pesos. El lustrabotas subió. Se sabe que ganó varias peleas, que agachó a corpulentos marineros y luego dejó su parada de Constitución. Había ganado el derecho a más. El 7 de diciembre de 1945 --ese año singular en la historia argentina-- debutó en el Luna Park. Sus ojos verdes habrán visto la multitud con el brillo del desafío. Bastó un golpe para que Mayorano, su rival, fuera a la lona. En poco tiempo ganaba dos peleas más y los empresarios pusieron sus ojos en él. Al año siguiente ganó las siete peleas que hizo, una de ellas con Alfredo Prada, quien sería su más rival encarnizado. Por entonces el público se había dividido: el ring-side abucheada a Gatica, quería verlo en el piso; la popular rugía alentando a ese morocho que miraba con odio a sus rivales y cuando los tenía a sus pies levantaba los brazos tan abiertos como para abrazar al mundo. Los apodos de la tribuna eran diversos, según de dónde provenían: Tigre, para la popular, Mono para el ring-side. A los periodistas le gustaba más Mono y así lo recuerdan aún. Mientras duró su grandeza tuvo un rival irreconciliable sobre el ring: Alfredo Prada. Ya se habían enfrentado antes, cuando no suponían que la vida los iba a unir en el triunfo y el fracaso. Combatieron seis veces y ganó tres cada uno. La última pelea, en 1953, significó la derrota de Gatica y el comienzo de su patética decadencia. Los enfrentamientos entre Gatica y Prada dividieron al público como nunca; se estaba con Gatica o contra él. Prada era campeón argentino, una satisfacción que el Mono nunca alcanzó. Cuando el pleito terminó, las carreras de ambos llegaraban al ocaso. Prada dejó el boxeo con algún dinero en el banco. Afrontó la vida como un ciudadano recompensado. El Mono volvió a su origen, como si toda su pelea con la vida hubiera sido una parábola restallante, una explosión de luces que lo iluminaron hasta, de pronto, dejarlo nuevamente en la oscuridad. Volvió a una villa miseria. Vivió de la caridad junto a su segunda mujer y dos hijas. Fue una fiesta para los periodistas encontrarlo sentado a la puerta de su casilla de latas, tomando mate, sucio y harapiento. Entonces Prada tuvo un gesto que los diarios elogiaron: abrió un restaurante en calle Paraná y llevó al Mono con él. Le pagó quince mil pesos por mes y lo puso en la puerta del negocio para exhibirlo. El gesto compasivo de Prada era otra humillación que Gatica soportó porque no podía sino aceptar su derrota. Había vivido como un esclavo y pocos le perdonaron su grotesca revancha: como un Robin Hood de barrio, iba con los suyos --los lustradores-- y les destrozaba los cajones a patadas a cambio de billetes de mil. Pagaba con una fragata los diarios que quitaba a las viejas que rodeaban el Luna Park. Unos pocos lo miraban con respeto, otros ser reían de él. Desde que Alfredo Prada lo venció en 1953, en la última pelea, no dejó de caer. Siguió tres años más, pero estaba acabado como boxeador. Como hombre le faltaba recorrer la pendiente más dura: el desprecio, el odio, el revanchismo de las buenas conciencias. Era, para ellas, un analfabeto despreciable, un "lumpen". Perdió todo lo que tenía pero jamás se lamentó. Fue noticia para los diarios el día que una inundación se llevó lo poco que le quedaba. Entonces, fue fotografiado en camiseta, lleno de mugre y mereció crónicas colmadas de aleccionadora compasión. Curiosamente, el Mono sonreía. Adhirió fervorosamente al peronismo y, curiosamente, su esplendor y caída desplegó la misma parábola en el almanaque: levantó su brazos en 1945 y lo bajó, vencidos, en 1956. Había sido el preferido de Perón mientras brillaba. Aficionado al boxeo, el Presidente apoyó el viaje de Gatica a Estados Unidos para buscar una pelea con el campeón de los livianos. En cuatro rounds venció a Terence Young y esta victoria le abrió las puertas a la pelea con Ike Williams, dueño de la corona mundial, en 1951. Medio país estuvo pendiente de la suerte del Mono que iba a batirse en el Madison Square Garden de Nueva York. Subió a la lona sobrador, fanfarrón. Cuando empezó el combate bajó las manos y puso la cara, como lo haría luego Nicolino Locche. Pero Gatica no sabía de esas sutilezas. Bastaron tres golpes de Williams y a los tres minutos de pelea el Mono se derrumbó. Desde entonces perdió los favores oficiales y dejó de ser el hombre que se fotografiaba junto a Perón. Entre 1952 y 1953 ganó trece combates luego de ser vencido por Luis Federico Thompson, pero la última derrota ante Prada lo puso en la pendiente definitiva; caualmente, esa derrota sucedió un 16 de setiembre, dos años antes del día que estalló el pronunciamiento militar contra el peronismo. No sólo Prada usó al Mono para exaltar la beneficencia. Martín Karadagián, un empresario del espectáculo que había montado una troupe de luchadores, lo llevó a parodiar una final. También allí tenía que perder. En "sensacional encuentro" Karadagián, dueño del poder, benefactor de hospitales, lo sometió por unos pocos pesos. La última derrota ocurrió el 10 de noviembre de 1963, bajo las ruedas de aquel colectivo. Había terminado su vida en una parábola perfecta de humillación; "una bala perdida", como solía decir él. No tuvo amigos. Apenas dos o tres compañeros de aventuras en los momentos en que regalaba su pequeña fortuna. Contestaba con monosílabos, recuerdan algunos, para escapar de los adulones y los ambiciosos; otros dicen que no hablaba para ocultar su escasa educación. Tirado en la calle Herrera, de Avellaneda, manchado de sangre, con los ojos abiertos puestos en otro vendedor de muñecos, repitió: "No me dejés solo, hermano; levantáme, no quiero estar tirado". Cuando murió, La Prensa dijo: "La popularidad que adquirió Gatica por sus éxitos y por su característico estilo de infatigable peleador, fue utilizada por el régimen de la dicatdura, que lo adoptó como en el caso de otros campeones deportivos como instrumento de propaganda. Y esta publicidad extradeportiva y el aplauso obsecuente de personajes encumbrados no fueron ajenos por cierto a que él cayera en actos de inconducta dentro y fuera del ring". Fué un recuerdo político, cargado de desprecio. Al comentarista, como a tantos otros hombres de traje gris, le hubiera gustado ver a Gatica domado. Pero no; aún muerto sería molesto: nunca llegó tanta gente a la Federación Argentina de Box como para su velatorio. Hombres y mujeres hicieron una colecta y compraron una corona que decía: "El pueblo a su ídolo". El féretro tardó siete horas en llegar al cementerio de Avellaneda. Cuando la última palada de tierra cubrió el modesto cajón, los cronistas anotaron esta frase de Jesús Gatica: "La única miseria qe vivió mi hermano fue consecuencia de su desesperado afán de querer vivir la vida". Se cumplen tres décadas de la que fue, quizá, su primera alegría, cuando tenía veinte años. Gatica es, todavía, un símbolo contradictorio, arbitrario; la vida le fue quitada poco a poco, con un odio que conviene no olvidar. Carta a Julio Cortázar 8 de febrero de 1974 Poco después del "rodrigazo", que nos dejó a todos en la miseria, Roberto Cossa me hizo entrar en El Cronista Comercial, donde volví a ser redactor de deportes. Esta semblanza de José María Gatica se publicó a fines de 1975. Entre tanto, yo acababa de volver de un viaje por Asia y Europa y había prometido a la sección deportes un reportaje a Osvaldo Piazza, que jugaba en el Saint Etienne. Como no pude hacer la entrevista, Carlos Somigliana me propuso responder en lugar de Piazza. Fue un reportaje magnífico: ocultos en una diminuta oficina de la calle Alsina, frente a la Manzana de las luces, describimos minuciosamente las fachadas 18éme siécle de la cuidad de Saint Etienne, el jardín de la espléndida casa donde vivía Piazza, el estadio donde jugaba. Recuerdo que ni siquiera había en el diario una enciclopedia que nos informara de la distancia que separa París de Saint Etienne, y la estimamos --mal-- en trescientos kilómetros. Seguro que Piazza no respondió nunca de manera tan cartesiana y con un lenguaje tan sofisticado sobre el arte de defender el área. El jefe de la sección deportes quedó encantado con el reportaje, pero me dió un sermón por no haberle traído fotos. Mecánicos Mi padre era muy malo al volante. No le gustaba que se lo dijera y no sé si ahora, en la serenidad del sepulcro, sabrá aceptarlo. En la ruta ponía las ruedas tan cerca de los bordes del pavimento que un día. indefectiblemente, tenía que volcar. Sucedió una tarde de 1963 cuando iba de Buenos Aires a Tandil en un Renault Gordini que fue el único coche que pudo tener en su vida. Lo había comprado a crédito y lo cuidaba tanto que estaba siempre reluciente y del motor salían arrullos de palomas. Me lo prestaba para que fuera al bosque con mi novia y creo que nunca se lo agradecí. A esa edad creemos que el mundo solo tiene obligaciones con nosotros. Y yo presumía de manejar bien, de entender de motores, cajas, distribuidores y diferenciales porque había pasado por el Industrial de Neuquén. Antes de que me fuera al servicio militar me preguntó que haría al regresar. Ni él ni yo servíamos para tener un buen empleo y le preocupaba que la plata que yo traía viniera del fútbol, que consideraba vulgar. A mi padre le gustaba la ópera aunque creo que nunca conoció el Teatro Colón. Venía de una lejana juventud antifascista que en 1930 le había tirado piedras a los esbirros del dictador Uriburu, y conservaba un costado romántico. Cuando le dije que quería seguir jugando al fútbol, lo tomó como un mal chiste. Me aconsejó que en la conscripción hiciera valer mi diploma de experto en motores para pasarla mejor. Siempre se equivocaba: fue como centro-delantero que evité las humillaciones en el regimiento. Cualquiera arregla un motor pero poca gente sabe acercarse al arco. La ambición de mi padre era que yo conociera bien los motores viejos para después inventar otros nuevos. Igual que Roberto Arlt, siempre andaba dibujando planos y haciendo cálculos. Una tarde en que me prestó el Gordini para ir al bosque me anunció que al día siguiente, aprovechando sus vacaciones, lo íbamos a desarmar por completo para poder armarlo de nuevo. Yo no le hice caso pero el se tomó el asunto en serio. En el fondo de la casa tenía un taller lleno de extrañas herramientas que iba comprando a medida que lo visitaban los viajantes de Buenos Aires. Como no podía pagarlas, los tipos entraban de prepo al taller, se llevaban las que tenía a medio pagar y de paso le dejaban otras nuevas para tenerlo siempre endeudado. Había algunas muy estrambóticas, llenas de engranajes, sinfines, manómetros y relojes, que nadie sabía para que servían. A la madrugada dejé el coche en el garaje y me tire en la cama dispuesto a dormir todo el día. Pero a las seis mi viejo ya estaba de pie y vino a golpear a la puerta de mi pieza. Mi madre no me permitía fumar y el entrenador tampoco, así que cuando me ofrecía el paquete yo sonreía y lo seguía por el pasillo poniéndome los pantalones. Caminaba delante de mí, medio maltrecho, y lo sorprendía que yo pudiera saltar un metro para peinar la pelota que bajaba del techo y meterla por la claraboya del taller. --Sos un cabeza hueca--me decía. Se reía con Buster Keaton y leía La Prensa, que le prestaba un vecino. Tal vez había envejecido antes de tiempo o quizá se enamoró de una mujer intocable en uno de esos pueblos perdidos por donde nos había arrastrado. Nunca lo sabré. Mi madre ha perdido la memoria y apenas si recuerda el día en que lo conoció, ya de grande, en las barrancas de Mar del Plata. Me miró y dijo: "Vamos a desarmar el coche. Después, cuando lo volvamos a armar, no nos tiene que sobrar ni una arandela, así aprendés". Era un día feriado, sin fútbol ni cine. Hacía un calor terrible y a mediodía el cura del barrio se presentó a comer gratis y a ver televisión. Pero antes de que llegara el cura mi padre me pidió que eligiera por donde empezar. Parecía un cirujano en calzoncillos. Sudaba a mares por la piel de un blanco lechoso que yo detestaba. Al agacharse para aflojar las ruedas del Gordini se le abría el calzoncillo y las bolsas rugosas bajaban hasta el suelo grasiento. Puso tacos de madera bajo los ejes y empezo a sacar tornillos y tuercas, bujes y rulemanes, grampas y resortes. A mí me daba bronca porque creía que nunca más iba a poder llevar a mi novia al otro lado del río y entre los árboles. Igual ataqué el motor con una caja de llaves inglesas, francesas y suecas. A mediodía, cuando el cura asomó la cabeza en el taller, ya teníamos medio coche desarmado. Los dos estábamos negros de aceite y habíamos perdido por completo el control de la operación. Mi padre había desmontado todo el tren delantero, la tapa del baúl, el parabrisas, y asomaba la cabeza por abajo del tablero de instrumentos. Atrás, yo había sacado válvulas y culatas y trataba de arrancar el maldito cigueñal. De vez en cuando mi viejo gritaba "jCarajo, qué mal trabajan los franceses!" y arrojaba el velocímetro sobre la mesa mientras arrancaba con furia el cable del cebador. El cura nos miraba perplejo con un vaso de vino en una mano y la botella en la otra y de pronto le preguntó a mi padre cuántas cuotas llevaba pagadas. Ahí se hizo un silencio y el otro casi se pierde los tallarines gratis: --Doce-- le contestó de mal humor mi viejo, que era devoto de cristos y apóstoles . Y con la ayuda de Dios todavía tengo que pagar otras veinticuatro. Tardamos tres días para convertir al Gordini en miles y miles de piezas diminutas y tontas desparramadas sobre la mesada y el piso. La carcasa era tan liviana que la sacamos al patio para lavarla con la manguera. La segunda tarde mi madre nos desconoció de tan sucios que estábamos y nos prohibió entrar a la casa. Dormíamos en el garaje, sobre unas bolsas, y allí nos traía de comer. Vivíamos en trance, convencidos de que un técnico diplomado en el Otto Krause y un futuro conscripto de la Patria no podían dejarse derrotar por las astucias de un ingeniero francés. Fue entonces cuando mi padre decidió comprimir el motor y aligerar la dirección para que el coche cumpliera una performance digna de su genio. Hizo un diseño en la pared y me preguntó, desafiante, si todavía pensaba que el fútbol era mas atrayente que la mecánica. Yo no me acordaba cual pieza concordaba con otra ni qué gancho entraba en qué agujero y una noche mi padre salió a buscar al cura para que con un responso lo ayudara a rehacer el embrague. Al fin, una mañana de fines de febrero el coche quedó de nuevo en pie, erguido y lustroso, más limpio que el día en que salió de la fábrica. Lo único que faltaba era la radio que el cura nos había robado en el momento del recogimiento y la oración. Le pusimos aceite nuevo, agua fresca, grasa de aviación y un bidón de nafta de noventa octanos. Hacía tiempo que mi padre había perdido los calzoncillos y se cubría las verguenzas con los restos de un mantel. Mi novia me había abandonado por los rumores que corrían en la cuadra y mi madre tuvo que lavarnos a los dos con una estopa embebida en querosene. En el suelo brillaba, redonda y solitaria, una inquietante arandela de bronce, pero igual el coche arrancó al primer impulso de llave. Mi padre estaba convencido de haberme dado una lección para toda la vida. Adujo que la arandela se había caído de una caja de herramientas y la pateo con desdén mientras se paseaba alrededor del Gordini, orgulloso como una gallo de riña. Después me guiñó un ojo, subió al coche y arrancó hacia la ruta. A la noche lo encontré en el hospital de Cañuelas, con un hombro enyesado y moretones por todas partes. --Andá--me dijo--. Presentate al regimiento como mecánico, que te salvas de los bailes y las guardias. Ese año hice mas de veinte goles sin tirar un solo penal. Por las noches leía a Italo Calvino mientras escribía los primeros cuentos. Mi viejo sabía aceptar sus errores y cuando publiqué mi primera novela, y me fue bien, se convenció de que en realidad su futuro estaba en la literatura. Enseguida escribió un cuento de suspenso titulado La luz mala, que inventó de cabo a rabo. Como Kafka, murió inédito y desconocido de los críticos. Por fortuna para el su único enemigo, grande y verdadero, había sido Perón. El hijo de Butch Cassidy El Mundial de 1942 no figura en ningún libro de historia pero se jugó en la Patagonia argentina sin sponsors ni periodistas y en la final ocurrieron cosas tan extrañas como que se jugó sin descanso durante un día y una noche, los arcos y la pelota desaparecieron y el temerario hijo de Butch Cassidy despojó a Italia de todos sus títulos. Mi tío Casimiro, que nunca había visto de cerca una pelota de fútbol, fue juez de línea en la final y años más tarde escribió unas memorias fantásticas, llenas de desaciertos históricos y de insanías ahora irremediables por falta de mejores testigos. La guerra en Europa había interrumpido los mundiales. Los dos últimos, en 1934 y 1938, los había ganado Italia y los obreros piamonteses y emilianos que construían la represa de Barda del Medio en la Argentina y las rutas de Villarrica en Chile se sentían campeones para siempre. Entre los obreros que trabajaban de sol a sol también había indios mapuches conocidos por sus artes de ilusionismo y magia y sobre todo europeos escapados de la guerra. Había españoles que monopolizaban los almacenes de comida, italianos de Génova, Calabria y Sicilia, polacos, franceses, algunos ingleses que alargaban los ferrocarriles de Su Majestad, unos pocos guaraníes del Paraguay y los argentinos que avanzaban hacia la lejana Tierra del Fuego. Todos estaban allí porque aún no había llegado el telégrafo y se sentían a salvo del terrible mundo donde habían nacido. Hacia abril, cuando bajó el calor y se calmó el viento del desierto, llegaron sorpresivamente los electrotécnicos del Tercer Reich que instalaban la primera línea de teléfonos del Pacífico al Atlántico. Con ellos traían una punta del cable que inauguraba la era de las comunicaciones y la primera pelota del mundo a válvula automática que decían haber inventado en Hamburgo. Luego de mostrarla en el patio del corralón para admiración de todos desafiaron a quien se animara a jugarles un partido internacional. Un ingeniero de nombre Celedonio Sosa, que venía de Balvanera, aceptó el reto en nombre de toda la nación argentina y formó un equipo de vagos y borrachos que volvían decepcionados de buscar oro en las hondonadas de la Cordillera de los Andes. El atrevimiento fue catastrófico para los argentinos que perdieron 6 a 1 con un pésimo arbitraje de William Brett Cassidy, que se decía hijo natural del cowboy Butch Cassidy que antes de morir acribillado en Bolivia vivió muchos años en las estancias de la Patagonia con el Sundance Kid y Edna, la amante de los dos. No bien advirtieron la diversidad de países y razas representados en ese rincón de la tierra, los alemanes lanzaron la idea de un campeonato mundial que debía eternizar con la primera llamada telefónica su paso civilizador por aquellos confines del planeta. El primer problema para los organizadores fue que los italianos antifascistas se negaban a poner en juego su condición de campeones porque eso implicaba reconocer los títulos conseguidos por los profesionales del régimen de Mussolini. Algunos irresponsables, ganados por la curiosidad de patear una pelota completamente redonda y sin tiento, se dejaban apabullar por los alemanes a la caída del sol mientras la línea del teléfono avanzaba por la cordillera hacia las obras del dique: un combinado de almaceneros gallegos e intelectuales franceses perdió por 7 a 0 y un equipo de curas polacos y desarraigados guaraníes cayó por 5 a 0 en una cancha improvisada al borde del río Limay. Nadie recordaba bien las reglas del juego ni cuanto tiempo debía jugarse ni las dimensiones del terreno, de manera que lo único prohibido era tocar la pelota con las manos y golpear en la cabeza a los jugadores caídos. Cualquier persona con criterio para juzgar esas dos infracciones podía ser el árbitro y así fue como mi tío y el hijo de Butch Cassidy se hicieron famosos y respetables hasta que por fin llegó el télefono. Hubo un momento en que la posición principista de los italianos se volvió insostenible. ¿Cómo seguir proclamándose campeones de una Copa que ni siquiera reconocían cuando los alemanes goleaban a quien se les pusiera adelante? ¿Podían seguir soportando las pullas y las bromas de los visitantes que los acusaban de no atreverse a jugar por temor a la humillación? En mayo, cuando empezaron las lloviznas, el capataz calabrés Giorgio Casciolo advirtió que con la arena mojada la pelota empezaba a rebotar para cualquier parte y que los enviados del Fuhrer , que ya probaban el teléfono en secreto y abusaban de la cerveza, no las tenían todas consigo. En un nuevo partido contra los guaraníes el resultado, luego de dos horas de juego sin descanso, fue apenas de 5 a 2. En otro, los ingleses que colocaban las vías del ferrocarril se pusieron 4 goles a 5 cuando se hizo de noche y los alemanes argumentaron que había que guardar la pelota para que no se perdiera entre los espesos matorrales. A fin de mes los pescadores del Limay, que eran casi todos chilenos, perdieron por 4 a 2 porque William Brett Cassidy concedió dos penales a favor de los alemanes por manos cometidas muy lejos del arco. Una noche de juerga en el prostíbulo de Zapala, mientras un ingeniero de Baden-Baden trataba de captar noticias sobre el frente ruso en la radio de la señora Fanny-La-Joly, un anarquista genovés de nombre Mancini al que le habían robado los pantalones se puso a vivar al proletariado de Barda del Medio y salió a los pasillos a gritar que ni los alemanes ni los rusos eran invencibles. En el lugar no habia ningún ruso que pudiera darse por aludido, pero el ingeniero alemán dió un salto, levantó el brazo y aceptó el desafío. El capataz Casciolo, que estaba en una habitación vecina con los pantalones puestos, escuchó la discusión y temió que la Copa de 1938 empezara a alejarse para siempre de Italia. A la madrugada, mientras regresaban a Barda del Medio a bordo de un Ford A, los italianos decidieron jugarse el título y defenderlo con todo el honor que fuera posible en ese tiempo y en ese lugar. Sólo cinco o seis de ellos habían jugado alguna vez al fútbol pero uno, el anarquista Mancini, había pasado su infancia en un colegio de curas en el que le enseñaron a correr con una pelota pegada a los pies. Al día siguiente la noticia corrió por todos los andamios de la obra gigantesca: los campeones del mundo aceptaban poner en juego su Copa. Los mapuches no sabían de que se trataba pero creían que la Copa poseía los secretos de los blancos que los habían diezmado en las guerras de conquista. Los ingleses lamentaban que sus enemigos alemanes se quedaran con la gloria de aquel torneo fugaz; los argentinos esperaban que el gobierno los sacara de aquel infierno de calor y de arena y en secreto tramaban un sistema defensivo para impedir otra goleada alemana. Los guaraníes habían hecho la guerra por el petróleo con Bolivia y estaban acostumbrados a los rigores del desierto aunque no tenían más de tres o cuatro hombres que conocieran una pelota de fútbol. También formaron equipos los curas y obreros polacos, los intelectuales franceses y los almaceneros españoles. Los franceses no eran suficientes y para completar los once pidieron autorización para incorporar a tres pescadores chilenos. Los alemanes insistieron en que todo se hiciera de acuerdo con las reglas que ellos creían recordar: había que sortear tres grupos y se jugaría en los lugares adonde llegaría el teléfono para llamar a Berlín y dar la noticia. William Brett Cassidy insistió en que los árbitros fueran autorizados a llevar un revólver para hacer respetar su autoridad y como la mayoría de los jugadores entraban a la cancha borrachos y a veces armados de cuchillos, se aprobó la iniciativa. Se limpiaron a machetazos tres terrenos de cien metros y como nadie recordaba las medidas de los arcos se los hizo de diez metros de ancho y dos de altura. No había redes para contener la pelota pero tanto Cassidy como mi tío Casimiro, que oficiarían de árbitros, se manifestaron capaces de medir con un golpe de vista si la pelota pasaba por adentro o por afuera del rectángulo. El sorteo de las sedes y los partidos se hizo con el sistema de la paja más corta. La inauguración, en Barda del Medio, quedó para la Italia campeona y el aguerrido equipo de los guaraníes. Al otro lado del río, en Villa Centenario, jugaron alemanes, franceses y argentinos y sobre la ruta de tierra, cerca del prostíbulo, se enfrentaron españoles, ingleses y mapuches. En todos los partidos hubo incidentes de arma blanca y las obras del dique tuvieron que suspenderse por los graves rebrotes de nacionalismo que provocaba el campeonato. En la inauguración Italia les ganó 4 a 1 a los guaraníes que no tenían otra bandera que la del Paraguay. En las otras canchas salieron vencedores los alemanes contra los franceses y los indios mapuches se llevaron por delante a los ingleses y a los almaceneros españoles por cinco o seis goles de diferencia. Los dos primeros heridos fueron guaraníes que no acataron las decisiones de Cassidy. El referí tuvo que emprenderla a culatazos para hacer ejecutar un penal a favor de Italia. Al otro lado del río mi tío Casimiro tuvo que disparar contra un delantero mapuche que se guardó la pelota abajo de la camisa y empezó a correr como loco hacia el arco británico en el segundo partido de la serie. Los mapuches tuvieron dos o tres bajas pero ganaron la zona porque los británicos se empecinaron en un fair play digno de los terrenos de Cambridge. La memoria escrita por mi tío flaquea y tal vez confunde aquellos acontecimientos olvidados. Cuenta que hubo tres finalistas: Alemania, Italia y los mapuches sin patria. La bandera del Tercer Reich flameó más alta que las otras durante todo el campeonato sobre las obras del dique pero por las noches alguien le disparaba salvas de escopeta. William Brett Cassidy permitió que los alemanes eliminaran a la Argentina gracias a la expulsión de sus dos mejores defensores. Es verdad que el arquero cordobés se defendía a piedrazos cuando los alemanes se acercaban al arco, pero ése era un recurso que usaban todos los defensores cuando estaban en peligro. Antes de cada partido los hinchas acumulaban pilas de cascotes detras de cada arco y al final de los enfrentamientos, una vez retirados los heridos, se juntaban también las piedras que quedaban dentro del terreno. En la semifinal ocurrieron algunas anormalidades que Cassidy no pudo controlar. Los alemanes se presentaron con cascos para protegerse las cabezas y algunos llevaban alfileres casi invisibles para utilizar en los amontonamientos. Los italianos quemaron un emblema fascista y entonaron a Verdi pero entraron a la cancha escondiendo puñados de pimienta colorada para arrojar a los ojos de sus adversarios. Cassidy quiso darle relieve al acontecimiento y sorteó los arcos con un dólar de oro, pero no bien la moneda cayó al suelo alguien se la robó y ahí se produjo el primer revuelo. El capitán alemán acusó de ladrón y de comunista a un cocinero italiano que por las noches leía a Lenin encerrado en una letrina del corralón. En aquel lugar nada estaba prohibido, pero los rusos eran mal vistos por casi todos y el cocinero fue expulsado de la cancha por rebelión y lecturas contagiosas. Antes de dar por iniciado el partido, Cassidy lanzó una arenga bastante dura sobre el peligro de mezclar el fútbol con la política y después se retiro a mirar el partido desde un montículo de arena, a un costado de la cancha. Como no tenía silbato y las cosas se presentaban difíciles, él sólo bajaba de la colina revólver en mano para apartar a los jugadores que se trenzaban a golpes. Cassidy disparaba al aire y aunque algunos espectadores escondidos entre los matorrales le respondían con salvas de escopeta, el testimonio de mi tío asegura que afrontó las tres horas de juego con un coraje digno de la memoria de su padre. Cassidy hizo durar el juego tanto tiempo porque los italianos resistían con bravura y mucho polvo de pimienta el ataque alemán y en los contragolpes el anarquista Mancini se escapaba como una anguila entre los defensores demasiado adelantados. Hubo momentos en que Italia, que jugaba con un hombre menos, estuvo arriba 2 a 1 y 3 a 2, pero a la caída del sol alguien le devolvió a Cassidy su dólar de oro en una tabaquera donde había por lo menos veinte monedas más. Entonces el hijo de Butch Cassidy decidió entrar al terreno y poner las cosas en orden. En un corner, Mancini fue a buscar la pelota de cabeza pero un defensor alemán le pinchó el cuello con un alfiler y cuando el italiano fue a protestar, Cassidy le puso el revólver en la cabeza y lo expulsó sin más trámite. Luego, cuando descubrió que los italianos usaban pimienta colorada para alejar a los delanteros rivales, detuvo el juego y sancionó tres penales en favor de los alemanes. El capataz Casciolo, furioso por tanta parcialidad, se interpuso entre el arquero y el hombre que iba a tirar los penales pero Cassidy volvió a cargar el revólver y lo hirió en un pie. Un ingeniero prusiano bastante tímido, que había jugado todo el partido recitando el Eclesíastes, se puso los anteojos para ejecutar los penales (Cassidy había contado sólo nueve pasos de distancia) y anotó dos goles. Enseguida el hijo de Butch Cassidy dió por terminado el partido y así se le escapó a Italia la Copa que había ganado en 1934 y 1938. Los alemanes se fueron a festejar al prostíbulo y ni siquiera imaginaron que los mapuches bajados de los Andes pudieran ganarles la final como ocurrió tres días más tarde, un domingo gris que la historia no recuerda. Ese día el teléfono empezó a funcionar y a las tres de la tarde Berlín respondió a la primera llamada desde la Patagonia. Toda la comarca fue a la cancha a ver el partido y el flamante teléfono negro traído por los alemanes. Un regimiento basado en la frontera con Chile envió su mejor tropa para tocar los himnos nacionales y custodiar el orden pero los mapuches no tenían país reconocido ni música escrita y ejecutaron una danza que invocaba el auxilio de sus dioses. Mi tío, que ofició de juez de línea, anota en su memoria que a poco de comenzado el partido aparecieron bailando sobre las colinas unas mujeres de pecho desnudo y enseguida empezó a llover y a caer granizo. En medio de la tormenta y las piedras Cassidy pensó en suspender el partido, pero los alemanes ya habían anunciado la victoria por teléfono y se negaron a postergar el acontecimiento. Pronto la cancha se convirtió en un pantano y los jugadores se embarraron hasta hacerse irreconocibles. Después, sin que nadie se diera cuenta, los arcos desaparecieron y por más que se jugó sin parar hasta la hora de la cena ya no había donde convertir los goles. A medianoche, cuando la lluvia arreciaba, Cassidy detuvo el juego y conferenció con mi tío para aclarar la situación. Los alemanes dijeron haber visto unas mujeres que se llevaban los postes y de inmediato el árbitro otorgó seis penales de castigo contra los mapuches pero nadie encontró los arcos para poder tirarlos. Una partida del ejército salió a buscarlos, pero nunca más se supo de ella. El juego tuvo que seguir en plena oscuridad porque Berlín reclamaba el resultado, pero ya ni siquiera había pelota y al amanecer todos corrían detrás de una ilusión que picaba aquí o allá, según lo quisieran unos u otros. A la salida del sol el teléfono sonó en medio del desierto y todo el mundo se detuvo a escuchar. El ingeniero jefe pidió a Cassidy que detuviera el juego por unos instantes pero fue inútil: los mapuches seguían corriendo, saltando y arrojándose al suelo como si todavía hubiera una pelota. Los alemanes, curiosos o inquietos pero seguramente agotados, fueron a descolgar el teléfono y escucharon la voz de su Fuhrer que iniciaba un discurso en alguna parte de la patria lejana. Nadie más se movió entonces y el susurro alborotado del teléfono corrió por todo el terreno en aquel primer Mundial de la era de las comunicaciones. En ese momento de quietud uno de los arcos apareció de pronto en lo alto de una colina, a la vista de todos, y las mujeres reanudaron su danza sin música. Una de ellas, la más gorda y coloreada de fiesta, fue al encuentro de la pelota que caía de muy alto, de cualquier parte, y con una caricia de la cabeza la dejó dormida frente a los palos para que un bailarín descalzo que reía a carcajadas la empujara derecho al gol. William Brett Cassidy anuló la jugada a balazos pero en su memoria alucinada mi tío dió el gol como válido. Lástima que olvidó anotar otros detalles y el nombre de aquel alegre goleador de los mapuches. El detective Giorgio Bufalini y la muerte de Venecia 8 de febrero de 1974 A Carlos Trillo y Horacio Altuna A fines de 1973, luego de pasar una semana en Turquía, llegué a Roma donde me esperaban Osiris Troiani y Pablo Kandel. Teníamos como misión preparar un suplemento de 24 páginas dedicado a Italia. Yo me ocuparía de la parte cultural. Troiani había viajado a Italia más de veinte veces; Kandel, que tenía un excesivo amor por el trabajo, irritaba al brillante Troiani. Cuando yo llegué a la plaza del Panteón quedé tan deslumbrado que le avisé inmediatamente a Troiani que no tenía la menor intención de ponerme a trabajar. Así, mientras Kandel cumplía con su responsabilidad profesional, Troiani y yo caminábamos por Roma, saboreábamos las mejores pastas y gustábamos los vinos más amables. Después empezamos a subir hacia el norte y en Florencia se nos acabaron los viáticos, que eran generosos. La Opinión proveyó otros por cable y seguimos hasta Venecia, donde nos anclamos en la Piazza San Marco. No quiero menguar la reputación profesional de Troiani: creo que él hizo algunas entrevistas porque habla italiano. También recuerdo que me prestó una enorme tijera con la cual seleccioné los mejores artículos de la prensa italiana para "cocinarlos" a mi manera. Es bueno aclarar, entonces, que el detective Giorgio Bufalini es totalmente apócrifo, lo mismo que sus aventuras. La información es, no obstante, correcta: cuando el suplemento se publicó recibimos una carta de felicitación del primer ministro italiano. A esa altura, mi situación en La Opinión ya se había vuelto insostenible. El subdirector Enrique Jara, que había llegado con la misión de "limpiar" la redacción, me había declarado la guerra. El diario acentuaba su vertiginoso giro a la derecha. En julio, luego de la gran huelga del personal, el clima se hizo irrespirable. Jara no alcanzó a echarme: me fui antes, dándome por despedido, e inicié un juicio que gané en primera instancia. Luego del golpe de Estado de 1976, la cámara de apelaciones le dio la razón a la empresa. Tres años más tarde el mismo Jara llevó al general Camps y sus cuerpos especiales hasta la casa de Timerman. El director, que apoyaba a Videla, fue torturado y más tarde expulsado del país. En los careos policiales Jara, acompañado de Ramiro de Casasbellas, denunció a decenas de periodistas-entre ellos yo-- por sostener ideas contrarias a las suyas. El tiempo de la ignominia se había instalado en el país y el diario, intervenido por los militares, fue un instrumento de silencio primero, de propaganda después. Pero los lectores lo abandonaron y tuvo que cerrar. Hace diez años, el detective privado Giorgio Bufalini llegaba a su despacho a las ocho de la mañana. Vivía cerca del molino Stucchi, en Venecia, hasta que el año pasado andaba con los bolsillos tan arrugados que tuvo que aceptar una indemnización de dos millones de liras para desalojar la casa que alquilaba desde hacía quince años. "Ahora--dice, recostado en un sillón que tiene el mismo color gris de la ciudad-vivo en Spinea, tengo que tomar el vapor y nunca llego antes de las diez" . Extraña profesión la de Bufalini para una ciudad como Venecia. Su oficina está en un lugar encantador, la Calle del Cafetier, junto al Ponte de la Viste, a cincuenta metros del lugar donde los fascistas mataron a Amerigo Pocini. "Hago cualquier cosa. Acepto trabajos en todo el Veneto, porque si no sería imposible vivir. Divorcios hay pocos acá porque la gente es muy tradicionalista, enemiga de los escandaletes. Me contrataron muchas veces para seguir mujeres u hombres, pero no es fácil. Esto no es Nueva York. ¿Se animaría a seguir a una mujer en el vaporetto ?" No, su trabajo no parece cómodo. Seguir a alguien por las estrechas callejuelas, escudado detrás de un grupo de turistas puede ser un papelón. "Hace ocho años--recuerda Bufalini con nostalgia--, agarré a dos hombres de Turín que habían robado un collar muy caro en un negocio del Centro Histórico. Los arrinconé en el Casino. Se entregaron mansitos. Eran buenas épocas, señor". Bufalini invita a tomar cerveza en la Sala Billardi, a cuatro pasos de su oficina. En la calle hay un olor ácido que debe llegar desde el puente. El sol del otoño es, aún, demasiado caliente para la calva del detective. Se pasa un pañuelo blanco y lo guarda en un bolsillo del saco. De allí saldrán luego los arrugados billetes para pagar la cerveza. Aparenta unos 54 años y dice que vive con una muchacha de 22, "¡Bella!", exclama, y guiña un ojo. De pronto, vuelve a ponerse dramático: "Acá nos hundimos, todos, señor. La ciudad un centímetro por año, yo bastante más rápido. Mire qué paradoja: para restaurar a Venecia hacen falta 270 mil millones de liras. ¡Para levantarme a mí se necesitaría tanto menos!". Pide otra cerveza y enciende la Muratti. "Me desalojaron de la casa. Un par de millones tientan, más si uno anda rengo del bolsillo. Hasta hace cuatro años acá la vida era tranquila, había que aguantar a los turistas, pero con ellos llegaban lindas mujeres. Ahora nos están echando a todos los venecianos. Las grandes corporaciones compran los edificios y empieza la especulación". Parece deprimido, pero en un gesto de audacia traga su vaso de cerveza con los ojos grises cerrados. ¿Quién compra? "Las grandes empresas Olivetti, Pirelli, las compañias aéreas. Se trata de echar a los nativos para convertir a Venecia en una isla con palacetes para ricachones. Acá hay 49.457 unidades inmobiliarias, pero sólo viven 10.200 patrones, lo demas está alquilado. Entonces, el primer paso es echar a los inquilinos y luego vender. Gran negocio, señor, pronto van a vender hasta el agua de los canales". Domina datos, cifras, como si alguien le hulsiera encargado el trabajo. El cronista se lo dice. El sonrie. "Leo los diarios--dice--, es lo único que hago a la mañana. Vea, hace diez años el metro cuadrado de terreno acá valia 150 mil liras, ahora ya se paga 250 mil y dicen que va a subir hasta 400 mil. El Centro Histórico, acá donde estamos sentados, tiene seis mil habitantes fijos. No va a quedar nadie. Paga y sale junto al enviado. Por la calle pasa una pareja de turistas y ella toma una foto del puente que incluye a Bufalini. Este sonríe: "Vaya uno a saber a dónde irá a parar ese retrato. Ya ve, acá uno no es dueño ni de su alma". Cuando entra en la oficina levanta la cortina y mira a través de los barrotes las azoteas rojas. "Todo empezó cuando la empresa Romana Beni Stabili hizo un complejo inmobiliario moderno de cien departamentos. Sólo vendió el 30 por ciento. La gente que compra quiere las casonas, viejas por fuera y puestas a todo lujo por dentro. Hasta Marcello Mastroiani compró un departamento moderno para pasar vacaciones". Va hacia una vieja heladera, saca una manzana y empieza a mordisquearla. "Yo soy comunista. Estoy convencido que en el negocio andan todos los partidos del gobierno, como siempre. La compañía Aeritalia compró el que era Hotel Splendid y va a montar una residencia de lujo. ¿Quiénes están detrás de eso?". Por de pronto, Venecia amenaza cambiar de manos y convertirse simplemente en un complejo turístico. El gobierno obliga a restaurar, pero concede solo el cuarenta por ciento de los gastos. La mayoría de los propietarios --gente de trabajo que ha heredado sus viviendas--, no está en condiciones de cumplir las ordenanzas. Las grandes empresas, sí. Ellas compran, restauran, luego hacen su negocio. Al mediodía, tres viejos músicos se guarecen bajo el toldo de un café en la Piazza San Marcos, y tocan. Los turistas no escuchan, pero toman cerveza, refrescos. Los sonidos del violín, el piano, el contrabajo, intentan piezas de moda, alegres, simples. No hay caso: el ritmo es triste, amargo y nadie aplaude. Los viejos miran a los turistas con una cierta indiferencia. Las palomas descienden sobre las mesas, picotean. Bufalini sonríe: "Napoleón dijo una vez que esta plaza era el más bello salón de Europa" De pronto cambia de expresión, mira a i musici y dice en voz baja: "Thomas Mann puso acá a su personaje porque sintió algo que nosotros sentimos siempre. Venecia es el único lugar del mundo donde se muere sin dolor. Ojalá nos dejen". Diego, que Dios te lo pague! Crónica del partido Argentina-Australia, clasificatorio para el Mundial de 1994, publicada en el diario Página 12, jueves 18/11/93. ¡Qué ansiedad, Dios mío! ¡Los nervios de punta y un cosquilleo en la planta de los pies!. Un nudo en el estómago. A esta altura la gente se conformaba con el cero a cero, pero por fortuna apareció el bueno de Tobin y la metió en su propio arco al desviar un centro de Batistuta. El primer tiempo, mientras Maradona estaba intacto, pintaba para lujos y goleada; después, con el cansancio llegaron los sofocones tan temidos. Menos mal que Diego se portó como si el que estuviera en la cancha fuera su propio monumento. La llevaba atada, la escondía y la mostraba para embelesar australianos y exigir argentinos. Para que alguien la llevara hacia el arco. El primer tiempo era la fiesta de Maradona y el estremecimiento para los que esperábamos que Batistuta y Balbo se llevaran el mundo por delante. Pero no: los dos delanteros y Ruggeri se perdieron goles de los que no se perdonan ni en un picado. Y después el arquero australiano ya se agrandó y parecía como si Islas, harto de esperar una oportunidad con Basile, hubiera entrado a jugar por Australia. Estaban mejor parados que allá en Sidney pero pasaba lo de siempre: agujeros negros en la defensa, porque Ruggeri no siempre llegaba y Vázquez se salía de la vaina por irse arriba. Redondo empezó bien en el medio pero después desapareció, se fue al cine o a ver el partido por la tele. Pérez había empezado sin saber dónde pararse porque la inercia lo empujaba a la derecha. Pero cuando Redondo se fue a mirar el partido por la tele, Perico decidió ocupar el medio, todo roto como estaba por los pisotones y los golpes. Entonces Argentina empezó a apretar. Frente al arco Ruggeri cabeceó mal, Balbo demoró más en conectar los pases que le ponía Diego que Encotel en entregar las cartas. Y lo de Diego era eso: cartas de amor ansioso, ecuaciones de genio chiflado. ¡Qué cosas hace todavía con la pelota!. ¡Cómo pesa su presencia ahí donde otros hacen nada más que lo grosero!. A decir verdad hubo un momento en que daba pena que a su alrededor no estuvieran Gimnasia de Jujuy o Douglas Haig de Pergamino para liquidar el partido de una vez por todas. El gol llegó de carambola, cuando hacía rato que los nuestros merecían el pasaje a Estados Unidos. Se habían perdido todas la oportunidades que creó el viejo coloso de Villa Fiorito. Entonces todo cambió: el equipo retrocedió para atrincherarse. Basile lo puso a Zapata y de a ratos Redondo dejaba el televisor y corría alrededor de los más sudorosos. Entre tanto, lo de Mac Allister tomaba visos de epopeya potreril: pelota que encontraba, pelota que reventaba fuerte y algo: imagen perfecta de un equipo desesperado que luchaba contra sus propios fantasmas. No bien los otros defensores advirtieron que Mac Allister se llevaba la gloria tirando cañonazos al cielo, decidieron imitarlo y ¡pum!, Vázquez, ¡pum! Ruggeri, ¡pum! Simeone. ¡La hora referí!. Eso no le quita méritos a los muchachos: esta vez al menos sabían que no podían fracasar. El triunfo fue de Maradona, talento y ganas, y de Mac Allister, furia y sudor; aunque hubo soponcios que agitaron la noche de todos los argentinos: esa pelota que cruzó el área, a contrapelo de la tardía llegada de Ruggeri y Chamot, con Goycochea tropezando y Mac Allister que llegó a tiempo y la mandó al cielo de los chambones, pero cielo al fin. La gente esperaba el final. Nadie pensaba ya en la goleada que se insinuó en el primer tiempo. Zapata empezó a poner precisión y llevar calma a los más desordenados. Como Chamot, que ya casi perdió el habla y jugó, como en Sidney, un partido aparte, de quintita bien cuidada. Hubo de todo. Hasta el referí de Dinamarca sonreía, aliviado, porque si Argentina quedaba fuera de Estados Unidos iba a ser el mundial de los presos. Sobre le final, cuando un pelotazo cruzado lamió el palo de Goycochea, hubo toda clase de desmayos. Pero ya estaba todo dicho y la historia no tendría más sobresaltos: Diego Armando Maradona le devolvió la sonrisa a una Argentina que ya se estaba desconociendo a sí misma. Saludos y respetos, muchachos, señores del fútbol. Ahora hay que formar un equipo para ir a Estados Unidos. OSVALDO SORIANO Y LOS GATOS (...)El día que nací había un gato esperando al otro lado de la puerta. Mi padre fumaba en Mar del Plata, en el patio. Mi madre dice que fue un parto difícil, a las cuatro y veinte de la tarde de un día de verano. El sol rajaba la tierra. Los jóvenes Borges y Bioy Casares paraban cerca de ahí, en Los Troncos alucinando las historias de don Isidro Parodi. A Borges lo seguían los gatos. En una de sus fotos más hermosas está junto a María Kodama, que tiene uno en brazos; Borges lo acaricia como a un amigo. A mi un gato me trajo la solución para Triste, solitario y final. Un negro de mirada contundente , muy parecido a Taki, la gata de Chandler. Otro, el negro Veni, me acompañó en el exilio y murió en Buenos Aires. Hubo uno llamado Peteco que me sacó de muchos apuros en los días en que escribía A sus plantas rendido un Ieón. Viví con una chica alérgica a los gatos y al poco tiempo nos separamos. En París, mientras trabajaba en El ojo de la patria, en un quinto piso inaccesible, se me apareció un gato equilibrista caminando por la canaleta del desagüe. Para sentirme más seguro de mi mismo puse un gato negro al comienzo y uno colorado al final de Una sombra ya pronto serás. Para decirlo mal y pronto: hay gatos en todas mis novelas. Soy uno de ellos perezoso y distante. Aunque nunca aprendí la sutileza de la especie. Ahora mismo, una de mis gatas se lava la manos acostada sobre el teclado y tengo que apartarla con suavidad Para seguir escribiendo. Hace cinco meses que no prendemos un cigarrillo. Juntos sufrimos el vejamen de la abstinencia y !a vida limpia. Hace unos meses esta habitación era un quemadero de fragancias maravillosas. Tabacos de la Argentina, de Cuba y de Holanda, ya no; resignamos algo de la utilería que compone a los duros: cigarrillos, sombrero, impermeable, el revolver de juguete. Los fantásticos vampiros de Matheson; entre los que estaban Laurel y Hardy y el realismo romántico de Chandler, sobreviven a las modas y las vanguardias porque el lector quiere verse ahí en sangre de papel. Necesita leer sus miedos. Con eso Stephen King escribe ahora una obra excesiva e inquietante. En uno de sus libros, un personaje acusa de plagiario al narrador, le mata el gato y se lo deja frente a la puerta. Es un momento insoportable en la literatura de terror. Algo cercano a los escalofriantes efectos de H.P. Lovecraft. Todos los escritores con corazón se han ganado un gato que los sigue y los protege. Tal vez el de Gibbins, cercado por el fuego, le haya pedido auxilio en nombre de los gatos inspiradores: el del Dante, el de Baudelaire, el de Lewis Carrol, el de Borges. Y ahí fue el director de pobres películas, a purificarse en el incendio y cumplir con el ritual de todos los demonios. Un escritor sin gato es como un ciego sin lazarillo. No es posible usar al gato para nada personal, no hay manera de privatizarlos. En La noche americana, Francois Truffaut aconseja a las realizadores de cine no meterse jamás con un gato en acción. También me lo dijo Hector Olivera a la hora de escribir el guión de Una sombra ya pronto serás. ¿Cómo hacer para que dos gatos de cine interpreten disciplinadamente a los que aparecen en la novela? Yo los puse en el libreto nada más que para aplacar mis miedos. Con una sonrisa; Olivera me dijo que estaba loco: un gato actor, el negro, tendría que seguir al personaje de Miguel Angel SoIá, lavarse a su lado comerse una laucha y echarse a dormir. El otro un colorado, aparece al final, poco después que Pepe Soriano, el Coluccini de la película, haya tenido una charla con Dios. Olivera decidió que no hubiera gatos, pero creo que estoy a tiempo de convencerlo de que ponga al menos una silueta. Cuando hablábamos de eso, todavía Gibbins no se había arrojado al incendio. Yo creía, Dios me perdone, que Matheson se había muerto de viejo. Pero no: allí estaba, peleando frente al fuego, apartando maderas en llamas, abriendo un camino para que su gato pudiera escapar con él. En el revoltijo alcanzó a salvar una carpeta con su último manuscrito. Es que siempre cuando uno rescata un manuscrito, hay un gato adentro. Cuando yo era chico mi gato Pulqui era mono, león, pirata y bandolero. Yo lo acechaba entre las plantas del jardín y me le tiraba encima con el cuchillo de madera entre los dientes. Ahora mi hijo combate contra la gata Virgula que le devuelve los golpes. Son arañazos de mentira, en un revoltijo de sillas volteadas y malvones floridos. Las suyas, como las mías antes, son fantasías de selvas y mares, de castillos y mosqueteros. Esos años felices e irrecuperables en los que uno aprende, si aprende algo, que los gatos nos traen a domicilio el misterio de la creación. Chandler les atribuía toda la sabiduría y creía que provocaban la explosión creadora. Un día le pidieron que hablara de Philip Marlowe y prefirió que fuera Taki la que la hiciera por él. Pretendía que era la gata quien escribía sus novelas bien entrada la noche: A mí suele pasarme algo parecido. Richard Matheson perdió todo; la casa los muebles y los premios, pero alcanzó a salvar lo esencial: esa mirada que lo sostiene por las noches, cuando la palabra no viene y la novela no avanza. Esa mirada que nos atornilla al sillón, ese ronroneo que precede a la llegada del diablo. Poe, Lovecraft y Matheson asociaron los gatos al horror; en los dibujos animados Willam Hanna y Joe Barbera le dieron a Tom El papel de víctima y al ratón Jerry el de la picardía. El gato Félix fue un gran héroe yanqui de los año treinta, puritano y travieso. El Fritz the Cat, de Ralph Baskhi y Robert Crumb, sintetizó los eróticos y crueles años de mi juventud; apareciendo en 1968, Fritz es el primer gato de dibujo que vuelve de Vietnam, se droga, callejea de un prostíbulo a otro, fuma como un escuerzo, duerme con las mejores chicas, incluida su hermana, y termina asesinado por una gata vieja a la que había abandonado en tiempos mejores. En cambio, Walt Disney detestaba a los gatos. Recién en 1970 se decidió a crear un personaje que, por supuesto, no le dejó éxito ni . plata. Disney era uno de esos tipos que nunca se hacen querer por los gatos. Creo que fue Chandler quien lo dijo. No se si en la biografía del detective Marlowe o en la propia. Hace unos días, una investigadora que prepara un libro de reportajes a escritores argentinos nos pidió a sus entrevistados que trazáramos cada uno una breve autobiografía. ¿Como hacerlo? ¿Cómo hablar de nosotros si no sabemos quienes somos? Le dije que yo no tengo biografía. Me la van a inventar los gatos que vendrán cuando yo esté, muy orondo, sentado en el redondel de la luna. La Hora Sin Sombra Fragmentos no incluidos Mi padre consiguió una entrevista con Richter, el ingeniero austríaco que trataba de inventar la bomba atómica en una isla de Bariloche. En realidad Richter se había fugado de Berlín par,¡ evitar malentendidos con las tropas aliadas y llegó a la Argentina protegido por los simpatizantes de Hitier. Un joven taciturno que ignoraba por completo el castellano y no tenía la menor idea del lugar al que había ido a parar. Perón le dio la isla, le concedió un presupuesto colosal y lo alentó a hacer acá la bomba que no había podido hacer en Alemania. Por lo que se supo mucho después que lo echaran a patadas, estuvo bastante cerca de conseguir la primera reacción nuclear en cadena pero cay() víctima del apuro y las habladurías. Los enemigos de Perón decían que en la isla se organizaban toda clase de orgías y que Richter era incapaz, siquiera, de hacer explotar un cohete para Año Nuevo. Mi padre le escribió en inglés y fue a verlo de incógnito para hablarle del proyecto de la ciudad en la Antártida. Llegó a Bariloche en tren, cargado de películas que el otro no había visto por culpa de la guerra, y una lancha lo llevó de noche hasta el Centro Atómico. Ese era el lugar más custodiado del país, una fortaleza de turbinas y chimeneas con ejército propio. Perón pensaba que pronto la Argentina se convertiría en una potencia nuclear y entraría en la guerra fría desde un lugar que llamaba tercera posición. Mientras fue el artífice de esa ilusión, Richter gozaba de todos los privilegios. De tanto en tanto anunciaba que estaba muy cerca de conseguirlo y eso mantenía el interés y el suspenso. Claro que esa tensión entre la esperanza y la verdad no podía durar sin que el peronismo pagara altísimos costos políticos. Al verlo de pie en el jardín del bunker, vestido con el uniforme nazi, mi padre pensó que Richter era un impostor. A sus ojos, el hecho de ser ale~ mán le confería la autoridad del saber y la guerra, pero lo del uniforme era demasiado. Mientras la ilusión de Perón durara, el hombre estaba a salvo. Sólo tenía que hacer explotar algo para ganar tiempo, cualquier cosa que hiciera ruido. Por lo que supe, esa mañana hablaron poco y por medio de un traductor. Le dieron a mi padre una habitación que parecía una celda y ahí durmió hasta la tardecita, cuando fue a echar un vistazo al proyector. Le sirvieron té y mermeladas y lo rodearon de unos pocos compatriotas que hablaban con nostalgia de fútbol y mujeres. Aquél era un extraño mundo de varones solos, una nave de fugitivos en el ojo de la tormenta. Lo trataban con distancia, pero el solo hecho de estar allí, de que lo hubieran dejado entrar, lo hacía sentirse importante. Era una sensación que había sentido pocas veces en la vida: el día que por fin sedujo a Laura y ahora que Richter se acercaba y le tendía la mano.'Hablamos de los azares de la vida en un idioma trágico que inventamos sentados frente al fuego. Se desprendía de ese hombre pequeño, sinuoso, un aire de orgullo frustrado. Unos meses antes había estado a las órdenes del.más grande tirano de la tierra, rozando la total victoria de¡ orden sobre el caos, y de pronto se encontraba en manos de un charlatán de feria que lo llamaba para contarle chistes en italiano y preguntarle para cuándo sería la explosión. No paró de hablarme ni siquiera mientras dieron la película que llevé, no me acuerdo si era una con judy Garland o la de Gary Cooper que tenía de recambio por si no llegaba la que estaba programada. Lo sorprendente era que no me ocultaba nada, que hablaba de la bomba como otros hablan de comprarse un par de zapatos o de hacer un asado con cuero. Por momentos pensé que me tomaba por extranjero; despotricaba contra el país, le auguraba las peores desgracias y tiraba pedos con la boca cada vez que terminaba una frase. Herr Blum, me llamaba. Si se burlaba de mí no sé, pero me dio la impresión de que se había construido un mundo propio completamente imaginario, en el que al nombrar las cosas y las personas a su manera las transformaba en lo que quería. Así, cuando entramos al jardín de invierno, la película de Judy Garland se había convertido en Sublime obsesión, que seguramente había visto en Berlín cuando era un joven estudiante. Supuse que los silenciosos científicos que lo acompañaban habían aceptado formar parte de esa fantochada más por tedio que por miedo. Un ordenanza de cara aindiada nos sirvió algo de comer y tomamos whisky hasta pasada la medianoche. En un momento dado Richter me tomó de un brazo y me preguntó qué olor tenía un cuerpo de mujer. Imaginate, me dejó helado. No supe qué decirle, cómo explicarle. Me venía a la cabeza mi ciudad en la Antártida y él me suplicaba con la mirada que le describiera el olor a mujer. Tardé en reaccionar. Había retirado la mano y fumaba recostado en el sillón, de golpe humano y frágil. Creí que esperaba una respuesta académica, pero no, reclamaba descripciones precisas, sensaciones vividas. Nunca había estado con una mujer, tampoco con hombres, me aclaró enseguida. Todo había sido vertiginoso en su vida: la mística del partido, la guerra y la derrota. Había llegado en un barco portugués junto a otros oficiales del Tercer Reich con la misión secreta de preparar el terreno para la contraofensiva. Cómo pensar entonces en amores y egoísmos. Allí sentado, con la cara oculta! entre las sombras de las plantas, escuchó mi relato hasta que se quedó donnido. Quise despertarlo para hablarle de mi proyecto, pero el ordenanza me lo impidió. Me puse el sobretodo y salí a caminar sobre la nieve. No se escuchaba ni un solo ruido, como si alguien con el poder de hacerlo hubiera ordenado a los vientos no soplar y a las aguas no agitarse. En medio de ese paraje ¡ncierto sentí que algo dentro de mí se rompía y me desgarraba las entrañas. Me di cuenta, de pronto, que había perdido la capacidad de comprender a los hombres. Que ya no era el mismo de antes sino Blum, la criatura de Richter; un hombre nuevo, neutro, sin deseos ni pesares. Estabas por nacer vos. Iba a tener un hijo y nada de lo que había vivido me servía para ofrecerle como ejemplo. Me detuve un rato en la orilla del lago y traté de representarme el olor de una mujer, de traerlo de nuevo a mí desde el fondo de la memoria. Un rato antes le había descripto a Richter algo que yo sí había conocido, pero que no me había impregnado. Mis recuerdos eran como películas. Tenía que representarme el perfume con la imagen de alguien que se acerca una flor a la nariz, verme inclinado sobre un sexo abierto para estar seguro que conocía olores y sabores con los que había gozado y sufrido. ¿Por qué de golpe me quedaba vacío? Richter, al menos, esperaba su explosión, se aferraba a ella, a un estallido devastador y justiciero. Miré las montañas desconsolado. Tenía a tu madre y venías vos, pero ya no me quedaban fuerzas para hacerlos felices. Así me habló mi padre, consciente de que algún día escribiría sobre él. Ahora, cuando pienso que corre por ahí y que mi novela le corre detrás, me siento obligado a buscar una verdad que no es la suya, ni la de su historia, sino la mía propia. Eso quería él. Los dos sabemos que es una tarea inútil, que la verdad es al mismo tiempo absoluta y relativa, como el Dios tan temido. Una vida es larga o corta, sólo depende de nosotros. Puede ser recta, circular o sinuosa. La de mi padre avanza a los saltos y termina en un punto de fuga. Si imagino un final feliz es para hacer más llevaderas las noches en que me siento a escribir. La historia no es tal: hay un cúmulo de papeles, fotos, cintas, y lo que encuentro en ellos no me lleva en una dirección cierta. A veces encuentro a mi padre muerto de risa sentado en el umbral de su palacio de cristal. Ha construido por fin la obra de su vida y no le importa morirse mañana mismo, Cree en la belleza de lo imposible. Me toma de la mano y me lleva a recorrer los ardientes salones de la utopía. Recuerdo el hielo de la Antártida calentado por los neutrones de Richter, el cielo azul sobre las cúpulas de cristal. Somos vírgenes. Como esos glaciares, no tenemos edad ni existencia palpable. Pura materia de sueños, nos ha creado nuestro propio deseo y vamos detrás de él con la esperanza de encontrar una respuesta. Pero lo importante son las preguntas: ¿por qué la ciudad de cristal? ¿Es ése su lugar de felicidad? Pesadas palabras para un estado de ánimo tan ligero y absoluto. Trato de que no me arrastre la nostalgia de aquellas ilusiones. Tampoco pretendo explicarme la vida de un hombre. Creo que sé dónde está ahora. Lo intuyo. Así como yo voy tras él, mi padre corre hacia mí. Estamos lejos uno del otro, pero todavía vamos en la misma bicicleta. Yo en el caño y él pedaleando como hace cuarenta años. Desde que murió mi madre fuimos juntos por caminos distintos, a veces opuestos, otros paralelos. Sin saberlo, hemos andado los mismos pasos y con el tiempo cruzamos las mismas mujeres, dejamos las mismas huellas sobre la playa. Todo se fue borrando pero permanece en su memoria y en la mía. Para escribir este capítulo he tomado una lapicera. Por primera vez en muchos años hago la máquina a un lado. Tampoco me sirven la computadora ni el grabador. Descubro que escribiendo a mano soy todavía aquel escolar de los años sesenta. Tengo faltas de ortografía y el trazo es recto como el dibujo de los electrocardiogramas que le hicieron a mi padre el día que lo dejé en el hospital. -¿Volvés enseguida? -me preguntó con una mirada de súplica. -Enseguida -le dije, y no volví más. No quería verlo morir. Manejé tres días durmiendo en el camino, escuchando siempre la misma música a todo volumen. Creía que no volvería a verlo, que ahora la ruta era toda mía. Pasé por Ayacucho y llamé a la puerta de la que había sido su primera novia. Ahora es una mujer muy flaca, de tetas caídas, que dice no saber quién soy. Está casada con un rematador de hacienda y tiene tres o cuatro hijos. Me lo había contado mi padre una madrugada mientras caminábamos por el Parque Centenario. No importa cómo se llama, tal vez ni siquiera tiene un nombre. Cuando me abre la puerta siento que todo se ha borrado de su memoria y por eso puede seguir en pie. Me hace pasar al living. Fotos de los hijos, varones y mujeres, de los nietos. Un jarrón y una imagen de la Virgen de Fátima. Y sin embargo es ella, loca de amor, borracha de juventud en un recreo del Tigre. En la ajada foto que le muestro está disfrazada de vampiresa en el carnaval del '41. Abre muy grandes los ojos pero no quiere ver. No quiere asumir lo que fue. Mira el reloj, calcula el regreso del marido y me dice, echándome, que no fue feliz con mi padre. Intenta entretenerme con la broma más obvia: yo podría haber sido su hijo. Saco otra foto de ella: los pechos altos, el pelo negro sobre los hombros. De pronto se acuerda: no era un carnaval sino un baile de disfraces en el San Lorenzo de Avenida La Plata. Igual, no tiene importancia, no quiere saber nada de mi padre, que Dios lo perdone, grita. Las manos se le crispan y cierra los ojos. ¿Qué tiene contra él? Entonces me mira con frialdad. -Se fue -murmura-. Se fue cuando se enteró que estaba embarazada. ¿Te basta? Me viene un escalofrío. Odio el melodrama, la ramplonería, los anteojos que se calza sobre la nariz manchada de pecas. -¿No te habló de eso? Por un instante mantengo la esperanza de que no sea cierto, de que hable por despecho. Pero sigue ahí, ahora despreocupada del marido, bruscamente ajena a todo lo que no sean sus palabras. -Se fue. Si te he visto no me acuerdo. Busca las palabras, mira para otra parte. "Para qué recordar", agrega y me cierra la puerta en las narices. Llevé el auto a cambiar el aceite y fui a comer una pizza frente a la plaza. Todo el mundo se va a dormir temprano en los pueblos. A las ocho de la noche es como si hubiera toque de queda. A veces en el centro hay un bar abierto hasta medianoche. No me alcanzaba la plata para ir a un hotel, manejaba de noche y donnía de día, cuando no hacía falta calefacción. Antes de irme pedí la guía y busqué el teléfono de la mujer a la que mi padre había abandonado a su suerte. Ana de Valverde. La imaginé en la pieza de alguna partera, destrozada, humillada, pateada por el hombre que yo más admiraba. Fui al baño, escupí contra la pared y me senté en el inodoro. Por la televisión daban Boca con Independiente y si Ana de Velarde no hubiera estado llenando toda mi cabeza me habría quedado a mirarlo. Por más fuerza que hice no salió nada, hacía días que andaba estreñido y al manejar me dolían las tripas, me sentía como una bolsa de mierda que se infla y se infla. Eso sentía y no hay nada más difícil que ordenar los pensamientos cuando uno anda estreñido y con un zumbido en la oreja; cualquier movimiento se vuelve peligroso y hasta la suerte nos abandona. Mientras me levantaba los pantalones me vino una sonrisa cínica, una imagen atroz en la que mi padre huye de su novia para no cagarse encima. Salí del baño avergonzado, alcancé a ver a Navarro Montoy-a sacar una pelota al comer y fui a buscar el auto. Pasé de largo frente a la casa. De golpe la mujer tenía un nombre sólido, un lugar adentro mío, su propio espacio en el relato de mi padre. Tomé la ruta sin fijarme a dónde iba y aceleré hasta que el volante empezó a temblar. Me pregunté qué hubiera hecho yo en su lugar. ¿Quedarme con la vampiresa de la foto y un bebé en brazos a los veintiún años? Por más vueltas que le di tuve que admitir que no lo hubiera hecho, sinceramente no. No hay nada peor que eso que llaman la hombría de bien. Pura mierda, que lo diga la antigua novia de mi padre. Entonces, ¿qué hacer? Acompañarla al médico, esperar afuera, oírla llorar. No sería capaz. ¿Y qué otra cosa? Marchitar juntos o escapar, decidir en un instante por la abyección o la cobardía. Esa opción define para siempre una vida; sólo se puede elegir entre un castigo u otro, pero los dos llevan al fracaso. Entonces mi padre prefirió salirse de cuadro, abandonar esa película. Con culpa o con cinismo, no lo sé. De golpe recordé un viejo cuento de Roberto Arlt en el que el personaje, la víspera del casamiento con la chica buena del barrio, se larga a Montevideo en el vapor de la carrera. Pero la novia de Arít no estaba preñada. ¿Qué debió hacer mi padre? ¿Casarse? ¿Dejarle una rosa en la ventana? Difícil decirlo, pero su cobardía se parece mucho a la mía. ¿Es por eso que en el capítulo anterior lo dejé en la isla de Richter, vacío y desolado? Tengo la impresión de que cuanto más sé de él, menos lo conozco. Y también a la inversa: más lo conozco, menos sé. ¿Importa, acaso? Mucho tiempo después, la noche que Richter se quedó dormido pensando en el perfume de las mujeres, mi padre sintió que también él había perdido su alma. Eran los tiempos del tango y a gente se emociona a con poca cosa: estaba por nacerle un hijo y tal vez tenía nostalgia del otro que pudo haber tenido. Se dio cuenta de golpe que otra vez estaba huyendo y que ya no era joven. Que la isla y la explosión lo llamaban, que ese mundo de algoritmos y turbinas ocultas era más seguro que el vaivén de la vida. Contó con pasión los olores y sabores de mujer y ahí se quedó, lejos de Laura, que ya era mi madre. Unico conocedor en aquel lugar del relato que Richter se permitía ignorar. No había en la isla otra huella de mujer que no fuera el retrato de Evita y nadie, nunca, se atrevió a pensarla en femenino. Poco a poco fue asumiendo su imposibilidad de entregarse, porque sentía que nada había en él digno de ser querido. Siempre había despreciado a los fatuos que conquistan mujeres como empresas en quiebra; él, en cambio, las asediaba, las rendía por hambre y por sed y ni bien tomaba la fortaleza, la abandonaba a su suerte. ¿Tengo que pensar que ya no estaba enamorado de mi madre? Si el amor es algo más que un impulso desesperado de entregarse al otro sin la esperanza de ser correspondido, habrá que admitir que le importaba más la bomba que nosotros. Me incluyo porque yo era parte de mi madre, venía a morderle las tetas, a alejarla para siempre de su mellada carrera. Corrían los primeros días de 1953. Una carta a Patricia, la que había tenido la aventura de una noche con mi padre, da cuenta de una profunda desilusión. Antes de Navidad había terminado su primer ciclo del Radioteatro Palmolive del Aire, jadeante, trabajando sentada fre ' nte a-un micrófono especial porque la panza le pesaba tanto como el destino que se veía venir. Ya había caído en la cuenta de que mi padre no era de quedarse mucho en un mismo lugar y que de todos los hombres que había conocido, había elegido el peor. Garro Peña hubiera sido excelente esposo, padre ejemplar y Laura lo dejó para irse con el negro. Bill Hataway era lo bastante chiflado como para deslumbrar a cualquier mujer inconformista y liberal en los años del primer peronismo. Cada día parecía una persona distinta, se levantaba de buen humor, no pedía nada y estaba dispuesto a todo. Tanto que no bien el básquet empezó a declinar y se dio cuenta de que no valía la pena estar tan lejos de Kansas, entró al banco una mañana de lluvia, sacó un revólver calibre treinta y ocho y se largó con medio millón de pesos de entonces.