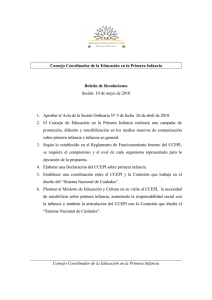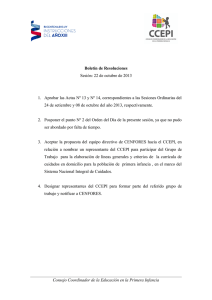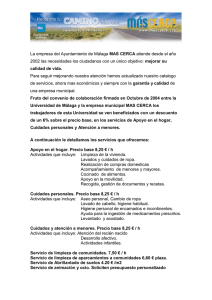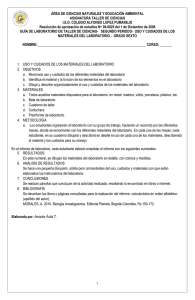X Congreso Español de Sociología Título de la Ponencia
Anuncio

X Congreso Español de Sociología: (Pamplona, 1 al 3 de julio 2010) Grupo de Trabajo SOCIOLOGÍA DE LOS VALORES Título de la Ponencia: La devaluación social del trabajo de cuidado y la feminización de las migraciones: antecedentes teóricos y propuesta metodológica. Autora: Elaine Acosta González, Universidad de Deusto 1 elaine.acosta@deusto.es Resumen. Se le adjudica a la crisis de los cuidados haber influido de manera significativa en la feminización de los procesos migratorios contemporáneos, al abrirse un conjunto de oportunidades laborales para las mujeres migrantes. En los últimos años, España y Chile se han constituido en casos ilustrativos de países que han atravesado una profunda crisis del cuidado y que en respuesta a ello han comenzado a importar mano de obra inmigrante, especialmente femenina, para hacerse cargo de las labores de reproducción social. En esta ponencia nos centraremos en la problemática de la valoración del trabajo de cuidado realizado por mujeres inmigrantes. Esta reflexión forma parte de una investigación (I+D+I) más amplia, de la cual mostraremos los avances de la discusión bibliográfica y de la construcción del diseño metodológico. Introducción. El cuidado de personas dependientes 2 -aquellas que, por razones ligadas a la falta o pérdida de capacidades físicas, psíquicas o intelectuales, tienen necesidad de asistencia y/o ayuda para la realización de actividades de la vida diaria (Tellechea, 2005)- es y ha sido tradicionalmente una responsabilidad esencialmente privada, asumida por las familias y en particular por las mujeres en las redes de parentesco (Aguirre, 2005). El cuidado, como problema social, surge de un fenómeno que se ha vuelto crecientemente problemático a partir de la constatación de un incremento en el déficit de cuidado en las sociedades contemporáneas, producido por una menor oferta de cuidadores y por una mayor demanda de cuidado simultáneamente (Misra, 2003). 1 Socióloga, magíster en Estudios Sociales y Políticos Latinoamericanos, ILADES, Chile. Actualmente doctoranda del programa de Estudios Internacionales e Interculturales de la Universidad de Deusto, Bilbao. 2 Dentro de las personas dependientes podemos encontrar a los niños, ancianos, enfermos, discapacitados y enfermos crónicos. 1 Sin embargo, además de ser deficitaria la investigación social ha demostrado que el cuidado de personas dependientes es una actividad socialmente devaluada –invisible y mal pagada- no sólo porque es realizada por sujetos portadores de un bajo nivel de poder y estatus -fundamentalmente mujeres, en su gran mayoría pobres, inmigrantes o pertenecientes a minorías raciales- sino también porque la sociedad devalúa a las personas que necesitan cuidados, especialmente si ellas forman parte de grupos subordinados, como lo es el caso de ancianos, discapacitados y enfermos crónicos (Glenn, 2000). La devaluación social de este trabajo contribuye además a la marginación, explotación y discriminación de los proveedores de cuidado. En el contexto de esta problemática, la presente ponencia tiene dos objetivos fundamentales. En primer lugar, dar cuenta de cómo la investigación social contemporánea ha relacionado la actual crisis del cuidado con la creciente feminización de las migraciones internacionales y de qué manera este fenómeno puede estar incidiendo en la devaluación social de dicho trabajo. En segundo lugar, se persigue poner en relación esta discusión conceptual con la aproximación metodológica a la problemática particular que nos ocupa, esto es, la crisis del cuidado y la feminización de las migraciones a través del estudio de dos flujos migratorios feminizados: sur-norte y sur-sur. Para tales efectos, se presentará una propuesta de diseño metodológico de la investigación, explicitando las áreas fenoménicas, dimensiones y variables de interés para el estudio. I. Investigar los cuidados al mirar las migraciones. El sesgo de género y la devaluación del cuidado. La inequidad de género en la distribución del trabajo de cuidado y el consecuente escaso reconocimiento que recibe está íntimamente relacionado con un prejuicio de género sustentado en la relación que se establece entre la acción de cuidar y una supuesta mayor habilidad femenina para desempeñar las tareas que esta acción involucra. Así, a partir de la creencia cultural de que las mujeres son cuidadoras naturales, el trabajo de cuidado es asumido mayoritariamente por mujeres, ya sea en el seno del hogar (es decir, en el ámbito reproductivo donde el cuidado se realiza de manera gratuita) o en el 2 mercado de trabajo (donde el cuidado asume alguna forma contractual de empleo y se realiza de forma remunerada). El trabajo de cuidado no suele estar socialmente reconocido y valorado por cuanto está asociado con el trabajo femenino, en particular, con aquel realizado por mujeres pobres, migrantes o pertenecientes a minorías raciales. Es decir, el sesgo de género que está asociado al trabajo de cuidado conlleva además un sesgo racial y de clase (England, 2005). Es una actividad que se organiza en función de la desigualdad y se sustenta en una ideología que hace a las mujeres apropiarse del rol de cuidadoras. De acuerdo con Misra (2003), este trabajo permite a las mujeres posicionarse socialmente como tales. El trabajo de cuidado involucra necesariamente una dimensión afectiva expresada en la relación entre proveedores y receptores de cuidado. En general, los ‘trabajos interactivos de servicio’ involucran una relación personalizada, directa y concreta, cruzada por sentimientos y emociones que la impactan. Los sentimientos afectivos que facilitan esta relación pueden ser una positiva influencia en los resultados de este trabajo pero, al estar asociados con lo femenino, se constituyen al mismo tiempo en una de las principales razones que contribuyen a la devaluación social del cuidado. Sin embargo, las investigaciones recientes han demostrado que la base de la devaluación del cuidado parece estar en el concepto de ciudadanía, que excluye de este estatus tanto a los que proveen este servicio como a quienes lo demandan. Glenn (2000) desarrolla esta tesis argumentado que, por un lado, el concepto de “ciudadano” involucra la dicotomía “público-privado”, relegando lo privado no sólo al margen del mundo público sino también en oposición a él. En este contexto, el trabajo de cuidado realizado en la esfera privada queda fuera de la sociedad y la ciudadanía. Por otro lado, el concepto de ciudadanía involucra una dicotomía entre “dependencia” y “autonomía” del sujeto, asociando la ciudadanía al sujeto autónomo que toma opciones de manera libre en el mercado y en la arena política. Esta dicotomía incide negativamente en la devaluación del cuidado por cuanto aquellos que necesitan ser cuidados por otro quedan al margen del estatus de ciudadano. Glenn sostiene que, históricamente, los proveedores de cuidado en las familias no han sido reconocidos 3 como agentes de contribución pública como sí sucede con quienes reciben una remuneración por brindar este tipo de servicios. Probablemente porque el trabajador pagado es independiente y puede ejercer ciudadanía, siguiendo la lógica argumentativa anterior. En el caso de los proveedores de cuidado pagados, la devaluación se expresa en la baja remuneración que reciben por su trabajo, lo que se traduce igualmente en una mayor dependencia respecto de otros trabajadores. En el modelo clásico de los Estados del Bienestar, este fenómeno se sustenta y reproduce en el predominio del modelo de familia patriarcal como modelo dominante, a través del cual se extienden los beneficios y subsidios para el cuidado familiar. Es decir, se asume la figura de un hombre proveedor, sostenedor de una familia dependiente que incluye a una esposa, hijos y eventualmente otras personas. Es el sostenedor quien recibe el beneficio, y no directamente el cuidador. Esto sucede especialmente en los casos en que se supone a la familia como el ámbito donde el cuidado es proporcionado. Glenn se refiere, en este caso, al escaso estatus social del cuidador y la persona cuidada, que deriva en la devaluación del cuidado como una devaluación dual. En síntesis, el cuidado es devaluado, en primer lugar, al estar asociado con un trabajo femenino, en función del rol primario que se le atribuye a las mujeres como cuidadoras de sus parientes en la esfera familiar, y porque este trabajo involucra una dimensión afectiva en la interacción. Junto con ello, los proveedores de cuidado pagados perciben una menor remuneración en relación con la remuneración recibida por otros tipos de trabajo, probablemente porque se interpreta que este rol es una extensión del trabajo realizado por las mujeres en el hogar. En consecuencia, los proveedores de cuidado gozan de un bajo reconocimiento social, especialmente cuando se trata de mujeres. Pero al mismo tiempo, no hay que olvidar el bajo estatus social atribuido a las personas necesitadas de cuidado. El concepto de ciudadanía excluye tanto a cuidadores como a personas cuidadas por su mayor dependencia respecto de otros grupos y porque los servicios de cuidado se realizan de manera significativa en la esfera doméstica. 4 El cuidado como bien público. Bajo la premisa de que todo trabajo debiera implicar un beneficio para alguien -o de lo contrario no debiera ser realizado-, se analiza el cuidado como una actividad que produce bienes públicos (England, 2005). Desde esta perspectiva, se ha podido identificar como el trabajo de cuidado, tanto pagado como no pagado, produce más beneficios indirectos que cualquier otro tipo de trabajo. Siguiendo una lógica economicista, el bien público es un beneficio del cual no se excluye a las personas que no pagan por él. La visión neoclásica reconoce que el retorno social de estos beneficios es mayor que el retorno privado, lo cual justifica el argumento de la necesidad de la provisión por parte del Estado de ciertos servicios. El argumento consiste en que el trabajo de cuidado incrementa las capacidades y destrezas de los sujetos receptores, tanto cognitivas como valóricas, normativas y de habilidades, y que el desarrollo de estas capacidades beneficiará no sólo al receptor del cuidado, sino a otros con quienes éste entre en contacto. En definitiva, el trabajo de cuidado contribuye al desarrollo de las personas, y ese desarrollo traerá beneficios generales posteriores, más allá de los recibidos por la propia persona. La autora interpreta el bien público como un incremento del capital social y por ende un generador de mayor confianza social, aunque la evidencia empírica de esta perspectiva teórica es indirecta. Como una de las evidencias indirectas puede considerarse el bajo nivel de remuneración atribuido al trabajo del cuidado. La baja remuneración se explicaría por la dificultad de cuantificar el capital generado por el trabajo de cuidado, y en este sentido el bajo pago refleja lo difuso del capital producido. Como se puede observar, esta argumentación se distancia de la explicación proporcionada por la perspectiva del sesgo de género anteriormente desarrollada, que explica el bajo pago del trabajo de cuidado por estar asociado con un trabajo esencialmente femenino. La dimensión ética y práctica del cuidado. La dimensión ética del trabajo de cuidar (caring about) se refiere a los pensamientos y sentimientos involucrados en la actividad, incluyendo conocimiento y atenciones, 5 acerca de la responsabilidad de satisfacer las necesidades de otros. Existe también una dimensión práctica (caring for) del trabajo de cuidado que se refiere a las diversas actividades de proveer cuidado para satisfacer las necesidades de bienestar de otras personas. Estas actividades involucran cuidado físico, emocional y diversos tipos de servicio directo. Dentro de la definición del cuidado como una práctica, tres características son destacables. La primera es que todas las personas necesitan cuidados, no sólo aquellas incapaces de cuidarse a sí mismas (como los niños, ancianos, discapacitados o enfermos). En este sentido, aunque ciertos sujetos parezcan “independientes” (capaces de proveerse cuidado a sí mismos), igualmente y a menudo necesitan de otros para actividades como “calentarse la comida”, “contactarse físicamente”, o “ser comprendidos”. La diferencia es que el “adulto independiente” no pierde el sentido de su independencia si cuenta con los recursos (económicos o sociales) para disponer del cuidado de los otros hacia él. La segunda característica es que el cuidado en su dimensión práctica es visto como “crear una relación”, relación que constituye una interdependencia entre quien da y quien recibe el cuidado. En este sentido, también el que recibe el cuidado tiene poder sobre la relación (no sólo quien lo otorga). Incluso, puede tener más poder sobre el proveedor si cuenta con un mayor estatus o si ha pagado por el servicio. La tercera característica del cuidado como una práctica es que el cuidado puede ser organizado de una variedad de formas. Puede ser proporcionado en el hogar o en una institución, de manera individual o colectiva, y como un trabajo pagado o no pagado. Pero también puede ser “fragmentado”, y proporcionado por agentes del mundo privado y público al mismo tiempo (Glenn, 2000). Sin embargo, el modelo por excelencia de la relación de cuidado es aquel proporcionado por la madre a los hijos, modelo en el cual predomina la idea de un trabajo “natural”. El cuidado y la acción de cuidar están estrechamente relacionados, por un lado, con la satisfacción que puede proporcionarle a la persona cuidadora el hecho de satisfacer las necesidades de otros; y por otro, con el sentimiento de amor involucrado en esa acción. La mayor parte de los conflictos micro y macrosociales referidos al trabajo de cuidar 6 tienen que ver con la dificultad de definir el cuidado como un trabajo (pagado y regulado), en tanto se relaciona con una acción afectiva que muchas veces complejiza las relaciones contractuales. En el marco de esta discusión aparece la ética del cuidado para referirse a la importancia de la dimensión relacional, de los sentimientos y de las confianzas involucradas en el trabajo de cuidado. Se desarrolla así una corriente de investigaciones, fundamentalmente norteamericanas, encabezadas por Nancy Chodorow (1976) y Carol Gilligan (1982). Estos trabajos parten del supuesto del carácter sexuado del concepto del care, lo que deriva en la conclusión de la existencia de una ética del care, componente de la identidad de las mujeres. La ética del cuidado aparecería como contrapuesta a la ética de la racionalidad, propia de las actividades del mercado en las que el amor y las emociones características de la primera, no tendrían cabida. Joan Tronto (1993), citado en Cockburn (2005), sostiene que la ética del cuidado se diferencia de una ética de los derechos porque a) una ética del cuidado envuelve conceptos morales diferentes: enfatiza la responsabilidad y las relaciones más que reglas y derechos; b) se convoca en situaciones concretas, en lugar de ser abstracta e informal; y c) puede ser descrita como una actividad o acción moral, más que como principios a seguir. Cockburn concluye que la ética del cuidado, al enfatizar la interdependencia de los sujetos (es decir, considerar siempre a los sujetos en relación) ofrece una nueva perspectiva para el debate acerca de la ciudadanía y los derechos de las personas dependientes. Letablier (2007) llega a una conclusión similar sobre el aporte de esta corriente. La ética del cuidado no solo ha reactivado la parte de las emociones involucradas en el trabajo de cuidados a las personas. Ha conseguido al mismo tiempo inspirar reivindicaciones a favor del reconocimiento social de este trabajo, concretamente en forma de remuneración, expresado a través de las fórmulas de “salario familiar o maternal” y de acceso a los derechos sociales. Con ello, el cuidado ha conseguido traspasar las fronteras del debate académico para convertirse en una cuestión política clave dentro de los debates sobre la reestructuración de los sistemas de protección social. 7 La perspectiva de los cuidadores. El punto de vista de los cuidadores se aborda, en general en la literatura anglosajona, considerando que el cuidado es proporcionado por trabajadores pagados, ya sea en la esfera pública o privada. La tesis del “prisioner of love” (Folbre, 2001) argumenta que las motivaciones intrínsecas de los trabajadores de cuidado permiten a los empleadores ofrecerles remuneraciones más bajas respecto de otros trabajos de servicio. La autora se pregunta si acaso existe una motivación altruista en el trabajo de cuidar, y si esa motivación altruista proporciona al trabajador una recompensa intrínseca. Si es así, esa recompensa intrínseca sería la que dificulta al propio trabajador demandar un mayor pago por su trabajo. Dar amor como un trabajo no es fácilmente abordable en una relación contractual. El factor emocional, dice England (2005), pone a los trabajadores en una posición vulnerable porque los desalienta a demandar remuneraciones más altas o cambios en las condiciones laborales, porque ello puede tener efectos adversos para los beneficiarios de su trabajo. En palabras de la autora, los trabajadores son prisioneros de sus emociones, más aún si se considera que el trabajo de cuidar cultiva el amor mediante la experiencia de proporcionar cuidado. Por otro lado, el fenómeno más preocupante es el denominado fenómeno de la “commodification” o mercantilización de la emoción, toda vez que el trabajo de cuidar se realiza en el contexto del mercado, regulado por un contrato y, por ende, a cambio de remuneración (England, 2005). Los perjuicios emocionales de las personas trabajadoras que tienen lugar cuando estos venden servicios que involucran una dimensión personal, como es la emoción, puede derivar en fenómenos de alienación respecto de sus verdaderos sentimientos. Hoschild (1983) se refiere a este problema como aquel fenómeno en que los sujetos deben “actuar” emociones hasta llegar a sentirlas. La cuestión central es el efecto que el pago tiene sobre la emoción, o la dimensión afectiva del trabajo de cuidar. El lazo afectivo que une a las personas cuidadas y a sus cuidadores influye positivamente en la relación y en los resultados del trabajo, por eso resulta inquietante su mercantilización. Meyer (2000 en Misra, 2003) destaca que este problema exista solamente en una sociedad que devalúa el trabajo de cuidado y en 8 general aquellas ocupaciones que involucran afecto, porque estos sentimientos están asociados con lo femenino. Por su parte, Glenn (2000) asegura que la burocratización del cuidado tiende a estandarizar el trabajo e imponer reglas impersonales en la relación entre el proveedor y el receptor de cuidado. Si bien esto puede perturbar la relación, debe tenerse en cuenta que al mismo tiempo puede proporcionar protección a la persona cuidada y resguardar sus derechos, por cuanto regula un tipo de relación que puede llegar a ser abusiva o violenta. En este sentido, lo que destaca realmente es la tensión que produce el pago y la regulación de este trabajo en la relación proveedor/receptor de cuidado. Finalmente, hay quienes rechazan la contraposición entre el mercado y las intrínsecas motivaciones del trabajo de cuidar, argumentando en contra de las visiones dicotómicas referidas anteriormente. England recoge este argumento en el enfoque “love and money”, descartando la dicotomización que a menudo se hace de los dominios del amor y del autointerés. Algunas economistas feministas han sostenido que el cuidado es genuino solamente si resiste la mercantilización del sentimiento comprometido y aceptan (Held, 2002) que el cuidado pueda ser proporcionado en el mercado, pero reconociendo que el verdadero valor de cuidar sólo está a salvo en la esfera privada. Por su parte, Zelizer (2002 b, en England, 2005) responde a estos argumentos diciendo que cada cultura norma el modo específico en que el dinero y el sentimiento se combinan en un tipo particular de relación. Nelson (2004 en England, 2005), por otro lado, sostiene que, a pesar de lo que afirman tanto la teoría económica clásica como la teoría marxista, ya sea en la esfera privada como en el mercado los trabajadores, se pueden combinar el amor y el dinero. En definitiva, estas autoras suponen que la dicotomización es una construcción teórica que no tiene comprobación empírica. Respecto a este punto se llega a la conclusión de que las motivaciones “extrínsecas” al trabajo de cuidado que representan un cierto “control” sobre el trabajo tenderán a reducir la motivación “intrínseca”, mientras que aquella motivación “extrínseca” que es vista como un “reconocimiento”, aumenta la motivación inicial. 9 Buchbinder, M. et al. (2006) encontraron que en el caso de los estudios enfocados en los centros de cuidado infantil en la experiencia de los proveedores de cuidado se encuentra la marginación y frecuentemente baja recompensa por el trabajo realizado, lo que crea en ellos fuertes tensiones referentes al sentido de su rol. Rutman (1996) explica que esta tensión puede darse porque las actividades de los proveedores de cuidado son ilimitadas, y porque su trabajo se sitúa en un complejo de relaciones en el cual ciertas dimensiones de la labor de cuidar quedan invisibilizadas (como veíamos, la dimensión afectiva y la motivación intrínseca de cuidar). En ocasiones, la dimensión emocional del trabajo de cuidar es reconocida por los trabajadores como la que más recompensa el trabajo, y al mismo tiempo la que más desafía al cuidador, experimentándose sentimientos de gratificación y frustración al mismo tiempo. La feminización de las migraciones y la devaluación del cuidado: cadenas globales de cuidado, hogares y maternidad transnacional. Las investigaciones recientes han demostrado que los cuidados y la crisis que en la actualidad atraviesan están en la base de la migración de las mujeres. Tanto en los flujos migratorios sur-norte como en los sur-sur, la crisis de los cuidados en destino -España y Chile son ejemplo de ello- aumenta la demanda de trabajo, mientras que la crisis de reproducción social en origen favorece el aumento de la oferta de trabajo femenina disponible para realizar este tipo de labores al migrar. Como resultado, en la actualidad la migración deviene en un eje transversal en los debates sobre la organización social de los cuidados, la devaluación de esta actividad y el avance hacia regímenes de cuidados justos (Pérez, 2009). La feminización de las migraciones contemporáneas ha conseguido visibilizar problemas estructurales de las sociedades de destino, poniendo en evidencia los supuestos y mecanismos sobre las que se sostienen la reproducción social de nuestras sociedades actuales, así como las desigualdades de género que están a su base. La externalización del trabajo de cuidado, particularmente con mujeres inmigrantes, ha generado nuevos conflictos que se relacionan, por un lado, con la transformación de la 10 relaciones sociales establecidas entre proveedores y receptores de cuidado, y por otro, con los sistemas que sostienen estos servicios, que generalmente reproducen estructuras de inequidad y discriminación, tanto para las trabajadoras como para las personas necesitadas de cuidado. Sin embargo, se ha demostrado que la contribución de las mujeres ha sido crucial en la resolución del déficit de los cuidados, especialmente de aquellas mujeres procedentes de países latinoamericanos (Orozco, 2007; IMSERSO, 1995 y 2005). Las llamadas cadenas globales de cuidado son consideradas en la actualidad como uno de los fenómenos más paradigmáticos del actual proceso de feminización de las migraciones (Orozco, 2007). Este concepto ha permitido problematizar una de las estrategias de resolución de la crisis de los cuidados a través del reemplazo, entre las propias mujeres, en las tareas afectivas y de cuidado personal. Se les ha identificado además como una causa estructural de las desigualdades de género, convirtiéndose así en un aspecto estratégico dentro de la investigación social al permitir analizar la dinámica organizadora de la globalización y la forma en que opera la dimensión de género. En términos más descriptivos, este concepto remite a la cadena donde la mujer autóctona es sustituida por la inmigrante y esta última por otras mujeres (abuelas, hermanas, suegras, etc.) que quedan a cargo de sus hijos y dependientes en el país de origen. “Son cadenas de dimensiones transnacionales que se conforman con el objetivo de sostener cotidianamente la vida, y en las que los hogares se transfieren trabajos de cuidados de unos a otros en base a ejes de poder, entre los que cabe destacar el género, la etnia, la clase social, y el lugar de procedencia” (Orozco, 2007: 3). Como características esenciales de las cadenas globales de cuidado se puede encontrar la presencia diferencial de hombres y mujeres, por cuanto los hombres tienden a ser sujetos beneficiarios y las mujeres protagonistas activas de la responsabilidad del cuidado. Parreñas (2001) ha evidenciado cómo el desarrollo de estas corrientes migratorias lideradas por mujeres y la consiguiente conformación de hogares transnacionales es una respuesta, entre otros fenómenos, a la crisis de los cuidados. Muchas de estas mujeres son ahora pioneras de la cadena migratoria. Son las llamadas 11 jefas de hogares transnacionales, que empiezan a ser objeto de interés de la producción científica. La contribución a la producción social de los hogares transnacionales liderados por mujeres ha suscitado un creciente interés científico por el estudio de las remesas desde una perspectiva de género. Comienzan a encontrarse evidencias de la existencia de un patrón diferenciado entre hombres y mujeres en el envío de remesas. Estos estudios han demostrado además que con la migración femenina se desencadenan un conjunto de transformaciones. Gran parte de ellas tienen lugar en los hogares de origen de estas mujeres (hogares transnacionales), a partir de la redistribución de los trabajos de cuidados de sus propios familiares, hijos, padres, etc., que se produce tras la partida de quien solía realizar habitualmente estas tareas. Son reordenamientos que no necesariamente se producen cuando es el hombre quien migra. Se forman así los llamados hogares transnacionales, en los que “la gestión del bienestar familiar adquiere dimensiones que superan las fronteras de los países” (Pérez, 2009: 10). La gestión del bienestar familiar que realiza particularmente la mujer inmigrante ha sido posible gracias a la conformación de las mencionadas cadenas globales de cuidado, que suponen la creación de espacios transnacionales de cuidado que permiten mantener los nexos y responsabilidades familiares sin que medie contacto físico. Por su parte, la extensión y forma de las cadenas dependen de la distribución intrafamiliar de los cuidados, así como de otros factores tales como la existencia de servicios públicos de cuidados, el peso del sector empresarial, las políticas migratorias, la regulación del empleo doméstico, etc. De esta forma, las cadenas conectan múltiples modalidades de cuidados –formales, informales- en diversos escenarios -el mercado, lo doméstico, instituciones públicas o privadas sin ánimo de lucro, etc. Como resultado de las migraciones femeninas, la gestión de los cuidados, ahora de carácter global, se realiza por encima de las fronteras. Ello contribuye a moldear los llamados modos transnacionales de ser, configurando lo que se ha denominado maternidad transnacional. Esto implica que a las madres migrantes se les plantea en forma inevitable una construcción alternativa del significado de la maternidad (Hondagneau-Sotelo y Ávila, 2003). El problema radica en que esta noción posee supuestos que operan, al menos en apariencia, en contra de la tradicional imagen de 12 maternidad. Ser madres transnacionales significa abandonar, de algún modo, la creencia de que son las madres biológicas quienes deben encargarse del cuidado de los hijos y “estar con ellos”. En consecuencia, la maternidad transnacional estaría representando un desafío para la representación histórico-cultural de la maternidad Hondagneau-Sotelo y Ávila (2003). La investigación sobre hogares transnacionales ha identificado los efectos negativos de la maternidad transnacional. En las madres migrantes transnacionales se repiten los sentimientos de ansiedad, pérdida y soledad que experimentan tras dejar a sus hijos en el país de origen, especialmente cuando les toca hacerse cargo del cuidado de niños en el país de destino (Hondagneu-Sotelo y Ávila, 1997; Parreñas, 2002; Oso, 1998 y 2008; Cienfuegos, 2008). Aparece también en las madres transnacionales el tabú del abandono, dada la dificultad de delegar el cuidado emocional y los sentimientos de culpa que acarrea esta decisión (Parreñas, 2001; Cienfuegos, 2008). Junto con estas problemáticas, los estudios han comenzado a mostrar las secuelas que, tanto en la salud física como mental de las madres, produce el proceso migratorio -nostalgia, dolor, angustia, depresiones- (Solé y Parrella, 2004; Cienfuegos, 2008). En resumen, al relacionar la crisis de los cuidados con la feminización de las migraciones se facilita colocar a los cuidados (dimensión usualmente oculta de la economía) y las relaciones de género en el centro del análisis. Los cuidados no son solo una base invisible del sostenimiento y reproducción de nuestras sociedades, sino también, una fuente importante de desigualdades. A pesar de los avances conseguidos por la investigación social será necesario continuar profundizando el debate, transversalizando la atención a la migración en los análisis sobre la organización social de los cuidados, al tiempo que se transversalice la atención a los cuidados en los debates sobre el impacto de las migraciones en el desarrollo. II. Propuesta metodológica para estudiar la crisis del cuidado y su relación con la feminización de las migraciones. Tomando en consideración la discusión antes planteada, el diseño metodológico de la investigación parte de la hipótesis de que la importación de mano de obra inmigrante 13 fundamentalmente femenina ha sido una estrategia de resolución a la crisis del cuidado de personas dependientes que ha contribuido a disminuir el déficit de esta actividad, pero que no la resuelve en forma definitiva. La externalización del trabajo de cuidado, particularmente con mujeres inmigrantes, genera nuevos conflictos relacionados, por un lado, con la transformación de la relaciones sociales establecidas entre proveedores y receptores de cuidado, y por otro, con los sistemas que sostienen estos servicios, que generalmente reproducen estructuras de inequidad y discriminación, tanto para las cuidadoras como para las personas necesitadas de cuidado. Estos procesos varían en su impacto, dependiendo de las características de los sistemas de protección social, en particular de la participación del Estado en la asunción de competencias cuidadoras. Para responder las preguntas del estudio se ha seleccionado una metodología cualitativa a través de la cual se pretende obtener información y antecedentes, desde la perspectiva de los sujetos involucrados (mujeres inmigrantes que cuidan remuneradamente, empleadores y personas dependientes) sobre el sentido subjetivo asociado a la experiencia del trabajo de cuidado delegado en personas inmigrantes. A partir de esta información podremos comprender y analizar los procedimientos que los sujetos emplean para construir y actualizar el significado común que otorgan tanto a la experiencia migratoria como al trabajo de cuidado, develando con ello cómo influye la experiencia y condición migratoria en la provisión de cuidado informal y si ésta se manifiesta diferenciadamente en cada flujo migratorio (sur-norte y sur-sur). En concreto, a través de las entrevistas se podrá conocer la perspectiva de los sujetos involucrados en la relación social de cuidado –cuidadores, receptores directos de cuidado y empleadores-, indagando en las motivaciones, tensiones y conflictos que se generan en la realización y recepción de este trabajo, así como en los problemas de integración social resultantes. A partir de la utilización de las entrevistas en profundidad, el estudio se ha planteado conseguir los siguientes objetivos. 14 Conocer, comparativamente, cuál es el impacto de la feminización de los procesos migratorios en la provisión de cuidado a partir del estudio de las consecuencias que tiene la delegación de esta actividad sobre: a) las mujeres inmigrantes (peruanas y ecuatorianas que emigran hacia España y Chile para ejercer tareas remuneradas de cuidado en el sector informal). b) los hogares de los países que importan mano de obra para la reproducción social –España y Chile-. c) las personas dependientes que son cuidadas por mujeres inmigrantes ecuatorianas y peruanas tanto en España como en Chile. Analizar las valoraciones que otorgan al cuidado informal los sujetos implicados en la relación social de cuidado –cuidadores, personas dependientes, empleadores- y cómo influye la experiencia y condición migratoria en la provisión de este servicio y si ésta se manifiesta diferenciadamente en cada flujo migratorio. La operacionalización metodológica del estudio contempla 5 áreas fenoménicas. A continuación se enumeran y describen brevemente en su contenido. Con posterioridad, se desagregan dichas áreas en sus respectivas dimensiones e indicadores. I. Proyecto migratorio y trabajo de cuidado: pretende indagar en la estrecha relación entre feminización de las migraciones y crisis del cuidado, abordando específicamente las expectativas –individuales y familiares- asociadas al proyecto migratorio. Considera además el tipo de participación de la familia en la decisión y concreción del proyecto migratorio, tomando como base la tesis de que la migración se ha convertido en una estrategia de sobrevivencia económica familiar. Por último, también contempla conocer las motivaciones personales de la mujer inmigrante – previas a la emigración y en la sociedad de llegada- para insertarse en el ámbito del trabajo de cuidado. II. Estrategias de resolución del cuidado de las personas dependientes en: a) los hogares que importan mano de obra inmigrante para la reproducción social y b) los hogares (de destino o transnacionales) de las cuidadoras inmigrantes: A 15 III. Experiencia migratoria e inserción laboral en el trabajo de cuidado: En esta dimensión se pretende conocer la forma en que la experiencia del trabajo como cuidadora moldea e influye en la experiencia migratoria femenina de las mujeres latinoamericanas, en especial de las ecuatorianas y peruanas, y si existen diferencias en los lugares de destino al que ellas migran. Para ello, se indagará en las expectativas laborales en el lugar de destino, el itinerario de inserción laboral en relación con el trabajo de cuidado, la experiencia y formación en el trabajo de cuidadora, las ventajas y desventajas de este tipo de trabajo al ser realizado por una mujer inmigrante, así como las proyecciones laborales en el trabajo de cuidado. IV. Valoración de las Condiciones Laborales de las mujeres inmigrantes que trabajan en el cuidado de personas dependientes. percepciones sobre el trabajo de cuidado, ventajas y desventajas de este tipo de labores, condiciones de trabajo, medidas de conciliación trabajo-familia (transnacional), derechos y deberes involucrados en la relación social de cuidado, existencia de redes sociales de apoyo. V. Valoración del trabajo de cuidado realizado por mujeres inmigrantes. A través de esta dimensión se pretende recoger información acerca de la forma en que los distintos grupos de personas dependientes, así como los empleadores perciben a las mujeres migrantes en su rol de cuidadoras, las habilidades o rasgos específicos que 16 17 BIBLIOGRAFIA Acosta, E., Perticara M., Ramos, C. (2007): “Oferta Laboral Femenina y Cuidado Infantil”, en Desafíos al Desarrollo de Chile: Elementos para el Diálogo de Políticas, BID, Santiago de Chile. Acosta, E., Setién, M. (2010, en imprenta): “La gestión de la crisis de los cuidados y su relación con la feminización de las migraciones. Análisis comparativo de los modelos de España y Chile”, En Revista Alternativas. Cuadernos de Trabajo Social, Estado de Bienestar y cuidados: entre el modelo familista, la institucionalización y la desnacionalización del cuidado, No. 17. Anthias, F. & Lazaridis, G. (Eds.) (2000): Gender and Migration in Southern Europe. Women on the move, Berg, Oxford, NY. Castles, S. y Miller, M. (2004): La Era de la migración. Movimientos Internacionales de población en el mundo moderno. Universidad Autónoma de Zacatecas, México. Cienfuegos, J. (forthcoming 2010): “Migrant mothers and divided homes: perceptions of immigrant peruvian women about motherhood”, en Journal of Comparative Family Studies, Special issue on Transnational Families in the South, University of Calgary, Canadá. Cordero-Guzman H. R, Smith, R. C. Y Grosfoguel, R. (2001): Migration, Transnationalization, and Race in a Changing, Temple University Press, New York. Escrivá, María Ángeles, (2004): “Formas y motivos de la acción transnacional. Vinculaciones de los peruanos con el país de origen”, en Migración y desarrollo: estudios sobre remesas y otras prácticas transnacionales, Consejo superior de investigaciones científicas (CSIC), Vol. 1, Córdoba, España. Escrivá, María Ángeles (2004): “Securing care and welfare of dependants transnationally: peruvians and spaniards in Spain”, Working Paper number WP404, Oxford Institute of Ageing. Escrivá, María Ángeles (2005): “Peruanos en España. ¿De migrantes a ciudadanos?”, en El Quinto suyo: Transnacionalidad y Formaciones Diaspóricas en la Migración Peruana, Instituto de Estudios Peruanos, Lima. Glenn, Evelyn N. (2000): “Creating a caring society”, Contemporary Sociology, Vol. 29, Issue 1. Glick Schiller, N., Bash, L., y Santón Blanc, C. eds. (1992): Towards a Transnacional perspective on migration, New York Academy of Science, New York. Guarnizo, Luis (1997): “The emergence of a transnational social formation and the mirage of return among Dominican transmigrants”, En Identities 4: 281-322. 18 Hondagneu-Sotelo, P. (2001): Doméstica: Immigrant Workers Cleaning and Caring in the Shadows of Affluence, University of California Press, Berkeley & Los Angeles, 284 pp. Hondagneu-Sotelo, P. y Avila, E. (2003): “’I’m here but I’m there’. The meanings of Latinas transnational motherhood”, En Hondagneu-Sotelo, P. (Ed.). Gender and U.S. migration: contemporary trends, University of California Press. IMSERSO (1995): Cuidados en la vejez. El apoyo informal, Madrid. IMSERSO (2005): Cuidado a la dependencia e inmigración. Informe de Resultados, Colección de Estudios, Serie Dependencia, Madrid. Levitt, Peggy (2001): The Transnacional Villagers, University of California Press, Berkley and Los Angeles, California Martínez, Jorge (2003): El encanto de los datos. Sociodemografía de la inmigración en Chile según el Censo de 2002, CEPAL, Santiago de Chile. Martínez, Raquel (2008): “Envejecimiento, mercado laboral e inmigración”, en Revista del Instituto de Estudios Económicos, No. 2-3 Mora, Claudia (2008a): “Globalización, Género y Migraciones”, En Revista Polis, Vol. 7, No. 20, Stgo. de Chile. Mora, Claudia (2008b): “The Peruvian community in Chile as a response to discrimination and exclusion”, Peace Review. Special issue on citizenship and social justice, Vol. 20, no. 3, Fall, Canadá. Núñez, Lorena y Stefoni, Carolina (2004): “Migrantes andinos en Chile: ¿Transnacionales o sobrevivientes? En Anuario Chile 2003-2004. Los nuevos escenarios (inter) nacionales. Santiago, FLACSO-Chile OIM (2004): Estudio de caracterización sociodemográfica de la migración Argentina en Chile. Santiago de Chile. Orozco, Amaia (2007): Cadenas globales de cuidado, Documento de trabajo 2, INSTRAW, United Nations. Oso, L. (2007): “Inmigración, Desarrollo y Estrategias de movilidad social”, En Revista Española de Desarrollo y Cooperación, Nº 19. Oso, L. (2008): “Migración, género y hogares transnacionales”, en Joaquín García Roca y Joan Lacomba (coord.), La inmigración en la sociedad española: una radiografía multidisciplinar, Ediciones Bellaterra. 19 Parreñas, Rachel (2001): “Transgressing the nation-state: the partial citizenship and “Imagined (global) community” of migrants filipinas domestic workers”, Signs, Vol. 26, no. 4, Summer. Parrella, S. y Samper, S. (2008). “Las estrategias de conciliación del ámbito laboral y familiar de las mujeres de origen inmigrante”, en Joaquín García Roca y Joan Lacomba (coord.), La inmigración en la sociedad española: una radiografía multidisciplinar, Ediciones Bellaterra. Pautassi, Laura (2008): “Nuevos desafíos para el abordaje del cuidado desde el enfoque de derechos”, en Arriagada, I., Futuro de las familias y desafíos para las políticas, Serie Seminarios y Conferencias No. 52, CEPAL, Stgo. de Chile. Pedone, C. (2004): Tú siempre jalas a los tuyos. Las cadenas y las redes migratorias de las familias ecuatorianas hacia España, Tesis Doctoral, Universidad Autónoma de Barcelona. Pérez Orozco, A. (2007): Cadenas globales de cuidado, Documento de trabajo 2, INSTRAW. Pérez Orozco, A. (2009): Miradas globales a la organización social de los cuidados en tiempos de crisis I: ¿qué está ocurriendo?, Serie Género, Migración y Desarrollo, Documento de Trabajo No. 5, INSTRAW. Portes, Guarnizo y Landolt, coord. (2003): La globalización desde abajo: Transnacionalismo inmigrante y desarrollo. La Experiencia de Estados Unidos y América Latina, FLACSO, México. Portes, Alejandro (2003): “Convergencias teóricas y evidencias empíricas en el estudio del transnacionalismo de los inmigrantes”, En Vervotec y Wind, J. (comp.). International Migration Review, Número especial Levitt. Transnacional Migration: Internacional Perspectives. Sassen, S. (2003): Los espectros de la globalización, Fondo cultura económica, Argentina. Solé, C. y Parrella, S. (2004): Discursos sobre la maternidad transnacional de las mujeres de origen latinoamericano residentes en Barcelona, Ponencia presentada al IV Congreso sobre la Inmigración en España, Girona, noviembre. Sørensen, N. (2004): “Globalización, género y migración transnacional. El caso de la diáspora dominicana” En: Escrivá y Ribas (editoras) Migración y Desarrollo, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Córdoba, España. Sørensen, N. y Guarnizo, L. (2005) “La vida de la familia transnacional a través del Atlántico: la experiencia de la población colombiana y dominicana migrante en Europa”, En Puntos de Vista, No. 9 Género y Transnacionalismo. Stefoni, Carolina (2002): Inmigración peruana en Chile. Una oportunidad a la integración, FLACSO, Stgo. de Chile. 20 Stefoni, Carolina (2002): “Mujeres inmigrantes peruanas en Chile”, en Papeles de Población, No. 33, Universidad Autónoma del Estado de México. Stefoni, Carolina (2008): “Migración, género y servicio doméstico. Mujeres peruanas en Chile”, en Mora, C. y Valenzuela, M. E., (ed.): Trabajo doméstico y equidad de género en Latinoamérica: desafíos para el trabajo decente, OIT, Santiago de Chile. Tobío, Constanza y Díaz, Magdalena (2003): Las mujeres inmigrantes y la conciliación de la vida familiar y profesional, Dirección General de la Mujer, Consejería de trabajo, Comunidad de Madrid. Torres, Julio Alberto (2006): “Libro Blanco para las personas en situación de dependencia en España”, Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, No. 60, Madrid. Vicente, Trinidad y Setién, María Luisa, (2005): “Modelos migratorios femeninos”, en Julia González y María Luisa Setién (eds.), Diversidad migratoria. Distintos protagonistas, diferentes contextos, Universidad de Deusto, Bilbao. Wall, Karin and Sao, José, (2003): Immigrant families, work and social care. A qualitative comparison of care arrangement in Finland, Italy, the U.K, France and Protugal, SOCCARE PROJECT, Worpackage 4, Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. 21