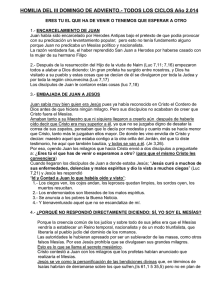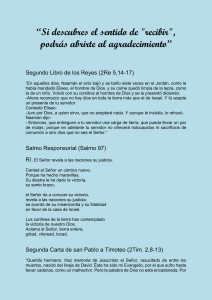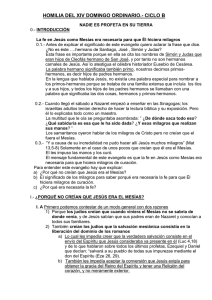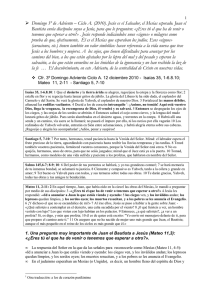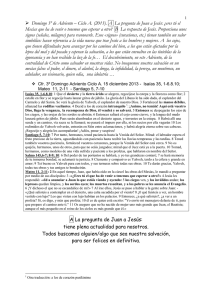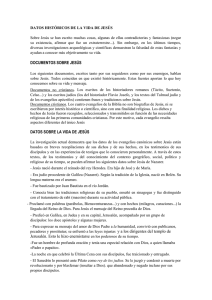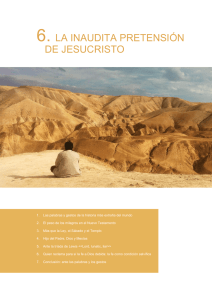DELEGACIÓN EPISCOPAL DE FAMILIA Y VIDA DE ZARAGOZA
Anuncio
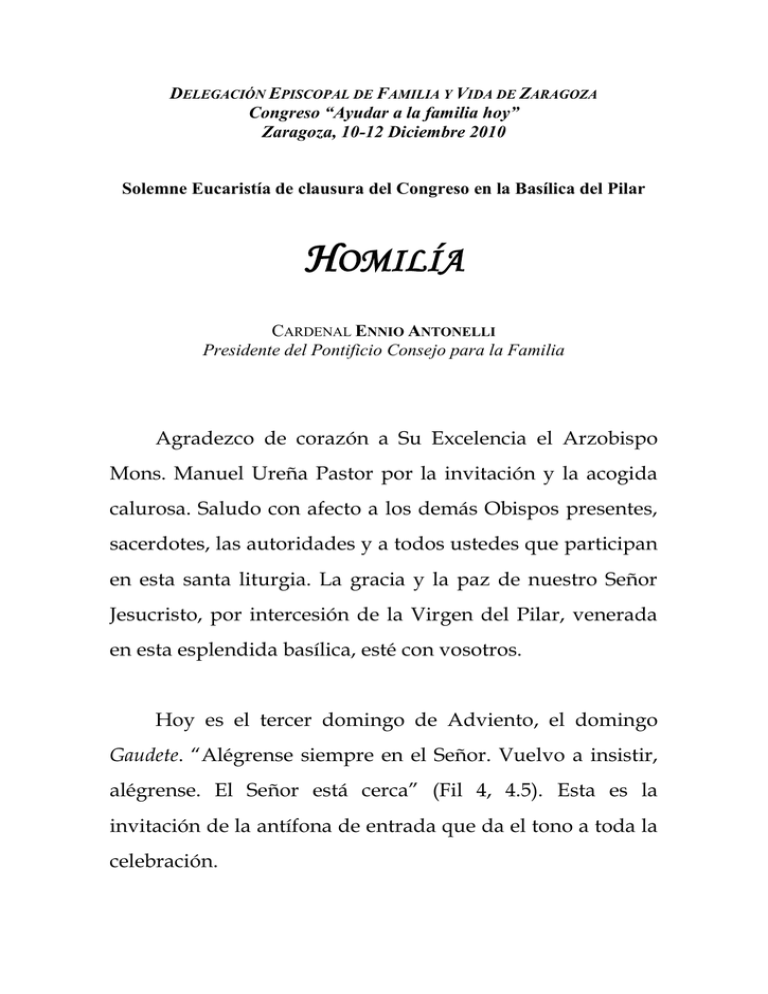
DELEGACIÓN EPISCOPAL DE FAMILIA Y VIDA DE ZARAGOZA Congreso “Ayudar a la familia hoy” Zaragoza, 10-12 Diciembre 2010 Solemne Eucaristía de clausura del Congreso en la Basílica del Pilar HOMILÍA CARDENAL ENNIO ANTONELLI Presidente del Pontificio Consejo para la Familia Agradezco de corazón a Su Excelencia el Arzobispo Mons. Manuel Ureña Pastor por la invitación y la acogida calurosa. Saludo con afecto a los demás Obispos presentes, sacerdotes, las autoridades y a todos ustedes que participan en esta santa liturgia. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo, por intercesión de la Virgen del Pilar, venerada en esta esplendida basílica, esté con vosotros. Hoy es el tercer domingo de Adviento, el domingo Gaudete. “Alégrense siempre en el Señor. Vuelvo a insistir, alégrense. El Señor está cerca” (Fil 4, 4.5). Esta es la invitación de la antífona de entrada que da el tono a toda la celebración. El profeta Isaías en la primera lectura llama a alegrarse hasta en el desierto, lugar de desolación y de muerte, porque Dios lo transformará en una tierra de floreciente vegetación como las colinas y las llanuras junto al mar, el Líbano, el Carmelo y el Sarión: “¡Regocíjese el desierto y la tierra reseca, alégrese y florezca la estepa!... Le ha sido dada la gloria del Líbano, el esplendor del Carmelo y del Sarión” (Is 35, 1.2). Isaías llama a festejar a todos los oprimidos por la desgracia, porque Dios salvador cambiará radicalmente la condición humana. “Se abrirán los ojos de los ciegos y se destaparán los oídos de los sordos; entonces el tullido saltará como un ciervo y la lengua de los mudos gritará de júbilo” (Is 35, 5-6). Después Jesús en el Evangelio declara de ser “Aquel que debe venir”, el Mesías, mostrando con los hechos concretos que la profecía de Isaías comienza a realizarse: “Id a contar a Juan lo que han visto y oído: los ciegos ven, los paralíticos caminan, los leprosos son purificados y los sordos oyen, los muertos resucitan, la Buena Noticia es anunciada a los pobres. ¡Y feliz aquel para quien yo no sea motivo de escándalo!” (Lc 7, 22-23). Jesús invita a observar sus milagros que están estrictamente relacionados con su predicación. Él está siempre en camino, infatigable, por las ciudades y pueblos de Galilea, “proclamando la Buena Noticia del Reino y curando todas las enfermedades y dolencias de la gente” (Mt 4, 23). La predicación y los milagros atestiguan e inician la nueva venida salvífica de Dios en la historia a través de Jesús. En su Persona, Dios se hace nuestro Rey y viene a vencer el pecado, la enfermedad, la muerte y toda forma de mal, para dar al hombre la salvación integral, espiritual, corpórea, social y cósmica. Su mensaje se centra sobre el Reino de Dios, y sus milagros, nos dejan vislumbrar la presencia del Reino; son signos transparentes, porque manifiestan una fuerza benévola y misericordiosa, libradora y dispensadora de vida. Por otra parte, se trata sólo de un inicio, de una pequeña semilla que encontrará cumplimento solamente en el más allá de la historia, en la eternidad. El Mesías no se impone con la fuerza, no sana a todos los enfermos, no elimina el sufrimiento o la muerte, no da la riqueza y el bienestar, no realiza todos nuestros deseos. No es el Mesías dominador, sino el Mesías siervo, manso y humilde que carga sobre sí el peso de los pecados y el sufrimiento de los hombres e invita a seguirlo por la vía de la cruz. Un Mesías distinto de como los hombres y el mismo Juan Bautista esperaban. Por esto Él exclama: “¡Y feliz aquel para quien yo no sea motivo de escándalo!” (Mt 11, 6). Sus milagros no obligan a creer. No bastan por ellos mismos para suscitar la fe. Es necesaria también la atracción interior por parte del Padre (Jn 6,44) y la rectitud de la conciencia. Sin embargo los milagros ayudan a creer de forma razonable, en cuanto, como reconoce el Concilio Vaticano I, son objetivamente “signos ciertos de la divina revelación” (Dei Filius, 3; DS 3009). Lo sugiere el mismo Jesús: “Crean en las obras, aunque no me crean a mí. Así reconocerán y sabrán que el Padre está en mí y yo en el Padre” (Jn 10, 38). Estas obras de la potencia salvífica y de amor misericordioso no se circunscriben al tiempo breve de la vida pública de Jesús, sino que están destinadas a continuar de igual modo después de su muerte y resurrección, como signos que Jesús está vivo en la gloria del Padre y permanece con nosotros en la historia como nuestro Señor y Salvador. “Les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago, y aún mayores, porque yo me voy al Padre” (Jn 14, 12). De hecho en toda época, desde los inicios de la Iglesia hasta nuestros días, continúan dándose en nombre de Jesús “curaciones, signos y prodigios” (Hechos, 4, 30). Uno de los más impresionantes, “el milagro de los milagros”, ocurrió precisamente aquí en Aragón el 29 de marzo de 1640 (mil seis ciento cuarenta) a través de la intercesión de Nuestra Señora La Virgen del Pilar, venerada desde siglos en esta Basílica: en el pueblecito de Calanda, a un joven campesino se le restituyó instantáneamente la pierna derecha amputada dos años antes y sepultada en el cementerio del Hospital Real de Nuestra Señora de Gracia. Agradezcamos a Dios por estos signos que nos ayudan a creer y contribuyen a hacer razonable nuestra fe. Pero aún más, debemos agradecerle el don de los santos innumerables, extraordinarios y ordinarios que Él suscita en la Iglesia. Los cristianos santos son signos de la presencia de Cristo más persuasivos que los milagros. En los santos, afirma el Concilio Vaticano II, “Dios manifiesta a los hombres en forma viva su presencia y su rostro” (LG, 50). La belleza del amor cristiano es un reflejo de la belleza de Dios mismo, que es amor. Jesucristo ha querido a la Iglesia como luz del mundo, ciudad sobre el monte, luz sobre el candelabro, sal de la tierra (cfr. Mt 5, 13-14), como su cuerpo (cfr. 1 Cor 12, 27), como su expresión visible, para continuar manifestando su presencia en la historia y atraer hacia sí a los hombres y prepararlos para la salvación eterna, también a aquellos que durante su existencia terrena no han llegado a la plena adhesión. Ha querido la Iglesia, como sacramento universal de salvación, para cooperar con Él en la salvación de todos los hombres. Y nosotros los creyentes cooperamos con Él en la medida en la cual acogemos en la fe su amor gratuito y misericordioso, lo hacemos nuestro y lo manifestamos en el amor recíproco y hacia todos, mediante la relación con los demás, en los acontecimientos, en el sufrimiento y en la alegría. En cada cristiano que ama es Cristo mismo el que ama porque ninguno es capaz de amor por sí solo sin la gracia del Espíritu Santo que es don de Cristo. Los hombres no podrían creer en Cristo y no podrían tomar en serio su Evangelio si no encontrasen los signos de su presencia. Especialmente hoy tienen necesidad de encontrarlo y de cualquier forma verlo. “Los hombres de nuestro tiempo –observa Juan Pablo II- quizás no siempre conscientemente, piden a los creyentes de hoy no sólo hablar de Cristo, sino en cierto modo hacérselo ver” (NMI, 16). Se puede ver a Cristo en los milagros; pero más aun se lo puede ver en los santos, no sólo en aquellos heroicos y extraordinarios, sino también en aquellos ordinarios que tiende a la santidad como “alto grado de la vida cristiana ordinaria” (NMI, 31) y no se contentan con “una vida mediocre, vivida según una ética minimalista y una religiosidad superficial” (ibid.). Hoy más que nunca se precisan falta cristianos ejemplares, de familias cristianas unidas, de comunidades eclesiales fervorosas. Para solventar la crisis de la familia, que es una crisis del matrimonio, de la natalidad y de la educación, que se traduce en una disgregación y cansancio de la sociedad, la misión pastoral más importante es formar en cada parroquia núcleos de familias que sean evangelio vivido. Para evangelizar nuestro mundo secularizado y los pueblos que ignoran nuestra fe, es más necesaria la autenticidad de la vida cristiana que el número de los cristianos. Es a través de los pocos, que muchos vienen interpelados y pueden orientarse a la vida eterna, aunque si en esta tierra no alcanzan a inserirse plenamente en la Iglesia. Lo que cuenta más es que existan hogueras encendidas que iluminen y caliente la noche. Que la Pilarica nos acompañe en este tiempo de Adviento y nos conduzca a acoger a su Hijo, ya inminente, en nuestro corazón para nacer de nuevo a la vida de Dios.