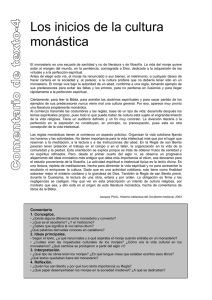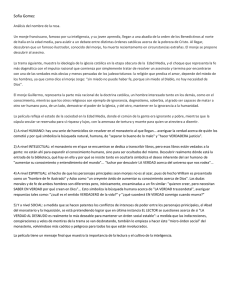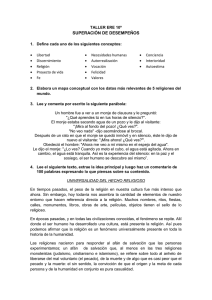VIDA CONTEMPLATIVA CISTERCIENSE
Anuncio

VIDA CONTEMPLATIVA CISTERCIENSE INTRODUCCION: UN HECHO Y SU SECRETO Salí del Padre y vine al mundo. Ahora dejo el mundo y voy al Padre (Jn 16, 28) Se llega al monasterio por distintos motivos. Puede ser debido al comentario de algún amigo, o por algo que se leyó alguna vez sobre la vida de los monjes, o porque uno busca realmente una vida más plena. La primera impresión es de paz. ¿De dónde les viene a los monjes esta paz? ¿Cuál es el secreto de esta vida? Y ¿cómo explicarla, cuando parece ser algo del pasado y tan extraño a la sociedad actual? Francamente, los argumentos que se suelen aducir para responder a tales preguntas son muchas veces insatisfactorios y engañosos, debido a que se los fundamenta en razones de utilidad. Por el contrario, lo que interesa destacar acerca del Císter es su diferencia con respecto al mundo. El contrasentido aparente del monasterio a los ojos del mundo es lo que le confiere su verdadera razón de ser. En un mundo de ruido, confusión y conflicto, es necesario que haya lugares como éstos de silencio, disciplina interior y paz; no la paz de la comodidad, sino la de la claridad interior y del amor basado en el seguimiento total de Cristo. En realidad, el monje no pregunta tanto el porqué de su vida. Lo intuye de una manera simple y directa en la Persona de Cristo. No espera «librarse de problemas», pues sabe por experiencia que la misma fe cristiana implica una cierta angustia y es una manera de confrontar e integrar el sufrimiento interior, no una fórmula mágica para hacer desaparecer todos los problemas. Tampoco es por aventuras espirituales extraordinarias o heroicas por lo que el monje cisterciense da sentido a su vida, sino que, a fin de cuentas, el monasterio enseña al hombre a comprender su propia medida y aceptarse como Dios lo ha hecho. En una palabra, le enseña la verdad sobre sí mismo, lo que suele llamarse la «humildad». Es cierto que el monje reza por el mundo; pero este modo de justificar el sentido de su vida sugiere una especie de bullicio espiritual que es muy ajeno al espíritu monástico. El monje no ofrece al Señor muchas oraciones y luego mira hacia el mundo y cuenta las conversiones que debieran resultar. La vida monástica no es “cuantitativa”. Lo que importa no es el número de oraciones, ni la multitud de prácticas ascéticas, ni el ascenso a varios “grados de santidad”. Lo que cuenta es no contar y no ser tenido en consideración, desaparecer para dar lugar al amor de Cristo. “El amor –dice san Bernardo- no busca su justificación fuera de sí mismo. El amor es suficiente en sí mismo, es agradable en sí mismo y para sí mismo. Es amor es su propio mérito, su propia recompensa, no busca una causa fuera de sí ni otro resultado que el amor mismo. El fruto del amor es el amor”. Y agrega que la razón de este carácter autosuficiente del amor es que viene de Dios como su origen y vuelve a Él como su fin, porque Dios mismo es Amor. Por consiguiente, la existencia aparentemente gratuita del cisterciense está centrada en el sentido más hondo del mundo y en el valor más trascendental: amar la verdad por sí misma; abandonar todo para escucharla en su fuente, la Palabra de Dios; dejar que esta Palabra repercuta en las diversas dimensiones de la vida humana, para que todo el ser del hombre sea asumido en Jesús, la Palabra hecha carne, y por Él conducido al Padre. El monje sirve a sus hermanos precisamente en cuanto sale del mundo con Cristo y va al Padre. Las presentes páginas están escritas a modo de meditación sobre lo que se puede llamar con franqueza «el secreto de la vida monástica». Es decir, tratan de penetrar el significado interior de algo que está esencialmente oculto, una realidad espiritual que elude una explicación clara. Enfrentarse con el secreto de la vocación monástica y asirse a la misma es una experiencia profunda. Es un don; un don no otorgado a muchos, pero que tiene una historia a la vez antigua y moderna. Desde los primeros años del cristianismo, en efecto, siempre ha habido discípulos de Jesucristo que se reunían en grupos, más o menos apartados de los pueblos y ciudades, para escuchar mejor la Palabra de Dios y vivirla más plenamente. En el siglo VI, san Benito redactó una regla para tales comunidades, que los monjes han tomado como interpretación práctica del Evangelio. En estos últimos años del siglo xx, lejos de ser una cosa del pasado, la vida monacal sigue siendo un hecho religioso ineludible. Ciertos hombres se encuentran inexplicablemente atraídos a ella y el árbol monástico está lleno de vida joven, desarrollándose en nuevas formas. Sin embargo, el que entra, aunque abandone la sociedad para vivir una vida diferente de la del hombre común de nuestro tiempo, lleva inevitablemente al monasterio las complicaciones, los problemas y las debilidades del hombre contemporáneo, junto con sus cualidades y aspiraciones. Ninguna comunidad monástica puede evitar estar afectada por tal hecho. Cada monasterio tiene un carácter muy propio. La «personalidad» de cada comunidad es una manifestación especial del Misterio de Cristo y del espíritu de la Orden monástica. Ésta es la razón por la cual los monjes se consideran ante todo miembros de una comunidad particular aun antes que miembros de una Orden. Así el monje cisterciense será siempre un hermano del monasterio donde hizo su promesa solemne de estabilidad, y puede ser que no vea en toda su vida otro monasterio de la Orden. Al entrar alguien en la vida cisterciense, su propósito es vivir y morir en ese único lugar elegido, en esa comunidad única, con sus gracias, ventajas, problemas y limitaciones especiales. Si llega a ser un perfecto discípulo de Cristo –es decir, un santo–, su santidad será la de aquel que ha encontrado a Cristo en una comunidad particular y en un momento particular de la historia. Estas páginas son un testimonio, a veces confuso e imperfecto, de la realidad de tal experiencia. Basándonos en algunos textos bíblicos y de los Padres del monacato cristiano, reflexionaremos juntos sobre lo más fundamental de una comunidad cisterciense. I. SOLEDAD QUE DESPIERTA. El Señor dijo a Abram: “Deja tu país, a los de tu raza y a la familia de tu padre, y anda a la tierra que yo te mostraré. Camina en mi presencia y trata de ser perfecto. Yo confirmaré mi alianza entre tú y yo, y te daré una descendencia muy numerosa”. (Gn 12, 1 y 17, 1-2). ¡Levantémonos, por fin! La Escritura nos urge: “Ya es hora de despertar”. Con los ojos abiertos a la luz que nos diviniza, con los oídos atentos, escuchemos lo que cada día nos exhorta la voz divina: “Si hoy oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones». Y también: «El que tiene oídos para oír, escuche lo que el Espíritu dice a las Iglesias». Y ¿qué nos dice? «Venid, hijos, escuchadme; os enseñaré el temor del Señor». «Corred mientras tenéis la luz de la vida para que las tinieblas de la muerte no os envuelvan». El Señor, buscando un obrero entre la multitud, todavía insiste: «¿Quién es el hombre que quiere la vida?» (Regla de San Benito). Como muchos hombres, el monje ama la vida. Él reconoce que Jesús es esta vida, y corre con todo su corazón hacia Él. Jesús lo llama al «desierto» o a la «soledad»; es decir, a la tierra que es desconocida para él y poco frecuentada por otros hombres. Su viaje al desierto es una respuesta positiva a la llamada de Dios, llamada inexplicable, que sólo puede ser verificada en la fe y la sabiduría espiritual de la Iglesia. El monje deja la sociedad para vivir en fidelidad a la alianza misteriosa y personal entre él y Dios, alianza pactada con la sangre de Cristo, asumida en el bautismo y confirmada por su propia vocación y por sus votos. En la soledad, el monje se despierta a la verdad, porque en alguna medida ha experimentado que el caos de codicia, violencia, ambición y lujuria que el Nuevo Testamento llama «el mundo» (1Jn 2, 16), es el reino de la mentira. Es un lugar de confusión y de falsedad donde el espíritu está esclavizado y donde no se puede aprender con facilidad los caminos de Dios. El corazón del monje no escapa de esta esclavitud. En la soledad y el silencio, todo su desorden interior sube a la superficie, desaparecen los falsos amores, crece la libertad espiritual y, poco a poco, se restablece la armonía de corazón, con sus exigencias y condiciones necesarias. Jesús en el desierto bendijo y consagró esta vida de soledad y silencio. Por eso, para la persona que ha abrazado tal vida, ella no constituye una ruptura de comunión con el mundo, sino que, por el contrario, se vuelve una forma especial de presencia entre los hombres. En efecto, los sacrificios del desierto lo son en una nueva relación con el universo entero, gracias a la nueva interioridad que despierta en él, por la que encuentra que Cristo habita realmente en su corazón por la fe, más allá de sus sentimientos y sus gustos. No todos los que experimentan el deseo ardiente de vivir con Jesús en el desierto o de «escuchar lo que el Espíritu dice a las Iglesias» son, por ese mismo hecho, llamados a la vida monástica. Por el contrario, su salida del mundo no sería una experiencia de apertura y enriquecimiento. Para ellos están las muchas formas de vida religiosa que incorporan elementos de soledad dentro de un marco de estrecho contacto con la sociedad. No obstante, queda en pie el hecho de que existen hombres realmente llamados a abandonar sus hogares, apartarse de las ciudades humanas, dejar las formas más activas de evangelización, para vivir aparte, consagrados a la meditación silenciosa y a la oración litúrgica, al trabajo manual, la soledad, la disciplina corporal, mental y espiritual. Más aún, la seriedad total de la vocación monástica podría perderse, si nos olvidáramos de la urgencia que frecuentemente impulsa al monje a salir de la sociedad. Sucede a menudo que los mismos monjes vacilan al hablar sobre este aspecto de su vocación. No quieren parecer como hostiles al mundo, porque piensan que es necesario reconocer la bondad que hay en él y pasar por alto lo malo. En esto tienen una cierta razón. Es un problema delicado. El monje lo puede solucionar únicamente si valora al mundo a la luz de Cristo y no a la luz de la evaluación que el mundo tiene de sí mismo, la cual es completamente engañosa. En esta encrucijada de valores, en la que todo hombre de buena voluntad se encuentra tarde o temprano, el monje juzga a la sociedad actual mediante una opción a la vez revolucionaria y pacífica, que las presentes páginas tratan de describir. La palabra tradicional para indicar esta opción en profundidad es «conversión», una conversión total, un cambio de estructuras vivenciales, mentales y hasta afectivas, para que el Espíritu de Cristo reine en el corazón humano y en todo el pueblo de Dios. El monje siente la necesidad de salir de la sociedad envuelta por las tinieblas de la muerte, no para descansar, sino para realizar esta conversión o, mejor dicho, para permitir que el Espíritu, que renueva día tras día a su Iglesia, la realice en él. En consecuencia, aunque el monje debe ser aquel cuyos ojos estén completamente abiertos al misterio del mal, también debe estar más dispuesto aún a contemplar la bondad de Dios en la muerte y resurrección de Jesús. Esto implica, a su vez, un conocimiento profundo del bien que existe en el mundo, el cual es creación de Dios, y en los corazones de los hombres, todos los cuales están hechos a imagen de Dios, redimidos por Jesús y llamados por él a la luz de la verdad y a la unión con él en el amor. El monje no pide que Dios tolere simplemente el mal o lo pase por alto, sino que enfrenta el valor de la vida resucitada de Cristo con la iniquidad del mundo. Ésta es la perspectiva de la esperanza cristiana, que cree que el mal, por grande que sea, es vencido por la verdad y la bondad, las cuales pueden parecer de poca fuerza, pero en realidad no están sujetas a limitaciones cuantitativas. Pero, hay que pagar un precio. Si el monje debe ser, como Abraham, un hombre de fe, no se le permite simplemente establecerse en un nuevo dominio y desarrollar una nueva clase de sociedad para sí mismo, y allí asentarse para una existencia plácida y autocomplaciente. Paz, orden y virtud deben caracterizar siempre la vida de la familia monástica. Pero, también hay sacrificio. Así como Dios exigió de Abraham una docilidad que prefiguró la obediencia de Cristo hasta la muerte (Fil 2, 8), se le exige también al monje que corone su renunciamiento al mundo por una renuncia mucho más difícil: la del propio yo. Esta autorrenuncia se efectúa en primer lugar por la vida de los votos monásticos, especialmente por la obediencia; pero el sacrificio del yo se consume sobre todo en el secreto fuego de la tribulación interior. Ésta es la prueba real del monje que algún día le será requerida y lo despertará verdaderamente. Pero nadie puede predecir exactamente cuándo el fuego será encendido por el Señor. Puede ser que la prueba comience en toda su intensidad solamente al llevar el monje muchos años en el monasterio. No siempre el sacrificio es comprendido por el mismo monje, ni por aquellos que viven. con él. Su sentido está escondido en el corazón de Cristo. Lo que importa es estar dispuesto a ofrecer todo, aun lo más querido, si Dios lo pide. Sólo así se pueden apreciar las palabras de Juan XXIII acerca de la vida contemplativa en el Císter: “La lglesia, al paso que aprecia bastante el apostolado externo, tan necesario en nuestros tiempos; sin embargo, atribuye la más grande importancia a la vida dedicada a la contemplación, y precisamente en esta época demasiado empeñada en acentuado activismo. Pues el verdadero apostolado consiste en la participación en la obra de la salvación de Cristo, cosa que no puede realizarse sin un intenso espíritu de oración y sacrificio. El Salvador liberó al mundo, esclavo del pecado, especialmente con su oración al Padre y sacrificándose a sí mismo; por esto el que se esfuerza por revivir este aspecto íntimo de la misión de Cristo, aunque no se dedique a ninguna acción externa, también ejercita el apostolado de una manera excelente”. «Dar lugar» al reinado de Cristo es el significado verdadero de toda renuncia monástica. Pero aunque a veces se la pinta en términos dramáticos, por regla general no tiene nada de dramático. De hecho, aquellos cuya sensibilidad insiste en hacer una tragedia de todo lo que les ocurre, no pueden durar mucho en un monasterio. En la vida monástica se puede hallar una paz y un desapego que no son experimentados ni como dichosos, ni como amargos. Son tranquilos, pacientes y en cierto sentido indiferentes. Porque la paz real de la renuncia monástica es a un mismo tiempo normal y más allá del alcance del sentimiento. Es algo que no se puede conocer antes que uno abandone cualquier intento de pesarlo o medirlo. Llega a ser evidente únicamente en la medida en que uno olvida sus propios deseos y no busca agradarse a sí mismo, sino al Señor. Entonces se descubre que Jesús es el secreto de la soledad. II. COMUNIDAD CONTEMPLATIVA. Las moradas de los monjes en las colinas eran como santuarios llenos de coros divinos, cantando con la esperanza de la vida futura, trabajando para dar limosnas y preservando el amor y la armonía entre sí. Y en realidad, era como ver un país aparte, una tierra de misericordia y justicia (San Atanasio de Alejandría, Vida de san Antonio). Lo que verdaderamente transforma el mundo no es tanto el testimonio singular de un cristiano, por más santo que sea; lo que cambia al mundo es el testimonio de una comunidad que vive de la Palabra, se nutre en la Eucaristía y testifica su servicio en la caridad. Todo lo que tenemos que hacer es formar verdaderas comunidades. Si es una comunidad que busca la oración, una comunidad que busca el servicio y una comunidad que vive en la alegría y en la esperanza, es comunidad cristiana. Yo creo que son señales infalibles de una auténtica comunidad cristiana. Una comunidad que busca la interioridad, la oración, la contemplación, una comunidad que siente necesidad de orar. Comunidades, en una palabra, que siguen creyendo en la eficacia transformadora del Evangelio; concretamente, comunidades que se sienten enamoradas de Jesús. A lo largo de los siglos, la llamada a abandonar la sociedad y vivir en un desierto físico o espiritual se ha expresado en formas variadas. En los primeros días del monacato, había algunos monjes que adoptaban simplemente una vida errabunda en el desierto, sin morada fija. Otros vivían completamente solos, como ermitaños. Con el tiempo, descubrieron que se necesitaba cierta forma de vida social e institucional para dar estabilidad y orden. De esta forma se afianzó la vida común o cenobítica, en la cual la misma comunidad estaba ubicada en el yermo, o por lo menos alejada de cualquier ciudad, y en la cual los hermanos preservaban un ambiente de oración por medio del silencio entre ellos mismos. Esta combinación de soledad y comunidad concilió las ventajas de la vida apartada con las de la vida social. El monje no disfrutaba únicamente del silencio y de la libertad frente a las tareas distrayentes de la actividad mundana, sino también tenía el apoyo y el aliento de la caridad fraternal. Podía olvidarse de sí mismo en el servicio de los demás, trabajar por el bien común de la comunidad monástica y alimentar a los pobres. Se beneficiaba de la obediencia y la dirección espiritual, y lo ayudaba el buen ejemplo de los demás. Ante todo, podía participar en la oración litúrgica comunitaria en la cual Cristo, el Señor y Salvador, estaba presente en medio de la asamblea monástica ofreciendo el sacrificio de alabanza y acción de gracias en los misterios de nuestra fe celebrados por los hermanos. En la vida comunitaria no se procuraba solamente que el hermano buscara su propia salvación o un tipo individualista de contemplación, sino que la misma comunidad era un sagrado lugar de encuentro entre Dios y el hombre. Aquí el monje se abría a la acción del Espíritu que lo unía íntimamente con sus hermanos y recibía la fortaleza necesaria para continuar la contienda solitaria e interior a la cual Jesús lo había llamado. Los monjes cistercienses se han dedicado desde el siglo XII a esta vida contemplativa en comunidad, sin perder de vista ni la nota de soledad ni el hecho de que forman un solo Cuerpo en Cristo resucitado. Lo que le ayuda al cisterciense a permanecer en cierta medida solitario, aun estando entre sus hermanos, es ante todo el silencio. Luego el trabajo manual en el campo o en los talleres tiene algo de solitario y de oración, además de ser el medio por el que el monje se autoabastece. De este modo también se mantiene libre de los múltiples contactos con el mundo exterior. Además, raras veces deja su monasterio, y lo hace únicamente por razones serias. Así la unión fraterna en la vida comunitaria monástica no es el simple resultado de la sociabilidad natural, sino que es un fruto del Espíritu Santo, un carisma sobrenatural otorgado por Cristo resucitado para bien de todo su pueblo. Por lo tanto, debe considerárselo como completamente distinto de la cordialidad de una comunión natural, que es buena en su propia esfera. Las amistades del monje dependen de su sensibilidad respecto al fin hacia el que se orienta toda la comunidad monástica: la gloria de Dios y la unión con él. Por consiguiente, aunque los valores humanos y la sinceridad de la amistad juegan un papel importante en la vida cisterciense, la vida de la familia monástica no debe tender a ser un simple substituto del cariño del hogar natural, al cual el monje ha renunciado. En todo caso, la alegría de la vida en el Císter proviene de la entrega generosa a la tarea espiritual común de alabanza y trabajo, y a la búsqueda en común de «edificar» la Iglesia en la verdad. La vocación del monje no es la de «encontrar» cómodamente en el monasterio un ideal monástico ya realizado, que hace suyo con un mínimo de dificultades. El monaquismo es algo que cada generación de monjes está llamada a «construir» y tal vez a «reconstruir». De esta manera, nunca se logra completamente el ideal y nadie tiene derecho a sentirse amargado o defraudado porque no lo encuentre realizado en su comunidad. Cada hermano debe a su comunidad el esfuerzo de ayudar o «edificar» a sus hermanos, trabajando con ellos para preservar y mejorar la vida contemplativa que comparten y por la cual han renunciado al mundo. Su alegría está basada, en última instancia, en la verdad y sinceridad con que se entregan a Cristo que vive entre ellos. Cuando esta verdad está viva en sus corazones, la comunidad monástica es fervorosa y alegre. Como lo enseña san Bernardo, el cisterciense debe buscar primero la verdad en sí mismo y en su hermano antes de poder encontrarla en Dios. El monje encuentra la verdad de Cristo en sí mismo por la humildad con que reconoce su propia pecaminosidad y sus propias limitaciones. Encuentra esta verdad en su hermano no juzgando sus pecados, sino identificándose con su hermano, poniéndose en su lugar, respetando el hecho de que el hermano es una persona diferente, con distintas necesidades y con una tarea distinta a realizar dentro de la labor única y común a todos. San Bernardo dice: «La vida del alma es la verdad, y la captación del alma es el amor. Por eso no puedo explicar en qué modo se puede decir que uno esté vivo, por lo menos en nuestra vida comunitaria, si no ama a aquellos entre los cuales vive». Por lo tanto, el amor del monje por su hermano debe ser realista, compasivo y comprensivo. Un idealismo intolerante, que se impacienta ante cada falta, acusando y condenando siempre a los otros, es una debilidad encontrada frecuentemente en los monasterios. Tal actitud demanda la compasión y comprensión de aquellos cuyo amor es más profundo. La vida común no impide al monje vivir en cierto modo como un solitario, sino que lo protege contra los peligros del egoísmo y de la introversión. De este modo purifica y profundiza la verdadera gracia de la soledad, que es paradójica, pues aumenta con la caridad. Ya en el siglo IV Evagrio indicaba esta paradoja, al decir: «El monje es aquel que está separado de todos y unido a todos». La comunidad contemplativa abre los corazones de sus miembros a una comunidad más amplia y universal. Un cartujo moderno, anónimo, explica este fenómeno: “La vocación del monje lo obliga a vivir apartado del mundo, pero se encuentra en el corazón mismo de aquello que es más íntimo a cada hombre, su hermano. Está en comunicación viviente con las aspiraciones esenciales que Dios ha colocado como semillas en su criatura. La razón de ser del monje está identificada con la razón de ser que está en todo hombre». La vocación cisterciense está construida así en una aparente contradicción. Cuanto más ame el hermano a Dios, más estará unido en una forma silenciosa y oculta a cada miembro del Pueblo de Dios. La pureza del amor que lo atrae a la soledad para ir con Jesús al Padre, le abre el corazón al amor y comprensión de su prójimo. Pero el monje no expresa esta unión por medio de la charlatanería o la conversación exterior, sino que está unido, por su amor y oración, al ser más propio, íntimo y secreto de todo hombre. Este hecho aparentemente extraño tiene una sola explicación: el monje no está unido a Dios y a los hombres por una comunicación natural o por expresiones humanas de afecto, por buenas que sean, sino por un único Amor que ha nacido en las profundidades de Dios mismo y se nos ha dado en la Persona del Espíritu Santo. Es el Espíritu quien causa la secreta fecundidad de la comunidad monástica. Una consecuencia de esta acción oculta del Espíritu en su Iglesia es que, para ayudar a otros, el monje no debe tratar de desempeñar actividades que no son propias de su estado. Tanto como le sea posible, debe buscar adentrarse más en su propia vocación silenciosa y oculta. Su oración, su renuncia, su amor contemplativo y lleno de esperanza son su aporte más efectivo a la Iglesia. Es cierto que esta adoración contemplativa se realiza ya en el corazón del mundo por los miles de hombres y mujeres entregados a una vida de fe y oración en medio de su trabajo diario. La oración de estas personas es de grandísimo valor a los ojos de Dios y para la extensión de su Reino. «Ellos verán a Dios» (Mt 5,8). Fe activa y fe contemplativa son mutuamente necesarias, no sólo en la vida total de la Iglesia, sino también en la vida de cada cristiano. Todos somos llamados a ser contemplativos con Cristo, el gran Contemplativo. Pero también es verdad que en la historia del Pueblo de Dios siempre aparecen lugares fuertes de oración donde se excluyen finalidades secundarias para dar una preeminencia más total al don contemplativo, mediante un estilo de vida ordenado a su desarrollo. Esto se debe al hecho de que la gracia contemplativa, común a toda la Iglesia y activa de alguna manera en el corazón de todo hombre, tiende a hacer girar la existencia humana en torno suyo. Así, sin la fidelidad del monje a su disciplina constante de humildad, soledad y caridad contemplativas y sin una comunidad estable y organizada para expresar en alma y cuerpo estos valores evangélicos el don general de oración, que el Espíritu otorga a su Pueblo, se iría debilitando, como lo demuestra la experiencia de muchos siglos. El carisma monástico de oración y disciplina comunitarias es absolutamente necesario para el bienestar de la Iglesia entera: para su apostolado y para su oración. Dicho esto, es verdad que a veces Dios puede pedir, como una excepción a la norma general, un apostolado especial y más exterior de parte de algún miembro de una comunidad contemplativa. Sin embargo, la vocación monástica no puede ser entendida en este sentido. El modo más efectivo en que el monje participa en la actividad evangelizadora de la Iglesia es ser, en toda su plenitud, el que está llamado a ser: un hombre de silencio y de oración, que ha seguido a Jesús al desierto y allí se queda con sus hermanos. Sólo así cumplirá esa misión profética de la vida monacal que consiste en mostrar visiblemente o por lo menos sugerir, algo de aquello hacia lo cual tiende toda vida humana: la vocación final y única para todos de unión con Dios en el amor. La experiencia ha demostrado que incrédulos o católicos no practicantes, que no sienten más que desprecio y desconfianza por el mensaje de apóstoles activos, pueden encontrarse extrañamente conmovidos por el espectáculo de una comunidad de monjes silenciosos, quienes han optado por vivir al margen de la sociedad y muestran que el ser humano puede encontrar una nueva plenitud espiritual al vivir así no prestando atención a las modas de la sociedad, ni a sus placeres efímeros o intereses superficiales, sino orando por las necesidades profundas y frecuentemente trágicas que la afligen. III. RENOVACIÓN. «Hermanos, los atletas se privan de todo, y lo hacen para obtener una corona que se marchita; nosotros, en cambio, por una corona incorruptible. Así, yo corro, pero no sin saber a dónde; peleo, no como quien da golpes en el aire. Al contrario, castigo mi cuerpo, y lo someto a esclavitud, no sea que después de haber predicado a los demás, yo mismo quede descalificado. (1Cor 9, 25-27). “No juzgues los preceptos del Señor como fábulas, sino deja tu corazón ser siempre solícito con ellos. No permitas que ninguna adversidad del mundo aparte tu alma de los preceptos y mandamientos de Dios o de aquel amor que está en Jesucristo nuestro Señor, ni que la continua buena suerte te infle, sino en ambos casos sé moderado. Cualquier cosa que se te ordene en nombre de la religión, acéptala sin reserva y obedece. Y aun si fuera más allá de tus fuerzas, no la menosprecies o evites, sino explica con toda honestidad la razón de tu incapacidad a aquel que te la mandó, de manera que aquello que era pesado para ti, pueda ser aligerado por la moderación de él y tú puedas estar libre del vicio de contradicción. No busques de los hombres recompensa de tu paciencia para que en el futuro puedas recibir una recompensa eterna del Señor eterno… Corramos, entonces, hacia él y unámonos en su Amor, amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El que ama a su prójimo, es llamado hijo de Dios; el que por el contrario lo odia, es proclamado hijo del demonio. Aquel que ama a su hermano, tiene su corazón tranquilo; pero el que lo odia, está rodeado por una gran tormenta (San Basilio, Admonición a un hijo espiritual). La vida monástica es esencialmente ascética. Demanda un espíritu de sacrificio y de disciplina, en especial al comienzo. Este sacrificio es ante todo el trabajo de poner en práctica las palabras del Evangelio, porque es la fe cristiana la que da al ascetismo monástico su carácter específico como seguimiento de Cristo. El monje busca ser ante todo discípulo perfecto de Cristo. Ha renunciado a todo, no para encontrar tranquilidad interior, sino para seguir a Jesús. Hemos dejado a nuestras familias, al mundo, a la esperanza de una profesión (ver Lc 14, 26), para mejor ser sus discípulos. Es cierto que podríamos haber sido sus discípulos permaneciendo más directamente inmersos en el mundo; pero el deseo de dar a la Palabra de Dios una total atención inspira al monje a renunciar a la vida más activa y preocupada de Marta, a fin de sentarse más permanentemente a los pies de Jesús como María (Lc 10, 38-42). El monje tiene hambre de la «justicia» que se encuentra solamente en la obediencia a la Palabra de Dios (Mt 5, 6). Desea ser el amigo de Jesucristo, y en consecuencia busca conocer su voluntad en todo, para ser cabalmente obediente (Jn 14, 15. 23-24). Cree que si hace la voluntad de Cristo en todas las cosas, no sólo será agradable al Padre, sino que llegará a conocer y experimentar la presencia íntima y amante de Cristo, tanto en su propio corazón como en la hermandad monástica. «El que cumple los mandamientos que recibió de mí, ése me ama. Y el que me ama, será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él» (Jn 14, 21). La Regla de san Benito es simplemente una aplicación de los mandamientos y consejos evangélicos a la vivencia monástica. Su propósito es ayudar al hombre en su totalidad –cuerpo, alma y espíritu– a responder a la invitación y al desafío de Cristo. Para esto, ofrece un sabio conjunto de métodos espirituales, conocidos como «observancias» o «ejercicios», que corresponden fundamentalmente a diversos aspectos de la vida de Jesús. La disciplina cisterciense busca interpretar la Regla para el bien espiritual del monje en la situación concreta de hoy. En consecuencia, aunque sus normas no deben ser consideradas como mandamientos, representan sin embargo lo que es agradable al Padre, y así el discípulo las aceptará y las obedecerá con entusiasmo, porque cree que tendrán un efecto vivificante y saludable, ya que por su vocación ha sido llamado a esta forma específica de imitar a Jesús. Es en este punto donde ciertas costumbres antiguas y tradicionales plantean un problema. Si ya no tienen un significado evangélico accesible al hombre moderno, se convierten en gestos vacíos de valor formativo profundo. La renovación de la disciplina monástica implica eliminar aquellos detalles de observancia que en realidad ya no cumplen una misión educativa o santificante en la vida del monje. Por otro lado, el monje moderno tiene que evitar una excesiva impaciencia por prácticas de hondo significado que no pueden ser comprendidas sino después de un cierto entrenamiento y aplicación personal. Ésta es una de las funciones del noviciado y del período formativo posterior: asegurar que el joven monje entienda el propósito de la vida monástica y sea sensible a los valores evangélicos que subyacen tanto en sus formas externas como en las más interiores. Si el hermano se sirve de ella correctamente, la disciplina corporal le ayudará a adquirir un nuevo estilo de actuación y una sensibilidad más profunda, diferente de la que tenía antes de ser llamado al monasterio. En la vida ascética del monacato primitivo se dejaba un amplio margen a la atracción personal. Algunos monjes se dedicaban a largos ayunos u otras prácticas especiales, tales como la reclusión, la vida errabunda, el silencio total, etc. Al organizarse la vida monacal, los Padres, tanto de Oriente como de Occidente, estuvieron todos básicamente de acuerdo en los siguientes puntos: 1. El oficio de oración comunitaria debía ser relativamente breve y sencillo. Se consideraban suficientes doce Salmos para las vigilias nocturnas y menos para los oficios durante el día, a fin de establecer, por medio de la transparencia espiritual de los Salmos e himnos, un ritmo de oración a la vez pausado y cautivador. 2. El trabajo manual, que, en lo posible, debía mantenerse lo suficientemente simple como para poder combinarse con la oración interior, era un elemento clave en la vida del mon je. El hermano nunca debía quedarse ocioso, ni siquiera con el pretexto de la contemplación. Debe ganarse la vida con su trabajo. Pero, como insistía san Jerónimo, no debe trabajar con sus manos sólo para ganarse el pan, sino ante todo para el bien de su alma. 3. Aunque muchos de los primitivos monjes coptos y sirios fueran analfabetos (san Antonio, por ejemplo), no obstante, todos debían estar familiarizados con las Escrituras antes de poder emprender seriamente la vida monástica, ya que la Palabra de Dios tenía que ser el alimento principal de su espíritu en la soledad. Así, la lectura sagrada fue uno de los elementos más importantes del programa de los primeros legisladores monásticos, como san Pacomio. A la luz de la verdad revelada en Cristo, el hermano llegaba a conocerse a sí mismo, aprendía compasión hacia el prójimo, comprendía las razones para la humildad y el autodominio, lograba un aprecio del silencio, veía cada vez más claramente cómo la realidad del amor de Dios lo engloba todo. La lectura sagrada se convierte así en el método de oración típico de la espiritualidad benedictina, transformándose espontáneamente en meditación y conduciendo al monje con el tiempo a una absorción en Dios sencilla, silenciosa y contemplativa, alimentada del rumiar de la Palabra divina. 4. En los tiempos primitivos, la prudencia monástica insistía que estos tres elementos de la vida monacal –liturgia, trabajo, lectura– debían equilibrarse correctamente. No se debía permitir que uno de ellos ocupara el tiempo y las energías que con justicia correspondían a los otros. Se ha calculado que en las primeras comunidades benedictinas se dedicaban tres o cuatro horas diarias al opus Dei (oración litúrgica), tres o cuatro más a la lectio divina (lectura y estudio meditativos), siete u ocho al trabajo manual y el resto a las comidas, el descanso y otras necesidades. 5. El propósito de esta vida equilibrada era bien definido. Los primeros Padres creyeron que la moderación y el equilibrio de oración en común, lectura meditada y trabajo capacitarían a cualquier monje normal para «orar sin cesar», no en el sentido de que debería estar en constante tensión, forzándose a pronunciar fórmulas de oración, sino que en esta vida simple, equilibrada, saludable y sana no le sería difícil permanecer constantemente en presencia de Dios. Al vivir el hermano en un espíritu de fe, amor y sencillez, podría unirse a Jesús a través de todos los incidentes y deberes habituales de la jornada monástica. Con el tiempo, muchas comunidades miraron con demasiada exclusividad a la liturgia como camino de oración, y, por lo tanto, la renovación cisterciense del siglo XII hizo hincapié en el estilo primitivo de oración más sencilla e interior. 6. Era imprescindible que esta vida equilibrada, orientada a la oración, transcurriera en un ámbito de paz y silencio. En consecuencia, varias cosas eran necesarias: primero, la comunidad monástica tenía que estar separada del mundo exterior, ya sea por una especial construcción y distribución de las dependencias del monasterio, ya por la misma distancia geográfica. Los contactos entre los monjes y la gente de paso habían de limitarse rigurosamente. En segundo lugar, la pobreza material de la comunidad tenía que ser de tal índole, que los hermanos no sufriesen normalmente la angustia económica ni la necesidad de pedir limosnas, y, sin embargo, no debieran tener absolutamente nada bajo título personal. La práctica de la pobreza cenobítica era necesariamente diferente de la del ermitaño; pero ambas estaban en función de la libertad frente a la sociedad y de la perseverancia en la oración. Así también el trabajo debía ser a la vez productivo y simple, sin convertirse en un negocio de gran envergadura. Finalmente, los contactos entre los mismos hermanos tendrían que restringirse por la práctica del silencio monástico. 7. Dado que estas normas para oración comunitaria, trabajo manual, estudio, soledad, pobreza y silencio tenían que ser mantenidas por una autoridad, estaba implícito algún tipo de organización, aun para los grupos de ermitaños. A la cabeza de la hermandad monástica estaba un monje mayor, de reconocida experiencia y santidad, al cual los demás obedecían en todo, no tanto porque estuviera investido de autoridad canónica, sino porque creían que la obediencia es en sí misma un camino ascético de alto valor, que los conduciría a la santidad, al unirlos más estrechamente a Cristo en el vínculo del Espíritu de Amor, librándolos de su terca voluntad propia. Como decía uno de los primeros cistercienses, Isaac de la Estella: «¿Quieres saber por qué, tanto en nuestro trabajo como en nuestro descanso, seguimos el criterio y las órdenes de otro? Es porque al hacerlo, imitamos más totalmente a Cristo como hijos muy queridos y caminamos en el amor con que El nos amó, el cual se hizo obediente en todo por nosotros los hombres, no sólo como remedio, sino como ejemplo, para que vivamos como Él vivía en este mundo. Por naturaleza, el hombre está sujeto a Dios; el pecado lo subyugó al enemigo; la reconciliación hace que se someta a su mismo hermano y consiervo». De esta forma el carisma de la obediencia tiene un papel importante en la vida monástica: es un signo de reconciliación, un testigo del reinado de Dios, una prenda en fe de la resurrección de Cristo. Sin tal obediencia no puede haber amor profundo. Al renunciar la propia voluntad para hacer la de otro, se asientan las bases de una amistad abnegada, que es la señal por la cual todos los hombres pueden reconocer a los discípulos de Cristo (Jn 13, 35). La obediencia es también la gracia que prepara al alma del monje para la contemplación, porque se recibe la contemplación en obediencia al Espíritu Santo, y no se le puede obedecer sin haber aprendido primero a reconocer su voluntad manifestada por medio de los superiores humanos. Así otro cisterciense, san Elredo, decía: «A quienes Cristo alimenta en el espíritu (por la gracia de la oración), los hace primero obedientes en la verdad». 8. A medida que transcurrió el tiempo y para estabilizar la comunidad monástica, los monjes hacían votos formales. En su profesión el cisterciense promete obediencia, estabilidad y «conversión de vida», según la Regla de San Benito. El voto de conversión de vida es en realidad una solemne promesa de fidelidad a las prácticas esenciales de la vida monástica, entre las cuales están la pobreza y la castidad que posteriormente, en otros institutos religiosos, se convirtieron en objeto de votos separados. Pero el voto de conversión de vida abarca también todo lo característico de la vida del monje: seguimiento de Cristo, renuncias, soledad, oración y servicio fraterno. El voto especial de estabilidad añade a esto una referencia al vínculo indisoluble entre los hermanos y expresa la fidelidad de Cristo a su Iglesia: el monje promete vivir y morir en la comunidad que lo recibe en su seno el día de su profesión. Estos ocho principios esenciales permanecen invariables, no importa cuánto puedan variar las circunstancias de tiempo y espacio. Cualquier renovación monástica que se lleve a cabo en nuestra época, debe tenerlos claramente en cuenta. De lo contrario, la «reforma» de la vida monástica será únicamente su deformación. Todos aquellos que desean ser monjes, deben tomar conciencia de esto desde el comienzo. Cuando entran en la vida monástica, deben advertir los constitutivos básicos de la misma: su silencio y apartamiento de la sociedad su espíritu de oración y austeridad, su trabajo y sacrificio en servicio de los hermanos, la sencillez, humildad y escondimiento esenciales de ella. En una palabra, su naturaleza «contemplativa». En realidad, la orientación contemplativa de la vida en el Císter es la única clave para comprender los distintos aspectos de su disciplina corporal, mental y espiritual. Sin ella, nada tendría su verdadero sentido. La renovación de vida en los monasterios cistercienses del mundo entero se ha llevado a cabo durante los últimos años en base a este principio. Por otra parte, una vida orientada así a la plenitud de la oración cristiana corresponde profundamente a la sed de liberación que experimenta el hombre de nuestro tiempo y a la naturaleza contemplativa de la Iglesia, Esposa y Cuerpo de Cristo, el gran Orante. IV. CAMINO DEL SILENCIO. “Un silencio sereno lo envolvía todo, y al mediar la noche su carrera, tu Palabra omnipotente, Señor, se lanzó como guerrero invencible desde el trono real del Cielo” (Sabiduría, 18, 14-15). El silencio es el misterio del mundo venidero. El habla es el órgano del mundo presente. Muchos buscan con avidez, pero encuentran únicamente aquellos que permanecen en silencio. Todo hombre que se deleite en una multitud de palabras, aun cuando diga cosas admirables, está vacío por dentro. El silencio te iluminará en Dios y te librará de las fantasías de la ignorancia. Te unirá a Dios mismo y te dará un fruto que la lengua no puede describir. Al principio tenemos que esforzarnos para estar en silencio. Pero después, desde el seno de nuestro mismo silencio nace algo que nos atrae a un silencio aun más profundo. Que Dios te dé una experiencia de este «algo» que nace del silencio. Si lo practicas, amanecerá en ti una luz indescriptible (Isaac de Nínive). Se dice que el templo de Salomón fue edificado con piedras extraídas y labradas bajo tierra, a fin de que ningún sonido de martillo y cincel quebrara el silencio sagrado en el cual se levantaban hacia el cielo las paredes de la casa del Señor. El sentido espiritual de este silencio simbólico es el «misterio del mundo venidero». Su realización en la vida de Jesús es muchas veces pasado por alto, y sin embargo, es muy significativo: el silencio de Belén y de Nazaret, la vida oculta de trabajo manual, el sufrimiento interior de la incomprensión, las largas noches de oración con su Padre, la callada experiencia del desierto que le prepara para el silencio redentor de su Pasión y Resurrección. Gracias al silencio de Cristo, la tierra se abre a la Palabra omnipotente de Dios y el mundo venidero se hace ya presente. El monje busca entrar en esta realidad y la abraza como uno de los rasgos importantes de su vida, no como voto de silencio absoluto, sino como disciplina de un nuevo amor que lo conduce al Corazón de Cristo, a su propio corazón y al de su hermano. En estos últimos años, se ha escrito mucho sobre la trágica pérdida de silencio ocurrida en la vida del siglo veinte. La vida humana necesita una base de silencio que dé significado a las palabras. El simple fluir incesante de palabras, sonidos, imágenes y ruidos estrepitosos que atacan constantemente los sentidos del hombre de la ciudad, debe ser considerado como un problema serio. No es solamente que el volumen del ruido desgaste el equilibrio nervioso del hombre y lo enferme, sino que la sobreproducción de palabras y conceptos constituye una amenaza a su salud espiritual. De aquí la importancia de redescubrir el silencio religioso. El Concilio Vaticano II nos lo recuerda al decir que se deben mantener momentos de silencio en el culto de la Iglesia. Uno de los elementos más importantes en la liturgia es el escuchar la Palabra de Dios leída en la asamblea santa y luego participar en la respuesta colectiva. Se requiere un mínimo de silencio interior para que este acto de escucha sea efectivo, lo que implica a su vez la habilidad de abandonar las propias preocupaciones y la congestión de los pensamientos habituales, para poder abrir libremente el corazón al mensaje de Jesús que nos habla en el texto sagrado. El silencio es importantísimo para la libertad espiritual. Libertad frente a las fastidiosas demandas del mundo, de la carne y de la voz más oculta y siniestra de ese poder maléfico que nos hace cautivos de la codicia, la lujuria y la violencia. A fin de ser libres de esas fuerzas, tenemos que aprender cómo desistir de nuestro diálogo con ellas. Se trata más de una actitud que de una mera ausencia de palabras. Pablo el Diácono, al comentar la Regla de san Benito en el siglo IX, decía: «El silencio nace de la humildad y del temor de Dios… La humildad perfecciona al hombre en la serenidad del cuerpo, y la seriedad lo perfecciona en la práctica del silencio». Aquí se refiere a la seriedad como a una profunda actitud interior de gravedad y reflexión, una tranquilidad de ánimo que brota del autodominio, una sensibilidad espiritual que, al juntarse con las otras cualidades del silencio, libera al hombre de la necesidad de responder enseguida a cada llamada apasionada que puede sobrevenir desde dentro o fuera suyo. Este silencio es una «seriedad» de todo el ser, una actitud de desapego y de amistad, no una simple negación. El verdadero silencio monástico no es un comportamiento farisaico que atrae la atención sobre sí mismo, al decir: «No soy como tú». No es la necesidad tiránica de hacer valer los propios derechos, llamar la atención, reclamar satisfacciones, dar una buena impresión y «ser alguien». El verdadero silencio es una especie de sencillez y transparencia, reveladora de un hombre que es igual a cualquier otro, pero que vive en un nivel diferente y más profundo, porque es capaz de prestar atención a otras voces. Por consiguiente, es fácil ver la importancia del silencio en el ascetismo monástico tanto en las horas de mayor soledad como en los diálogos personales o comunitarios. Ambas circunstancias reclaman al monje el doble fruto de su silencio: la escucha acogedora y la liberación interior. Si quiere «hacerse extraño a la conducta del mundo», como dice san Benito, entonces el silencio es una de las principales prácticas liberadoras de las que tiene que valerse. Es una característica del mundo hacer que sus ciudadanos busquen tener éxito, causar buena impresión, ser famosos. Pero las cosas que el monje busca no pertenecen al mundo de la fama, y él no se vende de esa forma. Para él, más vale ser desconocido que famoso. Esto le da libertad para pasar por alto todo lo que sea irrelevante a la vocación que ha recibido: compartir el anonadamiento de Cristo, para poder compartir su resurrección. El monje que no goza de auténtico silencio interior, todavía está dividido por dudas y vacilaciones al experimentar un vacío de este género. No puede estar seguro de que no pierde nada al no prestar atención a lo que otros dicen, piensan y hacen. El hermano auténticamente silencioso, en cambio, no es indiferente hacia los demás, lo que sería una forma de enfermedad, pero no se preocupa por verse excluido de ciertas cosas. Tampoco desdeña los problemas sociales o políticos, pero sabe que si hay novedades en el mundo que él debe conocer, Dios y sus superiores asegurarán que las conozca. Dado que el monje cisterciense se encuentra relativamente libre de la tarea y la obligación de predicar a los demás y de ayudarlos directamente a afrontar sus dificultades, tiene esta enorme obligación de liberarse de sí mismo interiormente y escuchar la voz del Señor. Ésta no es simplemente un lujo contemplativo que la Iglesia «tolera» de mala gana; es una obligación y una misión que ella le da. Su función es semejante a la del vigía en la torre que escucha en la noche desierta noticias provenientes de otro país. Tiene que estar profundamente atento a cualquier mensaje que venga de Dios, de quien espera aprender cómo ser transformado en un hombre nuevo y cómo comunicar esta gracia secreta y poderosa al resto del pueblo. Así se explica el testimonio a favor del silencio contemplativo de parte de centenares de sacerdotes y laicos comprometidos en obras más directamente pastorales. Es significativo que uno de los hombres más santos y ardorosos en el movimiento de sacerdotes obreros en Francia atestiguara su valor. El padre Henri Perrin, jesuita, escribió durante un retiro prolongado: «En estos meses he visto cada vez con mayor certeza que puedo hacer más por nuestros jóvenes cristianos dentro del silencio de mi celda que en los fines de semana que acostumbraba dedicar a los grupos de Acción Católica». La finalidad principal del silencio monástico es preservar, como estilo permanente de vida, esta atención a otro mundo, este recuerdo de Dios que es mucho más que una simple memoria. Es una conciencia total de la presencia divina que es imposible sin el silencio, el recogimiento y un cierto apartamiento, dentro de un ambiente general de verdadero amor. Frente a la inmensidad de esta Presencia, el monje adoptará espontáneamente una actitud de quietud enamorada, que poco a poco toma posesión de toda su existencia convirtiéndola en oración. Los intercambios fraternales tienen que respetar y favorecer esta forma de oración continua. Incluso, en algunos monasterios antiguos, los días de mayor silencio eran las fiestas y los días especiales, como cuando el monje emitía sus votos, o los días entre la muerte y el entierro de un hermano, en los cuales todos se adentraban más profundamente en el secreto amor de Cristo, en las realidades últimas y el mundo venidero. La verdad es que el hombre moderno, a pesar de un cierto entusiasmo por métodos de meditación, no está tan a gusto en un silencio como éste. Muchos se sienten al comienzo replegados sobre sí mismos, desconcertados, artificiales al tener que evitar ruidos y callarse. Esto puede ser una dificultad para algunas vocaciones monásticas, y uno de los frutos de una buena formación en la vida cisterciense es saber compaginar el silencio con una comunicación fraterna sana y necesaria. Así, el que puede realmente vivir en silencio estará tranquilo y en paz en medio de otros hombres silenciosos. Amará simple y espontáneamente los momentos de mayor convivencia, como también los momentos cuando puede estar más a solas con Dios, caminando, leyendo, rezando o meditando. Aprenderá a descansar en Dios, vivir en silencio con Jesús y con María, quien, ella misma, guardaba calladamente la presencia oculta de su Hijo, meditando todo en su corazón. El ejemplo de la Virgen enseñará al monje cómo el silencio es ya una verdadera comunicación, y el hablar y el callarse son dos expresiones mutuamente necesarias de la amistad, que deben abrirlo a la fuente de toda amistad humana en la Persona de Jesús. En última instancia, el silencio del Císter no es tanto una práctica, sino una gracia, un don de Dios. Aquellos que desean este gran don, tal vez tendrán que reconocer su incapacidad natural para lograrlo por su propio esfuerzo. Deberán pedirlo humildemente en oración. También tendrán que aprender a ser dignos de este regalo sufriendo pruebas en silencio por largo tiempo. Por el sufrimiento silencioso en imitación de María, se llega a conocer el profundo gozo interior que únicamente el silencio hace accesible para el corazón que busca a Dios. V. VOCACIÓN. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor creador nuestro, porque él es nuestro Dios y nosotros su pueblo el rebaño que él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz; no endurezcáis vuestro corazón. (Salmo 94, 67). El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El guardián le abre y las ovejas escuchan su voz. Él llama a cada una por su nombre y las hace salir. Cuando ha sacado a todas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz (Jn 10, 2-4). Jesús se comparó con un pastor, al decir que sus ovejas reconocerían el sonido de su voz, lo mismo que él las reconocería a ellas. Una de las verdades básicas de la fe cristiana se expresa en esta idea de la llamada divina y la respuesta del hombre. Toda la vida cristiana está reseñada en esta vocación y respuesta que el Evangelio describe repetidas veces. Cristiano es aquel que ha escuchado la llamada de Cristo y respondido personalmente. Por tanto, no es correcto pensar que únicamente tienen «vocación» los que están en monasterios, conventos, seminarios, comunidades religiosas o casas parroquiales. Todo cristiano tiene la vocación de ser discípulo de Cristo y seguirlo. Algunos lo siguen en el matrimonio, que, a pesar de no imitar su vida célibe, participa no obstante del misterio de su presencia en el mundo (Ef 5, 25-31). Otros siguen a Jesús al vivir en castidad, pobreza, obediencia y servicio a los demás en el amor. El monje no tiene dos vocaciones, una como cristiano y otra añadida por su estado de monje. Su vocación monástica no es más que un simple desarrollo de su propia vocación cristiana, un paso más en el camino elegido personalmente para él por Jesucristo. Feliz el hombre que escucha la voz de Cristo llamándolo al silencio, a la soledad, la oración, la meditación y al estudio de su Palabra. Esta llamada para vivir apartado con Cristo y subir con él a la montaña para orar» (Lc 9, 28), es rara y especial, de manera particular en nuestros días. Pero también es muy importante para la Iglesia, y por esta causa aquellos que creen ver indicaciones de esta vocación en sí mismos o en otros, deben encarar el hecho con seriedad y hacer algo al respecto en un espíritu de oración y prudencia. La paz de la soledad y el apoyo de la comunidad contemplativa tienen un atractivo especial para mucha gente, y no es de extrañar que en nuestros tiempos se presenten muchos aspirantes en los monasterios más estrictos, buscando precisamente la vida austera y dedicada de aquellas comunidades que han renunciado más explícitamente al mundo. Una atracción por el silencio y la oración, un deseo generoso de abrazar la disciplina y ofrecer los años maduros en sacrificio a Dios, puede ser un signo de vocación auténtica. Pero no basta la sola atracción. Ni su ausencia es garantía de que falte tal vocación. Una vida de piedad extraordinaria tampoco es necesariamente una señal de que uno sea apto para la vida contemplativa. Con frecuencia, hay personas que viven como buenos católicos en el mundo, pero al entrar en clausura se vuelven demasiado introspectivos y replegados sobre sí mismos. Sus ejercicios de piedad se hacen artificiales, forzados y excesivos. Un monje debe tener la personalidad bien equilibrada y su enfoque religioso debe ser sincero y profundo. Como lo indica san Benito, debe buscar a Dios con sinceridad y poder vivir socialmente, con llaneza y caridad hacia los demás. Debe tener un fundamento sólido de actitudes cristianas, una capacidad de servir alegre y generosamente, ser humilde y bondadoso, y sobre todo flexible para poder cambiar y aprender. Una persona aparentemente muy piadosa, o que parece conocerlo todo sobre la vida interior, puede malograrse en un monasterio debido a su incapacidad para cambiar y aprender nuevos caminos del espíritu. A veces los que se sienten agobiados por el peso del trabajo en el apostolado activo se vuelven hacia los claustros contemplativos en busca de paz y descanso; pero esto no es normalmente la solución a sus problemas, aunque siempre hay algunos hermanos en las comunidades monásticas que se han adaptado bien después de comenzar en la vida activa. Al seguir una llamada a cualquier vida religiosa o sacerdotal, se trata de una elección libre, pero debemos recordar siempre que la elección fue hecha primero por Dios (Jn. 15, 16). Sin embargo, la elección divina puede manifestarse en forma oscura y extraña. Frecuentemente, es difícil explicar qué constituye una vocación. A esta pregunta no hay que contestar en forma abstracta, sino en cada caso concreto, sobre la base de la experiencia y la prudencia de quienes estén capacitados para ayudar al candidato a discernir lo que Jesús está diciendo y a dar una respuesta. Al hablar san Elredo acerca de la vocación cisterciense en particular, dice: «Vosotros estáis llamados por admoniciones exteriores, por buenos ejemplos y por inspiración secreta». Así la idea de la vida monástica se despierta a veces por una advertencia, por la sugerencia de un sacerdote o amigo espiritual y hasta por una observación casual. A veces, también, el ejemplo de uno que abandonó el mundo para vivir en una comunidad contemplativa puede llevarnos a pensar seriamente en hacer lo mismo. A veces, un hombre es conducido a la vida monástica por una atracción profunda, persistente y duradera, con una convicción interior cada vez más manifiesta, de que eso es lo que debe hacer. Esto puede involucrar mucha incertidumbre y un intenso conflicto interior. Relativamente pocas vocaciones se deciden sin lucha. Pero cualquier católico que busque con sinceridad entregar su vida a Dios en un monasterio, que comprenda a qué está destinada la vida monástica y esté dispuesto a aceptarla como es en realidad, puede pedir ser admitido. Sin embargo, el candidato tiene que reunir ciertas condiciones físicas, mentales y espirituales. Ante todo, debe ser maduro: veinte años es la edad mínima para la mayor parte de nuestras comunidades. Debe tener la salud necesaria para vivir según la Regla y las normas de la Orden, con su régimen de vida, trabajo manual, vigilias, convivencia, etc. Una excesiva susceptibilidad sería un contrasigno. Por lo menos se requiere una educación primaria, y en algunos casos los hermanos que aconsejan al aspirante pueden decidir que, según sus posibilidades, termine el bachillerato o curse estudios universitarios antes de entrar. Por otra parte, la madurez afectiva es más importante que la mera formación intelectual. En cuanto a las condiciones morales, es lógico suponer que cada uno que pide ser admitido no sea ya un modelo de perfección, pero tiene que tomar las cosas en serio y debe tener cierta garantía, basada en la experiencia, de que es capaz de cumplir las obligaciones impuestas por los votos. Una súbita conversión después de una vida desordenada no es necesariamente un signo de que se tenga también vocación a la vida monástica. Por el contrario, en tales casos se requiere un período prudencial de espera y prueba, que puede extenderse durante varios años. Es importante comenzar bien en la vida monástica, abrirse con confianza a los que nos enseñan, abandonarse en fe al cuidado misericordioso de Dios. Quien no nos abandonó cuando estábamos lejos de El, nos dará ciertamente el buen Espíritu que nos hace falta al tratar de seguir su voluntad. Si Dios parece ocultarse de nosotros y si hay momentos en el monasterio en los cuales pensamos que vamos para atrás en lugar de progresar, debemos comprender que esto es parte de su plan para nosotros. Es una prueba para nuestra fe. Aún más importante es perseverar. El monasterio no existe como una casa de retiro temporal, de la cual se puede regresar fácilmente al mundo y retomar a las cosas donde se paró. La vocación monástica es para toda la vida, y aquel que entra en un monasterio no debe hacerlo simplemente para ver lo duro o lo fácil que es. No importa lo duro o lo fácil de la vida monástica, sino la fidelidad con la cual uno la abraza como voluntad de Dios, y continúa obedeciendo cualquier indicación de esa santísima voluntad, hasta la muerte. La verdadera belleza de la vocación monástica reside en la imitación permanente y palpable a la obediencia de la Virgen María al recibir ella la Palabra de Dios en cuerpo, alma y espíritu. Esta misma Palabra empuja al monje a ir con Jesús a la soledad, para continuar allí, en provecho de todo su Pueblo, la búsqueda del rostro del Padre. Como con Abraham, no se trata de una gira de pocas semanas, sino de toda una vida de fidelidad en busca de la tierra prometida por Dios mismo. El que escucha la voz del Señor debe reconocer que está llamado a una aventura cuyo final no puede prever, porque está en manos de Dios. Éste es el riesgo y el desafio de la vocación monástica: entregamos nuestras vidas en manos del Señor para no recuperarlas ya nunca más. El amor filial y constante a María, nuestra santísima Madre, dará a nuestra entrega una generosidad más espontánea y hará que todo nos conduzca más rápidamente a Jesús. En cuanto a los resultados, las esperanzas, los temores, las necesidades y las satisfacciones que experimentaremos: ni nos hacemos ilusiones, ni los evitamos. Nuestra tarea es buscar primero el Reino de Dios en soledad, oración y servicio fraterno. Lo demás se dará por añadidura. Texto de Thomas Merton (“The Cistercian Life”), Adaptado para la Revista CISTERCIUM (nº 212, 1998).