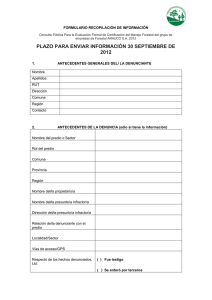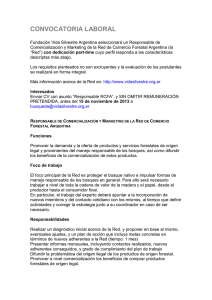WORLD RAINFOREST MOVEMENT
Anuncio

WORLD RAINFOREST MOVEMENT MOVIMIENTO MUNDIAL POR LOS BOSQUES TROPICALES Secretariado Internacional Ricardo Carrere (Coordinador) Maldonado 1858; CP 11200 Montevideo - Uruguay Tel: +598 2 413 2989 Fax: +598 2 418 0762 E-mail: wrm@wrm.org.uy Sitio web: http://www.wrm.org.uy Boletín 68 del WRM Marzo 2003 (edición en castellano) En este número: * NUESTRA OPINION - Las guerras del petróleo 2 * LUCHAS LOCALES Y NOTICIAS AMERICA DEL SUR - Brasil: ONGs solicitan debate amplio sobre la expansión de plantaciones forestales - Chile: los mapuche defienden sus tierras de las compañías forestales - Ecuador: el pueblo Sarayacu pide ayuda contra las acciones de Chevron Texaco - Uruguay: la absurda injusticia detrás de la forestación 3 5 6 7 AMERICA CENTRAL - Costa Rica: resolución esperanzadora para moratoria a minería y petróleo 9 AMERICA DEL NORTE - México: detener el desplazamiento forzado de las comunidades indígenas de Chiapas 10 AFRICA - Ghana: el gobierno pone el ultimo clavo en el ataúd de los bosques del país - Nigeria: empresa de Gas NLNG destruye manglar del Delta del Níger - República Democrática del Congo: las explicaciones del Banco Mundial no explican nada - Zambia: ¿Buenas o malas noticias en el sector forestal? 11 13 14 15 ASIA - Birmania, Tailandia y Laos: el manejo forestal colonial - ayer y hoy - India: cuestionamientos a la “Estrategia Revisada sobre Bosques” del Banco Mundial - Laos: la opinión de WWF Tailandia sobre la represa Nam Theun 2 - Laos: secretos, mentiras y plantaciones de árboles 17 18 20 21 OCEANIA - Aotearoa /Nueva Zelanda: cambio en la propiedad y gestión de las plantaciones de propiedad estatal - Papúa Nueva Guinea: grupos ambientalistas instan al Primer Ministro a tomar medidas contra proyecto de madereo 23 24 * LOS ARCHIVOS DEL CARBONO - El absurdo exponencial del enfoque de los sumideros de carbono para el cambio climático - Fondo de Biocarbono del Banco Mundial contradice acuerdo sobre clima 26 27 BOLETIN 68 del WRM Marzo 2003 2 BOLETIN 68 del WRM Marzo 2003 NUESTRA OPINION - Las guerras del petróleo A pesar de lo que el título pueda sugerir, este editorial no se centra en la guerra declarada por el gobierno de Estados Unidos contra el pueblo de Irak; se enfoca sobre la interminable guerra declarada por los intereses petroleros contra el planeta y sus pueblos. Muchas son las guerras que han sido declaradas y que aún siguen siendo desatadas alrededor del mundo para asegurar el control corporativo sobre el petróleo. El petróleo es poder y el poder necesita controlar al petróleo. Detrás de los nombres de presidentes y dictadores están los de actores mucho más poderosos: Exxon/Mobil, Chevron/Texaco, Shell, British Petroleum, Elf. Éstos --y sus parientes cercanos-- son los que derrocan a presidentes electos y dictadores para reemplazarlos con dictadores o presidentes más amigables. Muchas de esas guerras ni siquiera son cubiertas por los medios de comunicación, y cuando lo son, el petróleo es rara vez mencionado como su causa de fondo. Un gobierno es derrocado por la oposición armada en un país africano y la noticia sólo abarca el odio entre ambas partes y casi nunca a las corporaciones y gobiernos extranjeros que respaldan a cada una de ellas. En muchos casos, los actores detrás de bambalinas son las empresas petroleras. En Venezuela, un presidente electo ha tenido que enfrentar un golpe y una huelga general por estar sentado sobre un mar de petróleo y por no parecerle lo suficientemente amistoso al poder petrolero de los Estados Unidos. Pero el petróleo no sólo está detrás de guerras civiles, golpes de estado y campañas electorales presidenciales. El petróleo es también responsable de las innumerables guerras “de baja intensidad”, que destruyen comunidades enteras alrededor del mundo y particularmente en los trópicos. Muchas comunidades indígenas y otras poblaciones locales han sido borradas del mapa o han tenido que enfrentar situaciones terribles debido a la destrucción ambiental resultante de la exploración y explotación petrolera en sus territorios, así como de la violación generalizada de sus derechos humanos. Desde Ecuador a Nigeria y desde Indonesia a Chad, el “oro negro” ha sido una maldición para los pueblos locales y su medio ambiente. Demás está decir que el petróleo también ha desatado la guerra contra el aire y el clima del Planeta. La contaminación generalizada del aire afecta a todos los seres vivos, mientras que el cambio climático abre una interrogante sobre el futuro de la Tierra. El uso de combustibles fósiles --y particularmente el petróleo-- es claramente responsable de esta situación. Los gobiernos del mundo han hecho algunos intentos de abordar esta última temática. Han firmado y ratificado la Convención sobre Cambio Climático y el Protocolo de Kioto. En forma similar a lo ocurrido recientemente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en relación a Irak, un gobierno --representando los intereses de las corporaciones petroleras-- decidió no ratificar el Protocolo de Kioto porque afectaría sus intereses. Este país --los Estados Unidos-- resulta ser el número uno en emisiones de CO2 en el mundo y sede de las empresas petroleras más poderosas del mundo. Es por ende responsable de la mayoría de las guerras petroleras --pasadas y presentes-- y no sólo de esta última. En la actual situación, resulta evidente que el sistema de las Naciones Unidas es imperfecto. Quienes llevan a cabo campañas por los bosques, la biodiversidad y el clima se sienten a veces muy frustrados por la falta de acción por parte de las Naciones Unidas en torno a estas temáticas. Pero, pese a su imperfección, resulta igualmente evidente que es mucho más democrático que las decisiones unilaterales tomadas por los poderosos en respuesta a intereses corporativos. Las guerras --con o sin un componente ideológico-- siempre son terribles. Las guerras petroleras –estrechamente vinculadas al dinero y al poder-- son aún peores. inicio 3 BOLETIN 68 del WRM Marzo 2003 LUCHAS LOCALES Y NOTICIAS AMERICA DEL SUR - Brasil: ONGs solicitan debate amplio sobre la expansión de plantaciones forestales En una carta enviada al presidente Lula el 20 de marzo, numerosas instituciones alertan sobre los posibles riesgos socioambientales que acarrearía la ampliación de la superficie de plantaciones forestales recientemente reclamada por el sector, en el caso de que no se estableciera un planeamiento adecuado. El Grupo de Trabajo sobre Bosques del Foro Brasileño de ONGs y Movimientos Sociales para el Medio Ambiente y el Desarrollo dirigió el jueves 20 de marzo una carta al presidente Lula, manifestando preocupación por una propuesta de expansión de la superficie de plantaciones forestales en el país, presentada recientemente al gobierno por empresas de ese sector. El documento fue enviado con copia a la ministra de Medio Ambiente, Marina Silva, y al ministro de Agricultura, Roberto Rodrigues. Formadas en su mayoría por especies exóticas como el pino y el eucalipto, las plantaciones forestales abastecen, entre otros, al mercado de papel y celulosa y al de la construcción, cuyas empresas proponen una ampliación de la superficie ocupada por plantaciones forestales de los 5 millones actuales a 11 millones de hectáreas. Además de eso, el sector, hoy bajo la órbita del Ministerio de Medio Ambiente, reivindica su vinculación con el Ministerio de Agricultura, por medio de la creación de la Secretaría de Bosques Plantados. En la carta enviada a Lula (que se reproduce íntegramente a continuación), las ONGs solicitan que la propuesta de ampliación del sector sea analizada y planeada con extrema cautela y que la elaboración de una política para el sector considere los preceptos de desarrollo efectivamente sustentable, citando posteriormente las consecuencias socioambientales y económicas de la actividad, especialmente para la Mata Atlántica y para el Cerrado. Para la coordinadora del Grupo de Trabajo sobre Bosques, Adriana Ramos, del Instituto Socioambiental (ISA), es necesario discutir las bases de la expansión del sector de forma criteriosa para no permitir que ocurran impactos indeseables, como lo es la concentración de tierras y las alteraciones hidrológicas. El Grupo espera que el gobierno establezca una agenda de discusiones sobre el tema con amplia participación de la sociedad civil. En un reportaje publicado el 25 de febrero en el periódico “Valor Econômico” y reproducido en el sitio de la Asociación Brasileña de Bosques Renovables (Abracave), se hace referencia a que las empresas saben que aún cuando las propuestas del sector cuentan con el apoyo del vicepresidente José de Alencar y del ministro de Agricultura, deberán derribar la resistencia del Ministerio de Medio Ambiente, que a principios del mes ya había defendido la propuesta de que sectores como el del papel y celulosa, y de la siderurgia, deben modificar la forma de producción de madera procedente de plantaciones, cambiando de la plantación en grandes superficies a la dispersión, con características de agricultura familiar, lo que garantizaría fuentes de trabajo para el pequeño productor rural. El 19 de marzo fue aprobado el pedido del diputado Luis Carlos Heinze (PPB/RS) de que el tema sea discutido en una audiencia pública conjunta de las Comisiones de Agricultura y Política Rural y de Defensa del Consumidor, Medio Ambiente y Minorías de la Cámara de Diputados, en fecha a ser definida. Carta del Grupo de Trabajo sobre Bosques del Foro Brasileño de ONGs y Movimientos Sociales para el Medio Ambiente y el Desarrollo, dirigida al presidente Lula: Exmo. Sr. Luiz Inácio Lula da Silva, Presidente de la República Federativa de Brasil Brasilia, 20 de marzo de 2003 Excelentísimo Señor Presidente: 4 BOLETIN 68 del WRM Marzo 2003 El Grupo de Trabajo sobre Bosques del Foro Brasileño de ONGs y Movimientos Sociales para el Medio Ambiente y el Desarrollo, que congrega a las principales instituciones no gubernamentales del país interesadas en el tema, se reunió en Brasilia los días 12 y 13 de marzo. En esa oportunidad convino en manifestar a Su Excelencia, su desacuerdo con la “Propuesta de Agenda para el Sector Brasileño de Bosques Plantados”, presentada por las empresas de dicho sector a Su Excelencia. La agenda presenta demandas que no tienen en cuenta la necesidad de elaborar una política específica para el sector que esté vinculada con las políticas ambientales, agrarias, crediticias, de generación de empleo e ingresos y de combate al hambre. Las actividades del sector de “bosques plantados”, basadas fundamentalmente en la plantación de especies exóticas como pinos y eucaliptos, tienen consecuencias graves para las dinámicas sociales, económicas y ambientales, especialmente en la región de la Mata Atlántica y del Cerrado, que concentran la mayor parte de esos monocultivos en Brasil. Considerando que estos biomas conservan apenas el 7,6% y el 30% de su cubierta original, respectivamente, la expansión masiva de esos plantíos, de cinco a once millones de hectáreas, debe ser analizada y planeada con extrema cautela, en el ámbito de una política de gobierno que esté en consonancia con los preceptos de un desarrollo efectivamente sustentable. Es mucho lo que debe ser incluido en la ecuación de los beneficios económicos y el pasivo socioambiental de la actividad, como lo atestiguan, por ejemplo, los numerosos procesos laborales que involucran a empresas de ese sector. En momentos en que el gobierno brasileño, a través del Programa Nacional de Bosques del Ministerio de Medio Ambiente, está en negociaciones con el Banco Mundial en procura de un préstamo para el sector forestal, resulta crucial establecer ahora un proceso de discusión sobre una política para las plantaciones forestales. Sería un gran riesgo para el país dar cauce a las demandas sobre “bosques plantados”, sin definir previamente una política de gobierno para el sector, que asegure que la actividad se realizará de una forma ambientalmente sustentable y socialmente justa, que beneficie en los hechos a la población local y garantice el principio de precaución. Ponemos énfasis en que toda política de expansión del sector de “bosques plantados” debe evitar el aumento de la concentración de tierras, la eliminación de la vegetación nativa, las alteraciones hidrológicas y la ocupación de tierras productoras de alimentos. Además de todo eso, el planeamiento de la actividad debe basarse en informaciones técnicas y científicas, comprobadas y ampliamente discutidas con la sociedad. Con la certeza de que el gobierno de Su Excelencia está afín a promover el debate necesario para encaminar de la mejor manera este tema, quedamos a su disposición para participar en el proceso de discusión en torno al mismo. Atentamente, Grupo de Trabalho Florestas do Fórum Brasileiro de ONGs e Movimentos Sociais para o MeioAmbiente e o Desenvolvimento, Amigos da Terra Amazônia Brasileira, Associação de Preservação do Meio Ambiente do Vale do Itajaí (Apremavi), Central Única dos Trabalhadores (CUT/RJ), Centro de Estudos e Pesquisas para o Desenvolvimento do Extremo Sul da Bahia (Cepedes), Centro de Trabalhadores da Amazônia CTA / AC, Federação de Órgãos para a Assistência Social e Educacional (FASE), Fundação SOS Mata Atlântica, Fundo Mundial para a Natureza (WWF), Grupo Ambientalista da Bahia (GAMBÁ), Grupo de Trabalho Amazônico (GTA), Instituto de Estudos Sócio-Econômicos (INESC), Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola (Imaflora), Instituto do Homem e do Meio Ambiente da Amazônia (Imazon), Instituto Socioambiental(ISA), Rede de ONGs da Mata Atlântica, Rede Deserto Verde, Os Verdes, Vitae Civilis-Instituto para o Desenvolvimento, Meio Ambiente e Paz C/c: Ministra de Medio Ambiente Marina Silva, Ministro de Agricultura Roberto Rodrigues 5 BOLETIN 68 del WRM Artículo y carta publicados por el Instituto Socioambiental, 20/03/2003, http://www.socioambiental.org/website/noticias/noticia.asp?File=Brasil\2003-03-20-18-01.html Marzo 2003 inicio - Chile: los mapuche defienden sus tierras de las compañías forestales Los mapuches han contenido las incursiones europeas a su territorio durante siglos. En la actualidad, relegados a reservas llamadas “reducciones”, la mayoría de los mapuches son agricultores empobrecidos o mano de obra campesina, o viven como una minoría marginada en las ciudades chilenas. No obstante, están resistiendo. “Nuestro objetivo es recuperar el territorio del pueblo mapuche”, declara Ancalaf, de 40 años, en una entrevista en la cárcel con el periodista Héctor Tobar del periódico Los Angeles Times. “Queremos controlar nuestro destino y forjar nuestro futuro según la cosmovisión de nuestro pueblo”. Detenidos sin juicio desde noviembre, al amparo de las leyes antiterroristas aprobadas durante la dictadura del Gral. Augusto Pinochet, que privan a los detenidos de un juicio rápido y permiten a los fiscales retener pruebas y no entregarlas a los abogados defensores, Ancalaf y una docena de líderes activistas se han convertido en héroes para muchos mapuches, incluso para los que no están de acuerdo con su táctica. En los medios chilenos, el “conflicto mapuche” moderno con frecuencia se describe como la lucha entre el orden y la razón de la herencia europea del país, y por otro lado una cultura indígena dominada por la “superstición” y la violencia. Latente durante décadas, el conflicto por la tierra se encendió nuevamente hacia fines de la década de los noventa. Muchos consideran que la causa es la globalización de la economía chilena y las políticas de libre comercio del gobierno. Los establecimientos productores de lácteos y granos que antiguamente eran la base de la economía regional fueron afectados duramente por las exportaciones estadounidenses de menor precio, y muchos productores se ven forzados a dejar sus tierras en barbecho o a venderlas a las compañías forestales. Los territorios mapuches están cada vez más cubiertos o rodeados de eucaliptos y pinos plantados en antiguos campos de trigo o bosques nativos. La mayor parte de los árboles plantados en la región son el pino de Monterrey (especie nativa de California) y el eucalipto australiano, y son cosechados con máquinas, procesados para obtener madera y celulosa para papel y enviados a mercados norteamericanos y asiáticos. La concentración de plantaciones de crecimiento rápido en gran escala agota el agua subterránea y la fauna se ve afectada por la falta de sotobosque, crucial para su supervivencia. Varias especies arbóreas nativas, medulares para las actividades productivas y culturales de los mapuches, van rumbo a la extinción. Según un estudio del gobierno chileno, todos los árboles nativos fuera de los parques nacionales podrían desaparecer hacia el 2015. En noviembre, el activista mapuche Edmundo Lemun de 17 años, fue asesinado por disparos efectuados por la policía durante una protesta en un establecimiento forestal en Ercilla (ver Boletín N° 64 del WRM). El 20 de enero, más de una docena de mapuches encapuchados y con armas de fuego caseras y cócteles Molotov invadieron el campamento de trabajadores de la compañía forestal Mininco e incendiaron las barracas. Como en cualquier otra parte, la escasez del agua agrava el conflicto. “Hace veinte años, no creo que nadie en nuestra comunidad hubiera imaginado que algún día íbamos a tener que traer el agua en camiones para cubrir las necesidades básicas de nuestras familias”, declaró Alfonso Rayman, líder de los mapuches Nagche, un subgrupo que incluye a muchas comunidades alrededor de Lumaco. Unos días antes, en un pequeño acto de desafío, un grupo de muchachos había iniciado un incendio en la pradera de una ladera cerca del pueblo, contó Rayman con una leve sonrisa. El fuego subió por la ladera destruyendo miles de árboles jóvenes. En este momento, varios líderes de la zona de Lumaco están tras las rejas, acusados de destrucción de propiedad de la compañía forestal. Pero ninguna autoridad institucional condena la tala rasa de la propiedad mapuche (sus tierras, sus bosques) realizada por las compañías forestales para ceder lugar a sus plantaciones de monocultivo en gran escala. Como denuncia la activista chilena defensora de los bosques Malú Sierra (ver Boletín N° 66 de WRM): “Es importante 6 BOLETIN 68 del WRM Marzo 2003 señalar que Chile es un país montañoso y que por lo tanto la tala rasa, que siempre impacta negativamente los suelos, aquí es doblemente grave”. Contrariamente a esto, muchas compañías son autorizadas a continuar con su lucrativo negocio bajo la etiqueta de plantaciones “certificadas” por las normas del FSC. Y aún peor es el caso de la compañía Millalemu, que ha sido ¡nominada para el Premio Nacional de Medio Ambiente que otorga anualmente la Comisión Nacional Chilena de Medio Ambiente! Las cosas están totalmente al revés. Los dueños tradicionales de las tierras son expulsados y encarcelados cuando adoptan medidas para recuperarlas. Las compañías responsables por la destrucción social y ambiental de la región son certificadas y nominadas para premios ambientales. Una farsa completa. No obstante, a pesar de todo su poder, las compañías forestales están cada vez más aisladas en un mar creciente de protesta mapuche, que ciertamente continuará creciendo. Artículo basado en información obtenida de: “Where Forests Are Foes”, por Héctor Tobar, Los Angeles Times, 12 de marzo de 2003, http://www.latimes.com/news/nationworld/world/la-fg-mapuche12mar12001446,1,7311350.story?coll=la%2Dheadl ines%2Dworld, enviado por MAPUEXPRESS - INFORMATIVO MAPUCHE, correo electrónico: mapuche@mapuexpress.net, http://www.mapuexpress.net ; “Postulan al Premio Nacional de Medio Ambiente a forestal certificada por FSC”, comunicado de prensa de Comunicaciones ICEFI, correo electrónico: prensa@icefi.cl inicio - Ecuador: el pueblo Sarayacu pide ayuda contra las acciones de Chevron Texaco Imaginen un derrame de petróleo dos veces el tamaño del desastre de Exxon Valdez. De hecho eso sucedió en la región amazónica de Ecuador entre 1971 y 1991, cuando Texaco sistemáticamente vertió deshechos tóxicos en humedales, ríos y otros cursos de agua prístinos. Como resultado se perdieron 10 millones de kilómetros cuadrados de selva (ver –en inglés- : www.amazonwatch.org/megaprojects/ec_chevtox/). Los pueblos indígenas de la región siguen sufriendo una crisis sanitaria explosiva, con una incidencia de cáncer 30 veces mayor que en las zonas no productoras de petróleo de Ecuador. Entre 1999 y 2001, el nivel de petróleo en los ríos de los cuales los habitantes locales dependen para su uso diario fue entre 200 y 300 veces superior a los límites establecidos para el consumo humano (ver http://www.imagenlatinoamericana.com/salud/salud_es.asp?articleId=225 ) Texaco se ha fusionado para dar lugar a la colosal ChevronTexaco, y hoy en día sigue con sus actividades, adentrándose cada vez más en la selva ecuatoriana. Plenamente consciente de la histórica devastación de la compañía, la comunidad Kichwa Sarayacu está defendiendo sus fronteras. En un número cercano a los 2000, los Sarayacu viven al suroeste de la Amazonia ecuatoriana, aguas abajo del sendero de destrucción de ChevronTexaco. “Todavía tenemos nuestros ríos, nuestro bosque, nuestra biodiversidad y nuestros recursos naturales libres de contaminación, y cuidamos de esta tierra”, dice una declaración de la comunidad Sarayacu. “Los Sarayacu tienen derechos sobre estas tierras y la compañía no puede ignorar eso”. Sin embargo, la compañía lo está ignorando para poder llevar a cabo sus exploraciones en el Block 23, que cubre completamente el territorio Sarayacu. En sociedad con la petrolera argentina CGC, ChevronTexaco comenzó a efectuar pruebas sísmicas en las tierras Sarayacu el otoño pasado, detonando cargas explosivas día y noche. Los ancianos, hombres, mujeres y niños Sarayacu formaron una cadena humana a lo largo de la frontera para no dejar entrar a los trabajadores de las petroleras. “Solo hemos defendido nuestro territorio de la agresión de las compañías petroleras CGC y ChevronTexaco de acuerdo al derecho consuetudinario, la Constitución de la República de Ecuador y las Convenciones Internacionales. La compañía petrolera intenta presentarnos como terroristas para desviar la atención de los abusos que comete en contra de nuestros derechos”, declara Hilda Santi, vicepresidenta de los Sarayacu. 7 BOLETIN 68 del WRM Marzo 2003 En noviembre una delegación indígena de 600 integrantes presentó una demanda a la Defensoría del Pueblo (ombudsman o protector federal de los derechos constitucionales). Consiguieron una interdicción temporal que prohíbe a la compañía ingresar al territorio Sarayacu hasta que el recién electo presidente de Ecuador resuelva el conflicto. Esta protección legal fue inmediatamente violada por CGC/Chevron Texaco: la compañía continúa con las pruebas sísmicas y está contratando guardias armados privados para ingresar al territorio Sarayacu e intimidar a la población, la cual ha formado “campamentos de paz y vida” donde el pueblo Sarayacu y testigos no violentos permanecerán para impedir la intrusión de la compañía. El supuesto apoyo de otras comunidades del Block 23 a la actividad petrolera no impresiona a los Sarayacu. “Lograron sobornar a los líderes de algunas comunidades. Ahora mismo hay personas que hablan a la vez en nombre de las comunidades y de la compañía. Lamentamos la situación pero no nos inmiscuimos en los asuntos internos de otras comunidades. Ya terminaron la fase de exploración sísmica en sus territorios, y nosotros no hemos movido un dedo para poner obstáculos. Defendemos lo que nos pertenece”. En un mensaje de los Yachaks (médicos) Sarayacu, el representante de los Yachaks Sabino Atanacio Gualinga Cuji dice: “En el curso de nuestra existencia somos responsables de usar lo que la naturaleza nos ofrece de manera racional para poder existir armoniosamente. Todo lo que existe en el mundo tiene una razón para existir, los recursos naturales no son la excepción, el petróleo no es una excepción. La naturaleza tiene su vida propia, los ríos, lagos, montañas, árboles y todo lo que existe en ella. En los tiempos de las exploraciones de la Shell Company [años cuarenta] ya pereció parte de nuestra naturaleza. Con gran dolor observamos la extinción de muchas especies. En los lagos encontrábamos muertas las inmensas anacondas, delfines, focas, cocodrilos. Poco a poco los seres de los ríos y de las montañas buscaron refugio. Recientemente estos seres se están recuperando porque la sabia Madre Naturaleza se recupera a sí misma, pero eso demora muchos años y tal vez varias de las especies que existieron antes no vuelvan a encontrarse más. Encarecidamente les pido que nos ayuden a cuidar a la Humanidad, respetando a la Tierra y la Madre Naturaleza. Bastará con que cada individuo haga su parte, y la vida continuará”. “CGC/ChevronTexaco no tiene derecho a violar, intervenir, destruir nuestra vida y nuestro futuro. Debe irse de inmediato para que podamos restablecer la armonía. Pedimos apoyo, solidaridad y justicia” dice la declaración de la comunidad Kichwa Tayja Saruta Sarayacu. El pueblo Sarayacu está pidiendo apoyo a través de la redacción de una carta al presidente de Ecuador, con una copia al Director Ejecutivo (CEO) de ChevronTexaco, pidiéndole que cancele los contratos de exploración petrolera y que brinde protección permanente al territorio Sarayacu”. Si desea enviar su apoyo, visite la página web de Global Response en (información en inglés): http://www.globalresponse.org/gra_index/gra0103.html Artículo basado en información obtenida de: “Support Sarayacu People vs. Oil Development”, Global Response Action Alert #1/03, Enero – febrero de 2003; “Sarayacu Community: We are Victims of Terrorism by CGC/ChevronTexaco Oil Company”, Amazonia Sarayacu, comunicado de prensa del 8 de febrero de 2003, correo electrónico: sarayacuinfo@yahoo.com , http://www.sarayacu.com ; enviado por OilWatch Network, correo electrónico: tegantai@oilwatch.org.ec inicio - Uruguay: la absurda injusticia detrás de la forestación El plan de promoción forestal lanzado en 1988 por el gobierno --basado en la promoción de monocultivos forestales a gran escala--prometió la generación de empleos y el ingreso de divisas por un aumento de las exportaciones. Para lograr esos objetivos, el estado uruguayo realizó una fuerte inversión, incluyendo subsidios directos, exoneraciones impositivas, créditos blandos e inversiones en infraestructura. Al año 2000, el estado había destinado al sector US$ 69,4 millones bajo la forma de subsidios directos. El total de exoneraciones impositivas (al área plantada y a los bienes importados), ascendía a US$ 55,8 millones, en tanto que los préstamos blandos se estimaban en US$ 55 millones. Finalmente, la inversión en infraestructura totalizaba US$ 234,1 millones. En resumen, la sociedad uruguaya en su conjunto aportó 414,3 millones al desarrollo forestal. 8 BOLETIN 68 del WRM Marzo 2003 La pregunta entonces es: ¿qué beneficio recibió la sociedad uruguaya? En materia de empleo, el resultado es un total fracaso. De todas las actividades agropecuarias, la ganadería extensiva de vacunos y ovinos ha sido siempre considerada en Uruguay como la peor en cuanto a cantidad de empleos generados por hectárea. Ya no más: la forestación ha demostrado ser aún más negativa. De acuerdo con los datos del censo agropecuario del 2000, el número de trabajadores permanentes por cada mil hectáreas forestadas es de 4,49. La ganadería de vacunos de carne genera 5,84 empleos permanentes en la misma extensión de tierra, en tanto que la ganadería de ovinos provee 9,18 empleos. Y éstas, junto a la producción de arroz (7,75) son las peores cifras. En el extremo opuesto se encuentran la producción para autoconsumo (262 empleos/mil hás), de aves (211), la viticultura (165), la horticultura (133) y la producción de cerdos (128), en tanto que en el medio se ubican la producción de vacunos de leche (22), los servicios de maquinaria (20) y los cultivos cerealeros e industriales (10). Frente a esas cifras, el sector forestal usualmente argumenta que genera numerosos empleos de tipo zafral, tanto en la plantación como en la cosecha. Sin embargo, aún tomando en cuenta eso, las cifras comparativas con la ganadería de carne y ovina se mantienen prácticamente idénticas, ya que éstas también generan puestos de trabajo temporarios. A eso se agregan las pésimas condiciones laborales de estos trabajadores zafrales. En resumen, en un total de 660.000 hectáreas, la forestación ha generado 2962 empleos permanentes. Peor que eso imposible. Pero más aún, si se toma en cuenta que las plantaciones forestales han desplazado a otras actividades agropecuarias y que todas las demás actividades generan más empleos permanentes que la forestación, se llega a la conclusión de que esta actividad ha significado una pérdida neta de empleos permanentes en el sector agropecuario. En efecto, suponiendo que la superficie forestada hubiera continuado ocupada por la explotación vacuna u ovina, en el primer caso los empleos hubieran ascendido a 3854, en tanto que en el segundo habrían sido 6058. Queda claro entonces que el remedio ha sido peor que la enfermedad y que la forestación ha contribuido a expulsar trabajadores del medio rural. En materia de exportaciones, la situación no es mucho mejor. En efecto, el 80% de las exportaciones vinculadas al sector forestal consiste en madera rolliza (es decir, troncos), en tanto que el 20% restante está compuesto por madera aserrada. Es decir, que el 80% de lo exportado no genera ningún puesto de trabajo industrial, en tanto que el otro 20% consiste en una transformación mínima de la materia prima que por ende tampoco resulta un generador de empleos de importancia. A su vez, los ingresos provenientes de estas exportaciones tampoco significan ingresos de divisas importantes si se los compara con la superficie de tierra ocupada por el sector. En efecto, el sector forestal está exportando anualmente por valores que rondan entre los 35 y los 45 millones de dólares, cifras que lo ubican en los lugares más bajos de la canasta de exportaciones (que promedia un total anual de 2.000-2500 millones de dólares). Si se lo compara con el arroz (sector que también genera pocos empleos por hectárea), vemos que éste, con una superficie sembrada promedio de unas 150.000 hectáreas (es decir, más de 4 veces menos que la ocupada por el sector forestal), llega a generar anualmente unos 200 millones de dólares por exportaciones (o sea, unas 5 veces más que lo obtenido por el sector forestal). En resumen, la forestación prometió mucho pero no ha cumplido con nada de lo prometido. Por supuesto que han habido beneficiados, entre los que en primer lugar se cuentan las grandes empresas, en particular transnacionales. Es así que gigantescas empresas extranjeras como la estadounidense Weyerhaeuser (Colonvade), la angloholandesa y finlandesa Shell/Kymmene (La Forestal Oriental) y la española ENCE (Eufores), así como un número importante de empresas chilenas, canadienses y de otras nacionalidades, se vieron beneficiadas por la conjunción de tierra barata, mano de obra barata, rápido crecimiento de los árboles, subsidios, exoneraciones impositivas, créditos blandos, inversiones en infraestructura e investigación. Para ellas, al igual que para un puñado de grandes empresas nacionales, la forestación ha sido y es un gran negocio. Así cualquiera. Con todos los beneficios otorgados al sector forestal, cualquier actividad agropecuaria hubiera sido un gran negocio. 9 BOLETIN 68 del WRM Marzo 2003 En la situación de profunda crisis actual, esta situación constituye una absurda injusticia. Absurda, porque estas enormes empresas no necesitan ser subsidiadas por un país empobrecido como el Uruguay e injusta porque se destinan los escasísimos recursos de la sociedad a subsidiar una actividad que no genera ni empleos ni riqueza en tanto que se les niega a otras actividades mucho más positivas para el país y su gente. Cabe además señalar que resulta por lo menos extraño que en estas condiciones, los intendentes del interior y en particular de los departamentos más forestados (Rivera, Tacuarembó, Paysandú, Río Negro, Lavalleja) no informen al público y al gobierno que una de las causas principales de sus déficits radica precisamente en la forestación. En efecto, esta actividad no paga contribución inmobiliaria, que es uno de los principales ingresos de las intendencias, por lo que a mayor superficie forestada, menores ingresos perciben las intendencias. Resulta igualmente extraño que las directrices de "recortes", "ajustes" y "achiques" emanadas del FMI, del Banco Mundial, del BID, del Presidente Batlle y de los sucesivos ministros de economía nunca hayan llegado a mencionar (y menos aún a tocar) los ingentes recursos que el estado ha destinado y destina a esta actividad. El silencio del Parlamento (incluyendo a los cuatro sectores políticos) en este contexto de crisis total del país lo vuelve a su vez cómplice de esta absurda injusticia de volcar recursos a quienes no los necesitan y negarlos a quienes se encuentran en la más absoluta desesperanza. ¿Hasta cuándo? Artículo basado en información obtenida de: “Algunos datos sobre el impacto económico-social de la forestación”, Joaquín Etchevers, Octubre 2002, trabajo encomendado por el Grupo Guayubira inicio AMERICA CENTRAL - Costa Rica: resolución esperanzadora para moratoria a minería y petróleo El 11 de marzo, la Comisión Plenaria de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) de Costa Rica, rechazó de plano el Estudio de Impacto Ambiental presentado por la empresa Industrias Infinito S.A. (IISA) para el Proyecto Minero Crucitas, el cual se encuentra ubicado dentro del área de la Concesión de Explotación Minera otorgada por el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) en el gobierno anterior. El MINAE otorgó la concesión de explotación el 17 de Diciembre del 2001, mediante la Resolución R-578-2001-MINAE. Dicha resolución fue otorgada en completa reserva. El decreto fue publicado y dado a conocimiento público el 30 de enero de 2002, dos días antes de las elecciones, lo que hizo casi imposible interponer una apelación. Pero sí reaccionaron las comunidades del norte costarricense, quienes en una gran movilización el 22 de marzo de 2002 repudiaron la decisión y dejaron en claro que no permitirían que se realizara una actividad tan nociva como la autorizada. El Proyecto Minero Crucitas tiene su antecedente en el Permiso de Exploración Minera otorgado --también furtivamente-- el 1º de octubre de 1993. Con fundamento en dicho permiso se llevaron a cabo obras de exploración durante un período de cinco años, cuyo resultado fue el descubrimiento de un depósito de oro importante. El 13 de Diciembre de 1999 se presentó a la Dirección de Geología y Minas la solicitud de Concesión de Explotación Minera, solicitud a la cual se le asignó el expediente administrativo No. 2594. Los derechos mineros en el área contemplados en la Concesión rigen por un período de 10 años a partir del 16 de enero de 2002. En la reciente resolución, SETENA fundamenta su rechazo en base a razones legales como lo es no presentar cédula jurídica e introducir un cambio en el uso de la tierra. Entre los aspectos técnicos manejados figura que el área de influencia está mal definida, que para SETENA debió ubicarse en la subcuenca del río San Juan. Desde el punto de vista social debió preverse que la situación de pobreza genera la aparición de nuevas poblaciones y tampoco se tuvieron en cuenta los antecedentes de conflictos que provocó el intento de exploración anterior. La importancia turística y arqueológica de la zona es un aspecto social importante que también fue ignorado. Un 10 BOLETIN 68 del WRM Marzo 2003 elemento que merece rigurosidad y ha sido tratado laxamente, según SETENA, es el referente al uso y manejo de sustancias tóxicas como el cianuro; por otro lado no existe un Plan de Cierre y los planes de contingencia presentan deficiencias. La resolución cuestiona también que los estudios en los que se apoya la EIA son desactualizados, la evaluación de campo es insuficiente y se omiten datos de la composición florística. Para la plenaria de SETENA, la eliminación de 108 hectáreas de bosque primario y de 117 de bosque secundario promoverá la desaparición de especies en peligro de extinción. Otro aspecto importante es lo referente a los compromisos internacionales, donde el país se ha comprometido con los demás países centroamericanos a la evaluación conjunta de los proyectos trasfronterizos; en ese sentido la EIA no hace ninguna valoración sobre los efectos en la gran cuenca del río San Juan, que es la zona limítrofe de Costa Rica con mayores conflictos diplomáticos, jurídicos y migratorios. Más aún, la resolución deja claro que en el área de influencia debió incluirse el territorio nicaragüense. OILWATCH Costa Rica evalúa esta resolución como un paso más hacia la moratoria: “Estamos contentos por esta resolución y esperamos que se cierre la posibilidad de abrir la minería de oro en Miramar de Puntarenas, y que además la SETENA rechace de plano la exploración petrolera en la Zona Norte. Con esto y la derogatoria de la ley de hidrocarburos y una ley de moratoria, Costa Rica estará a la vanguardia Internacional”, argumentó Mauricio Álvarez, facilitador de OILWATCH . Artículo basado en información obtenida de “Minería: rechazado Estudio de Impacto Ambiental ante SETENA. Resolución abre paso a una verdadera moratoria a minería y petróleo”, comunicado enviado por FECON, correo electrónico: feconcr@racsa.co.cr inicio AMERICA DEL NORTE - México: detener el desplazamiento forzado de las comunidades indígenas de Chiapas Una delegación de emergencia patrocinada por Global Exchange ha regresado de la Reserva de la Biosfera Integral de Montes Azules en Chiapas, México, y ha preparado la siguiente declaración: Denunciamos la inminente reubicación forzada de las comunidades indígenas asentadas en Montes Azules. Además, concordamos con las mayoría de las organizaciones no gubernamentales en que estas reubicaciones se llevan a cabo como pretexto para explotar comercialmente la región, por ejemplo con actividades de exploración petrolera, bioprospección y construcción de represas hidroeléctricas. Algunas de las comunidades amenazadas de Montes Azules están aliadas con la Asociación Rural de Interés Colectivo (ARIC – Independiente) y las comunidades de base de apoyo al EZLN. El EZLN (Ejército Zapatista de Liberación Nacional) ha participado en la resistencia desde el 1º de enero de 1994, el primer día en que el TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte) entró en vigor. El 12 y el 13 de marzo nos reunimos con representantes de las comunidades de Nuevo San Gregorio, Nueva Israel y Ranchería Corozal, parte de una región de seis aldeas aliada con la ARIC-Independiente y escuchamos su testimonio. También visitamos a representantes de varias organizaciones no gubernamentales de Chiapas durante nuestra visita de una semana. Denunciamos los planes del gobierno mexicano de desplazar a los pueblos indígenas de esta zona y las acusaciones de que los pueblos indígenas son los destructores de la tierra. Muchos de ellos han sido acosados por varias autoridades de gobierno, incluso la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente (PROFEPA) y la Policía Federal Preventiva. Estas autoridades alegan que los colonos indígenas amenazan la integridad de esta Reserva de biosfera reconocida por la ONU. 11 BOLETIN 68 del WRM Marzo 2003 En vuelos sobre la región pudimos verificar que el daño ecológico que estas comunidades puedan haber causado es mínimo, especialmente en comparación con el daño masivo provocado por las carreteras, las fincas ganaderas, el madereo, las bases militares y otros usos comerciales de la tierra. Los pueblos indígenas tienen derecho a permanecer en sus tierras y cultivarlas de la forma que consideren adecuada. Tienen el derecho ético de vivir en sus tierras y trabajarlas en forma sustentable. Además, su presencia en esos territorios es legítima según la Convención de los Derechos Indígenas (Convención 169) de la Organización Internacional del Trabajo de las Naciones Unidas. Rechazamos el punto de vista de algunas ONG ambientalistas internacionales (por ejemplo, Conservation International) que han apoyado la acusación del gobierno mexicano de que las comunidades indígenas están destruyendo los bosques tropicales. La actual crisis en Chiapas es el resultado de una larga historia de conflictos no resueltos sobre la tierra en el sur de México y Chiapas. Muchos de los abuelos y padres de los actuales ocupantes se trasladaron a Montes Azules por orden de gobiernos anteriores, para huir de las condiciones de trabajo opresivas y degradantes de los grandes estados del sur de México. Tienen ancestros Tzotzil, Tseltal, Tojolobal y Chol, que representan la diversidad cultural de los pueblos mayas tradicionales de Chiapas. Las comunidades que visitamos están cooperando en un importante experimento para demostrar que existe una manera más sustentable de vivir en sus tierras. Desde hace ocho años o más han dejado de usar la agricultura de roza y quema y han eliminado el uso de sustancias químicas peligrosas. Buscan el apoyo internacional para seguir desarrollando nuevos métodos orgánicos de cultivo basados en los métodos más tradicionales de cuidado de la tierra. Visitamos a los refugiados de la comunidad Arroyo San Pablo, a quienes forzaron a dejar la selva en diciembre pasado y reubicaron en un refugio estatal en la ciudad de Comitan. Hace tres meses que languidecen en condiciones deplorables, desilusionados ante la aparente incapacidad (o falta de voluntad) del gobierno para resolver su situación. Rechazamos la idea de que la reubicación forzada de los pueblos indígenas tenga algo que ver con la protección del ecosistema en cuestión, y creemos que con esa actitud se favorece el Plan Puebla Panamá y el Área de Libre Comercio de las Américas. Creemos en la autodeterminación de los pueblos indígenas (como lo estipulan los Acuerdos de San Andrés de 1996) y en que la mejor solución es que la protección de la biodiversidad de Montes Azules sea instrumentada por los propios pueblos indígenas. La delegación de emergencia de Global Exchange estuvo integrada por 12 representantes de Estados Unidos, Canadá, Italia y México. Las organizaciones representadas fueron ACERCA (Action for Community and Ecology in the Regions of Central America), el Comité de Justicia Social, el Comité de Acción Social, el Instituto para la Ecología Social y Chiapas Independent Media Project. La delegación estuvo acompañada por periodistas independientes de Estados Unidos. Comunicado de prensa de Global Exchange, 14 de marzo de 2003, enviado por Orin Langelle (ASEJ/ACERCA), correo electrónico: orin@asej.org inicio AFRICA - Ghana: el gobierno pone el ultimo clavo en el ataúd de los bosques del país Más de 800.000 hectáreas de bosque se pierden anualmente en Ghana a manos de la minería, en tanto las concesiones mineras abarcan más del 70% del total de territorio, con la consecuente considerable reducción de la producción de alimentos. El Banco Mundial y la Corporación Financiera Internacional (brazo del Banco Mundial que canaliza préstamos al sector privado) proporcionaron capital inicial e indujeron con engaños a los países 12 BOLETIN 68 del WRM Marzo 2003 africanos a adoptar la desregulación, la liberalización y la privatización de los sectores de extracción para atraer la inversión extranjera directa. Ahora, cinco compañías mineras multinacionales con actividad en Ghana (Chirano Goldmines Limited, Satellite Goldfields Limited, Nevsun/AGC, Birim/AGC y Newmont Ghana Limited) van a destruir próximamente varios miles de hectáreas de bosque de la Reserva del río Subri, la reserva Cape Three Points, Supuma Shelterbelt, Opon Mansi, Tano Suraw y Suraw Extension en la región occidental, y en el bosque de Atewa Range y en Ajenjua Bepo en la región oriental. Las compañías invirtieron millones de dólares y encontraron cantidades asombrosas de depósitos de oro debajo de los exuberantes bosques cuando el anterior gobierno del Consejo Democrático Nacional (National Democratic Council - NDC) les dio vía libre para buscar oro en las reservas de bosques. Actualmente el NDC ya no está en el poder y las empresas quieren que el actual gobierno del Nuevo Partido Patriótico (New Patriotic Party - NPP) les permita pasar a la etapa de explotación minera real. Los ambientalistas y activistas en favor de los derechos humanos afirman que la concesión de permisos de extracción a cielo abierto en estas reservas ecológicamente frágiles agravará la ya alarmante tasa de deforestación y degradación de los bosques del país, y hará estragos en los sistemas de agua dulce y las cuencas. También han planteado su grave preocupación sobre la minería a cielo abierto en relación al impacto resultante del uso de cianuro en el proceso, que incluso en niveles bajos podría producir efectos graves sobre la salud ante la exposición crónica a largo plazo. Las reservas incluyen los únicos bloques importantes de bosques que quedan en el país; los mismos ayudan a contener los incendios, conservan los niveles de humedad y lluvias a nivel local, y proporcionan un santuario para una variedad sorprendente de especies que figuran en las listas internacionales de especies bajo riesgo de extinción. Si el actual gobierno accede a los deseos de las compañías mineras, se abrirán carreteras hasta el corazón de las reservas de bosque, se levantarán campamentos y se removerán grandes franjas de suelo superficial junto con los añosos árboles que allí existen. Las toneladas de tierra y escombros que caerán en avalancha montaña abajo, en algunos casos también cubrirán ríos y arroyos y con ellos los lechos de desove de peces. La afluencia de gran número de mineros y la construcción de carreteras en áreas previamente inaccesibles generarán también condiciones de explosión urbana, atrayendo más ocupantes ilegales, taladores de árboles, “garimpeiros” (mineros tradicionales que extraen oro en pequeña escala), quioscos de lotería y comercios a las reservas. El personal de las compañías mineras seguramentese cazará animales del bosque para abastecer su mesa. Un argumento clave usado por los más decididos partidarios de la minería en las reservas de bosque es que “el país necesita dinero”. Este argumento se basa en la teoría económica que afirma que los países en desarrollo deben explotar sus recursos naturales para desarrollarse, y que la contaminación, el desplazamiento de comunidades y otras consecuencias son efectos secundarios necesarios e inevitables. Toda clase de compañías extranjeras que operan en Ghana han amasado fortunas enormes pero los beneficios no quedan en el país. Lambert Okrah del Instituto de Asuntos Culturales (Institute of Cultural Affairs) afirma: “No se trata de si debemos morir de hambre en tanto el oro se acumula bajo los árboles. Se ha extraído oro en Tarkwa, Prestea y Obuasi durante muchos años; y ahora, ¿acaso los habitantes de esas regiones no tienen hambre? Esos lugares son tan desolados que nunca se creería que allí hay oro”. En relación a la generación de empleo, el sector ha demostrado una capacidad relativamente limitada, porque las operaciones de extracción a cielo abierto son tecnológicamente intensivas y dependen de un número reducido de trabajadores de alta calificación que en muchos casos son extranjeros. Sitios históricos y arqueológicos valiosos ubicados en algunas de esas reservas, incluso arboledas sagradas, serán destruidos. También tierras agrícolas y cuencas importantes se verán amenazadas, y las magníficas reservas se convertirán en un paisaje industrial monstruoso destrozado por carreteras, tuberías, escombros de construcción, latas de sardinas y bolsas plásticas. La propia Evaluación de Impacto Ambiental de cuatro compañías mineras que trabajan en la región indicó que el número total de pobladores desalojados ascendería a 22.267 personas de 20 comunidades. 13 BOLETIN 68 del WRM Marzo 2003 En referencia al impacto de la minería en el área de Wassa, el profesor y escritor Thomas Akabza resalta lo siguiente: "Mientras las compañías mineras y el gobierno central se benefician con las ganancias de la minería si las hay, las comunidades que habitan las zonas mineras reciben muy pocos o ningún beneficio. Estos pobladores, que en su mayoría practican la agricultura tradicional y de subsistencia son desplazados de sus tierras de cultivo, lo que lleva a la pérdida de sus formas de sustento y a la ruptura de sus vínculos sociales. Además, la minería provoca conflictos cada vez mayores entre las comunidades desplazadas por las operaciones de extracción, a la vez que acarrea graves problemas sociales y de salud asociados a la minería, como malaria, tuberculosis, conjuntivitis, enfermedades de la piel, prostitución y consumo de drogas. Abraham Baffoe, integrante de Amigos de la Tierra, afirmó: "Podemos prosperar como nación sin tener que destruir nuestras reservas de bosque para la extracción minera. Sabemos muy bien que después de la minería no quedarán bosques. Intentan convencer a todo el mundo que se puede regenerar los sitios degradados, pero no debemos engañarnos; no se trata simplemente de plantar pasto y árboles aquí y allí, porque la realidad es que las plantaciones no son bosques”. Trabajando en red con otras comunidades afectadas por la minería a nivel nacional, regional e incluso mundial, las comunidades de Ghana han incrementado su lucha por los derechos humanos, la autodeterminación y la justicia social y ambiental, y han exhortado también a los prestamistas privados a rechazar proyectos de minería que generan problemas a las comunidades. Sin embargo, las violaciones de los derechos humanos siguen aumentando, con varios casos de arrestos arbitrarios, violaciones al derecho al acceso a los alimentos, desalojos forzosos, compensaciones insuficientes y demolición de poblados. “Cuando se destruyan las reservas de bosques, los ríos se secarán y también nuestras vidas”, afirman los pobladores. “Cuando fuimos al bosque a plantar ñame o taro (Colocasia esculenta), plátano y pimienta para alimentar a nuestras familias, la gente del gobierno nos obligó a salir y nos prohibió volver a plantar allí. Nos dijeron que es una reserva de bosque y que allí no se permite plantar. Ni siquiera nos dejaron recolectar caracoles en la reserva, pero ahora el propio gobierno quiere enviar excavadoras para destruir el bosque porque los blancos así lo dicen. Hermano, ¿acaso eso es justo? Cuando un hombre pobre corta una rama o mata un roedor en la reserva, termina preso; cuando una compañía minera tira abajo una reserva de bosque, los hombres importantes de Accra viajan hasta aquí para celebrar con ella, ¿eso es justo?”, preguntó Sisi Nana, de treinta y tres años y madre de cuatro hijos, habitante de Bibiani. Extraído y adaptado de “Golden Greed. Trouble Looms Over Ghana’s Forest Reserves”, por Mike Anane, correo electrónico: lejcec@ghana.com , enviado por Lambert Okrah, Institute for Cultural Affairs (ICA), correo electrónico: icagh@ghana.com El documento completo (en inglés) se encuentra disponible en: http://www.wrm.org.uy/countries/Ghana/Goldengreed.html inicio - Nigeria: empresa de Gas NLNG destruye manglar del Delta del Níger La isla de Bonny, situada en el borde sur de Rivers State en el Delta del Níger en Nigeria, no ha tenido paz desde comienzos de los 90, cuando el Gobierno Federal de Nigeria, en colaboración con sus socios internacionales dieron comienzo al proyecto de gas natural licuado, Nigeria Liquified Natural Gas Limited (NLNG), con una inversión de varios miles de millones de dólares. Dada la localización estratégica de la isla, la misma alberga varias compañías mundialmente conocidas por la destrucción social y ambiental que causan, como Shell, Mobil, Chevron, AGIP y Elf, entre otras. Nigeria Liquified Natural Gas Limited (cuyo capital está integrado de la siguiente forma: 49% Nigerian National Petroleum Corporation, 25,6% Shell Gas, 15% Elf Group y 10,4% Agip International) compra gas natural a productores abastecedores y lo transporta 217 kilómetros a través del ducto dedicado hasta su planta de Finima en la isla de Bonny, donde el gas es procesado a gas natural líquido y condensado para su exportación. 14 BOLETIN 68 del WRM Marzo 2003 Existen complejos problemas sociales y ecológicos asociados al proyecto. La comunidad rural de nacionalidad étnica Ijaw se encuentra actualmente bajo grave amenaza. Más de 6.000 residentes locales están siendo afectados por la tala de sus bosques de mangles, previéndose una destrucción aún mayor a partir de la construcción de la proyectada y controvertida tubería de gas. La compañía, con su consorcio de socios internacionales, acaba de reanudar la destrucción de una gran extensión de manglares vírgenes ubicados en la región. Es importante resaltar el papel que juegan los organismos de financiación en la realización de estas actividades. En diciembre de 2002, NLNG firmó un acuerdo de préstamo por el monto de US$ 1.060 millones con cuatro Organismos de Crédito a la Exportación (Exim Bank de EEUU, el Instituto para el Servicio de Seguros del Comercio Exterior de Italia, Gerling NCM de Holanda y el Departamento de Garantía al Crédito a la Exportación del Reino Unido), el Banco de Desarrollo Africano, 19 bancos internacionales y seis bancos de Nigeria. Los préstamos serán otorgados para financiar la ampliación del sistema de transporte en función de la planta de NLNG en la isla de Bonny. Los habitantes de la isla de Bonny han protestado contra la destrucción de sus manglares, pero la tala se lleva a cabo bajo la mirada vigilante de guardias de seguridad fuertemente armados. La población de la isla Bonny, por lo tanto, exhorta al apoyo a su causa. Ayude a detener la destrucción del manglar del Delta del Níger con cartas manifestando su preocupación por el tema, dirigidas al siguiente funcionario del gobierno de Nigeria: The Rivers State Ministry of Environment and Natural Resources First floor , Podium block, Secretariate complex, P.M. B. 5544, tel: 234-84-238238 fax: 234-84-234460 Por más información contactar - nigerdeltaproject@yahoo.com Artículo basado en información obtenida de: “NLNG Destroys Mangrove forest in the Niger Delta Again”, Late Friday News 112 th Edition, 13 de marzo de 2003, enviada por Alfredo Quarto, correo electrónico: mangroveap@olympus.net ; página web de NLNG, http://www.nigerialng.com inicio - República Democrática del Congo: las explicaciones del Banco Mundial no explican nada En el boletín del WRM del mes pasado citábamos la carta abierta que el activista Karl Ammann dirigiera al Presidente del Banco Mundial Sr. Wolfensohn (erróneamente atribuida a Jane Dewar). En esa carta Ammann denuncia que la ayuda del Banco Mundial a la reactivación masiva del sector forestal significaría nuevas concesiones madereras en bosques tropicales primarios con el consiguiente impacto negativo para el ambiente y las personas (el artículo corregido está disponible en http://www.wrm.org.uy/boletin/67/Africa.html#Congo). El Director Regional del Banco Mundial para África, Emmanuel Mbi, respondió a Ammann, quien a su vez contestó con una carta del 24 de febrero de 2003. En su respuesta Ammann confirma que, contrariamente a los argumentos manejados por el Sr. Mbi, todas las pruebas reunidas en el lugar sugieren que el Ayuda Memoria del Banco Mundial es en realidad un consejo sobre cómo reactivar el sector forestal. Ammann hace referencia a una reciente visita a Kinshasa, donde habló con representantes de la industria maderera quienes le dijeron que habían confrontado al Sr. Deboux (negociador principal y asesor del Banco, y autor del Ayuda Memoria) con el hecho de que la actual infraestructura, desde el puerto de Kinshasa hasta la carretera a Matadi, ni siquiera permitiría exportar una pequeña fracción de la tasa de producción de madera propuesta (entre 6 y 10 millones de metros cúbicos), y que “quedaría en manos del Banco encontrar la forma y los medios de mejorar las instalaciones correspondientes”. “Si en realidad el Banco está considerando la renovación del puerto de Kinshasa o de las carreteras que llevan a Matadi y otras localidades, ¿cómo 15 BOLETIN 68 del WRM Marzo 2003 diferenciarán entre “la madera talada en forma sustentable” destinada a la exportación y la madera obtenida mediante madereo no sustentable e ilegal? Ammann cita lo que parece ser una Evaluación interna del Banco Mundial sobre el nuevo “Proyecto de política forestal del Grupo del Banco Mundial”: “la literatura científica sugiere que tal vez no sea posible lograr la sustentabilidad en el madereo de algunos de los bosques más prístinos, alejados de la vigilancia y en condiciones fronterizas no reglamentadas”. En relación con los argumentos de Mbi de que la mayoría de las concesiones existentes han sido canceladas, Ammann expresa que: “Sugerir que la cancelación de licencias muy antiguas, que nunca fueron utilizadas para el madereo activo, tiene algo que ver con la conservación, es engañoso, por decir lo mínimo. Según los datos que he obtenido en el ‘Atlas de Conservación de los Bosques Tropicales de África’, los bosques abarcan en realidad unos 120 millones de hectáreas, de los cuales cerca de 30 millones están clasificados como, bosques degradados de tierras bajas, de montaña, de pantano y manglares. Tomando en cuenta las zonas donde ya se ha realizado madereo y los parques nacionales, la propuesta de 60 millones de hectáreas parece estar casi en el límite de la superficie máxima explotable comercialmente”. Otro tema es el de la aplicación de impuestos a la utilización de la fauna, que no son aplicables a la utilización la fauna sino también a la explotación forestal. Ammann había acusado al Banco Mundial de apoyar la matanza de especies totalmente protegidas y el cobro de impuestos sobre dicha actividad. Confrontando los argumentos defensivos de Mbi, Ammann señala que “el Ayuda Memoria deja muy claro que el ministerio involucrado trabajaría en estrecho contacto con los expertos del Banco Mundial para una legislación futura. Dado el caso, es difícil imaginar que la formulación de los impuestos forestales haya sido realizada sin consultar al Banco Mundial. Ya que finalmente los impuestos por utilización de la fauna formaron parte del mismo documento, ¿no es seguro pensar que dicha consulta se llevó a cabo? Lamentablemente parecería que la República Democrática del Congo, que es casi el único país que queda en África Central en que la presión de las actividades de madereo es mínima, puede perder la oportunidad de conservar sus bosques “en tanto los funcionarios del Banco Mundial proyectan ingresos de cientos de millones de dólares en impuestos, y entre uno y dos MIL MILLONES de dólares por volumen de producción”. La típica receta de la entrega de la naturaleza a cambio de dinero. Artículo basado en información obtenida del intercambio de correspondencia entre Karl Ammann (kamman@form-net.com ) y Emmanuel Mbi (Director Regional del Banco Mundial para África), enviada por Karl Ammann. Textos completos (en inglés) disponibles en: - "An Open Letter to the World Bank President", 7 de diciembre de 2002; www.wrm.org.uy/countries/Congo/Ammann.rtf - Respuesta de Emmanuel Mbi, 24 de enero de 2003 www.wrm.org.uy/countries/Congo/WBresponse.rtf - Contestación de Karl Ammann, 24 de febrero de 2003 www.wrm.org.uy/countries/Congo/Ammannresponse.rtf inicio - Zambia: ¿Buenas o malas noticias en el sector forestal? Zambia posee casi 46 millones de hectáreas de bosque, de las cuales 7,4 millones son reservas, 6,3 millones son parques nacionales y 32 millones son tierras boscosas. Tiene una superficie estimada de plantaciones de árboles de unas 63.000 hectáreas. Es en este contexto que hay que analizar las siguientes novedades. La noticia es que el gobierno de Zambia está explorando la posibilidad de conseguir 30 millones de dólares para reactivar la industria maderera, la cual --según Conran Simuchile, funcionario de Relaciones Públicas del ministerio de Comercio, Negocios e Industria-- ha estado abandonada durante mucho tiempo. 16 BOLETIN 68 del WRM Marzo 2003 El dinero sería entregado en forma de préstamos al sector empresarial involucrado en la industria maderera con el objetivo de apoyar la introducción y el establecimiento de plantaciones y plantas procesadoras. Se alega que el objetivo es involucrar a los empresarios en el negocio del procesamiento de productos terminados en lugar de exportar la madera en bruto --que luego vuelve a Zambia en forma de productos terminados-- creando desempleo en el sector industrial del país. Dejar de exportar rolos sin procesar y agregar valor a la madera a través de la manufactura de productos terminados suena muy razonable, particularmente en un país en el cual la población rural ha sufrido los efectos de la supresión de los subsidios agrícolas en la década del 90 y se ha visto empujada a realizar otras actividades para sobrevivir, como la tala de bosques para obtener carbón vegetal y venderlo en los mercados urbanos. Sin embargo, surgen muchas interrogantes. Por ejemplo, ¿cómo es que la industria maderera ha decaído aún cuando es un negocio rentable en un país de abundantes recursos forestales? El Ministro de Turismo y Recursos Naturales Levison Mumba ha reconocido que la industria no contribuyó al producto bruto interno del país por la falta de transparencia de las partes involucradas (ver boletín 60 del WRM). Así que ¿quién va a decidir quien va a recibir el dinero y qué controles se implementarán para asegurarse de que haya generación de empleo y un manejo sustentable de los bosques? En cuanto a la promoción de las plantaciones forestales, también hay planteadas varias preguntas. Las plantaciones no son malas en sí mismas: todo depende de qué especies se plantan, dónde, en qué escala, cómo (incluido el consentimiento previo e informado de la población local) y quién se beneficiará de esta actividad y de las actividades industriales secundarias. Parecería, no obstante, que no tiene mucho sentido que un país dotado de abundantes recursos forestales tenga que promocionar las plantaciones forestales en vez de concentrarse en el uso inteligente de los bosques. La información disponible no explicita lo que el gobierno entiende por “plantaciones”. Lo que está relativamente claro, sin embargo, es que el gobierno apunta a proveer a la industria maderera de materia prima (“para ayudar a los empresarios a introducir y establecer plantaciones y plantas de procesamiento en una apuesta a la reactivación de la industria maderera”). Si éste es el caso, es muy posible que las plantaciones se compongan mayormente de especies exóticas de crecimiento rápido similares a aquellas cuyo cultivo se ha fomentado en los trópicos y subtrópicos: eucalipto, pino, acacia, melina. Siendo así, toda la experiencia indica que sería un gran error. Por supuesto que sería mucho más coherente plantar especies autóctonas en zonas boscosas degradadas, siempre y cuando las comunidades locales apoyen la idea y se vean beneficiadas por la restauración del bosque. El apoyo y el financiamiento para esta tarea serían muy bienvenidos. Sin embargo, el dinero que el gobierno está buscando sería entregado a través de préstamos al sector empresarial vinculado a la industria maderera, el mismo sector acusado de “falta de transparencia” por el Ministro. En resumen, todavía es muy pronto para decir si esas noticias son buenas o malas, aunque todo apunta a la segunda opción. Esperamos estar equivocados. Artículo basado en información obtenida de: “State Scouts for US$30m Local Timber Sector”, The Times of Zambia (Ndola), 19 de marzo de 2003 ; http://allafrica.com/stories/200303190962.html inicio 17 BOLETIN 68 del WRM Marzo 2003 ASIA - Birmania, Tailandia y Laos: el manejo forestal colonial - ayer y hoy El propósito del manejo forestal colonial británico del siglo XIX era asegurar que el estado colonial mantuviera el control sobre los bosques a fin de asegurar la provisión regular de madera. En la región del Mekong, aún se notan las huellas del enfoque forestal colonial, donde los estados siguen disputando a las comunidades locales el control sobre los bosques. A fines del siglo XVIII, los bosques de roble de Gran Bretaña fueron progresivamente agotados por la demanda de la Marina Real para la construcción de naves. En 1805, los británicos botaron el primer barco de guerra construido completamente de madera de teca (Tectona grandis) de Bombay. Hacia la mitad del siglo XIX ya había más de cien naves británicas de teca y la voracidad británica por esta madera parecía insaciable. En 1856 los británicos designaron a Dietrich Brandis como superintendente de los bosques de teca de la división Pegu, al este de Birmania. En aquel momento, muchos de los bosques de teca de Birmania se encontraban en áreas controladas por grupos indígenas militantes como los Karen. Brandis, un botánico alemán que luego fue inspector general de los bosques de la India, se propuso reclamar el control del estado sobre los bosques de teca birmanos. Bajo el sistema “taungya” --que Brandis ayudó a establecer-- los pobladores Karen constituían la mano de obra para el desmonte, la plantación y el desmalezamiento de las plantaciones de teca. A cambio, se les permitía cultivar entre los árboles durante los primeros años. Cuando los árboles crecían, los pobladores eran trasladados a nuevas tierras y el proceso se repetía. Como resultado de este proceso, muchos se volvieron dependientes del servicio forestal del estado, por lo que la resistencia local al dominio estatal sobre los bosques se volvió cada vez más difícil. Raymond Bryant, del King’s College de Londres, describe cómo los Karen --anteriormente rebeldes-- fueron coptados para la reforestación con árboles de teca: “El sistema de forestación taungya era atractivo precisamente porque era un medio para regular y eliminar gradualmente el cultivo rotativo de los bosques de Birmania. En efecto, cada acre plantado era un acre menos del que los montañeses Karen disponían para su uso”. La vecina Tailandia nunca fue colonizada por los británicos, pero el sistema de forestación taungya todavía sobrevive al servicio del estado tailandés. Desde la década del sesenta, la Organización de la Industria Forestal (Forest Industry Organisation -FIO) en Tailandia ha establecido una serie de “poblados forestales” donde los pobladores locales llevan a cabo una forma de forestación taungya. La FIO creó el primer poblado forestal en Mae Moh al norte de Tailandia en 1968, con el objetivo de reducir el cultivo rotativo e incrementar la reforestación. Sin embargo, los pobladores no tienen ninguna participación en el manejo de las plantaciones ni reciben ingreso alguno por los árboles en las plantaciones. Tampoco reciben los títulos de las tierras bajo este sistema. Como lo señalara el ahora fallecido Ted Chapman de la Universidad Nacional de Australia en 1980, la reforestación de la FIO no es mucho más que la confiscación de la tierra que los pobladores locales ya estaban utilizando. En julio de 2001, dos de las plantaciones de los poblados forestales fueron certificadas bajo el sistema del Consejo de Manejo Forestal (FSC por sus siglas en inglés) (ver boletín 64 de WRM). Sin embargo, los poblados forestales de la FIO hacia más de veinte años que habían sido considerados anacrónicos. En 1978, Ted Chapman señaló en una conferencia en Tailandia que: “La reforestación taungya tal como se practica en Tailandia se contradice claramente con a las recomendaciones recientes de la FAO, la UICN y otras organizaciones preocupadas por el bienestar de los habitantes de las márgenes de los bosques.” Sorprendentemente los evaluadores de SmartWood (empresa certificadora del FSC) no reconocieron la versión de manejo forestal colonial de la FIO como el sistema anacrónico de explotación que es. Por su parte, el gobierno de Laos desarrolla su propia forma de colonización interna a través del sistema taungya. El año pasado, luego que una familia de una minoría étnica del sur de Laos despejara diez hectáreas 18 BOLETIN 68 del WRM Marzo 2003 de tierra y las plantara con arroz, funcionarios del Departamento Forestal les informaron que esa tierra iba a ser plantada con 4.000 plantines de árboles. Se permitirá a las familias cosechar el arroz este año; pero están preocupados porque temen que no se les permita usar la tierra el año próximo. Mientras que las familias no ganarán nada, el gobierno obtuvo el área despejada gratuitamente para establecer la plantación de teca. El Departamento Forestal organizó a los pobladores locales en grupos de trabajo y los adiestró en la plantación de los árboles. Una vez que éstos fueron plantados, el Departamento exigió a los pobladores locales que mantuvieran la plantación, lo que implicará varios años de desmalezamiento y control permanente de incendios. La plantación de los árboles coincidió con la siembra de las cosechas propias de los pobladores, por lo que el tiempo de trabajo en sus propios campos se vio recortado. Uno de ellos explicó a los investigadores: “Estamos confundidos sobre por qué plantamos estos árboles si no obtenemos nada a cambio”. Irónicamente, la plantación se llevó a cabo en el Día del Árbol. Este día, de acuerdo con el artículo 46 de la Ley Forestal de Laos, las autoridades deben “demostrar iniciativa para planear y movilizar ampliamente toda la mano de obra y el capital de todos los sectores, incluidas las fuerzas armadas, los empleados públicos, los estudiantes de primaria y secundaria y el público en general para la plantación de árboles. Luego de la plantación, se debe atender al mantenimiento y la protección de los árboles para que puedan crecer y desarrollarse”. El Departamento Forestal ciertamente está demostrando iniciativa en el uso gratuito de la mano de obra de los pobladores locales y ha obedecido la letra (aunque no el espíritu) de la Ley Forestal. No obstante, sus acciones han agriado las relaciones con los pobladores locales, quienes resienten el ser explotados para una plantación de teca que no les reportará ningún beneficio. Por: Chris Lang, correo electrónico: chrislang@t-online.de inicio - India: cuestionamientos a la “Estrategia Revisada sobre Bosques” del Banco Mundial La “Estrategia Revisada sobre Bosques del Grupo Banco Mundial” aprobada el 31 de octubre de 2002 contiene afirmaciones muy significativas como: “Existe un vínculo muy estrecho entre las formas de sustento de los pobres y los bosques”, y “(es) una noción básicamente falsa que los pobres son la causa de la deforestación de los países en desarrollo”. “La realidad es que el flujo de fondos orientado a los bosques... seguirá siendo opacado por la inversión en actividades que pueden tener impactos perjudiciales sobre los bosques”. Y: “El Banco debe evaluar qué impactos tendrán sus acciones e inversiones en otros sectores, o a nivel macroeconómico sobre los bosques y los pueblos que los habitan”. Hace tiempo que se argumenta, en gran medida en vano, que la responsabilidad por la destrucción de los bosques y la degradación ambiental no se puede adjudicar principalmente a los pobres y que la nueva economía de la última década no solo contribuyó a marginar más a aquellos que estaban en la marginalidad, sino que socavó gravemente los recursos naturales y la base de supervivencia comprendidos en los bosques, ríos, humedales y costas. Sin embargo, la estrategia se sustenta en una contradicción básica: la agenda de la liberalización del mercado suena fuerte y clara, aunque en este caso intentando utilizar una puerta lateral. Surge claro un mensaje central: el dinero es la clave para salvar los bosques del mundo. La participación del sector privado aparece en forma trascendente. Se vincula también con los Planes Nacionales de Acción Forestal (PNAF) respectivos. El PNAF de India, preparado en 1999 por el Ministerio Unificado de Medio Ambiente y Bosques, determinó que se necesitan aproximadamente US$ 28 mil millones para proteger nuestros bosques. Pero, ¿es realmente correcto este “enfoque centrado en el dinero”? 19 BOLETIN 68 del WRM Marzo 2003 Sólo en la década de los 90, India pidió préstamos al Banco por casi US$350 millones para la Fase I de los Proyectos Forestales en Maharashtra, Bengala occidental, Andhra Pradesh (A.P.), Madhya Pradesh (M.P.), Uttar Pradesh (U.P.) y Kerala. ¿Sirvió esto realmente para proteger y regenerar los bosques? ¿Se garantizó la seguridad de sustento de los pueblos dependientes de los bosques? ¿Recibieron los pobres algún beneficio? Son varias las preguntas que hay que contestar para lograr una idea de los impactos producidos por los proyectos. Ha habido inquietudes y denuncias generalizadas que sostienen que las actividades de la Fase I no fueron transparentes, que los grupos tribales fueron expulsadas de los bosques, que se generaron conflictos internos en los poblados y entre poblados y que en definitiva ayudaron a reforzar las desigualdades existentes y las estructuras de poder que están en la raíz misma de los problemas del manejo y la conservación de los bosques. Mientras tanto, se aprobó la Fase II de los Proyectos Forestales en A.P. y M.P., con asignaciones de US$108 millones para cada uno, y ya se liberó la primera partida para A.P. Esto nos trae al tema de la mitigación de la pobreza, que según el banco, es la médula de su estrategia revisada sobre bosques. Aquí también se pueden ver enormes contradicciones. En una parte del texto, el documento parece aceptar las definiciones más recientes de pobreza, que la definen como una situación generada por la falta de los recursos (físicos, económicos, humanos y sociales) necesarios para lograr un sustento adecuado y sustentable. Pero al mismo tiempo se recurre repetidamente al uso de la definición de pobreza más simplista: “la pobreza sigue siendo un problema mundial de proporciones gigantescas. De los seis mil millones de personas que viven en el mundo, 2,8 mil millones o casi la mitad, vive con menos de US$ 2 por día. De ellos, 1,2 mil millones vive con menos de US$ 1 por día”. No se analiza en profundidad qué es la pobreza, cuáles pueden ser sus causas reales y cuáles deben ser las soluciones a largo plazo. Lo que salta a la vista en este contexto es la sección del resumen ejecutivo titulada “Aprovechamiento del potencial de los bosques para reducir la pobreza”. Avizora la mejora de la calidad de vida rural. El concepto subyacente de esta estrategia es un mundo en desarrollo en el cual los residentes disfrutan una calidad de vida que no está significativamente por debajo de la que disponen los residentes urbanos; las comunidades rurales ofrecen oportunidades económicas equitativas a todos sus residentes (independientemente de su ingreso, situación o género); se convierten en lugares vibrantes, sustentables y atractivos donde vivir y trabajar; contribuyen al desarrollo nacional y a la economía general y están vinculadas dinámicamente a las zonas urbanas. Se trata de una elaboración sorprendentemente ajena a la realidad del mundo en que vivimos. Nada podría estar más alejado de la verdad, especialmente en un país como India, que es rural en más de un 70% y mayormente agrícola. No hay discusión sobre la enorme pobreza y privaciones en partes de la India rural, ni se discute la existencia de desigualdad y explotación y que hay muchísimas necesidades que solucionar. Pero ¿y la India urbana hoy? Está colapsando bajo su propio peso. La contaminación del aire y el agua no tiene límites, los barrios pobres crecen sin orden alguno, los servicios básicos como el agua potable y el saneamiento son totalmente inadecuados, el desempleo altísimo al igual que la tasa de criminalidad. Resulta claro que no hay justificación para el carácter general de las afirmaciones e inferencias de la estrategia del banco, porque partes importantes del mundo rural aún hoy están bien dotadas de recursos y son ricas y poderosas. Hay áreas plenas de vigor y vitalidad, en las que las comunidades han vivido y continúan viviendo en paz, felicidad y en armonía razonable con su medio ambiente. Aquí sobreviven economías prósperas que, en un país como India, son las que de hecho lideran el desarrollo nacional. Entonces, ¿qué conclusión podemos extraer de esta estrategia revisada del Banco? Primeramente, que pone bajo un enorme signo de interrogación las credenciales del propio Banco. Las confusiones son obvias, las contradicciones graves y el concepto subyacente tan erróneo que es difícil creer que el mismo haya sido siquiera articulado. Si los propios cimientos son tan débiles, mejor ni pensar en el edificio que se deberá sustentar sobre ellos. ¿Puede entonces esta estrategia contribuir realmente a salvar los bosques y ayudar a los pobres? Seguramente se podría intentar dar algunas respuestas, pero la pregunta de fondo es si habrá alguien dispuesto a eschucharlas. 20 BOLETIN 68 del WRM Marzo 2003 Artículo adaptado de The Hindu, February 23, 2003, “Can this save the forests?”, http://www.hinduonnet.com/thehindu/mag/2003/02/23/stories/2003022300180700.htm , por Pankaj Sekhsaria, Kalpavriksh, correo electrónico: kvriksh@vsnl.com , enviado por el autor. inicio - Laos: la opinión de WWF Tailandia sobre la represa Nam Theun 2 La planeada represa Nam Theun 2 (NT2) en la meseta de Nakai en la región central de la República Democrática Popular de Laos, tendría 48 m de altura y 320 m de largo, con una potencia de unos 1.000 megavatios. Se crearía un embalse de 450 km2 con un volumen de 3 mil millones de metros cúbicos. El agua del embalse circularía a través de túneles de 40 km de extensión hasta una central eléctrica ubicada en la base de la meseta de Nakai a orillas del río Xe Ban Fai. La envergadura del proyecto y su ubicación ejercerán un impacto sustancial sobre la diversidad biológica y los pueblos de la región. Este breve informe resume algunos de los probables impactos y explica la posición de WWF-Tailandia respecto a esta represa. En la última década, el concepto de diversidad biológica se ha ampliado para abarcar los modelos de distribución de biota, los procesos ecológicos asociados y los paisajes regionales (a menudo extensos) en los cuales tienen lugar estas interacciones. La conservación de la biodiversidad a largo plazo y la seguridad del sustento humano a nivel local exigen que se produzca un cambio de enfoque hacia escalas espaciales más grandes y, dentro de éstas, hacia la identificación proactiva de las oportunidades de conservación. La represa Nam Theun 2 viola estos principios emergentes al tratar en forma aislada partes de un ecosistema más amplio. La meseta de Nakai consiste en una cuenca suavemente undulada de 1.200 km2 a 600 metros de altura y forma parte del ecosistema de las montañas Annamite. Alrededor de una tercera parte de la meseta está dentro del Área nacional protegida Nakai-Nam Theun, de importancia mundial para el futuro de fauna escasa y endémica como el muntjac gigante astado y el saola. No se trata de un área prístina. Como en la mayor parte de las áreas de conservación del mundo, los seres humanos han alterado su paisaje practicando agricultura de subsistencia, pescando en sus aguas y cazando en sus bosques durante miles de años. Esto no disminuye la importancia del área desde el punto de vista de la conservación, tanto en relación a la biodiversidad como a las formas de sustento locales. Aproximadamente la tercera parte de la meseta de Nakai podría verse inundada por el embalse de la represa NT2, lo que significaría la destrucción segura de hábitats y poblaciones de fauna que actualmente cumplen un papel importante en el funcionamiento ecológico de la región. Desde la perspectiva tradicional de la riqueza de especies, el área protegida de Nakai-Nam Theun se ubica entre las más importantes del mundo. Allí viven más de 400 especies de pájaros, uno de los totales más altos en el conjunto de áreas protegidas del sudeste asiático continental. Entre ellas se incluyen 50 especies bajo amenaza de extinción. Como parte del área protegida de Nakai-Nam Theun, la meseta de Nakai cumple un papel especial en la conservación de estas especies amenazadas: el 35% de ellas solamente habitan allí, incluyendo poblaciones de importancia mundial de patos de alas blancas y águilas pescadoras. Hasta el inicio reciente del madereo vinculado a la represa, la meseta de Nakai alojaba el mayor bosque primario de pinos de la región, con variaciones únicas en la composición de especies de árboles. Uno de los hábitats más amenazados del sudeste asiático es el de los ríos de caudal lento en tierras bajas con bosques ribereños. La meseta de Nakai, a pesar de la degradación de su hábitat, sigue siendo uno de los mejores ejemplos de dicho hábitat en la República Democrática Popular de Laos; si se construyera la represa, se perdería prácticamente todo (180 km) después de la inundación. La diversidad de hábitats de la meseta de Nakai incluye también bosques caducifolios, bosques de follaje semiperenne, bosques secundarios, humedales estacionales y cursos de agua permanentes, que en conjunto con las tierras suaves donde reposan, proporcionan condiciones físicas excelentes para altas densidades de grandes mamíferos, una situación que se está volviendo cada vez más rara en cualquier otra zona de la República Democrática Popular de Laos y en la región. A pesar de que estas densidades se han reducido 21 BOLETIN 68 del WRM Marzo 2003 marcadamente debido a la caza, siguen siendo significativas en relación a otras áreas boscosas del país. Y lo que resulta aún más importante, los grandes mamíferos de la meseta residen en uno de los espacios de bosque más grandes y menos fragmentados de la región, lo que aumenta sus posibilidades de persistencia y recuperación. Por ejemplo, los gaur y los elefantes, son claves para las poblaciones regionales más grandes con las que interactúan, a través de vínculos intactos con las áreas boscosas que los rodean. El papel central de la meseta en el funcionamiento ecológico de la región se puede ejemplificar a través de esta comunidad intacta de grandes mamíferos, cuyos miembros pueden mantener movimientos estacionales de gran dispersión a escala de paisaje. Una base de presas relativamente abundante compuesta por sambares, jabalíes y mutjacs indígenas en la meseta sirve de sustento a los tigres en peligro de extinción. En el río Nam Theun habitan como mínimo 80 especies de peces, de las cuales 16 son endémicas. La distorsión de la función hidrológica y de las migraciones de peces que produciría la represa llevaría a la desaparición de muchas de estas especies. El esquema de desviación de las aguas de la represa implica que además se distorsionará otra cuenca hídrica (la del río Xe Bang Fai). Todas las ONG internacionales que han trabajado en la meseta reconocen la gran importancia del área desde el punto de vista de la conservación. Hay posibilidades de cuidar la biodiversidad y las formas de sustento local existentes en la meseta de Nakai, pero es necesario desarrollarlas a través de la colaboración de la población local con su gobierno, con el personal del área protegida y con las organizaciones conservacionistas. Esto no ha sucedido. Las actividades de la última década como el madereo y el desarrollo de infraestructura en preparación de una represa que quizás nunca sea construida ya han producido consecuencias ecológicas y económicas negativas de largo alcance. Citar como solución a estos problemas la propia fuente de esta distorsión en la meseta de Nakai es claramente un error. No es posible mitigar lo que corre riesgo de perderse, tanto en términos ecológicos como culturales. La Represa Nam Theun 2 no es inevitable. El pueblo de Laos y la comunidad conservacionista no están obligados a aceptar como inevitable este proyecto de energía hidroeléctrica, que sólo les dejará restos ecológicos para arreglárselas como mejor puedan; en la meseta de Nakai existen oportunidades positivas mucho más atractivas. WWF también destaca que la fundamentación de la represa Nam Theun 2 no es clara. La viabilidad económica del proyecto es dudosa y la futura demanda de energía que produciría la represa altamente cuestionable, si tenemos en cuenta que se prevé una reducción de la demanda de energía de Tailandia (mercado al cual se exportaría la electricidad producida por la NT2). Además existen opciones de energía alternativas importantes tanto en Tailandia como en Laos, que incluyen energía renovable y conservación de la energía. Las mismas fueron ignoradas y no se evaluaron en forma suficiente. En resumen, los impactos perjudiciales del proyecto sobre los ecosistemas locales están claros, pero la justificación de la represa y su superioridad ante otras alternativas disponibles no lo están. Por esas razones WWF Tailandia se opone a su construcción. Por: WWF Tailandia, correo electrónico: wwfthai@wwfthai.org inicio - Laos: secretos, mentiras y plantaciones de árboles En el correr de este año, el Directorio del Banco Asiático de Desarrollo (ADB por sus siglas en inglés) decidirá si financia un proyecto titulado “Plantación de árboles para mejorar la subsistencia” en Laos, que está siendo preparado por un consorcio de consultores. Sin embargo, los preparativos están llevándose a cabo sin el aporte de una discusión pública y abierta. Según Akmal Siddiq, Economista Jefe de Proyectos del ADB, “Los borradores producidos hasta ahora no están listos para su distribución al público y van a estar disponibles solo luego de la aprobación del Directorio”. 22 BOLETIN 68 del WRM Marzo 2003 Si el Directorio acuerda financiar el proyecto, será el segundo proyecto de plantaciones que financie el ADB en Laos. El Proyecto de Plantaciones Industriales de Árboles del ADB --por un monto de 11,2 millones de dólares-empezó en julio de 1994, con el objetivo de establecer más de 9.000 hectáreas de plantaciones de árboles de crecimiento rápido. Según la descripción del proyecto que hace el ADB, el nuevo proyecto “se apoyará en los éxitos conseguidos y las lecciones aprendidas del Proyecto de Plantaciones Industriales de Árboles en curso”. El año pasado Bartlet W. Édes, funcionario de relaciones exteriores del ADB, escribió un artículo para la publicación interna del ADB --ADB Review-- sobre la vinculación del Banco con las plantaciones de Laos. En el artículo titulado “Regreso a los árboles”, Édes escribe que el proyecto del ADB “protege el bosque natural, involucra a los pobladores locales en la toma de decisiones y desarrolla un nuevo y promisorio sector en la economía de Laos”. De hecho, el proyecto no hace ninguna de estas cosas. Las plantaciones financiadas por el ADB están reemplazando los bosques con monocultivos. Los pobladores locales no tienen una ingerencia significativa en las decisiones, que resultan en la pérdida de sus tierras y bosques en favor de las plantaciones de eucalipto. Económicamente, las plantaciones solamente son viables gracias a los subsidios que otorgan el ADB y el gobierno de Laos. Bajo la Ley Forestal de Laos, las plantaciones están exentas del impuesto a la tierra y la compañía BGA Lao Plantation Forestry --que se beneficia de los préstamos blandos del ADB-- solo paga un cinco por ciento de impuesto a la renta. Mientras tanto, el gobierno otorgó a BGA el arrendamiento por cincuenta años sin costo de la tierra para sus plantaciones, a cambio de una participación en el proyecto (ver boletín 43 de WRM). En este artículo Édes declara: “dado que las plantaciones se establecen en tierras degradadas y no en áreas de bosques naturales, el desarrollo de las mismas en la República Popular Democrática de Laos difícilmente tenga las consecuencias ambientales adversas asociadas al establecimiento de plantaciones que sí se han registrado en otros países asiáticos”. Los documentos de proyecto del ADB contradicen la afirmación de Édes. De acuerdo con un informe de 1995 de la firma consultora Jaakko Poyry, las plantaciones se establecerán sobre “áreas boscosas sin o con escasos árboles” (en inglés: unstocked forest land). Los consultores del ADB las definen como “áreas previamente cubiertas por bosque en las que la densidad de copa se ha reducido a menos del 20%” y como “áreas abandonadas de agricultura migratoria” (en barbecho). Esta definición permite que las empresas definan a los bosques de las comunidades locales, a sus tierras de barbecho, a sus pasturas y a sus tierras de uso comunitario como “áreas boscosas sin o con escasos árboles”. Bartlet W. Édes señala que el proyecto del ADB ha establecido “un marco de políticas para desarrollar plantaciones forestales industriales sustentables”. Sin embargo, ni el marco ni los estudios de políticas producidos para el ADB están públicamente disponibles. En 1999, el ADB financió un estudio titulado “Actuales limitaciones que afectan las inversiones privadas y estatales en plantaciones forestales industriales en la RDP de Laos” (ver boletín 52 de WRM). Snimer Sahni, ejecutivo de proyectos del ADB, afirmó que el documento no se encuentra disponible para el público. Desde entonces los consultores del ADB han redactado una “Estrategia Nacional para Plantaciones Forestales Sustentables”. Akmal Siddiq del ADB rehusó contestar las solicitudes para acceder a este documento. Según Bartlet W. Édes “las compañías forestales negocian con los pobladores locales el uso de las tierras boscosas. Las tierras comunitarias, las tierras en barbecho, las tierras de pastoreo y los bosques comunitarios están protegidos por los mismos pobladores, quienes deben dar por escrito su consentimiento para cualquier uso comercial de las mismas”. Otra vez, la aseveración de Édes es engañosa. Los pobladores locales no tienen el poder ni cuentan con suficiente información sobre los impactos de las plantaciones de eucalipto como para poder negociar con las empresas forestales. Por ejemplo, en sus documentos, BGA clasifica hasta 48.000 hectáreas de la tierra 23 BOLETIN 68 del WRM Marzo 2003 arrendada a la compañía como cultivos rotativos, pasturas o bosque degradado. En otras palabras, ésta es tierra que actualmente está siendo utilizada por los pobladores locales. Una vez que los pobladores locales perciben los problemas asociados a la plantación de árboles de crecimiento rápido se vuelven reacios a entregar sus tierras a las compañías. A comienzos de 2001, el líder del sub-distrito Xiang dentro del distrito Xaibouli declaró a investigadores independientes: “las plantaciones de eucalipto están causando la degradación del bosque, el suelo y el agua. No quiero que nadie más plante eucaliptos en mi sub-distrito”. La pieza más flagrante de desinformación de Bartlet W. Édes es su afirmación de que “No se utilizan herbicidas; su emplea en cambio un producto biodegradable llamado glifosato para controlar las malezas”. El glifosato es, por supuesto, un herbicida. Es el componente activo de una variedad de productos fabricados por Monsanto. Esta empresa comenzó a vender Roundup, su primer herbicida a base de glifosato en 1974. Desde entonces las ventas anuales de herbicidas de glifosato han trepado hasta los 1.200 millones de dólares. Según la compañía “los herbicidas basados en glifosato producidos por Monsanto están entre los herbicidas más ampliamente usados del mundo”. Monsanto define los productos de glifosato como “herbicidas no selectivos de amplio espectro”. Para decirlo en forma simple: los herbicidas de glifosato matan cualquier cosa verde con la que toman contacto. Estos herbicidas son rociados tres veces al año entre las filas de árboles de eucalipto de las plantaciones financiadas por el ADB. El herbicida se asegura que nada que no sean árboles crezca entre las plantaciones. El conocimiento de los pobladores sobre el uso de una amplia variedad de plantas que crecen en el bosque está siendo destruido a medida que los bosques se convierten en monocultivos. Tal vez no sorprenda que el ADB se muestre reacio a impulsar un debate abierto sobre los impactos de las plantaciones que financia. El banco ha organizado dos talleres en los que participaron el World Wildlife Fund (WWF), la World Conservation Society y la World Conservation Union (IUCN). Esto, según Akmal Siddiq del ADB, indica que el proyecto está siendo preparado con la “consulta y la activa cooperación de todos los actores involucrados”. Siddiq declinó contestar preguntas referentes a las anteriores participaciones del banco en la promoción de plantaciones de monocultivos forestales en Laos y se rehusó a entregar ninguno de los documentos del proyecto. En vez de eso, afirmó que “El estudio de viabilidad del proyecto estará completo para mayo y se espera la aprobación del Directorio del ADB para octubre”. Por: Chris Lang, correo electrónico: chrislang@t-online.de inicio OCEANIA - Aotearoa /Nueva Zelanda: cambio en la propiedad y gestión de las plantaciones de propiedad estatal El año pasado asistí a una conferencia en Ciudad del Cabo sobre el tema que da título a este artículo, en la que el acento aparentemente estaba puesto en la participación del sector privado en la propiedad y gestión de plantaciones. Como indígena de un país con grandes áreas de plantaciones de monocultivos de especies exóticas, nunca había pensado demasiado sobre la propiedad de estas áreas. En mi país las plantaciones han sido históricamente de propiedad estatal, aunque últimamente se han vendido algunas. Por razones éticas, me opongo a la privatización de los bienes del estado por parte de cualquier gobierno y la considero una medida económica equivocada. Sin embargo, también me opongo a la proliferación de monocultivos de árboles a gran escala, y me había entusiasmado con un cambio reciente en la actitud del gobierno de este país, que ponía aparentemente un mayor énfasis (en términos de plantaciones nuevas) en las especies indígenas y en el control de la erosión. La verdad es que no pensé que esa 24 BOLETIN 68 del WRM Marzo 2003 iniciativa fuese a llegar muy lejos, y ciertamente me resultó frustrante observar la relativamente pequeña área de plantaciones con especies indígenas, pero creí que de todas formas era un cambio significativo de actitud que apostaba en mayor medida a la conservación. Cabe entonces preguntarse ¿sería tan malo que el sector privado se hiciera cargo de la propiedad y gestión de esas grandes plantaciones? Le daría al gobierno una inyección de fondos para dedicar a reformas sociales y le libraría de la necesidad de llevar adelante programas forestales impopulares. Al menos ése parecía ser uno de los principales hilos de la argumentación realizada en la conferencia de Ciudad del Cabo, y hay mucho de verdad en esa filosofía, pero años de experiencia en la arena política me han enseñado que debe existir una razón subyacente al argumento. Recordé las palabras del Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sustentable (WBCSD, por sus siglas en inglés) en el foro realizado sobre el Mecanismo de Desarrollo Limpio durante la Cumbre Mundial para el Desarrollo Sustentable: “Si no hay una razón comercial que impulsar, se trata de caridad”. El mensaje de esta declaración es claro (y éstos eran empresarios responsables y concientes considerados como buenos muchachos): no es un hábito de los empresarios dedicarse a la caridad. Entonces ¿cómo se vincula eso con la venta de plantaciones por parte de los gobiernos? Bien, si solamente se van a cortar y no van a ser usadas como una fuente de suministro permanente, quizás me importe un bledo. Se trata, después de todo, de especies invasivas y una reliquia de la colonización. Sin embargo, desde el punto de vista comercial y de la inversión, no parecería ser una solución rentable cortarlas y retirarse. Al menos no si se las compra a un precio razonable; y si no es así, dice mucho sobre la capacidad comercial del gobierno que vende. Por lo tanto, es necesario considerar las implicancias a largo plazo de la propiedad de estas plantaciones en manos de gente con antecedentes demostrados de reducción de puestos de trabajo, uso de químicos tóxicos, tala rasa con maquinaria pesada e inversión en la investigación de ingeniería genética. ¿Por qué debemos hacer estas consideraciones? Porque “Si no hay una razón comercial que impulsar, se trata de caridad”. Las medidas mencionadas aumentan los márgenes de ganancia, y ésa es la razón comercial: los márgenes de ganancia. Cuando los gobiernos administran las áreas de plantaciones, están obligados a considerar el costo social de las medidas que aplican, porque si resultan demasiado impopulares, los gobernantes pueden encontrarse ellos mismos en las filas de los desocupados a la siguiente elección. En la mayor parte de nuestros países, tenemos la opción de librarnos nosotros mismos de los gobiernos que toman demasiadas decisiones impopulares. Sin embargo, no podemos elegir a los Directorios de las compañías que dirigirían las plantaciones en régimen de privatización y ése es el problema. Las empresas no tienen las mismas restricciones para sus márgenes de ganancias que pueden tener los gobiernos. Mientras tanto, por supuesto, si se vendieran, el gobierno podría retorcerse las manos y declarar lo terrible que era, según ellos, la empresa en cuestión, pero que se debe dejar florecer la libre empresa, a pesar de unas pocas fallas. Ese es el problema que veo en la venta de esos monocultivos de árboles. Otros se llevarán las ganancias, y nosotros seguiremos pagando el precio, con la diferencia de que será un precio un poco más alto y que no habrá nadie a quien responsabilizar por los impactos sociales. Si en su país está planteada la privatización de las plantaciones, entonces piense en los por qué y en qué pasaría si... antes de dejar correr el problema como algo que no le concierne porque se trata solamente de plantaciones, y a usted de todas formas no le gustan. Por: Sandy Gauntlett, correo electrónico: sandygauntlett@hotmail.com inicio - Papúa Nueva Guinea: grupos ambientalistas instan al Primer Ministro a tomar medidas contra proyecto de madereo Varios grupos de Papúa Nueva Guinea (PNG), del Pacífico, australianos e internacionales han hecho pública una carta abierta dirigida al Primer Ministro de Papúa Nueva Guinea Michael Somare, en la que expresan su “profunda preocupación y creciente frustración por la actual gestión de gobierno en el sector de los bosques de Papúa Nueva Guinea y su impacto debilitador sobre la economía y la seguridad de la nación”, presentando pruebas que fundamentan su preocupación y exhortando al gobierno a que actúe. 25 BOLETIN 68 del WRM Marzo 2003 Uno de los puntos conflictivos es el manejo del asunto Kiunga-Aiambak (ver boletines 55 y 53 de WRM). Se concedió una autorización de extracción maderera a una compañía local que había sido contratada para construir una carretera entre los centros provinciales de Kiunga y Aiambak en la provincia Oeste. Esta compañía subcontrató el trabajo a Concord Pacific, una compañía maderera cuya propiedad y dirección está a cargo de grupos malayos. A poco, fue evidente que el proyecto vial era una mera excusa para obtener una gigantesca concesión de madereo por debajo de la mesa. Más tarde en 1994, Concord Pacific obtuvo una extensión de cinco años y el permiso para extraer hasta 210.000 metros cúbicos anuales, convirtiendo a esta operación en una de las más grandes en PNG. Los terratenientes de Kiunga Aiambak han perdido sus tierras y sus recursos forestales frente a una compañía malaya sedienta de ganancias ¿y a cambio de qué? Arnold Kombo, líder comunitario de Nangumarum, provincia Sepik del Este, cuenta: “Talaban donde los camiones que hacen los caminos auxiliares ya habían causado estragos. Se destruía por la tala innecesaria de árboles, la eliminación de árboles pequeños y de vegetación, dejando un suelo yermo en el que solo crecía pasto en lugar de árboles. En algunos lugares se secaron las fuentes de agua y la población tuvo que ir a buscar el agua muy lejos”. La hermana Yatamara, a cargo de la Policlínica de Baboa también dice: “A nadie le importa este lugar, somos gente olvidada y el gobierno no nos ha prestado ningún servicio. Antes la gente podía ver los peces en el agua y peinarse mirándose en su superficie como si fuera un espejo. Ahora el agua está fangosa y no se encuentra agua limpia, así que todos terminan bebiendo de esa agua y se enferman, tienen dolores estomacales, vomitan sangre. Esta gente está muy, muy enferma”. En 1999 el gobierno de PNG hizo un intento que parecía serio de detener el madereo ilegal a lo largo de la carretera Kiunga-Aiambak. Siguieron acciones en la corte, con muchas demoras. Mientras tanto, la tala a lo largo de la carretera –y hacia lo profundo del bosque- continuaba sin freno. En diciembre de 2002 se presentó un Acta de Asentamiento en la Corte Nacional. La misma intenta legitimar la continua explotación ilegal de los recursos y afectaría negativamente la soberanía de Papúa Nueva Guinea y los derechos de su pueblo. En los últimos días el Ministro de Bosques ha declarado que la carretera Kiunga-Aiambak es “definitivamente ilegal” y afirmó que la posición del gobierno es clara: “no vamos a otorgar el Acta de Asentamiento” y se va a “revocar inmediatamente la autorización de madereo de Kiunga-Aiambak”. Las organizaciones firmantes exigen al Primer Ministro que cumpla con las afirmaciones del gobierno y tome medidas efectivas. Sugieren algunas medidas que se ajustan a la esfera de acción del gobierno: * Revertir el Acta de Asentamiento a través de las cortes, la legislación o cualquier otro medio a su disposición. * Asegurar que haya una investigación independiente de todos los involucrados en ese acuerdo corrupto y se procesen los que hayan participado en cualquier acto delictivo. * Detener las actividades de Concord Pacific y ordenar que dejen de realizarse en Papúa Nueva Guinea. * Asegurar que la Autorización Maderera no sea asignada a ninguna otra compañía. * Aseguar que no se apruebe ninguna extensión del proyecto vial, legalmente o de cualquier otra forma. “AusAID ha reconocido recientemente que ha habido una década pérdida en el desarrollo de PNG debido a la corrupción y la mala gestión. Los asuntos anteriormente citados muestran el rol medular de la industria maderera como causante de esa pérdida. A menos que el gobierno muestre resolución y se ponga firme, veremos otra década perdida”, se advierte en la carta. (la carta completa –en inglés- puede ser leída en: www.wrm.org.uy/countries/PapuaNG/PNGletter.rft ) Artículo basado en información obtenida de: “Open letter to The Right Honourable Sir Michael Somare. Subject: Forest sector and Kunga Aiambak Road Deed of Settlement”, enviado por Stephen Campbell, Greenpeace, correo electrónico: stephen.campbell@au.greenpeace.org ; “Logged out, paradise lost”, http://www.paradiseforest.org/paradise_lost/kiunga_aiambak_road.php inicio 26 BOLETIN 68 del WRM Marzo 2003 LOS ARCHIVOS DEL CARBONO - El absurdo exponencial del enfoque de los sumideros de carbono para el cambio climático La imaginación de los tecnócratas parece no tener límites. Su sentido común, en cambio, da la impresión de estar extremada y crecientemente debilitado. Nosotros, como personas atrasadas, nos vemos sorprendidos constantemente por sus brillantes ideas, y hasta llegamos a dudar, de forma nada científica, de su salud mental. Tal el caso del Dr. Klaus Lackner, físico de la Universidad de Columbia que ha inventado un árbol artificial el cual, según él, es mucho mejor que el obviamente limitado árbol real. Su pensamiento puede parecer un tanto simplista, pero está indudablemente adaptado al pensamiento monocultural prevaleciente de muchos de sus colegas así como de los negociadores del clima que inventaron el mentado “Mecanismo de Desarrollo Limpio”, en el que se incluye a las plantaciones de árboles para actuar de “sumideros de carbono” como solución al cambio climático. Según este enfoque reduccionista, un árbol es simplemente un dispositivo que absorbe dióxido de carbono de la atmósfera. No tiene nada que ver con la belleza o la biodiversidad, la cultura o el medio ambiente. Un árbol es fotosíntesis y captación de carbono. Sin embargo, los árboles no hacen el trabajo tan bien: no absorben tanto carbono, y con el paso del tiempo tienden a morir y a liberar el carbono que almacenaban. Un mecanismo muy imperfecto desde el punto de vista tecnocrático. ¡Pero la ciencia y el Dr. Lackner están aquí para mejorar los árboles! El doctor ha inventado un árbol artificial que hace el trabajo de forma más eficiente. Aunque el árbol artificial no es particularmente atractivo --su inventor lo describe como un arco de fútbol con cortinas venecianas-- Lackner dice con orgullo que “haría el trabajo de un árbol real. Extraería el dióxido de carbono del aire, tal como lo hacen las plantas durante la fotosíntesis, pero reteniendo el carbono sin liberar oxígeno”. Es perfecto. ¿A quién le importan esos antiguos e imperfectos organismos con follaje?. Por consiguiente las buenas noticias son que las personas podrían incrementar el uso de los automóviles, cuyas emisiones de dióxido de carbono serían absorbidas por el árbol artificial. Se podría colocar uno pequeño como un aparato de televisión en el jardín y así compensar el dióxido de carbono emitido por una persona o familia. Nadie se sentiría culpable por contaminar la atmósfera o contribuir al cambio climático. Las grandes compañías podrían plantar bosques enteros. Y aún más importante, las compañías petroleras podrían seguir haciendo sus negocios –y las guerras asociadas- como siempre. Este logro merece claramente el reconocimiento de la humanidad Además, el Dr. Lackner también crearía rocas como un sub-producto: y ¡rocas es lo que este mundo realmente necesita!. Esto tiene que ver con el almacenamiento del carbono secuestrado por los “árboles”. Mientras trabajaba en el Laboratorio Nacional Los Álamos del Departamento de Energía de los Estados Unidos, su equipo trabajó en un método de almacenamiento basado en un proceso químico natural conocido como "rock weathering". Cuando el CO2 se combina con el magnesio crea rocas de carbonato las cuales, según el Dr. Lackner, retienen el carbono en forma permanente y segura. ¡Imagínense! ¡Un mundo cubierto de árboles artificiales “creciendo” en medio de jardines de “rocas”! Ciertamente, esperemos que la capacidad inventiva del Dr. Lackner abarque también otras áreas. Por ejemplo, podría crear mariposas y aves artificiales que también podrían absorber CO2 al posarse sobre los árboles. Las posibilidades son ilimitadas. El absurdo crece exponencialmente. Artículo basado en información obtenida de : "Synthetic trees could purify air", por Molly Bentley, BBC News 21 February 2003 (http://news.bbc.co.uk/1/hi/sci/tech/2784227.stm, enviado por Daily Grist Magazine, http://www.gristmagazine.com/ inicio 27 BOLETIN 68 del WRM Marzo 2003 - Fondo de Biocarbono del Banco Mundial contradice acuerdo sobre clima Para los gobiernos y la sociedad civil comprometidos en detener el cambio climático y reducir las emisiones de combustibles fósiles en su fuente, los últimos acontecimientos vinculados al Fondo de Biocarbono deben resultar preocupantes. El enfoque de “dos ventanas” del fondo apunta a reabrir la puerta a los créditos de sumideros de carbono provenientes de proyectos de conservación, incluso pese a que los gobiernos excluyeron explícitamente la posibilidad de que los países industrializados utilizaran los créditos de este tipo de proyectos para cubrir sus metas de reducción de emisiones en el marco del Protocolo de Kioto. El Fondo de Biocarbono es uno de los fondos que opera el Banco Mundial al servicio del mercado de carbono. Fue anunciado en noviembre de 2002 y su meta es producir e intermediar en créditos de carbono con gobiernos y compañías, destinados a cumplir con sus metas de reducción de emisiones en el marco de Kioto, a través de uso de créditos de sumideros de carbono, en vez de alcanzar una reducción real de emisiones en la fuente. Recientemente el fondo anunció que operará con dos “ventanas” distintas: “una para las actividades de uso del suelo, cambio en el uso del suelo y actividades forestales (LULUCF) que sean potencialmente elegibles de acuerdo al Protocolo de Kioto; la otra para distintos proyectos de captura de carbono y conservación que produzcan reducciones de emisiones verificadas, potencialmente elegibles en el marco de programas emergentes de manejo del carbono”. En otra parte de su sitio web (www.biocarbonfund.org), el Fondo de Biocarbono establece otra de sus intenciones: “proporcionarle [a las Partes] una visión detallada de las actividades que pueden desear considerar para los futuros plazos de compromiso”. De esta forma, los escasos fondos disponibles, que podrían utilizarse en la promoción de proyectos de energía verdaderamente renovable, se dedicarán a actividades cuya contribución en la detención del cambio climático es más que cuestionable. El anuncio del fondo de ofrecer créditos a partir de proyectos de conservación también contraría la decisión adoptada por los gobiernos en las negociaciones sobre el clima de excluir precisamente este tipo de proyecto del Mecanismo de Desarrollo Limpio del Protocolo de Kioto. Las declaraciones que figuran en la página web del Fondo de Biocarbono también indican claramente que la participación del Banco Mundial ha ido más allá de actuar simplemente como agente. La decisión de aceptar proyectos de conservación muestra que el Banco está decidido a incidir activamente en las discusiones sobre la elegibilidad de los proyectos de conservación en el Mecanismo de Desarrollo Limpio en el segundo período de compromiso y en los subsiguientes, al promover estos proyectos incluso cuando no son actualmente elegibles en el marco del MDL. Esto es totalmente inaceptable. Los gobiernos deben actuar inmediatamente para garantizar que el Banco Mundial no predetermine el resultado de las discusiones sobre el papel de los sumideros en el MDL del Protocolo de Kioto después del año 2012. Por: Jutta Kill, SinksWatch, correo electrónico: jutta@fern.org inicio 28