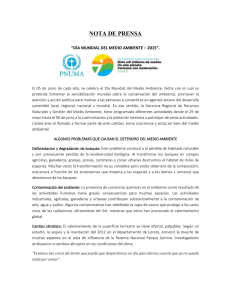WORLD RAINFOREST MOVEMENT
Anuncio

WORLD RAINFOREST MOVEMENT MOVIMIENTO MUNDIAL POR LOS BOSQUES TROPICALES Secretariado Internacional Ricardo Carrere (Coordinador) Maldonado 1858; CP 11200 Montevideo - Uruguay Tel: +598 2 413 2989 Fax: +598 2 410 0985 E-mail: wrm@wrm.org.uy Sitio web: http://www.wrm.org.uy Boletín 80 del WRM Marzo 2004 (edición en castellano) * NUESTRA OPINION - Cincuenta años ya era suficiente; sesenta es demasiado 2 * LUCHAS LOCALES Y NOTICIAS AMERICA DEL SUR - Brasil: cortan carretera contra expansión de plantíos de eucalipto - Ecuador: The Nature Conservancy conspira con Embajada de Estados Unidos y AID para aprobación de Ley de Biodiversidad - Ecuador: campaña para lograr la libertad de Floresmilo Villalta - Paraguay: bosques y comunidades a merced de un modelo insustentable - Perú: Consorcio Forestal Amazónico amenaza desalojar a comunidad asháninka AMERICA CENTRAL - Costa Rica: Golfo de Nicoya y agua potable de la región en peligro por minería de oro - Panamá: el pueblo Naso amenazado por un proyecto de represas AFRICA - África: “cuanto más se sabe sobre el oro, menos deslumbra su brillo” - Ghana: el Banco Mundial detrás del escenario del oro - República Democrática del Congo: Banco Mundial respalda intereses madereros - Swazilandia: plantaciones de árboles a expensas del pueblo swazi ASIA - India: las mujeres responden a minería devastadora - Indonesia: los planes de The Nature Conservancy en el Parque Nacional Cómodo - Laos: las represas y los pueblos olvidados de la meseta de Boloven - Malasia: comunidades indígenas rechazan certificación de la madera - Malasia: el sistema de certificación MTCC busca aceptación en Europa OCEANIA - Australia: fuerte alegato contra destructivos monocultivos de árboles 3 4 6 7 8 9 10 11 13 15 16 18 19 20 22 24 24 * GENERAL - Cambio climático: promesas vanas, falsa ciencia y árboles genéticamente modificados - Reseña de libro: “La Patagonia de Pie. Ecología vs. Negociados” 26 28 BOLETIN 80 del WRM Marzo 2004 NUESTRA OPINION - Cincuenta años ya era suficiente; sesenta es demasiado En abril se cumplirá el 60º aniversario del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Activistas de todo el mundo están organizando desde ahora diversas acciones para denunciar el papel que han cumplido esas instituciones en el modelo económico social y ambientalmente destructivo impuesto al mundo para favorecer los intereses de empresas radicadas en el Norte (por mayor información, visitar http://www.50years.org ). Resulta meridianamente claro que ambas instituciones no cumplieron con su mandato declarado. El Banco Mundial afirma que "su misión es combatir la pobreza y mejorar el nivel de vida de la gente en los países en desarrollo" y que aporta "préstamos, asesoramiento en políticas, asistencia técnica y conocimiento a países de bajo y mediano ingreso para reducir la pobreza. El Banco promueve el crecimiento para generar empleos y para empoderar a la gente pobre para que pueda aprovechar esas oportunidades" (traducido de la versión en inglés de la página del Banco). Por su parte, el FMI establece que la promoción de “altos niveles de empleo” forma parte de su mandato. En realidad, lo que ambos organismos han logrado en los últimos 60 años es --entre muchas otras cosas negativas-- aumentar dramáticamente la cantidad de pobres y disminuir la cantidad de puestos de trabajo. Es difícil encontrar un solo ámbito en el que las intervenciones del Banco Mundial y el FMI no hayan provocado empobrecimiento social y perjuicio ambiental, y en ese sentido los bosques no son de manera alguna una excepción. De hecho, ambas instituciones están en la raíz de la mayoría de los procesos de deforestación, en algunos casos financiando directamente proyectos que son causa de deforestación y en otros casos imponiendo políticas cuyo resultado final es la pérdida de bosques. Quizás la única diferencia que haya entre la responsabilidad del Banco Mundial y del FMI en la deforestación es que, en tanto el primero presta directamente dinero para proyectos que afectarán a los bosques (como madereo, minería, represas, carreteras), el segundo --en colaboración con el primero-- impone condiciones a los gobiernos que hacen que la deforestación sea el resultado inevitable. Lo antedicho no es ninguna novedad para los defensores de los bosques, y menos aún para el Banco Mundial, cuyo personal forestal en su gran mayoría tiene muy claro el papel que desempeña el Banco en esto. En la medida que el FMI es una institución mucho más cerrada al escrutinio público, no sabemos siquiera si admite su responsabilidad en la pérdida de bosques, en especial a través de la imposición de programas de ajuste estructural. Tampoco es novedoso que ambas instituciones no sólo no están dispuestas a introducir cambios positivos en sus préstamos y políticas, sino que aparentan tener menor sensibilidad que antes frente a las críticas. La evaluación de la política forestal del Banco Mundial es un buen ejemplo de esto. Después de haber incumplido con la aplicación de su política forestal de 1991 --que en su momento fue percibida como un paso en la dirección correcta--, sencillamente aprobó una política menos estricta que permite al Banco seguir financiando proyectos y promoviendo políticas que provocan mayor deforestación. El impacto de los programas de ajuste estructural en los bosques ni siquiera es tomado en cuenta por el Banco Mundial o el FMI. Con razón que mientras se estaba discutiendo la cuestión del Banco Mundial y el FMI en la reunión de estrategia sobre bosques organizada en el marco del Foro Social Mundial en Mumbai, las organizaciones allí presentes decidieron que era necesario mantener a ambas instituciones fuera de los bosques. Dicha posición fue incluida en la “Iniciativa de Mumbai sobre los Bosques” (ver http://www.wrm.org.uy/declaraciones/Mumbai.html ) y establece: “Dada la responsabilidad presente y pasada del Banco Mundial y otras instituciones financieras internacionales en la degradación socioambiental de las zonas de bosques, estas instituciones no deben tener ningún tipo de participación en la formulación de políticas y proyectos relacionados con los bosques”. 2 BOLETIN 80 del WRM Marzo 2004 Hace diez años, numerosas ONGs lanzaron la campaña “50 años es suficiente!”, centrada en el papel negativo que han tenido ambas instituciones. Se hace necesario ahora fortalecer los esfuerzos actuales de la campaña, porque si 50 años ya era suficiente, entonces es obvio que sesenta ¡es demasiado! inicio LUCHAS LOCALES Y NOTICIAS AMERICA DEL SUR - Brasil: cortan carretera contra expansión de plantíos de eucalipto El 8 de marzo pasado, tuvo lugar una gran movilización en la carretera BR-101 Norte del estado brasileño de Espírito Santo, en la localidad de São Mateus. Coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, con nutrida participación de mujeres, cerca de 600 indígenas Tupiniquíes y Guaraníes, representantes de Quilombos (comunidades afrobrasileñas), miembros del Movimento de trabajadores rurales Sin Tierra (el conocido MST) y del Movimento de Pequeños Agricultores (MPA, integrante de Vía Campesina), ocuparon la carretera y detuvieron el tránsito. La elección de esa carretera no fue al azar. Por ella pasan unos 39 camiones por hora transportando troncos de eucalipto a las fábricas de la empresa Aracruz Celulose, así como celulosa proveniente de la empresa Bahia Sul. L@s manifestantes integran el Movimiento Alerta contra el Desierto Verde, que lucha contra los grandes monocultivos de árboles en el país. El objetivo central de esta manifestación fue protestar contra el Plan Nacional Forestal del Gobierno Federal, que pretende ampliar a corto plazo las plantaciones de árboles en 2 millones más de hectáreas (de los actuales 5 a 7 millones de hectáreas). Una de las empresas que se beneficiaría de esa ampliación sería Aracruz Celulose. Establecida en tiempos de la dictadura militar con recursos del gobierno federal, la empresa cuenta actualmente con unas 220 mil hectáreas plantadas con eucaliptos en el Estado de Espírito Santo. Gran parte de esas tierras pertenecía a comunidades quilombolas e indígenas y fue tomada a la fuerza por la empresa, o comprada a precios muy por debajo de su valor. Expulsados de sus tierras, los afrodescendientes e indígenas pasaron a engrosar los cinturones de la ciudad de São Mateus y se calcula que 60 de sus barrios periféricos están formados básicamente por expulsados de la tierra por Aracruz Celulose. También se denunció que en el municipio de Conceição da Barra, 47% de las tierras del municipio son destinadas a monocultivos de eucaliptos. En las plantaciones de eucalipto se utilizan grandes cantidades de agrotóxicos que destruyen la biodiversidad y contaminan a la gente, el agua y el suelo. Es así que se pierden tierras buenas para la agricultura pero que no son usadas para producir alimentos, sino celulosa para su exportación a Europa y Estados Unidos, con la que allí producen fundamentalmente papel higiénico. Quienes se benefician de este modelo son un reducido sector de Brasil y en particular la industria europea que produce las máquinas y la tecnología para el sector de la celulosa y el papel. El año pasado se denunciaron ante el gobierno federal los crímenes ambientales de la empresa, pero hasta la fecha no se ha adoptado ninguna providencia para detener los abusos. Es por eso que con la movilización en la ruta l@s manifestantes expresaron su protesta por la omisión del gobierno federal y el gobierno estadual con relación a las denuncias, además de buscar el apoyo de la comunidad para la lucha por la tierra. Decenas de pancartas dejaron en claro que l@s manifestantes quieren una reforma agraria, la producción de alimentos saludables y la devolución de las tierras indígenas y quilombolas, hoy ocupadas por la mega-empresa Aracruz Celulose. Algunas de las leyendas decían: “Aracruz Celulose: invasora de tierras indígenas y quilombolas"; "MST y MPA: actúan contra el monocultivo de eucalipto y de caña". 3 BOLETIN 80 del WRM Marzo 2004 L@s manifestantes anunciaron que si no se atienden sus reivindicaciones, seguirán nuevas manifestaciones. Consideran que esas banderas de lucha deberían ser las prioridades de un gobierno popular y que es inaceptable que el gobierno del Presidente Lula privilegie al reducido sector de grandes plantaciones de eucalipto y producción de celulosa para exportación, cuya cadena productiva consume vastas sumas de dinero público pero genera muy pocos empleos. Por ejemplo, la construcción de la nueva fábrica de celulosa de Veracel Celulose, en el Estado de Bahia, costará más de 1.000 millones de dólares, pero generará apenas 400 puestos de trabajo permanentes. Las que más sufren este tipo de “desarrollo” son las mujeres, pues pierden sus tierras y con ellas su sustento. Artículo basado en información obtenida de: “Índios, quilombolas, sem terra e pequenos produtores param carretas da Aracruz e Bahia Sul Celulose em protesto contra a política do Governo Federal de apoio à expansão do plantio de eucalipto”, Vitória, 08 de março de 2004, declaración de MPA, MST, FASE/ES; “Manifestação pára carretas da Aracruz Celulose na BR-101” y “Polícia Rodoviária tenta liberar carretas da Aracruz Celulose na BR101”, Ubervalter Coimbra e Apoena, seculodiario.com - 08/03/2004, materiales enviados por FASE, correo electrónico: geise.fase@terra.com.br inicio - Ecuador: The Nature Conservancy conspira con Embajada de Estados Unidos y AID para aprobación de Ley de Biodiversidad Trazar los antecedentes de la presión estadounidense sobre la política ecuatoriana podría llevarnos muy lejos en el tiempo y muchas páginas. No obstante, para analizar los recientes sucesos podemos citar la cumbre ministerial del ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas) realizada en Miami en noviembre de 2002, en que Estados Unidos perdió poder y tuvo que aceptar la propuesta de Brasil de un "ALCA más flexible". También fue decisiva la formación del Grupo de los 22 (por iniciativa de Brasil, China, India, demandando la eliminación de los abultados subsidios agrícolas del Norte) durante la conferencia ministerial de la Organización Mundial de Comercio celebrada en Cancún. Frente a los obstáculos a sus intereses de expansión comercial, Estados Unidos ha buscado una estrategia que pasa por la firma de tratados bilaterales, impulsados intensamente por el gobierno de Bush. Con ellos logran mantener barreras proteccionistas en algunos sectores industriales e introducir nuevos mecanismos para enmascarar aranceles adicionales. El representante comercial de Estados Unidos, Robert Zoellick, presentó el 18 de Noviembre del 2003 al congreso de ese país una carta en la que describe las razones de política exterior y comercial de negociar un área de libre comercio con Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia. Y una cosa trae la otra. Para suscribir un tratado bilateral con Estados Unidos y “acceder a su mercado”, el país en cuestión debe hacer una serie de cambios. La Embajadora Kristy Kenney declaró que para que el Ecuador llegue a la mesa de negociaciones de un convenio bilateral de libre comercio, debe hacer una serie de cambios de legislación en el campo ambiental, de biodiversidad, de propiedad intelectual y laboral, entre otros. Es en este marco que surge en Ecuador la presión para que se apruebe una controvertida Ley de Biodiversidad que promueve, entre otras cosas, el control estratégico de las áreas ricas en biodiversidad. El 15 de enero de este año tuvo lugar una importante reunión en las oficinas de The Nature Conservancy (TNC) en Quito. Los asistentes, además de integrantes de la ONG anfitriona, eran representantes de las ONGs ambientalistas ecuatorianas CEDA (Centro Ecuatoriano de Derecho Ambiental), Ecociencia, Fundación Natura, Fundación Rumicocha, --algunas de ellas “socias“ de TNC--, y de la Agencia para el Desarrollo Internacional, de Estados Unidos (AID). El objetivo de la reunión era “Plantear una estrategia de cabildeo a alto nivel, donde se designen los roles y tareas de las organizaciones socias de TNC, AID y Embajada Americana, con el fin de presionar a los miembros del Congreso Nacional en la aprobación en segundo debate de la Ley de Biodiversidad”. Definieron así una 4 BOLETIN 80 del WRM Marzo 2004 primera etapa de “perfil bajo” (durante dos meses), durante el cual se trabajaría con los miembros de la Comisión de Salud, Medio Ambiente y Protección Ecológica del Congreso Nacional para la aprobación del Informe de Ley de Biodiversidad. A continuación un cabildeo intenso con los bloques de partidos políticos para la aprobación de la ley en el plenario y por parte del Presidente de la República, con acercamiento y cabildeo ante la Asesoría Jurídica de la Presidencia y miembros del Partido Sociedad Patriótica. La segunda etapa sería de “perfil alto”, con presión a través de una campaña masiva, intensa, de corta duración, a través de radio, televisión y prensa, de comunicación y publicidad de la ley. Las preguntas obvias son: ¿No es ésta una ingerencia abierta en los asuntos internos de un país soberano? ¿Es aceptable que una embajada extranjera conspire abiertamente para presionar a un parlamento popularmente electo para la aprobación de una ley hecha a su medida? ¿Para quién es tan importante esta ley? ¿A qué intereses beneficiaría y a quienes perjudicaría? El caso es que este proyecto de ley habilitaría, entre otras cosas, la privatización de las áreas protegidas y el desconocimiento de los derechos colectivos. En su Art. 21 autoriza “la participación de … organizaciones no gubernamentales de conservación, e instituciones de investigación” en la planificación, coordinación, control y evaluación del manejo del sistema nacional de áreas naturales protegidas. El Art. 29 autoriza al Ministerio del Ambiente a dar participación a entidades públicas, privadas o mixtas a través de concesión, delegación y otras figuras legales, a los bienes y servicios del Patrimonio de Áreas Protegidas. Y ahí entra a tallar TNC. TNC es una poderosa ONG de Estados Unidos cuya estrategia para el acceso y manejo de áreas protegidas a nivel mundial encaja perfectamente dentro de la estrategia de Estados Unidos de control del espacio en países -como el Ecuador-- ricos en biodiversidad (ver también artículo sobre Indonesia en este boletín). Es así que TNC ha recibido generosas donaciones del gobierno de Estados Unidos para contratos o compra de tierras, que llegaron a 147 millones de dólares entre 1997 y el 2001 y otros 142 millones de dólares en el año 2000. En su afán de hacer coincidir los resultados ambientales con los negocios, TNC trabaja con grandes empresas. Es más, varias de ellas integran su directorio. Algunas de las compañías con mala reputación ambiental, que han contribuido con TNC para la compra de tierras y otras actividades son la petrolera BP, General Motors, Orvis, MBNA, Centex House, Georgia Pacific Corp., 3M, Bank of America, Busch Entertainment, The Republic of Tea, the Home Depot, American Electric Power, Boeing, General Electric, Merril Lynch, Millstone Coffee. Los estrechos lazos que existen entre ciertas ONGs conservacionistas y las instituciones de investigación de los Estados Unidos con el sector empresarial privado deben ser seguidos muy de cerca por tod@s quienes apuestan a una defensa real de la naturaleza, de la cual el ser humano también forma parte y sobre la cual tiene responsabilidad. Algunos pueblos antiguamente así lo entendieron y actuaron en consecuencia, pero el desarrollo neoliberal moderno, con sus conocimientos econométricos y técnicos y sus urgencias de año fiscal, cada vez más pierde pie en materia de sabiduría e incluso instinto de conservación. El pueblo de Ecuador sabe de esto, y está alerta, una vez más, en defensa de su pasado y su futuro. Artículo basado en información obtenida de: “Alerta urgente desde el Ecuador. The Nature Conservancy conspira con Embajada de Estados Unidos y la AID para la aprobación de Ley de Biodiversidad”, Comunicado de Acción Ecológica enviado por Cecilia Chérrez, Acción Ecológica/Instituto de Estudios Ecologistas del Tercer Mundo, correo electrónico: instituto@accionecologica.org ; “El TLC bilateral Ecuador-Estados Unidos oculta demasiado”, Acción Ecológica, http://alainet.org/active/show_text.php3?key=5639 ; “Ayuda Memoria Reunión de Estrategia Ley de Biodiversidad”, Enero 15 del 2004. inicio 5 BOLETIN 80 del WRM Marzo 2004 - Ecuador: campaña para lograr la libertad de Floresmilo Villalta Floresmilo Villalta es un campesino de 63 años que desde 1997 junto a muchos otros campesinos enfrenta persecución, amenazas y agresiones de la empresa maderera BOTROSA, por el sólo hecho de reclamar que les sean devueltas sus tierras, dadas en concesión en forma ilegal a la compañía. Los campesinos hace años ya que reclaman al gobierno que los proteja de las agresiones de BOTROSA y que les garantice su seguridad por el derecho que los asiste, legalmente reconocido por el Congreso Nacional, el Ministro Fiscal y el Tribunal Constitucional que entre otros se han expedido en su favor. (Ver Pedido de Acción de mayo 2003 en http://www.wrm.org.uy/pedidos/mayo03.html) En lugar de ser la tierra devuelta y los campesinos indemnizados, tal como dispusiera el Ministerio Público, Floresmilo Villalta junto a 14 campesinos fueron acusados de actos terroristas por parte de la empresa BOTROSA. En este momento la vida de Floresmilo está en peligro, ya que ha sido encarcelado y amenazado de muerte dentro de la penitenciaria de Esmeraldas en Ecuador, por lo que solicitamos enviar mensajes de apoyo, responsabilizando por la integridad física de Floresmilo a la empresa maderera BOTROSA y al Gobierno Nacional y solicitando la inmediata libertad de los campesinos detenidos. Dirigir la correspondencia al presidente de la Corte Superior de Esmeraldas, Abogado Victor Guicapi FAX (593-6) 271 1002; al Ministro de Gobierno Ing. Raúl Baca Carbo FAX (593-2) 258 0067 / TEL 2584914. A continuación copiamos la carta enviada por el Dr. Patricio Benalcázar Alarcón, Presidente de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos – Federación Internacional de Derechos Humanos INREDH – FIDH Ecuador. Quito, 19 de marzo del 2004 Abogado Victor Guilcapi Camacho PRESIDENTE CORTE SUPERIOR DE ESMERALDAS Esmeraldas.De nuestra consideración: Señor Juez: Por medio de la presente queremos denunciar ante usted el atropello cometido por el agente fiscal de Esmeraldas con sede en Quinindé Abogado Ider García Delgado y la actuación del juez 4to de lo Penal de Quinindé Abogado Germán Moya Mondragón en contra de FLORESMILO VILLALTA, campesino de 63 años que enfrenta desde 1997 persecución, amenazas y agresiones de la empresa maderera BOTROSA. Estos hechos que han sido confirmados por el Tribunal Constitucional; la Defensoría del Pueblo; la Comisión de Asuntos Indígenas y la Comisión de Fiscalización y Control Político del Congreso Nacional; la Contraloría General del Estado; el Ministerio del Ambiente; la Comisión de Control Cívico contra la Corrupción; la Ministra Fiscal Mariana Yépez inició también un expediente fiscal sobre este asunto; todos estos documentos públicos señalan que FLORESMILO VILLALTA y otros campesinos de la zona han sido desalojados de su predio y deben ser indemnizados, además reconocen que la empresa está ilegalmente en tierras de Patrimonio Forestal del Estado en el sector de conflicto con los campesinos. Por estos antecedentes este proceso se enmarca dentro de una persecución a FLORESMILO VILLALTA, por parte de la empresa maderera BOTROSA a través de su poder económico y político. La víctima, de la cual el 6 BOLETIN 80 del WRM Marzo 2004 Estado a través de sus instituciones ha señalado que debe ser indemnizado, se convierte en "autor intelectual" de actos terroristas por el solo testimonio de la empresa BOTROSA por medio de su representante legal Pedro José Arteta. Por estas razones demandamos la libertad inmediata de FLORESMILO VILLALTA, que la CORTE SUPERIOR revise el proceso instaurado y la actuación del Fiscal y del juez en todos los procesos instaurados contra FLORESMILO VILLALTA y 14 campesinos en el juzgado cuarto de lo Penal de Quinindé. Le recordamos que ya existe una queja ante el Consejo de la Judicatura por parte del ex Defensor del Pueblo Dr. Raúl Moscoso por las actuaciones realizadas en este juzgado en contra de FLORESMILO VILLALTA y de campesinos del sector de las Golondrinas y de la Parroquia Malimpia. Como organización estaremos vigilantes del ilegítimo proceso seguido en contra de FLORESMILO VILLALTA. Dr. Patricio Benalcázar Alarcón PRESIDENTE INREDH – FIDH Ecuador cc. Dr. Hugo Quintana Presidente CORTE SUPREMA inicio - Paraguay: bosques y comunidades a merced de un modelo insustentable El Paraguay, un país eminentemente agrícola, se encuentra ante el falso dilema de elegir entre la tecnología o “continuar en el atraso”. La tecnología aplicada a la agricultura en los últimos 40 años --a partir de la Revolución Verde, con su paquete de agrotóxicos y ahora transgénicos-- ha prometido superar los inconvenientes que atentan contra la producción agrícola y solucionar el hambre. Ahora, ¿qué hay de malo con la tecnología a la que tanta gente se opone, o qué hay de malo con el "atraso" del cual otros cuantos se quejan? Históricamente, la agricultura se ha desarrollado por miles de años en huertas familiares, chacras y extensiones de tierra que no superaban las 10 hectáreas por familia. El incremento de la demanda externa de productos agrícolas ha incitado a grupos capaces de acceder a grandes créditos a aumentar el área de siembra con el fin de obtener mayores beneficios económicos. Paraguay no ha escapado a esta tentación. De las 10 hectáreas de cultivos variados de las fincas familiares, pasamos a fincas en las que se planta 1000 hectáreas, o mayores superficies de tierra, con una sola especie. Esto ha causado que grandes bloques de bosque, cerrado e incluso humedales sean transformados en áreas de cultivo empresarial en nuestro país. ¿Ha solucionado este “progreso” el problema de la alimentación adecuada para la población del país? Hoy, los productos agrícolas de consumo se han vuelto escasos, caros e insalubres para el consumidor común. Las estadísticas de la FAO demuestran que los niveles de desnutrición y extrema pobreza han crecido abruptamente en los últimos 40 años y se han potenciado en los últimos 10 años. Si los paquetes tecnológicos supuestamente aumentan y mejoran la calidad y cantidad de los productos, ¿por qué en realidad hay más hambre y pobreza? La respuesta es casi obvia: porque nos han mentido y nos han vendido la idea de que la tecnología solucionaría todos los problemas y traería grandes beneficios para todos. Es así que hemos contaminado nuestras fuentes de agua, talado nuestros bosques, degradado nuestros suelos; hemos expulsado a pueblos indígenas enteros de sus territorios, conservados por ellos durante miles de años, condenándolos a una vida miserable en las calles de nuestras ciudades; hemos expulsado también a miles de familias campesinas, que se suman continuamente a la gran masa de los refugiados ambientales; hemos asumido deudas que no podríamos pagar con el solo fin de usar lo "último" de los avances tecnológicos. 7 BOLETIN 80 del WRM Marzo 2004 ¿Estamos mejor que antes? La respuesta es indudablemente “no”. Hoy en el Paraguay, uno de cada dos habitantes es pobre y uno de cada cuatro compatriotas está por debajo de niveles de extrema pobreza, en especial en el campo. La mayoría de estos han vendido sus tierras cediendo a la tentación o la presión de los terratenientes, o han sido expulsados por los mismos con amenazas y con pulverizaciones de agrotóxicos. Otros, habiendo implementado en sus tierras el "avance tecnológico", se han dado cuenta que hoy sus tierras ya no producen; se han desertificado por la carga química y la mala práctica impuesta por dichos "avances" tecnológicos. La tecnología nos ha vuelto más pobres, más desnutridos, ha empobrecido nuestro ambiente y está comprometiendo seriamente nuestro futuro. Sin embargo, el 80% de los productos que consumimos siguen proviniendo de pequeñas fincas familiares, en tanto que la producción de las grandes empresas agrícolas solo satisface la demanda de los mercados de países industrializados. Este modelo de producción se ha basado en la expulsión de comunidades, tanto indígenas como campesinas, de sus tierras de origen, que han perdido así su potencial de desarrollo sustentable heredado a lo largo de generaciones, han visto alterada y degradada su cultura, desarrollada en función de la conservación de su hábitat. Al mismo tiempo, este modelo de producción a gran escala se ha basado en la deforestación para destinar las tierras a la explotación agrícola. De acuerdo con cifras oficiales (MAG/GTZ), en 1945 el país contaba con 8.805.000 hectáreas de bosques, que cubrían el 55% del territorio nacional. A fines de la década de los 60, los bosques se habían reducido a 7.042.000 hectáreas (44%). El proceso de deforestación se fue acelerando y en 1991 el área boscosa se había reducido a 2.403.000 hectáreas que apenas cubrían el 15% del país. Ese proceso de destrucción aún continúa y al día de hoy el área boscosa apenas alcanza el 7%. Entonces, no se trata de enfrentar el dilema de adquirir tecnología o estar condenados al atraso, sino de plantear un modelo de gestión de los bienes naturales y de desarrollo sustentable de las comunidades, en el que se tengan en cuenta factores sociales, económicos, culturales, ambientales y, por sobre todo, donde prevalezca el bien común a través de la activa participación democrática de todos los sectores sociales. Por: Robert Rolón, Programa Economía Solidaria, Sobrevivencia-Amigos de la Tierra Paraguay, correo electrónico: eco_nomia@sobrevivencia.org.py inicio - Perú: Consorcio Forestal Amazónico amenaza desalojar a comunidad asháninka La comunidad asháninka de Churinashi de la provincia de Atalaya en la región amazónica de Perú, atraviesa una situación de violencia y amenazas de desalojo forzoso de sus tierras, territorios y recursos, sobre las cuales posee derechos ancestrales reconocidos en la Constitución peruana, de conformidad con la ratificación por parte del Perú del Convenio Nº 169 sobre pueblos indígenas y tribales de la OIT, incorporado en 1993 a la legislación nacional mediante la Resolución Legislativa Nº 26253. El Consorcio Forestal Amazónico, una de las empresas madereras transnacionales más grandes del país, ha obtenido una concesión maderera en el territorio de Churinashi, en violación de los derechos de la comunidad asháninka. Esto ha ocurrido sin que medie consulta alguna y recurriendo a la manipulación, la corrupción y la violencia para desplazar a la comunidad de su territorio ancestral. La zona está inmersa en una inestabilidad total ante la situación de violencia e intimidación. A través de una reciente resolución aprobada por las autoridades judiciales de la provincia de Atalaya, se ha notificado a la organización indígena local Organización Indígena de la Región de Atalaya (OIRA), que en caso de que los comuneros no se reinstalen fuera del área de la concesión se haría un uso inminente de las “fuerzas de orden público”. La organización indígena amazónica AIDESEP (Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana) ha solicitado todo el apoyo posible para la campaña de defensa de la comunidad asháninka, y pide que se envíen 8 BOLETIN 80 del WRM Marzo 2004 cartas al Presidente Toledo, con copia al Ministro de Agricultura, el Sr. León, para reclamar el apoyo a las demandas de las organizaciones indígenas representativas. Algunas de las demandas son: * Que se ponga fin de inmediato a la actual situación de violencia y temor mediante un justo reconocimiento de los derechos legítimos de los pueblos indígenas. * Que se excluya la totalidad del territorio de la comunidad de Churinashi de la concesión otorgada al CFA. * Que se cancelen todas las concesiones al CFA, ya que el Consorcio viola las normas nacionales e internacionales y representa una grave amenaza para la integridad de los pueblos indígenas, sus comunidades, sus tierras, sus territorios y sus recursos. Si desea apoyar estas demandas puede enviar una carta al Presidente del Perú. Una carta modelo está disponible en: http://www.forestpeoples.gn.apc.org/Briefings/s_america/peru_model_let_atayala_mar04_sp.htm Por: Emily Caruso, Forest Peoples Programme, Correo electrónico: emily@forestpeoples.org , http://forestpeoples.gn.apc.org inicio AMERICA CENTRAL - Costa Rica: Golfo de Nicoya y agua potable de la región en peligro por minería de oro La minería ha sido una de las actividades que el reparto internacional del trabajo le ha impuesto a los países del Sur ricos en recursos naturales. Pero en ninguno de los casos eso ha redundado en el bienestar general del país, y ha sido más bien una maldición (ver Boletín del WRM Nº 71). En Costa Rica, el Comité de Oposición a la Minería de Oro es activo en la denuncia de los numerosos y devastadores impactos de la minería, que tienen que ver con la mina en sí, con la eliminación de los residuos de la mina, con el transporte del mineral y con el procesamiento del mismo, que a menudo involucra o produce materiales peligrosos. El 30 de enero del 2001, pese a la fuerte oposición de las comunidades y la municipalidad, el gobierno de Costa Rica autorizó a la compañía canadiense Glencairn la realización de un proyecto de minería de oro a cielo abierto con lixiviación (es decir, la aplicación de productos químicos, en este caso cianuro, para filtrar y separar el metal del resto de los minerales). El proyecto prevé la extracción de 560 mil onzas de oro en un período de poco más de 7 años, con la producción secundaria de 15 millones de toneladas de desechos. La mina de Glencairn ha sido abierta a 14 kilómetros del Golfo de Nicoya, un estuario marino de gran belleza, con islas rocosas y acantilados, un extenso hábitat de manglares y una biodiversidad excepcionalmente alta. El golfo tiene cuatro islas designadas como Refugios de Vida Silvestre, así como el Parque Nacional Palo Verde, el más importante humedal de Costa Rica que alberga a una gran variedad de animales en peligro de extinción. Además, más de 5 mil pescadores artesanales dependen de ese Golfo. Las minas a cielo abierto (o de tajo abierto) implican generalmente eliminar la vegetación de la zona, dinamitar extensamente y remover la roca y los materiales que se encuentran por encima de la mena hasta llegar al yacimiento, donde vuelve a dinamitarse para obtener trozos más pequeños. Estas actividades pueden haber sido las causantes de los recientes deslizamientos de tierra en el río Ciruelas, en la zona próxima a la mina, ya de por sí propensa a deslizamientos de tierra, sobre todo en la época de las inundaciones. El peligro agregado de esto es que esa tierra contaminada con cianuro, al llegar al río puede comprometer, además, el suministro de agua potable de la ciudad de Miramar y los ricos estuarios del Golfo de Nicoya. 9 BOLETIN 80 del WRM Marzo 2004 A partir de las denuncias del Comité de Oposición a la Minería de Oro, la Asociación Comunidades Ecologistas Usuarias del Golfo de Nicoya (CEUS del Golfo) ha solicitado a la Secretaría Técnica Nacional del Ambiente (SETENA) que investigue dichos deslizamientos, que pueden tanto ser resultado del impacto de las construcciones en el frágil terreno de la región como el retiro de tierra para hacer las edificaciones. También exhorta a escribir a la compañía y al gobierno de Costa Rica ( presidente@casapres.go.cr ; vicem@minae.go.cr ; dhr@dhr.go.cr ; pgonzalez@poder-judicial.go.cr ; rojasc@casapres.go.cr ) reclamándoles que “paren la minería de oro en Miramar porque no se hacen negocios destruyendo el agua y el Golfo de Nicoya.” Artículo basado en información obtenida de: “Mentiras ambientales ponen en peligro el agua de Miramar y la vida marina del Golfo de Nicoya,” CEUS, Correo electrónico: soniatorres@racsa.co.cr ; “Costa Rica: minería de oro destruye alta biodiversidad del Golfo de Nicoya,” http://www.biodiversidadla.org/article/articlestatic/4178/1/7/ ; “Minas de oro amenazan contaminar con cianuro ecosistemas de Costa Rica,” ADITAL, http://www.adital.org.br/asp2/noticia.asp?idioma=ES&noticia=10513 inicio - Panamá: el pueblo Naso amenazado por un proyecto de represas Los Naso (también conocidos como Teribe) son uno de los primeros grupos que se establecieron en el territorio de Panamá. Después de varias expediciones armadas europeas, la población Naso se redujo drásticamente hasta el punto en que en el siglo XIX quedaban menos de dos mil. Actualmente existen aproximadamente 4.000 Naso a ambos lados de la frontera entre Costa Rica y Panamá, y en general viven en muy malas condiciones. En Panamá están localizados en la provincia de Bocas del Toro, en los bosques nordoccidentales que bordean el río Teribe, un importante afluente del río Changuinola. La cultura Naso se encuentra bajo una grave amenaza. Su existencia misma corre peligro por el aumento en los últimos veinte años de la influencia de la cultura occidental y las presiones para incorporarse a una economía mundial de mercado. Y ahora se suma otra amenaza a la supervivencia de la identidad cultural de los Naso. Desde principios de la década de 1970, el gobierno autorizó la realización de varios estudios de viabilidad con el fin de recoger información sobre el potencial del río Teribe y sus afluentes para la generación de energía hidroeléctrica. El resultado fue una propuesta para iniciar la construcción de dos proyectos hidroeléctricos, uno en el tramo superior del río Teribe, y el otro en uno de sus afluentes, el río Bonyic. Aparentemente el gobierno decidió postergar el proyecto. Pero casi treinta años después, un grupo pequeño de inversores reinició el proceso solicitando una Evaluación de impacto ambiental (EIA) y la concesión de agua necesaria para llevar a cabo el proyecto. En 1998 la Autoridad Nacional del Ambiente aprobó la EIA y también la concesión de agua por un plazo de 50 años. El grupo también obtuvo del Ente Regulador de los Servicios Públicos una concesión para generar energía, también por 50 años. Sin embargo, en ese momento la legislación ambiental panameña era menos estricta que ahora. El nuevo marco legal ambiental exige que cada proyecto con impactos importantes sobre el medio ambiente debe instrumentar un proceso de participación ciudadana, algo que no se había hecho. La comunidad recibió escasa información sobre el proyecto y existían muchas dudas entre el pueblo Naso sobre la forma en que sus autoridades tradicionales (el rey y su consejo) estaban manejando el proceso de negociación. Tanto es así, que en 1998 la comunidad los forzó a renunciar y eligió un nuevo rey y un nuevo consejo. Después de negociaciones recientes entre la compañía, representantes Naso y algunas ONGs panameñas, la compañía aceptó realizar una nueva EIA de conformidad con las disposiciones de la ley actual. Actualmente la “Central Hidroeléctrica Bonyic” es propiedad de una sociedad llamada Hidro Ecológica del Teribe S.A. y su socio mayoritario es una compañía colombiana conocida como Empresas Públicas de Medellín. Esperan comenzar la etapa de operaciones en la segunda mitad de 2006; el costo total del proyecto será de aproximadamente US$ 50 millones, para un embalse de 800.000 metros cúbicos y una represa de 30 metros de altura por 135 metros de ancho. 10 BOLETIN 80 del WRM Marzo 2004 Los impactos que han producido previamente otras represas hidroeléctricas han puesto de manifiesto la capacidad destructiva de estos proyectos, tanto para el medio ambiente como, particularmente, para los pobladores locales. Tal el caso de una represa hidroeléctrica en la región de Bayano en la zona este de Panamá, que inundó cientos de hectáreas de tierras fértiles habitadas por comunidades indígenas. De construirse la represa proyectada, el medio ambiente y la cultura que hoy existen en el territorio Naso cambiarán en forma radical. La nueva carretera que se construirá y conectará al poblado de Changuinola con la represa, fomentará la emigración de los Naso y el ingreso de colonos. Aumentará también la deforestación, la cual a su vez provocará la destrucción de la tierra rica y prístina que el pueblo Naso ha habitado durante siglos. La pérdida de hábitat así como el deterioro de la calidad del agua y el aire, y la reducción de las poblaciones de animales tendrá consecuencias graves para el estilo de vida y la salud de los Naso. Supondrá también una amenaza importante para la vecina Reserva de la Biosfera “La Amistad”. Por otro lado, la reaparición de enfermedades como la malaria, la fiebre amarilla y el dengue, por no mencionar la aparición de enfermedades desconocidas, es otro riesgo que no ha sido tomado en cuenta por los promotores del proyecto. Si este proyecto se ejecuta, podría significar el principio del fin de la cultura Naso. Está claro que el pueblo Naso necesita mucha más información sobre el proceso. Por esta razón, la ONG panameña "Alianza Para la Conservación y el Desarrollo" está intentando llegar a todas las comunidades Naso antes de que se realice una nueva EIA conforme a la legislación actual, para informar a los pobladores sobre los potenciales impactos negativos de la represa en el medio ambiente y su cultura antes de que sea demasiado tarde. Varias personas preocupadas por el tema también están tratando de dar a conocer estos temas y aumentar cuanto sea posible la toma de conciencia de la opinión pública sobre este proyecto. Afirman que es importante evitar que se violen los derechos de otro grupo indígena al amparo de la falta de información de la opinión pública. Y exhortan “a personas y organizaciones a unirse a nosotros en esta nueva lucha que debemos librar para salvar la tierra, el medio ambiente, las vidas y especialmente los derechos de este pueblo ". Para obtener más información sobre el tema o formas de participar, póngase en contacto con Rachel Cohn: rcohn@oberlin.edu o Ruben Gonzalez: Ruben.Gonzalez@worldlearning.org Artículo basado en información obtenida de: “The Naso People and their Struggle”, enviado por Rachel Cohn. inicio AFRICA - Africa: “cuanto más se sabe sobre el oro, menos deslumbra su brillo” "No al oro sucio" es la consigna de una campaña dirigida a los consumidores iniciada el 11 de febrero de 2004 por Earthworks/Mineral Policy Center y Oxfam, con la intención de presionar a la industria del oro y cambiar la forma en que el mismo se extrae, se compra y se vende. En los días previos y los posteriores al Día de San Valentín --una fecha de gran importancia para la venta de joyas de oro en los EE.UU.-- los activistas distribuyeron tarjetas de San Valentín con el mensaje: "No manche su amor con oro sucio" frente a joyerías y relojerías de primera línea, entre ellas Cartier y Piaget en la Quinta Avenida de Nueva York. También se solicita a los consumidores que apoyen con su firma una petición en el sitio web de la campaña (http://www.nodirtygold.org). La producción de un solo anillo de oro de 18 quilates que pesa menos de una onza genera como mínimo 20 toneladas de desecho minero. La minería de metales emplea menos del 0,1% de la fuerza laboral mundial pero consume entre el 7 y el 10 por ciento de la energía del planeta. El ochenta por ciento del oro se utiliza en joyería. La mayoría de los consumidores no se dan cuenta de que en los países del sur la minería de oro se asocia con 11 BOLETIN 80 del WRM Marzo 2004 la violación de los derechos humanos, e incluso hasta con la prisión y la muerte, además de la devastación ambiental. Como parte de la campaña, Earthworks y Oxfam publicaron el informe "Metales sucios: minería, comunidades y medio ambiente" (Dirty Metals: Mining, Communities and the Environment, http://www.nodirtygold.org/dirty_metals_report.cfm) que describe en detalle la contaminación masiva, las enormes minas a cielo abierto, los efectos devastadores sobre la salud humana, los peligros para los trabajadores, y en muchos casos, las violaciones a los derechos humanos que se han convertido en distintivos de la minería de oro y metales en varios países. El informe muestra además que la minería no produce riqueza para los pueblos. sino que más bien se convierte en la llamada "maldición de los recursos” para países del Sur como Guinea, Níger, Zambia o Togo. Aunque en estos países el porcentaje en el valor total de exportación de los minerales no combustibles es alto (71, 67, 66 y 30 respectivamente), tienen un alto porcentaje de la población bajo la línea nacional de pobreza (40, 63, 86 y 32 respectivamente). La minería se vuelve una maldición doble para las comunidades locales, que a menudo sufren no solo el desplazamiento directo sino además un desplazamiento de sus formas de sustento tradicionales. Por otra parte, la minería se desarrolla incluso en sitios considerados patrimonio de la humanidad. Tal es el caso de la extracción de oro en la Reserva de Vida Silvestre de Okapi en la República Democrática del Congo, el Parque nacional Tai en Costa de Marfil, el Parque nacional impenetrable Bwindi en Uganda y el Parque nacional Kahuzi-Biega en la República Democrática del Congo, así como la minería de hierro en la Reserva natural estricta Monte Nimba en Guinea y Costa de Marfil. En Ghana, país del occidente de África que cuenta con grandes minas de oro, la Comisión Ghanesa de Derechos Humanos y Justicia Administrativa emitió un informe en 2000 que constató "evidencias sobrecogedoras de violaciones de los derechos humanos ocasionadas por las actividades mineras, que no eran esporádicas sino que presentan un patrón bien establecido y común a casi todas las comunidades mineras”. Entre 1990 y 1998, más de 30.000 pobladores fueron desplazados en Tarkwa por las operaciones de extracción de oro. "Nuestro pueblo ha sufrido golpizas, prisión y asesinatos por defender nuestros derechos comunitarios contra las compañías mineras multinacionales", afirmó Daniel Owusu-Koranteng, un activista del distrito de Tarkwa. "Queremos que los compradores de oro apoyen nuestros derechos y exijan que las compañías mineras se rijan por normas éticas más estrictas". Una investigación llevada a cabo por el grupo comunitario ghanés WACAM (Wassa Association of Communities Affected by Mining) detectó evidencias de que entre 1994 y 1997, el personal de seguridad de AGC (Ashanti Goldfields Company), actuando en forma conjunta con la policía y el ejército, asesinó a tres mineros artesanales. En un incidente en enero de 1997, 16 mineros artesanales fueron golpeados severamente por el personal de seguridad de AGC. WACAM también recogió el testimonio de otros seis mineros artesanales que afirman haber sido golpeados y atacados por los perros guardianes de AGC. Incluso como fuente de trabajo, la minería no es sustentable. A la destrucción de la base de empleo tradicional le sigue la pérdida de la propia mina. Cuando los depósitos de mineral se agotan, desaparecen los puestos de trabajo. La mayoría de los proyectos en gran escala tienen una duración de 10 a 40 años, después de los cuales las compañías mineras cierran las minas y se trasladan a la búsqueda de nuevos proyectos. Habitualmente, las escuelas, clínicas y otros servicios públicos que establecen las compañías pierden su fuente de financiación. Cuando esto sucede, generalmente los mineros y las comunidades quedan librados a sus propios recursos. Como la minería es una tarea especializada, los mineros en general carecen de otras habilidades laborales que puedan resultar útiles en el mercado de trabajo. Hay pocos programas de "transición justa" que permitan a los antiguos mineros capacitarse para realizar otros trabajos. Por estas razones, es probable que los mineros que son despedidos permanezcan desempleados durante largos períodos. Con frecuencia, estos despidos tienen profundos efectos sociales, porque en general los mineros tienen un gran número de personas a su cargo (si bien la mayoría de ellas puede no estar en las propias comunidades mineras). Según una estimación de la Cámara Sudafricana de Minas, uno de cada ocho habitantes del sur de 12 BOLETIN 80 del WRM Marzo 2004 África depende económicamente de la minería. En la propia Sudáfrica, el primer productor de oro del mundo, la industria de extracción de oro despidió a cerca de 400.000 trabajadores entre 1985 y 2000 --casi la mitad de su fuerza laboral-- privándoles a ellos y sus numerosos dependientes de sus fuentes de ingreso. Ha llegado el momento de reformar nuestra "economía de metales", cambiando la forma en que se producen los metales, buscando formas más eficientes de utilizarlos, y continuar utilizando aquellos que ya están en circulación. Y si resulta necesario extraer algunos metales, las operaciones de extracción más importantes nunca deben realizarse en reservas naturales y tierras nativas. "Lo que pedimos es razonable, justo y posible", afirmó Keith Slack, asesor principal de políticas de Oxfam America. "El símbolo del amor perdurable no debe producirse a expensas del agua potable o del respeto a los derechos humanos". "El oro no parece tan brillante cuando tenemos en cuenta el daño colosal que producen las minas de oro", declaró Payal Sampat, Director internacional de campaña de Earthworks. "Pedimos a los consumidores que consideren el costo real del oro, y estamos solicitando su ayuda para poner fin a las prácticas de minería que ponen en peligro la vida de las personas y a los ecosistemas". Artículo basado en información obtenida de: “Africa/Global: New Campaign Targets Dirty Gold”, Pambazuka News 144, correo electrónico: pambazuka-news@pambazuka.org , http://www.pambazuka.org/index.php?id=20239 ; “No Dirty Gold”, http://www.nodirtygold.org/home.cfm ; "Dirty Metals: Mining, Communities and the Environment", http://www.nodirtygold.org/dirty_metals_report.cfm inicio - Ghana: el Banco Mundial detrás del escenario del oro Décadas de deforestación y degradación de los bosques han provocado que solo queden intactos menos del dos por ciento de los bosques nativos de Ghana. Estos bosques han sido la fuente de sustento de los pueblos dependientes de los bosques, proporcionándoles leña, carbón, materiales de construcción, forraje, frutos, nueces, miel, medicinas, tinturas. También juegan un papel ambiental importante en la prevención de la erosión del suelo, la protección de las cuencas, fertilidad y sombra para el suelo, protección contra el viento, prevención de inundaciones y desprendimientos de tierras, retención de agua y mantenimiento de la pureza del agua. Son además hogar de 2.100 especies de plantas, más de 200 especies de mamíferos (incluyendo búfalos, leopardos, gatos dorados, chimpancés, elefantes e hipopótamos pigmeos), 200 especies de aves (entre las que se cuenta el loro gris africano) y mariposas, todas especies reconocidas a nivel internacional como especies en riesgo de extinción, lo que ha hecho que estos bosques hayan sido designados Áreas de Protección Biológica Especial y Áreas de Biodiversidad de Importancia Mundial. En 1994, algunos esfuerzos realizados para proteger los remanentes de sabana y bosques tropicales húmedos dieron lugar a la creación de un borrador de Política de Bosques y Vida Silvestre. Sin embargo, la teoría económica dominante que sentencia a los países del sur al agotamiento de sus recursos naturales con vistas a su desarrollo --un camino que ha producido contaminación, desplazamiento de comunidades, miseria y hambre para la mayoría, y grandes ganancias para un puñado de compañías y elites locales-- ejerce una fuerte presión a través de sus instrumentos de poder multilaterales (el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional). En el caso de Ghana, han definido a la minería de oro como el destino del país (ver Boletín N° 68 del WRM). Ghana es el segundo productor de oro de África, logrado a expensas de la naturaleza y los derechos humanos (ver Boletines N° 41 y 54 del WRM). Las operaciones de minería en Ghana son responsables por el desplazamiento de 50.000 pobladores indígenas sin una indemnización justa, por haber empleado a menos de 20.000 ghaneses (debido a la dependencia de los trabajadores extranjeros), por haber incendiado aldeas, detenido ilegalmente a activistas, violado mujeres y negado permanentemente la cultura local. Pero éste es un modelo bien establecido y común a casi todas las comunidades mineras. En un momento en que los precios internacionales del oro alcanzaban el nivel más alto de los últimos seis años debido a la precaución de los inversores ante la guerra inminente contra Irak, el gobierno indicó que estaba listo 13 BOLETIN 80 del WRM Marzo 2004 para abrir a la minería el bosque protegido, entregando así la riqueza biológica del país. Newmont --una compañía productora de oro y líder en tecnología de procesamiento y exploración con sede en Denver, Colorado, EE.UU.-- y otras compañías mineras habían hecho amenazas veladas de juicios o cierre completo y reubicación en Tanzania para "convencer" al gobierno de mantener los permisos después del inicio de la exploración. Las operaciones de minería dentro de ecosistemas de bosques prístinos acelerarán la deforestación masiva y la degradación ambiental del país, y contaminarán los frágiles ecosistemas de agua dulce y la capa superior del suelo con cianuro y arsénico. "Sólo miren el patrimonio de bosques de este país. Teníamos cerca de 8,3 millones de hectáreas de las cuales ahora sólo quedan 1,2 millones y todavía queremos entregar algunas más para dedicarlas a la minería, cuando sabemos muy bien que después de la minería no habrá más bosques", afirmó Abraham Baffoe de Amigos de la Tierra. "Nuestros poblados ya han sido deforestados en forma rapaz por la minería, y la salud y la calidad de los bosques que nos quedan se sigue deteriorando, y ahora nos piden que entreguemos las reservas de bosques; ¿creen que los ghaneses son tontos? Por favor escriba todo lo que acabo de decir y diga a las autoridades que yo lo dije", afirmó Akosua Birago, un agricultor de sesenta y dos años de Abekoase, en la región occidental de Ghana. Pese a que la Ministra de Minas Cecilia Bannerman había negado que se hubieran otorgado permisos de minería a ninguna compañía minera para explotar áreas dentro de las reservas de bosques, el Presidente aseguró a Newmont que su gobierno tiene la voluntad de apoyar a la compañía para que pueda realizar sus operaciones en el país sin problemas. El 14 de enero de 2004, la Coalición Nacional de la Sociedad Civil y Grupos Comunitarios de Ghana (Ghana National Coalition of Civil Society and Community Groups) contra la minería en las reservas de bosques, que incluye a más de 17 ONGs y grupos comunitarios, envió una segunda carta al Presidente del Grupo del Banco Mundial, James Wolfensohn. En la carta, le recordaron al Presidente la carta con firmas que le enviaron el año pasado, demandando que el Gobierno de Ghana anule todos los permisos ya otorgados para la explotación minera en las reservas de bosques del país y exhortando al Grupo del Banco Mundial a declarar claramente que no apoya y no tiene intención de apoyar la autorización de actividades mineras en las reservas de bosques de Ghana, y solicitando además una respuesta formal del Banco Mundial a la solicitud de la Coalición (ver Boletín N° 71 del WRM). Hasta la fecha, la Coalición no ha recibido respuesta del Banco Mundial. Por el contrario, las compañías mineras han seguido adelante con los procesos preparatorios para la extracción minera en algunas de las reservas de bosques. En diciembre de 2003 el gobierno de Ghana y Newmont Mining firmaron un contrato de inversión. En enero de 2004, la Agencia de Protección del Medio Ambiente de Ghana hizo pública la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto de la compañía Chirano Gold Mines en la reserva de bosque de Tano-Sraw, en la región occidental de Ghana. La empresa canadiense de extracción de diamantes PMI Ventures anunció este año el comienzo de la siguiente fase de perforación para la extracción de diamantes en las nueve concesiones y solicitudes de exploración minera, que comprende a la mina de oro Ashanti II ubicada en el sudoeste de Ghana. Las organizaciones sociales consideran que el Grupo del Banco Mundial (GBM) está al tanto de esto y respalda totalmente al gobierno y a las compañías, lo que explica el largo silencio y la evidente indiferencia ante su carta. El GBM tiene una larga historia de participación en los sectores de la minería y la explotación forestal de Ghana, proporcionando asistencia técnica en materia de reforma de políticas e instituciones, así como inversión y apoyo a las operaciones del sector minero. Esto sucede en un momento en que el GBM está considerando su respuesta al informe de la Revisión de las Industrias Extractivas (EIR por sus siglas en inglés) que recomendó la búsqueda vigorosa del buen gobierno, el respeto por los derechos de las comunidades en los proyectos de minería y la plena implementación de la Política de Hábitats Naturales como base para una clara determinación de zonas de acceso prohibido. El silencio del Banco Mundial es por lo tanto una muestra evidente de su voluntad de apoyar a las compañías mineras en la destrucción de los bosques que quedan en el país; es una señal de que continuará apoyando la 14 BOLETIN 80 del WRM Marzo 2004 destrucción del sustento de los pobladores locales y de que no le preocupa el destino de ninguna especie amenazada. Artículo basado en información obtenida de: “Newmont Meets Media”, Isaac Essel, Accra Mail, http://allafrica.com/stories/200403030502.html ; “Newmont Moves In to Open Ghana's Closed Forest Reserves”, Charity Bowles, quien trabajó con Amigos de la Tierra-Ghana, en la National Coalition on Mining, enviado por Mike Anane, correo electrónico: lejcec@ghana.com ; “Newmont Boss Presents Straight-Faced Joke to Ghana’s President”, Allan Lassey, Third World Network, http://twnafrica.org/event_detail.asp?twnID=438 ; “Canadian explorer starts drilling at Ghana gold project”, Creamer Media (Pty) Ltd, http://www.engineeringnews.co.za/eng/utilities/search/?show=46618 inicio - República Democrática del Congo: Banco Mundial respalda intereses madereros El 12 de febrero del presente año más de 100 grupos que trabajan en temas de medio ambiente, desarrollo y derechos humanos en la República Democrática del Congo (RDC), país asolado por la guerra, conformaron una alianza para oponerse al "desarrollo" de los bosques tropicales del país, que podría involucrar un gran aumento del madereo industrial. La red social así creada envió una carta al Ministro de Medio Ambiente, Recursos Hídricos y Bosques, al Representante residente del Banco Mundial y al Representante de la FAO, expresando su preocupación por el futuro de los bosques del país y de los pueblos que habitan en ellos. Con una extensión de aproximadamente 1,3 millones de kilómetros cuadrados, los bosques tropicales de la República Democrática del Congo son los más extensos del mundo después de la Amazonia, y hasta ahora se han salvado en gran medida de la destrucción extensiva. Se estima que cerca de 35 millones de personas viven dentro y en los alrededores de estos bosques, entre los que se encuentran los agricultores Bantú y los pueblos "pigmeos" cazadores y recolectores Twa y Mbuti. Las ONGs congolesas exhortaron al Banco Mundial a suspender o cambiar los proyectos que llevarán al parcelado de diez millones de hectáreas de bosques tropicales del Congo que serán entregadas a compañías madereras. Afirman que la división del bosque en zonas es un proceso crítico que determinará el vínculo legal de los pueblos con los bosques y afectará el derecho a los recursos de subsistencia de millones de personas que habitan en los bosques de la RDC. La carta pone al descubierto la falta de participación de la sociedad civil: “Hasta ahora, los únicos que han participado en las consultas locales para la definición de una metodología y de los criterios para dividir el país son los ministerios y el sector privado. La sociedad civil ha sido marginada de un proceso que está decidiendo, en este mismo momento y sin nuestra contribución, la suerte del patrimonio ecológico de nuestro país y el futuro de su gente. Se trata de personas cuya subsistencia y su propia existencia depende directamente de su acceso a los recursos y beneficios de un manejo sustentable de sus bosques. Esta falta de consulta y la ausencia de participación de la sociedad civil anuncian el establecimiento de una política de manejo de bosques totalmente carente de legitimidad popular. Esta política corre entonces el riesgo de ser rechazada por la población y a dar lugar a innumerables conflictos sociales". El Banco Mundial estuvo estrechamente vinculado con la elaboración y aprobación de las nuevas leyes de bosques de la RDC (Ley N° 011-2002 sobre el Código de manejo de bosques), y junto con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), está apoyando la elaboración de nuevas leyes generales para la implementación del Código. Ambos organismos están participando en la preparación de un plan de división en zonas, que servirá para definir áreas para madereo, conservación y uso comunitario. Sin embargo, documentos internos del Banco Mundial obtenidos por la ONG Internacional Rainforest Foundation revelan que el Banco está apuntando a "crear un clima favorable para el madereo industrial" en el Congo y prevé un aumento del 6000% de la producción actual de madera del país, que podría afectar hasta 60 millones de hectáreas de bosques de la RDC (un área igual a la superficie de Francia). 15 BOLETIN 80 del WRM Marzo 2004 Los grupos sociales de la alianza cuestionan el Código de Manejo de Bosques porque el mismo no cumple con las obligaciones asumidas por la RDC en el marco de varios tratados internacionales (incluido el artículo 8(j) del Convenio sobre Diversidad Biológica), porque presta poca atención a las necesidades específicas de las comunidades dependientes de los bosques y porque no tiene en cuenta las lecciones aprendidas en la aplicación de leyes de bosques similares en Camerún. En su carta, reivindican que el manejo de los bosques de la RDC en ningún caso puede basarse en la hipótesis de que el desarrollo de la actividad forestal industrial necesariamente contribuye al desarrollo de los pueblos o de sus sectores más desfavorecidos. La alianza exige la implementación de medidas urgentes, que incluyen: * la aprobación inmediata de una moratoria del proceso de elaboración de los decretos de instrumentación del Código de Manejo de Bosques; * el aumento de tres (3) a seis (6) representantes de la sociedad civil en la Comisión Directiva a cargo del proyecto TCP/DRC/2905 de la FAO; * tomar en cuenta en forma sistemática y efectiva los derechos tradicionales y consuetudinarios de las comunidades locales en el proceso de elaboración de las medidas de implementación, al igual que en la creación de un Plan Nacional de Manejo de Bosques, y en especial en el plan de división en zonas; * que el Banco Mundial y la FAO aseguren que sus intervenciones en la RDC respeten las disposiciones del derecho internacional, las obligaciones derivadas de las convenciones internacionales sobre protección de los derechos humanos y el medio ambiente, y la Constitución de la RDC. Artículo basado en información obtenida de: “Congo’s ‘civil society’ unites to oppose threats to forests and peoples rights”, Rainforest Foundation Press Release, 1° de marzo de 2004, Carta de las ONGs del Congo enviada al Ministro de Medio Ambiente, Recursos Hídricos y Bosques en Kinshasa – Gombe, al Representante residente del Banco Mundial y al Representante de la FAO, Kinshasa, 12 de febrero de 2004; “World Bank oversees the carve-up of Congo’s rainforests: 60-fold increase in logging planned”, Comunicado de prensa, correo electrónico: jbbobia@yahoo.fr ; Simon Counsell, Rainforest Foundation, correo electrónico: simonc@rainforestuk.com , enviado por ECOTERRA International, correo electrónico: mailhub@ecoterra.net inicio - Swazilandia: plantaciones de árboles a expensas del pueblo swazi Swazilandia, un país sin acceso al mar, con una población de 1.161.219 de habitantes sobre 17.363 km² y casi completamente rodeado por Sudáfrica, tiene a la madera como su segunda actividad industrial luego del azúcar. Durante la conferencia “Plantaciones madereras; impactos, visiones de futuro y tendencias globales” que tuvo lugar en Nelspruit en noviembre de 2003, organizada por GeaSphere en asociación con la coalición TimberWatch, Nhlanhla Msweli, de SCAPEI; dio un vívido testimonio de la situación y la aflicción que padece Swazilandia en relación a las plantaciones de monocultivo de árboles. Las plantaciones de árboles se establecieron hace más de cincuenta años en Swazilandia, y con ellas el país importó la historia de explotación laboral de los capitalistas sudafricanos. Tres grandes compañías dominan el sector: Sappi-Usutu, Mondi y Shiselweni Forestry (que perteneciera a la Commonwealth Development Corporation /CDC). Junto con otras compañías más pequeñas, estas empresas manejan un área total de unas 135.000 hectáreas cubiertas de plantaciones industriales de especies exóticas de pino, eucalipto y acacia. 16 BOLETIN 80 del WRM Marzo 2004 Sappi Kraft (Pty) Ltd, que opera localmente como Sappi Usutu con base en la aldea Bhunya, es una subsidiaria de la compañía sudafricana Sappi (South African Paper Products Industry), y es el segundo productor mundial de pulpa Kraft sin blanquear para bolsas de cemento, papel crepé y sistemas de filtros de autos. Mondi Forests (una subsidiaria de la gigante Anglo-American Corporation), que opera en Swazilandia a través de su compañía asociada Peak Timber Ltd y su compañía hermana de propiedad sudafricana Mondi Timber, posee unas 32.000 hectáreas de tierra en torno a la aldea Pigg's Peak, al norte de Swazilandia. Hoy en día, alrededor de un quinto de la tierra del país que se utilizaba para cultivar alimentos y el pastoreo de ganado, y proveía de pasturas para construir casas, ha sido convertida para el uso de una industria para hacer dinero. Pero ¿qué han significado las plantaciones para el pueblo swazi? Han significado desalojos, explotación, erosión del suelo, contaminación y pobreza. Han significado despojo. En Bhunya, donde opera Sappi Usutu, la población ha sido expulsada de su fértil tierra natal hacia áreas marginales rocosas, y como compensación apenas recibieron unos 1000 rands (menos de 150 dólares americanos). Las praderas y el agua superficial desaparecieron, y la comunidad de Tiyeni no pudo seguir criando su ganado, que constituía una fuente de ingresos y de sustento. Recientemente Sappi Usutu declaró haber invertido 238 millones de rand en programas de expansión y mejora de la planta procesadora. La población local sabe que esto significará más desalojos, más erosión del suelo, más contaminación del aire y los ríos próximos a las plantas (ver boletín Nº 70) y más sufrimiento para la población rural. Uno de los argumentos usuales para justificar el establecimiento de plantaciones madereras y plantas de procesamiento es que generarán empleo. Sappi Usutu solía emplear una 8.000 a 10.000 personas a lo largo de todo el proceso, pero ya ha despedido a la mitad. Hoy en día están bajo su mando 3.000 trabajadores, de los cuales solo 700 son empleados de tiempo completo de la compañía. En un escándalo muy publicitado en Usutu, se supo que la empresa había pagado a dos de sus altos ejecutivos bonificaciones equivalentes al pago de 200 trabajadores que estaban siendo despedidos al mismo tiempo y el dinero de los trabajadores habría sido gravado con impuestos si no hubieran luchado y ganado el caso. Se sabe que Sappi es una de las compañías que peor paga en Swazilandia a nivel de planta industrial y con condiciones de trabajo desastrosas. Por este motivo tenía el sindicato más fuerte, hasta que fue debilitado por el proceso de privatizaciones y por un gobierno opresivo como el que tiene Swazilandia. La realidad es que las compañías de plantaciones madereras en Swazilandia no proporcionan seguridad laboral a las poblaciones por ellas desplazadas. En la mayoría de los casos, solo brindan trabajos temporales a través de contratistas caracterizados por la gran explotación. Actualmente, alrededor de un 60 % de la población de Bhunya está desempleada. Tanto la planta de procesamiento de Pigg’s Peak (solo aserraderos) como la de Bhunya son responsables de gran parte de la contaminación del agua y el aire en Swazilandia. Las compañías simplemente no rinden cuentas a nadie en relación a su responsabilidad ambiental. Durante los últimos dos años no han presentado ningún informe de evaluación ambiental. La población que vive en las cercanías ha denunciado continuamente problemas relacionados con el consumo de agua del río que Sappi utiliza para verter sus efluentes. La relación entre las plantaciones madereras y la pobreza no aparece en las estadísticas pero se experimenta a nivel de campo. Desalojar a las personas de sus tierras equivale prácticamente a enfrentarlas a la muerte; pagarles monedas es explotación. Esto es lo que las plantaciones madereras y todo el proceso de la madera significa en realidad para la población de Swazilandia. Artículo basado en información obtenida de: “Impacts of Timber Plantations on Rural People of Swaziland”, presentado por Nhlanhla Msweli, Swaziland Campaign Against Poverty and Economic Inequality (SCAPEI), correo electrónico: scape@swazi.net , Msweli@union.org.za , 17 BOLETIN 80 del WRM Marzo 2004 http://www.sarpn.org.za/documents/d0000323/index.php ; Sappi Limited Website: http://www.sappi.com/home.asp?pid=620&contactid=2436 ; “Swaziland Supply Survey”, International Trade Centre UNCTAD/WTO (ITC), http://www.intracen.org/sstp/Survey/wood/swazi.pdf inicio ASIA - India: las mujeres responden a minería devastadora La minería ejerce impactos devastadores sobre el medio ambiente y los pueblos, pero también produce graves efectos específicos sobre las mujeres (ver Boletines del WRM Nº 71 y 79). Además de causar deforestación y contaminar la tierra, los ríos y el aire con desechos tóxicos, la minería destruye los espacios privados y culturales de las mujeres, robándoles su infraestructura de socialización y su rol social, y todo en beneficio de un puñado de grandes corporaciones. En el caso de India, cuando los proyectos de minería desplazan poblados, las mujeres quedan más desprotegidas; disminuyen incluso sus posibilidades de reclamar al menos una rehabilitación o una indemnización, ya que no tienen ningún derecho sobre la tierra ni sobre los recursos naturales. Como se talan los bosques para dar lugar a las minas y la infraestructura que las acompaña --con frecuencia en violación de las leyes y acuerdos internacionales sobre derechos humanos, incluyendo los derechos ancestrales y culturales de los pueblos indígenas-- las mujeres son alienadas de sus roles económicos tradicionales y pierden su derecho a realizar sus cultivos tradicionales o a recolectar productos del bosque para consumo doméstico y fines medicinales. Sumergidas en una economía monetaria que les es ajena, pueden verse obligadas a adoptar formas marginales de trabajo como sirvientas y empleadas o ejercer la prostitución. También deben enfrentar males sociales antes inexistentes, como la violencia doméstica, el alcoholismo, las deudas, el acoso físico y sexual, que se convierten en moneda corriente en las comunidades mineras y en las que sufren los impactos de la minería. La minería, por su propia naturaleza, no proporciona empleo a las mujeres, y por lo tanto éstas pierden su independencia porque dependen únicamente de los sueldos de los hombres de la familia. En los casos en que obtienen empleo --en minas pequeñas del sector privado-- son las primeras en ser despedidas, no están protegidas por ninguna medida de seguridad laboral, están expuestas a riesgos de salud graves que afectan su salud y su capacidad de tener hijos sanos. Las condiciones de trabajo, en el caso en que estén empleadas en actividades mineras, exponen a las mujeres a la explotación sexual. Las violaciones a los derechos humanos cometidas contra mujeres mineras o mujeres afectadas por la minería han crecido en forma escandalosa con el ingreso del gran capital y las corporaciones privadas (ver Boletines Nº 40 y 52 del WRM), mientras que el gobierno hace caso omiso a esta situación. Por el contrario, las acciones de protesta y resistencia de las víctimas han recibido una respuesta violenta de parte del estado. Sin embargo, contra este marco de explotación y alienación de las mujeres de su medio ambiente, se libran muchas batallas en pequeña escala para proteger y defender los derechos de la mujer, ya que las comunidades, l@s trabajador@s, y quienes protegen los recursos naturales y la ecología están intentando unirse para hacerse oír y actuar en forma colectiva. Con este fin se ha formado una alianza nacional llamada "minas, minerales y Pueblos" (mines, minerals & PEOPLE - mm&P). Un foco central de esta alianza es la Red Nacional de Mujeres y Minería (National Network of Women and Mining) en India, que busca tratar los problemas de las mujeres mineras y las mujeres que habitan en comunidades afectadas por la minería. Esta red es miembro de la Red Internacional de Mujeres y Minería (International Network of Women and Mining) y de su oficina coordinadora para la región Asia-Pacífico. La red se plantea los siguientes objetivos: 18 BOLETIN 80 del WRM Marzo 2004 * Aumentar la comprensión sobre la situación de la mujeres mineras y las mujeres afectadas por la minería * Trabajar por los derechos de las mujeres mineras y las mujeres desplazadas y afectadas por la minería * Trabajar hacia formas de lucha colectiva para defender una política de minería con sensibilidad de género para el país * Establecer vínculos con las luchas de las mujeres y las campañas a nivel nacional e internacional, en particular en la región Asia-Pacífico, para ganar fuerza y solidaridad para sus luchas * Luchar por nuevos derechos legales para las mujeres, que les permitan ganar control sobre la tierra y otros recursos naturales que han sido tradicionalmente dominios en manos los hombres. * Realizar campañas por la protección de los derechos humanos de las mujeres desplazadas por la minería, o que trabajan o viven en áreas mineras. * Luchar contra el empleo de niñas y mujeres jóvenes en las minas. * Aumentar la comprensión sobre los problemas de salud y los riesgos de las mujeres en las áreas mineras y abordar estos problemas. * Organizar la Tercer Conferencia Internacional sobre Mujeres y Minería en India (que tendrá lugar en octubre de 2004, de la cual mm&P será la organización anfitriona). La Red asume el "Pacto para la vida", "porque la tierra es nuestra madre y los ríos son la leche de nuestra madre. La tierra es nuestra vida y nuestra muerte. Por esta razón exigimos agua para todos, pozos protegidos, ríos libres de contaminación y desechos, una tierra sin degradación". Artículo basado en información obtenida de: “Women and Mining. A resource Kit”, abril de 2003, publicado por Delhi Forum, correo electrónico: delforum@vsnl.com ; “The International Network, Women and Mining - An Appeal for Support”, 25 de febrero de 2004, Mines & Communities Website, http://www.minesandcommunities.org/Mineral/women6.htm inicio - Indonesia: los planes de The Nature Conservancy en el Parque Nacional Komodo El Parque Nacional Komodo (PNK) fue establecido por el gobierno de Indonesia en 1980 para proteger el hábitat del excepcional lagarto gigante Varanus komodoensis, también llamado dragón de Komodo. En 1995, el gobierno central invitó a The Nature Conservancy (TNC), organización con sede en EE.UU., para realizar el manejo conjunto del parque. TNC es uno de los terratenientes más grandes del mundo. A partir de las enormes donaciones que recibe del gobierno de los Estados Unidos (US$ 147 millones entre 1997 y 2001, y otros US$ 142 millones durante el año 2000), ha logrado comprar tierras y celebrar contratos de manejo de áreas protegidas. De acuerdo con la actual línea comercial global en materia de conservación que siguen las ONGs transnacionales, la estrategia de TNC es generar más dinero en efectivo para la conservación a través del ecoturismo y la venta de servicios. Su propuesta es poner el manejo del Parque Nacional Komodo en manos de la compañía privada. Putri Naga Komodo (PNK), en la cual TNC posee el 60%, en tanto que el restante 40% está en manos de Jaythasha Putrindo, una compañía de turismo privada perteneciente al empresario hotelero Feisol Hashim (nacido en Malasia y pariente del primer ministro malayo Mahatir Muhammad). La idea cuenta con el apoyo del Banco Mundial y de algunas de las comunidades que habitan en el parque. Pero otros pobladores y ONGs locales han planteado fuertes objeciones; afirman que ni ellos ni el gobierno local fueron consultados sobre el plan y que no tendrán participación en los beneficios. La otra cara de esta estrategia es mantener el área libre de pobladores locales. Según TNC, la mayor amenaza inmediata para el parque proviene de los pescadores externos que usan prácticas de pesca destructivas. Por este motivo, ha ayudado a formar un equipo integrado por servicios de guardabosques, marina, policía y servicios pesqueros, que se encargan en forma conjunta del patrullaje de rutina. 19 BOLETIN 80 del WRM Marzo 2004 Sin embargo, las raíces de la devastación se deben buscar en el marco de la introducción de la cría de camarón en las costas de manglares de Indonesia. Las exportaciones de acuicultura de Indonesia fueron evaluadas por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en más de US$ 2.000 millones en el año 2000 –un ingreso muy importante para un país plagado de deudas. Pero no se calcularon los costos ambientales y sociales que deben pagar los pobladores locales. La comunidades costeras ya se ubican entre las más pobres de Indonesia y el Banco Asiático de Desarrollo reconoce que alrededor del 80% se encuentra bajo la línea de pobreza. La costa de manglares que fuera talada para dar lugar a las granjas camaroneras ya no proporciona protección contra la abrasión costera, ni proporciona lugares de cría para las especies de peces costeros, ni madera, hojas medicinales y otros recursos utilizados por las comunidades locales. Las propias fincas de cría intensiva de camarón tampoco son sustentables: necesitan altos niveles de insumos químicos, sus desechos contaminan las aguas costeras locales y son responsables de la intrusión del agua salada del mar en los arrozales y otras tierras agrícolas. Todos estos factores han distorsionado por completo la vida y las formas de sustento de las comunidades costeras, que por un lado son privadas de su forma de vida tradicional y por otro lado son culpadas por la destrucción. El Parque Nacional Komodo ha registrado la muerte a tiros de dos pescadores a manos de la patrulla conjunta del PNK (que incluye personal de The Nature Conservancy, el Parque Nacional Komodo, el ejército y la policía) en los últimos dos años. En total, desde el establecimiento del PNK, han muerto 12 personas baleadas. Además de estos asesinatos han habido más casos de violencia; muchos pescadores afirman haber sido golpeados o torturados por la patrulla conjunta del PNK. Varios pescadores y sus familias fueron desalojados de las zona del PNK y no menos de 40 pescadores fueron torturados, arrestados y privados de sus derechos legales, siendo cada sospechoso sentenciado a una pena de prisión de entre uno y dos años por tribunales civiles. La implementación del Programa de Áreas Marinas Protegidas ha tenido un impacto sustancial sobre el sustento de las comunidades pescadoras locales. Actualmente, aproximadamente 20.000 pobladores del PNK podrían perder la base de su sustento. The Nature Conservancy y las autoridades del PNK informan sistemáticamente al gobierno y a sus donantes internacionales que sus programas de desarrollo comunitario han tenido éxito. En realidad, la mayoría de estos programas ha fracasado. De seguir adelante el actual plan de TNC de poner el manejo del Parque Nacional Komodo en manos de la compañía privada Putri Naga Komodo, se podría sentar un precedente preocupante: la privatización de parques nacionales tiene consecuencias graves para los pueblos indígenas cuyas tierras de propiedad tradicional se encuentran dentro de los límites de esos parques. Artículo basado en información obtenida de: “The Hidden Problems in Komodo National Park”, de Indonesia Forum for Environment (WALHI), correo electrónico: walhi@walhi.org.id , SKEPHI, correo electrónico: skephi@cbn.net.id , NUANSA (Local Fishermen Association), The Komodo Watch; “Conservation is not for concession”, documento de posición para la COP7 del Convenio sobre Diversidad Biológica, febrero de 2004, por WALHI, Mining Advocacy Network (JATAM), correo electrónico: jatam@jatam.org , y Archipelago Indigenous People Alliance (AMAN), correo electrónico: rumahaman@cbn.net.id ; “Shrimp business destroys mangroves and livelihoods”, Down to Earth N° 58, agosto de 2003, http://dte.gn.apc.org/58mar.htm inicio - Laos: las represas y los pueblos olvidados de la meseta de Boloven Durante cientos de años los pueblos indígenas Heuny y Jrou que habitan en los poblados de Nong Phanouane y Houay Chote han practicado la agricultura migratoria en sus bosques en la meseta de Boloven en el sur de Laos. 20 BOLETIN 80 del WRM Marzo 2004 Ahora, funcionarios del gobierno les han dicho que tienen que dejar de practicar la agricultura migratoria y pronto serán obligados a abandonar la zona. ¿La razón? Tienen la mala suerte de vivir en una cuenca que el gobierno declara que debe ser protegida en función de una represa hidroeléctrica que ha sido propuesta. La compañía surcoreana Dong Ah inició la construcción de la represa Xe Pian Xe Nam Noi por un valor de mil millones de dólares en 1996, pero se retiró después de la crisis financiera asiática de 1997. Recientemente la Vietnam Laos Investment and Development Company anunció sus planes para la construcción de seis represas en Laos, entre las que figura Xe Pian Xe Nam Noi (ver Boletín N° 74 del WRM). La represa de Houay Ho, también ubicada en la meseta de Boloven, fue finalizada en 1998. Un consorcio integrado por Daewoo (Corea del Sur), Loxley (Tailandia) y Electricité du Lao comenzó la construcción de la represa en 1994 después de que Daewoo firmara un contrato de construcción-operación-transferencia por un período de 25 años con el gobierno de Laos. La electricidad que produce esta represa de 150 MW se exporta a Tailandia. El consorcio contrató a la firma consultora suiza Electrowatt Engineering para diseñar la represa, elaborar una evaluación de impacto ambiental (EIA) y supervisar la construcción de la represa. La EIA de Electrowatt, que fue finalizada dos años después del inicio de la construcción de la represa, omitió evaluar el impacto del madereo y el impacto del proyecto sobre los pobladores indígenas de la zona. Un corredor inusualmente amplio de 50 metros de ancho para las líneas de transmisión significó una bonificación extra para las compañías madereras tailandesas a cargo del desmonte del bosque en la zona del embalse. Se construyeron aproximadamente 70 kilómetros de nuevas carreteras anchas a través de lo que era hasta entonces "bosque primario inaccesible e intocado", según lo informado por Doug Cross, consultor de un proyecto financiado por el Banco Asiático de Desarrollo que visitó la zona en 1997. Aproximadamente 4.000 personas, mayoritariamente Heuny y Jrou, fueron forzados a abandonar sus tierras para ceder paso a la represa de Houay Ho. Un informe reciente, "Las represas hidroeléctricas y los pueblos olvidados de la meseta de Boloven" (Hydroelectric Dams and the Forgotten People of the Boloven Plateau), basado en una investigación realizada en la meseta de Boloven, describe el impacto del reasentamiento forzoso que sufrieron las comunidades de la zona. Los investigadores determinaron que muchas familias en las áreas de reasentamiento tenían muy poca tierra para cultivar. La mayoría de la tierra es de mala calidad e inadecuada para la agricultura. Como resultado los pobladores sufren grave escasez de alimentos. Si bien se perforaron pozos, muchos de ellos se secaron y los pobladores no tienen acceso a agua limpia. Existen escuelas, pero no tienen suficientes aulas ni materiales de enseñanza. Los pobladores más ancianos dijeron a los investigadores que echan de menos sus tierras fértiles y los grandes árboles frutales que crecían cerca de sus antiguos poblados. Las tradiciones se están perdiendo, porque la gente está obligada a viajar para buscar trabajo. Aguas abajo de la planta hidroeléctrica de Houay Ho, los pobladores se enfrentan a los daños que produce la inundación de sus arrozales y a la pérdida del ganado que muere ahogado, especialmente en la estación de lluvias. Un hombre Heuny relató a los investigadores: “Mis parientes y yo no queremos vivir en el poblado del reasentamiento, pero nos obligaron y no pudimos protestar. Echamos de menos nuestras tierras nativas donde vivimos durante cientos de años, nuestros cultivos, nuestras hortalizas y la vida feliz que teníamos”. En setiembre de 2001, la Houay Ho Power Company, una joint venture de subsidiarias de Tractebel Electricity y Gas International, compró las acciones de Daewoo y Loxley en la represa de Houay Ho por US$140 millones. El gobierno de Laos retuvo su participación del 20 por ciento en el proyecto. La financiación provino de un consorcio de bancos tailandeses, y la agencia belga de crédito a la exportación, Office National du Ducroire, suministró el seguro de riesgo político para la participación de Tractebel. 21 BOLETIN 80 del WRM Marzo 2004 Katje Damman, responsable de Comunicaciones externas de Tractebel, no está dispuesta a dar información sobre los detalles del seguro de riesgo político suministrado por Ducroire. “Si desea obtener todos los detalles de la cobertura del seguro de riesgo político, debe ponerse en contacto con la agencia. Yo no puedo informarle. La cobertura es la que proporciona habitualmente un seguro de riesgo político nacional, creo. Es un seguro de riesgo político normal", afirmó. Ducroire se rehusó a contestar preguntas sobre la represa de Houay Ho. Damman negó que los pobladores desalojados por la represa tengan problemas. "El programa de reasentamiento finalizó. No ha habido reclamaciones y la Houay Ho Power Company se mantiene en contacto con las autoridades locales para constatar si existen problemas". Los autores del informe “Pueblos olvidados” resaltan que las autoridades locales "no han asumido ninguna responsabilidad por el sustento de los pobladores que debieron dejar sus antiguos poblados". Después de ver lo que ha pasado a sus amigos y parientes que ya han sido forzados a abandonar sus tierras, los Jrou del poblado de Nong Phanouane han elaborado un plan. Si son obligados a trasladarse a las áreas de reasentamiento, no demolerán sus casas. Si después de cuatro o cinco meses los funcionarios oficiales no les suministran todo lo prometido, los Jrou volverán a sus hogares en Nong Phanouane. Los autores del informe “Pueblos olvidados” añaden: “Si son asesinados por retornar, estarán preparados para que esto suceda en sus propios hogares". Por Chris Lang, correo electrónico: chrislang@t-online.de inicio - Malasia: comunidades indígenas rechazan certificación de la madera Comunidades locales de toda Malasia rechazan el intento del país de “maquillar de verde” a su industria maderera. Durante la reunión de la COP-7 del Convenio sobre la Diversidad Biológica realizada en Malasia el pasado mes de febrero, representantes de 253 comunidades indígenas habitantes de los bosques presentaron una declaración describiendo al Consejo Malayo de Certificación de la Madera (Malaysian Timber Certification Council – MTCC), como un programa que “ha causado, y sigue causando, una mayor marginación de nuestras comunidades”. La campaña recientemente lanzada está en marcha, y siguen llegando firmas de más comunidades que rechazan el MTCC. Malasia es el mayor exportador mundial de madera tropical y de productos madereros. Lamentablemente, esta madera proviene de bosques que han sido severamente sobre explotados durante muchos años. Según datos de la FAO, Malasia perdió 2,7 millones de hectáreas de bosque durante la década de 1990: 13,4 por ciento del área de bosques del país. Malasia planea un aumento de la deforestación “legal” (llamada “conversión forestal”) de 3,9 millones de hectáreas. No es menos importante la falta de reconocimiento de Malasia de los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades que habitan los bosques. Es en los bosques de los que depende la población local para su supervivencia que se realiza el madereo, sin haber llevado a cabo consultas serias. JoangoHutan, la red de pueblos indígenas y ONGs que trabajan en el tema de los bosques en Malasia, es responsable de la campaña y ha distribuido información sobre el MTCC y la explotación forestal en Malasia a cientos de poblados en los cuales los certificadores del MTCC nunca han estado. Como dice la declaración de las comunidades indígenas: “Malasia posee una diversidad de grupos étnicos. La mayoría de nosotros vive en las zonas del interior y depende del bosque y de los recursos de nuestros territorios tradicionales. Nuestro bosque natal es la fuente de nuestras historias, culturas e identidades”. 22 BOLETIN 80 del WRM Marzo 2004 Las comunidades continúan diciendo: “Está claro que el objetivo del MTCC es encontrar formas de vender nuestra madera, mientras que nuestro mandato es proteger a nuestros bosques y asegurar los medios de subsistencia y los intereses de nuestro pueblo, que vive, depende y recibe su identidad espiritual y cultural de los bosques”. “El madereo causa muchos problemas a nuestros pueblos. Degrada el ambiente, contamina el aire y los ríos, devasta nuestras formas de sustento, amenaza nuestra salud, provoca deslizamientos de tierra y aludes que destruyen vidas y propiedades, y puede someternos al reasentamiento involuntario y a la opresión. Sin embargo, el mayor impacto que tiene el madereo sobre los pueblos indígenas es la pérdida de nuestros derechos sobre nuestras tierras tradicionales. Invariablemente se les da a forasteros derechos de madereo sobre nuestras tierras sin que medie nuestro consentimiento informado previo”. El MTCC fue establecido en 1998, después de más de una década de duras críticas al sistema de explotación forestal en Malasia y de violación de los derechos de los pueblos indígenas, tanto por parte de organizaciones malayas como internacionales. “Malasia quiso revitalizar sus exportaciones de productos madereros a Europa, donde el comercio se resintió por la percepción infundada de que los productos no provenían de bosques bien manejados”, explicó el ministro malayo de Industrias Primarias, Dr. Lim Keng Yaik. Hoy en día, más de 4 millones de hectáreas están certificadas por el MTCC como “manejadas en forma sustentable”. Muchos grupos sociales, ambientales, y comunitarios malayos fueron invitados a participar en el proceso en 1999. Catorce de estas ONGs, que juntas forman la red JoangoHutan, han reclamado reiteradamente cambios en el MTCC para asegurar que el esquema de certificación malayo pueda ser considerado como creíble. El hecho de que sus preocupaciones hubieran sido ignoradas durante el proceso fue lo que llevó a JoangoHutan a retirarse de las negociaciones en julio de 2001. La falta de reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas ha sido, y sigue siendo, uno de los puntos cruciales en la crítica de esta organización al MTCC. “El MTCC no reconoce ni protege los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras tradicionales. (…) Si el MTCC se preocupara honestamente por garantizar la sustentabilidad social y cultural de las comunidades indígenas, debería detener el madero en las tierras tradicionales de los pueblos indígenas por lo menos hasta que se hayan establecido los más altos estándares de certificación” escriben las comunidades. Esta crítica es confirmada por el Director principal del MTCC, Harnarinder Singh. El funcionario dijo al periódico electrónico Malaysiakini que la consideración de los reclamos indígenas sobre sus tierras tradicionales requeriría una revisión general de las leyes nacionales, que actualmente no reconocen derechos consuetudinarios de los indígenas sobre sus tierras. “Como el consejo solo puede actuar dentro de la legislación existente, sería injusto asignarle la responsabilidad por estas demandas”, agrega. La declaración de las comunidades malayas concluye con un claro rechazo al MTCC, y reclama cambios fundamentales previos a que el MTCC pueda considerarse un mecanismo creíble para certificar una explotación sustentable de los bosques: “No podemos aceptar el Programa de Certificación de la Madera del MTCC. Solo podemos aceptar un programa que certifique que la madera ha sido cosechada de una forma social y ambientalmente sustentable en la medida que cumpla con las siguientes condiciones mínimas: - Nuestros derechos sobre nuestros territorios tradicionales deben ser reconocidos y garantizados; - Deben aplicarse todos los principios y criterios del FSC, sin debilitar de manera alguna los indicadores y verificadores a través de la inserción de cláusulas que permitan que esos estándares estén “sujetos a la legislación nacional existente”; - Entre los evaluadores y certificadores deben estar incluidos miembros creíbles de los propios pueblos indígenas; - Y, lo que es más importante, antes de asignar tierras indígenas tradicionales para madereo, es necesario obtener el consentimiento informado previo de las comunidades afectadas por dicha actividad”. 23 BOLETIN 80 del WRM Marzo 2004 Por: Hermann Ranum, Rainforest Foundation Noruega. Artículo basado en la declaración “Reject the MTCC timber certification scheme”, de JoangoHutan/ Comunidades indígenas de Malasia, 19 de febrero de 2004, y artículo de http://www.malaysiakini.com, 19 de febrero de 2004. inicio - Malasia: el sistema de certificación MTCC busca aceptación en Europa El sistema de certificación del Consejo Malayo de Certificación de la Madera (Malaysian Timber Certification Council, MTCC) fue creado para satisfacer la demanda de madera tropical certificada por parte de los mercados occidentales y el MTCC ha sido pionero entre los sistemas nacionales de certificación de los países tropicales al invertir realmente para lograr la aceptación del mercado europeo. Las delegaciones malayas, encabezadas por el ministro de industrias primarias, han visitado Europa varias veces, y la promoción activa de su propio sistema ha funcionado. El año pasado, Dinamarca fue el primer país europeo en aceptar oficialmente el MTCC como “una buena garantía del manejo legal de bosques, en camino a convertirse en sustentable” entre las pautas nacionales para la compra de madera tropical. Esto fue hecho con el beneplácito de dos ONGs ambientalistas danesas, WWF Dinamarca y Nepenthes, las que participaron de un grupo de trabajo que elaboró las pautas. La Comisión de la Unión Europea, gobiernos nacionales europeos y varias ciudades de Alemania y los Países Bajos, como Hamburgo y Amsterdam, también han sido contactados por el gobierno malayo y la industria de la madera de ese país, en el marco de la activa promoción del MTCC como sistema de certificación creíble. Considerar o no aceptables los estándares del MTCC tiene implicancias no solo para la explotación forestal en Malasia, sino también para el futuro de la certificación forestal en todo el mundo. La aceptación del MTCC debilitaría los derechos de los pueblos indígenas y el manejo sustentable de bosques en Malasia. Más aún, indicaría a escala global que el manejo de bosques certificados sigue siendo un negocio tan explotador e insustentable como siempre, y que esencialmente no tiene el menor sentido para la protección de los bosques y los derechos de los pueblos indígenas. El MTCC ha sido reiteradamente criticado por las ONGs malayas e internacionales, pero aparentemente es necesario seguir trabajando. Uno de los últimos esfuerzos es una acción electrónica lanzada por Forests.org y la Rainforest Foundation de Noruega dirigida al gobierno danés, pidiendo que Dinamarca retire su apoyo al sistema del MTCC. Por: Nils Hermann Ranum, Rainforest Foundation, Noruega inicio OCEANIA - Australia: fuerte alegato contra destructivos monocultivos de árboles El programa "Plantation 2020 Vision", con el que el Gobierno federal apunta a establecer 650.000 hectáreas de plantaciones de árboles en Tasmania durante los próximos veinte años (ver Boletines N° 37, 55 y 64 del WRM), utiliza y amplía la violenta historia de despojo del país, cuando el destino de la población indígena era ser sacados a empellones del camino por los europeos. Mostrando elementos de la doctrina de "terra nullius", la iniciación de la "Política de protección de la tierra agrícola" (PTA) en 1997 aseguró que se negara y se siga negando hoy en día a los tenedores de tierras la posibilidad de desarrollarse a partir de parcelas existentes con una superficie menor a 40 hectáreas. La ocupación múltiple está totalmente prohibida y la subdivisión está severamente restringida. Simultáneamente, el gobierno estatal y el federal asistieron a las grandes corporaciones para que pudieran ampliar su base de recursos financieros y les concedieron una categoría fiscal privilegiada. Las corporaciones 24 BOLETIN 80 del WRM Marzo 2004 llegaron tras su botín y ofrecieron precios artificialmente bajos a los propietarios, que ya no podían utilizar sus tierras en forma efectiva ni venderlas a ningún otro. Nadie más tenía dinero para comprarlas. Resulta claro que las compañías "forestales" quieren árboles gratis y no comercio justo o libre. El departamento forestal empresarial del gobierno de Tasmania ha entregado literalmente más de 100.000 hectáreas de tierras a las multinacionales -sin cargo- y continúa vendiendo nuestros bosques nativos a precios mucho más bajos que su nivel de reemplazo. El pueblo de Tasmania quiere proteger sus bosques únicos. Muchos árboles tienen más de 90 metros de altura y varios cientos de años -ya eran antiguos en la época en que Van Diemen "descubrió" la isla. Especies preciosas tales como mirto, sasafrás, pino Huon y granadillo se mezclan con eucaliptos y otras especies nativas. Así son nuestros hermosos y diversos bosques nativos. Pero el programa empresarial "Plantation 2020 Vision" y otros robos similares de la industria ya han convertido a la mayoría en astillas o los han desperdiciado quemándolos en el propio bosque. Para asegurar que los pobladores locales no puedan opinar sobre el reemplazo de nuestros bosques y granjas por monocultivos de árboles, los programas de planificación local están redactados de tal forma que impiden totalmente el aporte de la comunidad en cuanto a la ubicación, el diseño, la composición, el mantenimiento o la frecuencia de las cortas en el "manejo forestal". Se han apropiado de nuestro lenguaje, desvirtuando su significado con el fin de engañar. La industria afirma que un bosque primario talado y reemplazado por monocultivos de árboles exóticos que parecen postes es un "bosque". De esta forma el Gobierno federal afirma que la cubierta "boscosa" de Australia ha aumentado, mientras que la tasa de destrucción de nuestra diversidad ha alcanzado un nivel históricamente sin precedentes. Tasmania es el último refugio de un importante remanente de bosque primario en Australia. Ésta es la razón por la cual ahora están destrozando nuestros bosques. La propaganda televisiva de Forestry Tasmania nos dice con tono tranquilizador que “el 40% de nuestros bosques nativos está bloqueado y protegido en reservas”. De hecho, aproximadamente el 39% del territorio de Tasmania está bajo régimen de reserva, ¡pero no todo es bosque! Un gran porcentaje corresponde a praderas de Button Grass (Dactyloctenium radulans), cadenas montañosas, el lago Pedder, matorrales de árbol de té, bosques de Snow Gum (Eucalyptus coccifera) y diversos puertos y ensenadas. Si bien estos lugares silvestres son valiosos y merecen ser protegidos, no representan el 40% del bosque primario restante. En el lenguaje de la industria, el término “riqueza” no tiene otro significado más que trabajos inseguros y mal pagos y dividendos para los accionistas. Los pequeños propietarios de tierras, sin embargo, tienen una actitud diferente hacia la riqueza. Manejan sus bosques no como una mercancía indiferenciada sino como unidades de uso múltiple, en las que la madera es apenas uno de los activos. El valor recreativo, de desarrollo, ecológico y espiritual de nuestros bosques nativos sobrepasa por lejos su valor como proveedores de astillas de madera para alimentar a la industria de la celulosa. Estamos siendo envenenados por el uso masivo de plaguicidas a escala industrial y por el humo de las quemas llevadas a cabo por el sector forestal. Gran parte de la madera de bosque nativo talado es apilada en hileras para luego ser quemada. Cuando se cosecha una plantación de 12 años, se amontonan en pilas las copas de los árboles, que contienen gran parte de la biomasa y también son prendidas fuego. Esto se prolonga durante meses cada otoño, mientras la industria forestal hace cola para obtener “créditos de carbono” según las disposiciones del Protocolo de Kioto. En la actualidad se encuentran residuos de plaguicidas cancerígenos en la gran mayoría de nuestras quebradas y ríos, y ahora también en los tanques de recolección de agua de lluvia. Estas sustancias químicas peligrosas se aplican reiteradamente sobre las mismas comunidades cada año de una forma que GARANTIZA su dispersión muchos kilómetros más allá de las inadecuadas zonas de amortiguación que especifican los Códigos de prácticas redactados por la propia industria. 25 BOLETIN 80 del WRM Marzo 2004 Las corporaciones forestales no están sometidas a medidas generales de control legislativo ni de transparencia. Las reglamentaciones legisladas no se aplican a menos que se ejerza una enorme presión por parte de la opinión pública. Se deja a la industria librada a su autorregulación, en una campiña abandonada en la que quedan pocos observadores humanos. En una época de extinciones en masa -que anuncia una crisis ambiental de gigantescas proporciones- aquí en Australia está prohibida la existencia de grupos de árboles silvestres, no manejados, no sea que la economía papelera del país se resienta. El cambio es doloroso para los políticos, pero la opción de no cambiar ni siquiera merece ser considerada. Extractado de una carta de Brenda J Rosser al Editor de Community Forestry E-News, enviado por la autora, correo electrónico: shelter@tassie.net.au inicio GENERAL - Cambio climático: promesas vanas, falsa ciencia y árboles genéticamente modificados La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) está en vigencia desde el 21 de marzo de 1994. Durante una década, los negociadores internacionales en torno al cambio climático han llenado las salas de reuniones de promesas vanas. Mientras tanto, las emisiones de gases de efecto invernadero se han incrementado un 11 por ciento según la organización estadounidense World Resources Institute. Sin embargo, cuando más de 5.000 participantes se reunieron en Milán en la novena Conferencia de las Partes de la CMNUCC (COP-9) en diciembre de 2003, el tema de la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero no estuvo en la agenda. En lugar de eso, según explica Larry Lohmann de The Corner House –un grupo de investigación y solidaridad con base en el Reino Unido-, la reunión “formuló reglas para captar nuevos subsidios para proyectos forestales industriales, que acelerarán el calentamiento global, desempoderarán a los activistas que intentan contrarrestarlo, promoverán los monocultivos de árboles genéticamente modificados, reducirán la biodiversidad, y violarán los derechos a la tierra y a los bosques de las poblaciones locales en todo el mundo”. Una de las decisiones a las que se arribó en Milán permite a los países del norte establecer plantaciones en el hemisferio sur, bajo el “Mecanismo de Desarrollo Limpio” del Protocolo de Kioto. Se supone que estos sumideros de carbono absorben el dióxido de carbono y almacenan el carbono. La decisión de la COP-9 sobre los sumideros de carbono permitirá a las corporaciones vender “créditos de carbono” en base a la cantidad de carbono supuestamente absorbida por los monocultivos de árboles a gran escala, incluso aquellas de árboles genéticamente modificados. La decisión permite a las corporaciones apoderarse de enormes extensiones de tierra en el sur y continuar contaminando. La COP-9 aceptó además lo que quizás sea el fraude científico más grande que el mundo haya visto. En el marco de las negociaciones internacionales sobre el cambio climático, una tonelada de carbono liberado por la combustión de carbón mineral o petróleo se considera igual a una tonelada de carbono contenido en una plantación de árboles. Desde el punto de vista del impacto sobre el clima, sin embargo, estos son dos tipos diferentes de carbono que no pueden sumarse o restarse entre sí. El carbono almacenado en forma de combustible fósil bajo la tierra es estable y, a menos que las corporaciones lo extraigan y lo quemen, no ingresa a la atmósfera. Las plantaciones de árboles, por otra parte, pueden 26 BOLETIN 80 del WRM Marzo 2004 incendiarse, ser destruidas por pestes, pueden ser cortadas o las comunidades locales pueden reclamar la tierra que pierden a manos de las plantaciones talando los árboles. Permitir que árboles genéticamente modificados (transgénicos) sean utilizados como sumideros de carbono solo empeora una situación que ya era mala. Antes de las reuniones de Milán, Noruega y Suiza habían abogado públicamente en contra de permitir el uso de árboles transgénicos bajo el Protocolo de Kioto. Durante la COP-9 cualquier oposición a los árboles transgénicos se esfumó. Ahora las reglas de Kioto establecen que los países receptores de los sumideros de carbono de árboles transgénicos deben “evaluar, en concordancia con sus leyes nacionales, los riesgos potenciales asociados al uso de organismos genéticamente modificados en las actividades de los proyectos de forestación y reforestación”. Los gobiernos del norte y las corporaciones, de acuerdo con esto, no tienen obligación de evaluar los riegos que implican los proyectos de árboles transgénicos que ellos imponen al sur. Incluso la mención de la palabra “riesgos” durante las negociaciones de Kioto en Milán fue demasiado para el jefe de la delegación estadounidense, Harlan Watson. “Sentimos en particular que este señalamiento de los organismos genéticamente modificados era inapropiado en este contexto” declaró Watson a la Agencia FrancePresse (AFP). En un comunicado oficial emitido al final de la COP-9, el gobierno estadounidense declaraba que: “Los organismos genéticamente modificados no presentan riesgos particulares que justifiquen su mención específica en el preámbulo de una decisión sobre las actividades del Mecanismo de Desarrollo Limpio”. Muchas comunidades del sur han experimentado los impactos de las plantaciones de árboles de crecimiento rápido. En Sudáfrica, Brasil, Tailandia e India (por dar unos pocos ejemplos) las comunidades han visto sus tierras comunitarias, sus pasturas y sus bosques convertidos en plantaciones de monocultivo de árboles. A causa de los enormes requerimientos hídricos de estas plantaciones, los cursos de agua se han secado y los campos cercanos a las plantaciones se han vuelto demasiado secos para los cultivos. En 1993, el fabricante de autos japonés Toyota inició pruebas de campo para analizar árboles que habían sido genéticamente modificados para absorber más carbono. Si bien aumentó la absorción de carbono, los científicos de Toyota detectaron también un drástico incremento en el consumo de agua. Los árboles que son genéticamente modificados para crecer sin producir semillas, flores, polen o frutos, crecen más rápido. La perspectiva de estos monocultivos silenciosos y estériles puede parecer buena desde el punto de vista de las corporaciones, pero sería desastrosa para los insectos, aves, la vida silvestre y las poblaciones que habitan cerca de las plantaciones. Los árboles transgénicos que sí producen polen podrían cruzarse con especies nativas, cambiando irrevocablemente los ecosistemas de bosque. Los árboles pueden demorar hasta 100 años en madurar, haciendo imposible saber los riesgos a largo plazo. Las hojas, ramas, raíces y árboles muertos se descomponen, mezclándose con el suelo y aumentando los riesgos. A comienzos de este año, una coalición formada por la People's Biosafety Association, la Union of Ecoforestry y Amigos de la Tierra Finlandia, lanzó una petición en contra de los árboles transgénicos que será presentada al Foro de las Naciones Unidas sobre Bosques, en Ginebra en mayo de 2004. La coalición, denominada People’s Forest Forum, declara que: “El curso seguido en Milán es erróneo. No necesitamos plantaciones de clones de árboles genéticamente modificados sobre nuestro planeta. Este tipo de planes está en contradicción directa con los términos del Convenio sobre Diversidad Biológica de Río. 27 BOLETIN 80 del WRM Marzo 2004 Esperamos que el Foro de las Naciones Unidas sobre Bosques que se reúne en Ginebra el próximo mes de mayo, reconozca esta discrepancia y prohíba la introducción de árboles genéticamente modificados”. Por: Chris Lang, correo electrónico: chrislang@t-online.de Firme la petición para que se prohíban los árboles transgénicos en http://elonmerkki.net/dyn/appeal inicio - Reseña de libro: “La Patagonia de Pie. Ecología vs. Negociados” Se trata de un libro editado en la cordillera austral de Argentina que recoge historias de luchas y movilizaciones populares en defensa de los bienes naturales. Su título enfatiza el sentimiento de sus autores y la firme decisión de no retroceder en el compromiso contraído. Son 14 relatos de acontecimientos memorables que transcurrieron durante los últimos 20 años. “La historia del dique de Epuyén”, un pueblo que no quiso desaparecer bajo 30 metros de agua; “Pingüinos para guantes de golf”, la increíble historia de una fábrica destinada a faenar 48.000 pingüinos anuales; “El basurero nuclear” y las célebres marchas sobre Gastre, epopeyas del pueblo patagónico impidiendo la construcción del repositorio de residuos radiactivos de alta actividad; “Salmonicultura en el lago Epuyén”, o la triste versión de gallineros flotantes; “El caso Trillium” y de cómo se impidió la tala intensiva de los bosques de lenga de Tierra del Fuego; “El abrazo al Limay”, evitando la construcción de una represa hidroeléctrica; “El último rincón”, que cuenta la rapiña e impunidad de empresarios y gobernantes saqueando bosques nativos; “Poder Político, tala y bonos verdes”otra exitosa campaña de las organizaciones ecologistas que impidieron que los bosques nativos fueran utilizados como sumideros de dióxido de carbono mediante un convenio internacional que autorizaba además la tala masiva; el caso de “Loma atravesada”, una obra pública desaprensiva, para riego y energía eléctrica, pero de terrible impacto ambiental; “Arroyo las lágrimas”, primera audiencia pública sobre un estudio de impacto ambiental en el noroeste del Chubut; caso “El Foyel”, un proyecto para derribar 4.000 has. de bosque nativo y su reemplazo por plantaciones comerciales de pino oregón; “Cerro Pirque”, un bosque de ciprés y de cohiue salvado a punto de su exterminio; y finalmente “El oro de Esquel” y la épica hazaña de un pueblo que se auto convocó en asambleas y marchó por sus calles exigiendo la definitiva expulsión de la multinacional minera, denunciando que no sólo vienen por el oro sino que vienen por todo. El libro “La Patagonia de Pie” es el aporte de organizaciones ecologistas que intentan demostrar que con la unión y la voluntad de los pueblos, organizados con fines altruistas, se puede combatir la corrupción, los negociados y el despojo de recursos y territorio en una Patagonia cada vez más amenazada por un mundo globalizado y siniestro, que no calcula daños ni depredación. Editado y distribuido en forma independiente por el "Proyecto Lemu", “La Patagonia de Pie” incluye una introducción y varios capítulos a cargo de su coordinador Lucas Chiappe, autor de dos libros de fotografía (Imágenes de un Sueño y Alma de Bosque), pionero de distintos enfrentamientos ambientales en el sur de la Argentina y reconocido internacionalmente por su labor de revalorización de los bosques nativos andinopatagónicos. En Buenos Aires se puede conseguir en las librerías de la calle Corrientes: Dickens, Sirera, Lorraine, Hernández, Gandhi, De la Mancha y Prometeo; y en cualquier lugar de la Patagonia. Para adquirir el libro desde otro país, por favor contactarse con Lucas Chiappe, e-mail: lemu@epuyen.net.ar inicio 28