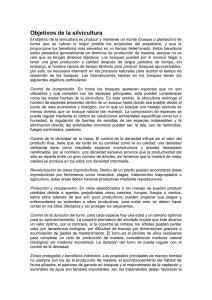WORLD RAINFOREST MOVEMENT
Anuncio

WORLD RAINFOREST MOVEMENT MOVIMIENTO MUNDIAL POR LOS BOSQUES TROPICALES Secretariado Internacional Ricardo Carrere (Coordinador) Maldonado 1858; CP 11200 Montevideo - Uruguay Tel: +598 2 413 2989 Fax: +598 2 410 0985 E-mail: wrm@wrm.org.uy Sitio web: http://www.wrm.org.uy Boletín Nº 94 del WRM Mayo 2005 (edición en castellano) En este número: NUESTRA OPINION - Inspiradora respuesta de una mujer indígena 2 LUCHAS LOCALES Y NOTICIAS AMERICA DEL SUR - Brasil: fin de la tregua, los indígenas tupinikim y guaraní retoman la lucha por la tierra contra Aracruz - Chile: nuevo mártir mapuche muere víctima de atentado de empresa forestal - Colombia: expansión de la palma aceitera en un marco de violación de los derechos humanos - Paraguay: el Congreso no apoyó los derechos de los Ayoreo sobre su tierra - Uruguay-Argentina: masiva manifestación contra las fábricas de celulosa 3 4 5 7 7 AFRICA - Ghana: reclaman a la minera Newmont que cancele nuevos planes - Kenia: los Ogiek acosados y expulsados de su bosque natal Mau - Liberia: informe denuncia pésimas condiciones de trabajo y de vida en plantación de caucho de Firestone - Sudáfrica: la penosa historia de las plantaciones de eucaliptos y pinos 9 10 11 12 ASIA - Bangladesh: gasoducto amenaza al Parque Nacional Lawachhara - Birmania: cese del fuego, madereo y concesiones mineras en el estado de Kachin - India: un controvertido proyecto de ley decide el destino de comunidades del bosque - Taiwán: el “desarrollo” está destruyendo los manglares 13 15 15 16 OCEANIA - Australia: Gunns planea enorme nueva planta de celulosa en Tasmania 17 BOLETIN 94 del WRM Mayo 2005 NUESTRA OPINION - Inspiradora respuesta de una mujer indígena El pasado mes de marzo, en el Día Internacional de la Mujer, el Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales rindió homenaje a la lucha de las mujeres en los bosques y plantaciones. Luego dijimos que, a pesar de todas las dificultades, “las mujeres continúan resistiendo tanto en el bosque como en las plantaciones de árboles. Hablan fuerte contándole al mundo de sus conocimientos, su sabiduría, su propia definición de qué es el desarrollo y cómo buscarlo”. En respuesta recibimos el siguiente mensaje de una mujer indígena llamada Telquaa, que nos gustaría compartir con tod@s ustedes. Luego de agradecernos por nuestra declaración, Telquaa dice: “Es una buena historia para compartirla con otras mujeres del mundo. Soy indígena, madre y abuela del soberano Clan del Oso del hemisferio occidental, hoy llamado British Columbia, Canadá. He luchado para proteger nuestras tierras sagradas del lago Maxan, sin haber logrado nada. Todo lo que recibí fueron brutales palizas de los concejales y la Real Policía Montada de Canadá, quienes supuestamente deben protegernos. Así que ahora tengo terribles cicatrices en el cuerpo que me recordarán para siempre la desagradable vida que he llevado aquí. En mi tierra sagrada están las fuentes de muchos de los principales ríos de esta provincia. Hoy la zona está talada por completo y se han abierto muchas minas. En los viejos tiempos los dirigentes eran mujeres indígenas como mi madre y mi abuela. Desde que este gobierno llegó al poder las posiciones de las mujeres indígenas fueron ocupadas por hombres, colocados en el poder por los gobiernos. De modo que ahora son funcionarios escogidos por el gobierno y no dirigentes populares. Ahora intentan imponer un tratado ilegal en nuestras tierras sagradas. Estos tratados son ilegales porque no queremos tratados en nuestros territorios. Los hombres dirigentes intentan hacer estos acuerdos con el gobierno, para poder talar los árboles y abrir nuevas minas en nuestros territorios. De modo que están impulsando en forma injusta este proceso de tratado ilegal. Como mujeres no tenemos voz ni voto. Siempre he sido una mujer indígena que no se ha callado en relación con muchos de estos asuntos. Por lo tanto me he convertido en blanco de los hombres dirigentes y también de la policía y el sistema judicial. A lo largo de los años estos hombres me han convertido en discapacitada, y ahora estoy obligada a vivir en una silla de ruedas. Aun así mi voz es fuerte, todavía la uso, y me muevo en mi silla de ruedas. Últimamente la policía ha intentado hacerme quedar quieta, llevándose mis vehículos y presentando cargos falsos contra mi esposo, quien también ha sido duramente golpeado por la policía y acusado de ataques contra la misma. Aunque siguen golpeándonos, todavía nos levantamos y decimos lo que tenemos que decir. Sé que nuestra sagrada Madre Tierra está siendo castigada y nadie reacciona para protegerla. Hacemos lo mejor que podemos para hablar por ella. Nuestras fuentes de agua están desapareciendo a un ritmo alarmante. Nuestro clima ha cambiado en forma drástica. Hace más calor, no hay agua, no hay lluvia, no hay nieve, no hay animales. Demasiados seres humanos apropiándose de demasiadas tierras sagradas sin preocuparse por ellas. Vuestro mensaje me gustó mucho, y me ha inspirado para seguir luchando aunque siento que ya no puedo hacer nada. Gracias.” Gracias A TI, Telquaa, como persona y como ejemplo inspirador de las incontables mujeres de los bosques que están luchando para proteger la Tierra y el futuro de la humanidad. inicio 2 BOLETIN 94 del WRM Mayo 2005 LUCHAS LOCALES Y NOTICIAS AMERICA DEL SUR - Brasil: fin de la tregua, los indígenas tupinikim y guaraní retoman la lucha por la tierra contra Aracruz En 1979, al ocupar una de las últimas áreas de bosques de la Mata Atlântica que todavía no había sido cortada por la entonces Aracruz Florestal, actualmente Aracruz Celulose, los pueblos indígenas tupinikim y guaraní del Estado de Espírito Santo iniciaron una larga lucha por recuperar sus tierras. Esta lucha se vio interrumpida, por última vez, en 1998 cuando las comunidades indígenas tupinikim y guaraní, aisladas y bajo fuerte presión, tuvieron que firmar un acuerdo con la empresa Aracruz Celulose. El acuerdo resultó de una decisión inconstitucional del ex ministro de Justicia Iris Rezende, quien el 6 de marzo de 1998 redemarcó solamente 2.571 hectáreas de las 13.579 hectáreas que fueron identificadas como tierras indígenas tupinikim y guaraní por un grupo técnico oficial de la Fundación Nacional del Indio (FUNAI), órgano del gobierno federal competente para responder por el tema de la demarcación de las tierras indígenas. En desacuerdo con esta decisión, los indígenas llevaron a cabo, por cuenta propia, la demarcación de las 13.579 hectáreas. Sin embargo, luego de transcurrir ocho días desde el inicio del proceso de autodemarcación, éste se vio interrumpido bruscamente debido a la acción conjunta de la policía federal, de la FUNAI y de la Empresa contra los indígenas. Posteriormente fueron presionados para firmar el acuerdo por el que se los obligó a renunciar a 11.008 hectáreas de tierras identificadas como indígenas. Luego de siete años de convivencia con el Acuerdo, los indígenas tupinikim y guaraní llegaron a la conclusión que éste no está resolviendo sus problemas, sino que todo lo contrario, se han vuelto más dependientes económicamente de la empresa Aracruz. También contribuyó para dividir a las comunidades y debilitó considerablemente la cultura de estos pueblos. Asimismo, las comunidades estaban renunciando al derecho a las 11.008 hectáreas de tierras indígenas, identificadas y reconocidas como tales. Pero para Aracruz el Acuerdo ha sido muy beneficioso, ya que con el mismo la empresa, además de explotar intensamente las tierras indígenas, ha podido mostrar al mundo que tiene buena convivencia con los indígenas tupinikim y guaraní y que no hay nada que ponga en jaque su buena imagen de “empresa cumplidora de sus responsabilidades sociales y ambientales”. Como fiel integrante de la lógica capitalista, ésta siempre creyó que el dinero puede comprar todo, incluso derechos garantizados en la Constitución Federal del Brasil. Sin embargo, se olvidó que la tierra es condición de supervivencia física y cultural para los pueblos indígenas y que sin ella están destinados a desaparecer, como sucedió con cientos de otros pueblos diezmados por el proceso de colonización del territorio brasileño a lo largo de los últimos 500 años. Por todo ello, los indígenas tupinikim y guaraní de las siete aldeas indígenas, reunidos en una asamblea general el 19 de febrero de 2005, decidieron retomar la lucha por las 11.008 hectáreas de tierras indígenas no demarcadas todavía. Luego de la asamblea, los indígenas tupinikim y guaraní buscaron en primer lugar el apoyo del órgano legítimo de defensa de sus intereses: el Ministerio Público Federal. Como resultado de las reuniones con caciques y líderes, esta institución abrió, el 31 de marzo, una investigación civil pública para determinar irregularidades en el proceso de demarcación de las tierras tupinikim y guaraní en 1998, con el objetivo de garantizar que todas las tierras identificadas como indígenas sean efectivamente demarcadas lo más rápidamente posible, según establece la Constitución. Asimismo los indígenas procuraron el apoyo de entidades, movimientos, iglesias y parlamentarios, dentro y fuera del Brasil. Saben que precisan de mucho apoyo de la sociedad civil para acumular fuerzas en la lucha contra una empresa que cuenta con el apoyo del gobierno federal y varios partidos, incluso partidos que se dicen de izquierda. Es bueno recordar que Aracruz Celulose está entre los tres mayores financiadores de campañas político-electorales en el país. En el caso del gobierno federal, el apoyo del gobierno federal se viene dando a través de préstamos del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) e incentivos a través del Plan Nacional de “Bosques”. 3 BOLETIN 94 del WRM Mayo 2005 Este último tiene como fin aumentar en dos millones de hectáreas más la plantación de monocultivos de árboles en el país a 2 millones de hectáreas antes de 2007. Además de la recuperación de las 11.008 hectáreas, en un futuro muy cercano los indígenas tupinikim y guaraní enfrentarán otro gran desafío, que es la reconversión, o sea, ¿qué hacer con una tierra cubierta por eucaliptos? En este sentido, las comunidades organizaron los días 28 y 29 de abril en la aldea tupinikim de Irajá, el Encontro Replantar a Nossa Esperança (Encuentro Replantar Nuestra Esperanza). En este encuentro, diversas comunidades afectadas por el monocultivo del eucalipto –indígenas, representantes de quilombolas (comunidades de descendientes de esclavos) y campesinos- intercambiaron experiencias de resistencia al “desierto verde”. En el propio encuentro los indígenas tupinikim y guaraní comenzaron a elaborar un plan de reconversión de las áreas tomadas por el eucalipto de Aracruz para otros usos, como la reforestación con especies nativas y la producción de alimentos. Cabe alertar que la tan propagada integración de las comunidades locales al proyecto del agronegocio –que es la propuesta de empresas como Aracruz y del Estado brasileño- lleva en la práctica a la muerte de culturas y de la diversidad. En el Brasil, cada vez más quedan en evidencia dos proyectos antagónicos: uno representado por los sectores hegemónicos que tratan a la tierra como posibilidad de obtención de ganancias fáciles; otro, representado por movimientos como el MST (Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra), el MPA (Movimiento de los Pequeños Agricultores) y por las poblaciones indígenas y quilombolas que ven en la tierra la posibilidad de sustento y mantenimiento de la vida. En el caso de los indígenas guaraní y tupinikim, la relación con la tierra es todavía más profunda porque la consideran como la Madre Tierra que debe ser cuidada y protegida. En este sentido, uno de los participantes del Encuentro Replantar Nuestra Esperanza formuló bien esa contradicción: “¡Plantar eucalipto no es replantar nuestra esperanza!” Finalmente, los indígenas tupinikim y guaraní dan una gran lección a las sociedades de Espírito Santo y del Brasil, porque se atreven a soñar y a desafiar las estructuras de poder vigentes. Proponen un camino que garantice su autonomía en el futuro, en base a sus derechos y al fortalecimiento de su cultura. Por Gilsa Helena Barcellos, Rede Alerta contra o Deserto Verde, e-mail: woverbeek@terra.com.br inicio - Chile: nuevo mártir mapuche muere víctima de atentado de empresa forestal El pasado 10 de mayo, Zenén Díaz Necul, mapuche de 17 años, fue arrollado por un camión mientras participaba en una manifestación en repudio a un atentado efectuado por guardias forestales de la empresa Mininco en contra de simbologías y elementos culturales, espirituales y religiosos Mapuche. La protesta se llevó a cabo en la zona del Viaducto de Malleco (un histórico puente ferroviario en la sureña Novena región de Chile). . Ante el suceso, la Coordinadora Mapuche Arauco Malleco declara: Frente al brutal asesinato del joven mapuche Díaz Necul: 1. Este asesinato se enmarca dentro del conflicto mapuche que mantienen las comunidades que luchan por sus derechos territoriales en contra del Estado y del sistema capitalista, expresada principalmente en las inversiones que tienen las empresas transnacionales (forestales y energéticas) en nuestro territorio ancestral. 2. La responsabilidad política en esta muerte recae en el Estado y las empresas forestales que son los que mantienen una política represiva permanente que se expresa en los planos político, judicial y policial, estableciendo una verdadera cacería a través de la persecución, la militarización de las zonas en conflicto, la represión selectiva e indiscriminada en contra de toda la expresión de movilización y lucha de nuestro Pueblo. 3. Al Estado le cabe responsabilidad por cuanto son los sostenedores y administradores de un sistema que ampara las inversiones de las transnacionales a través de una intervención política que condena a nuestras comunidades a 4 BOLETIN 94 del WRM Mayo 2005 la pobreza, frenando políticas de devolución de tierras, obligando a las comunidades a la movilización, a las cuales aplica fuertes medidas represivas. 4. La responsabilidad directa en este asesinato recae directamente en las fuerzas represivas, principalmente de carabineros, quienes a través de sus fuerzas especiales y grupos tácticos han generado verdaderos campos de batalla en contra de mapuche movilizados. En este caso, ponemos en duda la versión oficial de que se haya tratado de un camionero que se dio a la fuga, conociendo los métodos represivos con los que actúan las fuerzas represivas, sabiendo además que fueron los carabineros del grupo táctico, mas guardias forestales los que allanaron y destruyeron el rehue y los trabajos levantados en el marco de la recuperación llevada por las comunidades de la zona. 5. Por lo anterior es que reivindicamos al joven mapuche Zenón Díaz Necul como un nuevo mártir de la causa mapuche y lo elevamos a la condición de weichafe, porque cayó luchando en el marco de la resistencia por su comunidad y por su Pueblo. 6. Declaramos que compartimos el dolor de la pérdida y solidarizamos con su familia y de las comunidades de la zona, y dejamos en claro que nuestro mejor homenaje a su valor será seguir luchando por la reconstrucción de nuestro Pueblo Nación Mapuche. 7. Llamamos a las comunidades y a las zonas de conflicto a estar atentos frente a estos hechos y a avanzar en sus procesos de recuperación territorial y política y a no dejarse amedrentar frente a las arremetidas represivas. A su vez, llamamos a nuestros weichafe a rendir homenaje al nuevo mártir caído. En memoria de Jorge Suárez Marihuan, de Alex Lemun y Zenón Díaz Necul inicio - Colombia: expansión de la palma aceitera en un marco de violación de los derechos humanos El Plan Colombia ha resultado funcional a los grupos económicos de la palma aceitera (ver boletines Nº 47 y 70 del WRM). Operaciones militares y paramilitares de protección o de avanzada del proyecto agroindustrial han incursionado en territorios colectivos, han construido carreteras, talado bosques, excavado canales artificiales. Todo eso, en un entorno de impunidad y violación de los derechos humanos. Desde el 2001, la organización de derechos humanos Justicia y Paz ha denunciado la siembra ilegal de palma por la empresa Urapalma S.A. en por lo menos 1.500 hectáreas en el Territorio Colectivo del Curvaradó y su proyección sobre el Jiguamiandó. A pesar de años de transitar vías del diálogo, acciones jurídicas, comisiones de verificación, no se ha podido parar el avance de la destrucción del bosque, ni las amenazas de muerte contra los legítimos propietarios. En el informe de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, el Consejo Comunitario del Jiguamiandó y Familias de Curvaradó denuncia que en los últimos 15 días de abril se intensificó la preparación de tierras para la siembra de palma aceitera, con deforestación de bosques nativos de los caseríos Caño Claro y La Cristalina dentro del Territorio Colectivo del Curvaradó y por el sector de Urada en el entorno del Jiguamiandó, en el Bajo Atrato, y en los territorios con títulos individuales de miembros de las comunidades. A pesar de que el pasado 14 de marzo el Gobierno Nacional se comprometió en la Audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a tomar medidas para que las empresas palmicultoras detengan sus actuaciones y a definir mecanismos para resolver el problema de fondo, lo que se ha constatado es un avance acelerado de la preparación de nuevos predios, la destrucción ambiental, la imposibilidad de retorno de las familias afrodescendientes del Curvaradó y Jiguamiandó y el incremento de amenazas de muerte contra los verdaderos propietarios, que ante la inacción gubernamental, la negligencia del ente investigador y los organismos de control han intentado recuperar las fincas para su supervivencia. La Brigada XVII y la Policía de la región han sido responsables por acción u omisión de dichas violaciones de los derechos humanos. Por otro lado, personal vinculado con las empresas palmicultoras han intimidado a los 5 BOLETIN 94 del WRM Mayo 2005 pobladores -legítimos dueños- con la advertencia de que matarán a 5 de ellos y quemarán las enrramadas de sus fincas si persisten en trabajar en las propiedades, que ya están destinadas para la siembra de palma. La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz expresa, además, que ante la impunidad de lo que ocurre en el Curvaradó y Jiguamiandó no es posible creer en las políticas oficiales en materia de ambiente ni de respeto a los Derechos Consagrados en la Ley 70 de comunidades negras, ni esperar que el circuito de impunidad cese: “se constata nuevamente que Derechos para los empobrecidos no existen sino en la formalidad, en centenares de papeles o de archivos electrónicos. Se constata que el exterminio, la persecución, la destrucción de un grupo humano desarrolla las más diversas técnicas desde la tortura corporal a la psicológica, desde la desaparición forzosa hasta la destrucción de caseríos, desde el asesinato selectivo y la masacre hasta el arrasamiento de todo tipo de vida, desde el desplazamiento forzoso hasta el desarraigo total y absoluto. Se ha impuesto el Estado de Hecho, el Derecho No Existe. La verdad no es posible. La ambición se impone sobre la solidaridad. El odio del poder sobre el amor de los empobrecidos. El Estado está erosionado”. En un pedido de solidaridad urgente, los Consejos Comunitarios del Jiguamiandó y 9 comunidades del Curvaradó han solicitado, entre otras cosas: “ Presencia urgente de voluntarios internacionales en las 3 Zonas Humanitarias y apoyo a la presencia permanente de Justicia y Paz en nuestras Zonas Humanitarias "Pueblo Nuevo", "Bella Flor Remacho", "Nueva Esperanza" Participación de organizaciones ambientalistas y de derechos humanos en la semana de presencia mundial en los territorios de las comunidades del Jiguamiandó y Curvaradó del 1 al 10 de agosto de 2005, con el fin de: - Constatar las actividades de las empresas palmicultoras durante esa semana, exigir la suspensión de los trabajos en los territorios de las comunidades y realizar un acto de indignación. - Visualizar la expropiación de tierras, de la que vienen siendo víctimas las comunidades, a través de medios nacionales e internacionales de información que serán convocados a la jornada en terreno”. Como exigencia al estado y al gobierno, las comunidades solicitan: “ Dirigir cartas al Presidente de la República Alvaro Uribe Velez, al Vicepresidente Francisco Santos; al Ministro del Interior Sabas Pretel De La Vega, al Ministro de Agricultura Andrés Felipe Arias; a la Ministra del Medio Ambiente, Sandra Suárez Pérez; Ministra de Relaciones Exteriores, Carolina Barco, exigiendo: - Honrar la palabra empeñada ante la Corte Interamericana el 14 de marzo pasado, en San José de Costa Rica, de frenar y de suspender de modo inmediato la siembra de palma aceitera en los Territorios Colectivos del Jiguamiandó y Curvaradó - Responder integralmente a la Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 15 de marzo respecto a la asistencia humanitaria, condiciones de retorno de las comunidades, respeto a las Zonas Humanitarias, dotación de los sistemas de comunicación, presencia permanente de la Defensoría del Pueblo en las Zonas Humanitarias - Crear una Comisión de Verificación de Medición de Daños Ecológicos en el Territorio Colectivo del Jiguamiandó y Curvaradó por efecto de la siembra de palma aceitera y las posibilidades de Retorno de las comunidades afrodescendientes”. Artículo basado en información obtenida de: “Jiguamiandó, amenazas de muerte por la siembra de palma”, Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, abril de 2005, enviado por Justicia y Paz, correo electrónico: justiciaypaz@andinet.com inicio 6 BOLETIN 94 del WRM Mayo 2005 - Paraguay: el Congreso no apoyó los derechos de los Ayoreo sobre su tierra El Congreso de Paraguay debatió en abril una ley destinada a proteger parte del territorio de origen de un grupo de indígenas Ayoreo-Totobiegosode en aislamiento voluntario. Los Ayoreo-Totobiegosode son uno de muchos otros pequeños subgrupos de la tribu Ayoreo que todavía viven en aislamiento voluntario en distintas partes del Gran Chaco, en Paraguay y Bolivia. Estos grupos llevan una vida nómada en el denso bosque de matorrales típico del norte del Chaco, donde viven de la caza de presas como jabalíes, osos hormigueros y armadillos. También recolectan miel y plantan cultivos durante los meses de lluvia del verano. Rechazan todo contacto con extraños y la sociedad moderna. Hace un año se estableció contacto con un grupo de diecisiete Ayoreo-Totobiegosode, cuando salieron del bosque. Pronunciaron un alegato al mundo exterior para que dejaran de destruir su hogar. La mayoría de los Ayoreo ya han sido expulsados del bosque en el curso de los últimos 45 años, pero hay una cantidad desconocida, entre ellos un último grupo de Ayoreo-Totobiegosode, que todavía permanecen, resistiendo el contacto con extraños. Parte del territorio Ayoreo está protegido por medidas jurídicas cautelares, que se supone detendrán la deforestación. Según la ley paraguaya, los indígenas tienen derecho de propiedad sobre sus tierras. Casi todo el territorio Ayoreo está ahora en manos privadas. La parte específica del territorio Ayoreo que pertenece al subgrupo Totobiegosode, cuya protección buscaba el proyecto de ley del Congreso, es de propiedad de tres compañías privadas, dos brasileñas y una paraguaya, que compraron la tierra ilegalmente y ya han comenzado a talarla. El año pasado, la Cámara de Diputados de Paraguay presentó un proyecto de ley para expropiar la zona en cuestión a las compañías madereras y devolvérsela a los Ayoreo-Totobiegosode. Hubiera significado la restitución de 114.000 Has de los 2,8 millones de Has pertenecientes a los ayoreo-Totobiegosode. Pero, después de fuertes presiones de --entre otros-- una poderosa asociación de terratenientes, la ley fue rechazada por el Senado. Volvió a Diputados, donde el pasado 7 de abril, la influencia de grupos opositores como los madereros y ganaderos, influyó en el Congreso, que terminó rechazando la ley. Además de la zona de los Totobiegosode, otras partes del vasto territorio Ayoreo son cada vez más afectadas y destruidas por actividades de madereo y cría de ganado. Los terratenientes han violado reiteradamente las medidas cautelares destinadas a proteger a los indígenas y sus recursos naturales, enviando bulldozers para abrir sendas en el interior del bosque. Artículo basado en información obtenida de: “Congress rejects bill to protect isolated Indians”, 2005, Cultural Survival, correo electrónico: mr@survival-international.org, http://survival-international.org/news.php?id=351; “Paraguay - Congreso rechaza ley que protegería indígenas”, Adital, http://www.biodiversidadla.org/content/view/full/15459; y aportes de Benno Glauser, “Iniciativa Amotocodie”, correo electrónico: coordina@iniciativa-amotocodie.org inicio - Uruguay-Argentina: masiva manifestación contra las fábricas de celulosa Uruguay, territorio beneficiado por una profusa red hídrica y cuyos suelos se extienden sobre parte del acuífero Guaraní -uno de los mayores del mundo- tiene el logo de “país natural”. Podría serlo, con sus extensas praderas de ricos suelos productivos, con la abundancia de agua, el escaso desarrollo industrial y la baja densidad de población. No obstante, ese paisaje que much@s podrían considerar una especie de paraíso, está amenazado. En efecto, antes de abandonar el gobierno en marzo de 2005, el gobierno saliente autorizó la instalación de dos enormes fábricas de celulosa sobre la margen del Río Uruguay, un río que corre a lo largo de toda la frontera oeste del país, separándolo de la vecina Argentina, con quien lo comparte. Esa autorización está en entredicho por la oposición de uruguay@s y argentin@s de la provincia de Entre Ríos, vecina a la zona donde se instalarían la española ENCE y la sueco-finlandesa Botnia/UPM/Kymmene. Ambos 7 BOLETIN 94 del WRM Mayo 2005 pueblos se han hermanado para impedir que el río que les es común, el “Río de los Pájaros Pintados” (el significado de “Uruguay” en lengua guaraní), pueda llegar a transformarse en el “Río de los Peces Muertos”. Es que la actividad de las dos fábricas alcanzaría dimensiones gigantescas, con lo cual el riesgo de contaminación es enorme. La integración de la región tiene su mejor expresión en la Red Socioambiental, que convoca a organizaciones sociales, ambientales y población en general del Uruguay y la Argentina. Allí han unido voluntades y fuerzas para resistir la imposición de megaproyectos contaminantes y nefastos en estas regiones aplastadas por el endeudamiento, el desempleo y la desesperanza. En el año 2003 los integrantes de la Red intentaron expresaron su oposición a las fábricas de celulosa con un encuentro en el medio del puente internacional que une las costas uruguaya y argentina, en las cercanías de la ciudad de Fray Bentos. Las autoridades uruguayas no permitieron dicha acción y del lado argentino se autorizó que una pequeña delegación atravesara el puente. A pesar de eso, el tema, hasta entonces prácticamente invisible, comenzó a cobrar estado público hasta convertirse en tema de Cancillería (ver boletín Nº 75 del WRM). A partir de entonces fueron sumándose voluntades y creció la fuerza de dos pueblos que perseveraron convencidos de la justicia de su causa. Las voces se multiplicaron en miles y miles hasta transformarse en un río humano imparable que hizo posible el proyectado encuentro. El 30 de abril de 2005 marcó un punto alto en esa lucha de resistencia. Los cientos se hicieron miles y miles; el puente internacional se convirtió en una inmensa columna humana que se extendía en el lado argentino hasta perderse la vista, a la sombra de banderas uruguayas y argentinas (ver fotos en http://www.guayubira.org.uy/celulosa/abrazofotos.html). De las gargantas salían cantos e himnos, había manos que golpeaban bombos y portaban pancartas diciendo al mundo que estos pueblos le dicen SÍ A LA VIDA y por eso no quieren las fábricas de celulosa. Por debajo del puente, lanchones y barquitos recorrían el manso Río Uruguay, flameando banderas. Como marco de esa jornada histórica, el paisaje parecía indicar la senda. Un cielo azul y límpido, sin gases tóxicos y malolientes. Unas costas de arenas tostadas donde el monte verde se besa con el río, sin efluentes y lodos negros, sin peces muertos. Emoción, decisión. Ahora sí que la lucha ha ocupado las agendas oficiales y las primeras planas de los medios: las radios, la televisión, la prensa. La instalación de las fábricas de celulosa fue uno de los temas del orden del día del presidente uruguayo Vázquez y el presidente argentino Kirchner en la reunión presidencial que mantuvieron en Buenos Aires, Argentina, el 5 de mayo. En esa oportunidad el Presidente argentino solicitó la paralización de la instalación de la obra y que técnicos universitarios estudiaran los posibles efectos que conllevaría dicha instalación en la costa argentina. Vázquez dijo haber recibido del Gobierno anterior un hecho consumado y que no podían parar la construcción de las fábricas, pero habría accedido a que desde círculos académicos se realice una investigación. Cientos de manifestantes y ómnibus con banderas argentinas y uruguayas se congregaron a las puertas del hotel donde estaban reunidos los mandatarios. El Presidente Kirchner recibió un petitorio de 35.000 firmas en contra de la instalación de las fábricas. La lucha continúa y la resistencia de organizaciones sociales y ambientales y población en general aumenta. No está todo dicho, dicen. También es cierto que Uruguay vive una especial coyuntura política de cambio, que en gran medida ha implicado una recuperación de la esperanza. Esa misma fuerza puede desencadenar otros cambios. Hay un pueblo organizado y decidido que quiere marcar el rumbo de su futuro. El ambiente, que tal vez todavía no está en la mira de los políticos, sí forma parte cada vez más de la preocupación de la gente. Porque sabe que es la base de la vida y de su perpetuación. Por Raquel Núñez, Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales, correo electrónico: raquelnu@wrm.org.uy 8 BOLETIN 94 del WRM Mayo 2005 inicio AFRICA - Ghana: reclaman a la minera Newmont que cancele nuevos planes El pasado 27 de abril, un equipo internacional de representantes, entre ellos los de la Asociación Wassa de comunidades de Ghana afectadas por la minería (Wassa Association of Communities Affected by Mining -WACAM) reclamó a Newmont Mining, el mayor productor mundial de oro, la reforma urgente de sus prácticas ambientales y con relación a los derechos humanos, en sus actividades mundiales; y la cancelación definitiva de sus planes de abrir nuevas minas a cielo abierto en tierras de cultivo densamente pobladas de las reservas de bosque de Ghana, Rumania y una montaña de Perú que es fuente del agua potable de una comunidad. “Aunque provenimos de cinco continentes diferentes, compartimos muchas experiencias similares con las actividades de Newmont. También compartimos demandas similares: pedimos que la compañía deje de contaminar nuestros océanos y nuestra agua dulce con desechos de minería, que se mantenga fuera de nuestros bosques protegidos, y que solo pueda realizar actividades de extracción con el consentimiento informado de las comunidades,” declaró Daniel Owusu-Koranteng, de WACAM. En la reunión anual de accionistas de la compañía también se expresaron representantes de Indonesia, Perú, Rumania y Nevada, que exigieron a Newmont el pleno respeto de los derechos humanos, la finalización de sus prácticas de intimidación con campesinos, miembros de comunidades y personas que se oponen a sus operaciones; y el fin del vertido de desechos de minería en el océano. Newmont tiene grandes planes para Ghana, que será su quinto gran centro con dos proyectos de exploración (Ahafo y Akyem) que marcaron el ingreso de la compañía en África y son las últimas de sus actividades mundiales. El proyecto Ahafo está ubicado en la región Brong Ahafo de Ghana, que cuenta con 20 reservas forestales que cubren un área total de 233.469 hectáreas. El área del proyecto está unos 300 kilómetros al noreste de Accra, entre las ciudades de Kenyase y Ntotoroso. De acuerdo a su diseño actual, el proyecto pondrá en práctica actividades de minería a cielo abierto. Para poder concretar el proyecto, unas 500 familias –3.000 pobladores- de la región Ahafo están siendo desplazadas de sus hogares para hacer lugar a las enormes minas industriales de oro, propiedad de Newmont y sus socios. El proyecto Akyem está ubicado en la región oriental, 130 kilómetros al noroeste de Accra, entre las ciudades de New Abirem y Ntronang. Abarca un área de reserva forestal donde habitan especies raras de plantas y animales. En 2004, la Coalición Nacional de Grupos de la Sociedad Civil contra la Minería en las Reservas de Bosque de Ghana se había presentado ante los medios de ese país expresando su firme oposición a la decisión del gobierno de abrir a la minería las reservas de bosque que todavía quedan en el país. La Coalición argumentaba: “el retorno neto de la riqueza mineral, a pesar de la significativa inversión extranjera en el sector, es muy dudoso cuando se lo mide teniendo en cuenta la destrucción ambiental, el dinero que queda en el exterior, las violaciones a los derechos humanos y las restricciones que la minería de superficie a gran escala impone al acceso a los medios de sustento de las comunidades. Considerando que el marco jurídico nacional para abordar todos estos aspectos es absolutamente inadecuado, como nación registramos pérdidas netas en el sector minero”. En sus declaraciones, la Coalición -conformada por varias organizaciones, entre ellas WACAM, la Red del Tercer Mundo-África, El Centro a favor del Derecho de Interés Público (Centre for Public Interest Law-CEPIL), Amigos de la Tierra-Ghana, Liga de periodismo ambientalista (League of Environmental Journalist), Food First International gAction Network (FIAN)- fue muy elocuente: “creemos que los recursos naturales del país son importantes sólo cuando se los utiliza en beneficio de su población. El gobierno tiene la responsabilidad según lo establece la legislación nacional e internacional de asegurar que la actividad extractiva sirva a este propósito. Bajo ningún concepto se deben realizar actividades extractivas en las que los medios de sustento y la dignidad de la población y la diversidad del medio ambiente queden subordinadas al interés empresarial”. 9 BOLETIN 94 del WRM Mayo 2005 Artículo basado en información obtenida de: “Communities Urge Gold Miner Newmont to Reform”, Indonesian Forum for Environment (WALHI) y Amigos de la Tierra Indonesia, 27 de abril de 2005, http://www.eng.walhi.or.id/kampanye/tambang/buanglimbah/050427_urge_nmr-agm_mr/; “National Coalition Of Civil Society Groups Against Mining In Ghana’s Forest Reserves, a presentation to the Ghanaian media”, 2004, http://www.bicusa.org/bicusa/issues/Coalition_press_statement_March04.pdf inicio - Kenia: los Ogiek acosados y expulsados de su bosque natal Mau Aproximadamente 2.000 miembros de la comunidad Ogiek de la región de Enoosupukia en el distrito de Narok recibieron la orden de abandonar la zona, con la advertencia de que “toda persona que sea encontrada dentro del área de las tierras en fideicomiso será desalojada y/o arrestada”. En medio de los conflictos internos de la coalición que gobierna Kenia, el Ministro de Tierras y Vivienda canceló todos los títulos de propiedad emitidos para el bosque Mau, aparentemente decidido a desalojar a las más de 100.000 personas que viven en el bosque. El plan de desalojo se instrumenta en una situación compleja. En 2001, el anterior gobierno del partido KANU, había desafectado de su condición de reserva grandes extensiones de tierra, y en la prisa por asignarlas nunca se molestó en desafectar a los bosques, de forma de legalizar las asignaciones de tierras, dando así al actual gobierno de la coalición National Rainbow el argumento para justificar los desalojos. El desalojo se percibe en general como un plan para desalentar a la comunidad Ogiek que ha vivido allí durante siglos. Las familias afectadas han perdido sus hogares y actualmente están acampando en una iglesia local, sin alimentos ni techo. Los Ogiek hacen hincapié en que “no hay ni un solo Ogiek en el parlamento keniano, que fomentó, aceptó y aún hoy permite que se destruyan las tierras, los bosques y la paz de los Ogiek”. “Hay grandes tensiones y la situación de los Ogiek empeora día a día, ya que ni siquiera se permite a las familias afectadas acceder al agua fuera de la iglesia, mientras continúa el incendio y la demolición de casas”, afirmó Kimaiyo Towett, coordinador nacional del Consejo por el Bienestar de los Ogiek (CBO). Fuentes locales informan además que las familias afectadas que no tienen dónde ir corren peligro de inanición ya que todas sus cosechas y pertenencias personales fueron destruidas. Los Ogiek han sufrido desalojos, persecuciones, acosos, intimidación, amenazas de muerte e incluso asesinatos. El anciano Willa fue asesinado en su casa en Mariashioni, poco después de que los Ogiek habían finalizado el proceso de educación cívica que culminó con la redacción del documento “Posición de los Ogiek en el proceso de revisión constitucional”. El anciano fue filmado en video reclamando al gobierno la protección de los derechos de la población Ogiek y la devolución de sus tierras. Fue su última declaración. La policía no ha tomado medida alguna ni ha realizado una investigación. Ahora el Consejo por el Bienestar de los Ogiek teme por la vida de J. K. Towett, presidente del CBO y co-presidente de la Asamblea Nacional de los Pueblos Ogiek (ANPO), ante las amenazas de muerte anónimas que recibiera por teléfono. Esta situación continúa desde comienzos de este año, y se agravó cuando Towett presentó una demanda ante el Corte Suprema de Nakuru contra el gobierno de Kenia para salvaguardar y proteger la tierras de los Ogiek. Los Ogiek denuncian que “las preocupaciones ambientales son impulsadas por los colaboradores “para-verdes” del complejo militar-industrial corporativo, cuyo objetivo principal es apoderarse de los recursos hídricos, la madera y de tierras que potencialmente puedan usar para la producción de té y negociados de captura de carbono, vendando los ojos incluso a las organizaciones de derechos humanos, de la misma forma en que los políticos inescrupulosos planifican y organizan a los ocupantes ilegales y a los colonos como su primera línea de fuego, propagandistas –o votantes- de sus partidos, y encargados directos del robo de tierra. Es una guerra de guerrillas abierta inducida por el gobierno con el beneplácito internacional, en contra de los Ogiek”. 10 BOLETIN 94 del WRM Mayo 2005 “WWF, las Naciones Unidas, las empresas privadas locales y extranjeras y los intereses corporativos (por ejemplo, de las compañías mundiales de agua) e incluso el gobierno de Tanzania, presionaron al parlamento de Kenia para que procediera al desalojo general e irracional de las poblaciones de los bosques, sin tomar en consideración la grave situación de los habitantes aborígenes, los Ogiek, que a su manera tradicional han sido los guardianes del bosque Mau durante cientos de años y sus mejores conservadores”, declararon los Ogiek. Artículo basado en información obtenida de: “Kenyan ministers' row over 'grabbed' forest land deepens divisions in Narc”, http://www.ogiek.org/news/news-post-05-04-2.htm, Death Threats Against Ogiek Leader Joseph K. Towett”, http://www.ogiek.org/news/news-post-05-04-1.htm#05.04.2005, enviado por Ecoterra International, corre electrónico: MailHub@ecoterra.net inicio - Liberia: informe denuncia pésimas condiciones de trabajo y de vida en plantación de caucho de Firestone La ONG liberiana Save My Future Foundation (SAMFU) realizó una investigación sobre los 69 años de operación de la empresa Firestone Rubber Plantation Company, y el resultado es el informe “Firestone: la marca de la esclavitud” (Firestone: The Mark Of Slavery). (El informe completo en inglés está disponible en http://www.samfu.org/firestone.html) La plantación de la empresa Firestone (establecida en 1926) es una de las plantaciones de caucho más grandes del mundo. El área que abarca actualmente --tierras bajas costeras, intercaladas con pantanos, riachuelos y arroyos-era originalmente propiedad y hogar de las tribus Mamba Bassa, desalojadas por Firestone Plantations Company y el gobierno de Liberia durante la firma del acuerdo de concesión, sin que los habitantes locales recibieran compensación alguna. Firestone se ha unido con la empresa Bridgestone, que ahora es socia de sus operaciones. Desde sus comienzos, la compañía ha producido miles de millones de toneladas de caucho seco y látex, pero según el informe no ha sido capaz de establecer ninguna fábrica para procesar algunas de sus materias primas en productos terminados. La investigación expone las pésimas condiciones de trabajo y de vida de la mayoría de los trabajadores de la compañía. Firestone tiene alrededor de 14.000 trabajadores. Aproximadamente el 70% son recolectores de caucho, en su mayoría liberianos analfabetos y no especializados. La falta de empleo en Liberia para los trabajadores no especializados y la incapacidad pasada y presente del gobierno de controlar las actividades de la compañía han fomentado el abuso a los trabajadores y las malas condiciones de trabajo y de vida que tienen que soportar. La mayoría de los trabajadores y sus familias viven en viviendas de un solo ambiente, en campamentos superpoblados que pueden albergar hasta cincuenta familias, pero que cuentan con sólo diez baños y letrinas. No tienen acceso a agua potable ni a electricidad. Los empleados se quejan de la mala atención de la salud que reciben, afirmando que a menudo tiene por consecuencia que sufran discapacidades permanentes. La mayoría de los hijos de los trabajadores de la plantación no estudian porque la mayor parte de los campamentos de la compañía no tienen escuelas y porque la mayoría de los padres necesitan que sus hijos los ayuden en sus tareas diarias. Los niños que logran asistir a la escuela primaria en sus campamentos aprenden en malas condiciones, dado que las escuelas son deficientes y las instalaciones inadecuadas. La empresa no parece tener normas ambientales para sus operaciones, según se desprende de la ausencia de un sistema de manejo de los residuos sólidos o de un sistema de eliminación de desechos. Grandes volúmenes de gomas químicas se vierten al aire libre. Los desechos químicos de la fábrica se vuelcan a través de una tubería de aguas servidas en el río Farmington, que es el río que utilizan los habitantes de las comunidades adyacentes para bañarse, lavar ropa y para otras tareas domésticas. 11 BOLETIN 94 del WRM Mayo 2005 El informe finaliza con un conjunto de recomendaciones, entre ellas que Firestone Plantation Company tome medidas inmediatas para mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los caucheros, que prohíba el trabajo infantil en la plantación, que limpie los residuos sólidos acumulados en su plantación a lo largo de los años y descontamine los arroyos afectados y el río Farmington. SAMFU exige además que el gobierno liberiano realice de inmediato una evaluación de impacto ambiental en las concesiones y ordene a la compañía que mejore las condiciones de vida y de trabajo de sus empleados; que la obligue a cumplir con las normas y principios internacionales de trabajo; y que le solicite que comience a manufacturar productos terminados para el consumo doméstico y la exportación. En su informe, SAMFU también convoca a las organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos y a los consumidores de caucho de Firestone a presionar a la empresa para que tome medidas para resolver los problemas que se denuncian o a dejar de comprar sus productos en el mercado internacional hasta que se implementen las reformas. Artículo basado en información obtenida de: “Firestone: The Mark of Slavery”, Save My Future Foundation (SAMFU), correo electrónico: samfu1@yahoo.com, http://www.samfu.org/index.html inicio - Sudáfrica: la penosa historia de las plantaciones de eucaliptos y pinos Las plantaciones de monocultivos de árboles a gran escala han sido impuestas en todo el mundo, eliminando otros ecosistemas, cambiando los patrones hídricos, erosionando el suelo, generando pobreza. En el marco de un proyecto de la ONG sudafricana Geasphere para examinar esos impactos sobre los medios de sustento y la cultura de la población rural de la provincia de Mpumalanga, Godfrey Silaule trasmite una imagen vívida de los efectos de esa distorsión sobre la población de la comunidad Graskop: “En primer lugar quisiera expresar mis condolencias a la familia de Ma-Nyathi, a quien entrevisté en mi primera visita a la región; desgraciadamente no pude registrar su relato completo, pero sí recuerdo claramente sus palabras cuando afirmó que si la región no se hubiera convertido en una plantación maderera, ella hubiera seguido aprovechando las propiedades de las medicinas naturales y los emantuli (frutos tradicionales), que aportan vigor, y que se eliminaron para abrir paso a las plantaciones. Su corazón estaba visiblemente acongojado por todos los cambios ocurridos hasta el momento. Habló apasionadamente del pasado como si estuviera reviviéndolo. Contó sobre el desalojo forzado de su familia para dejar espacio a los árboles de eucalipto y pino, y sobre cómo sus hermanos y su esposo lucharon para sobrevivir con los bajos ingresos que obtenían del trabajo en esa industria. Como si supiera que sus días estaban contados, habló de su visita al cementerio de su pueblo, en la zona de la que fueron desplazados cuando ella aún era joven, y sobre los cambios provocados por las plantaciones. Los ríos y laderas están ahora secos a ojos vistas, y los humedales desaparecieron. Estaba visiblemente conmovida al relatar que donde una vez estuviera el huerto de su padre, ahora solo hay grava poco profunda luego de que la capa superficial del suelo y los nutrientes fueran arrastrados por la lluvia. Esto resulta obviamente insignificante si se lo compara con lo que los accionistas consideran ganancias producto de grandes esfuerzos, pero la gente como MaNyathi y como yo se pregunta qué ocurrirá si esta situación persiste durante los próximos veinte años: ¿podrán nuestros hijos y nuestros nietos decir que la fruta que están comiendo es un producto real de los nutrientes del suelo? Su hija, que me dio la bienvenida y me dio la triste noticia de su muerte, me contó cómo su madre le había pedido que la enterrara entre las tumbas de sus ancestros, ya que quería tener la calma del bosque y los cantos eternos de los pájaros que escuchó cuando visitó por última vez el lugar conmigo. Luego me dijo que su madre, que en un tiempo fue pastora, le había contado una vez que la gente sobrevivía sin dinero gracias a todos los frutos que daba nuestro bosque tradicional. Insistió en que su madre no tenía el poder para hacer sentir su descontento con los monocultivos pero que esperaba que yo pudiera denunciarlos con la fuerza necesaria, especialmente ante el 12 BOLETIN 94 del WRM Mayo 2005 gobierno y los productores de monocultivos a gran escala que depredan constantemente nuestro suelo fértil en nombre de la maximización de las ganancias. Que su espíritu descanse en paz”. Por Godfrey Silaule, enviado por Geasphere, correo electrónico: wac@geasphere.co.za, www.geasphere.co.za inicio ASIA - Bangladesh: gasoducto amenaza al Parque Nacional Lawachhara El activista ambiental Philip Gain describe en un informe cómo el gigante petrolero Unocal está construyendo un gasoducto a través del Parque Nacional Lawachhara, lo que constituye una gran amenaza para este singular remanente de bosque. Presentamos aquí extractos de ese informe: El Parque Nacional Lawachhara, un remanente de bosque de 1.250 hectáreas, forma parte de la Reserva Forestal de Bhanugachh Occidental, en el distrito de Maulvi Bazar. El estado de los bosques públicos fuera de los Sundarbans, en el sudoeste del país, es lamentable. El Parque Nacional Lawachhara es hogar de diversas especies de flora y rara fauna silvestre como el gibón Huloc, una especie amenazada de primates, así como de varias especies de aves. En la mañana invernal del 18 de enero (de 2005) salimos del pueblo de Sreemangal hacia el Parque Nacional Lawachhara. Se necesitan apenas veinte minutos para llegar al parque por la carretera que atraviesa una enorme plantación de té perteneciente a la empresa Sterling Company. Hace un siglo y medio, la mayoría de las plantaciones de té que vemos hoy eran bosques. Ahora, al dirigirnos hacia el norte, vemos a nuestra derecha una zona alambrada. Es la planta gasífera de Maulvi Bazar, establecida recientemente. Cerca de allí está el pozo gasífero de Magurchhara, que explotó en 1997 provocando un enorme infierno que causó inmensos daños a suelos, árboles, personas [comunidades étnicas, en particular los Khasi] y vida silvestre. De allí seguimos las vías férreas a través del parque. Avanzamos hasta llegar a un punto donde las vías férreas se cruzan con un camino de tierra que desaparece en el bosque hacia el noroeste. Tenemos que seguir el camino de tierra. Estamos fascinados con la diversidad y el tamaño de los árboles de este lugar. A medida que avanzamos sentimos que estamos en un verdadero bosque, cosa rara de ver en los bosques públicos fuera de los Sundarbans. En algunas partes del bosque, la dorada luz del sol se mezclaba con la neblina. Pero nuestro asombro se ve perturbado por caños de aluminio gigantescos y trabajadores a lo largo de todo el camino de tierra. Unocal, un gigante petrolero multinacional, está instalando un gasoducto que atraviesa el Parque Nacional, en virtud de un contrato con Petrobangla. El establecimiento del gasoducto infringe la Ordenanza de 1973 sobre la (preservación) de la vida silvestre de Bangladesh. Esta Ordenanza prohíbe “todo tipo de caza, muerte o captura de animales salvajes o alteración dentro del parque, así como en un radio de una milla a partir del límite exterior del mismo”. La Ordenanza prohíbe también talar árboles, recolectar otros productos del bosque, extraer cortezas y dañar las plantas. Los ambientalistas alegan que, de acuerdo con la Ley de Conservación del Medio Ambiente de 1995 y las Normas de Conservación del Medio Ambiente de 1997, en el Parque Nacional Lawachhara no pueden establecerse actividades comerciales como este gasoducto. Nishorgo es un proyecto para la protección del Parque Nacional Lawachhara financiado por el gobierno de EEUU a través USAID. El mismo gobierno apoya el establecimiento altamente riesgoso del gasoducto a través del parque. El gasoducto podría haberse construido dando un rodeo a partir del sitio del pozo. Según algunas opiniones, Unocal está construyendo su gasoducto a través del parque para ahorrar dinero. Unocal habla abiertamente de la protección de los bosques y el medio ambiente. Nadie puede dejar de ver la gran cantidad de carteles de Unocal con hermosas palabras a favor de la protección de los árboles y la fauna silvestre. Algunos carteles aconsejan o advierten no molestar a los animales. 13 BOLETIN 94 del WRM Mayo 2005 Nasir Ahmed, el gerente de relaciones públicas de Unocal, declaró en Dhaka que para colocar las tuberías no se utilizarían máquinas y que todo sería hecho en forma manual. El día que visitamos el parque había cinco generadores funcionando para producir la electricidad necesaria para las máquinas de soldar. Los generadores hacían muchísimo ruido. No nos quedaron dudas de que los gibones Huloc habían huido a esconderse. Abandonamos toda esperanza de ver la rara fauna silvestre. Seguimos el camino de tierra, atravesando el bosque hasta el final. A lo largo de todo el camino había caños de acero. Los funcionarios (extranjeros) de Unocal intentaron convencernos de que el gasoducto no causaría daños al bosque porque los caños estarían bajo tierra. También dijeron que se colocarían ladrillos sobre el camino, de modo que los camiones del Departamento Forestal puedan transitar. Esto es alarmante. Dado el tamaño del parque, podemos imaginar qué le ocurrirá a este bosque una vez que el camino de tierra esté listo para soportar vehículos pesados. Ya hay pozos gasíferos y tuberías alrededor del parque. Fuimos testigo de las explosiones e incendios en Magurchhara y Tengratila [yacimiento gasífero en el este de Chhatak que explotó en enero de este año y se incendió, resquebrajando el suelo de la zona y quemando completamente 40 casas], que constituyen una señal de que estas tuberías para transportar gas a través del parque son una amenaza. En octubre de 2004 el primer ministro se apresuró a otorgar el permiso para la instalación del gasoducto. Unocal declara que ha evaluado correctamente la situación. Pero se alega que las evaluaciones ambientales (Examen ambiental inicial y Evaluación de impacto ambiental) realizadas hasta el momento son desatinadas e irregulares. Es difícil juzgar estos informes, ya que no han sido puestos a disposición del público. De un lado del Parque Nacional Lawachhara se encuentra Magurchhara Khasi Punji (una aldea), y del otro está Lawachhara Khasi Punji. No ha habido ninguna consulta con los Punji en relación con el gasoducto. En 1997 el accidente de Magurchhara ocasionó a los habitantes de Magurchhara Punji en particular, daños suficientes como para que ahora estén preocupados por el gasoducto que atraviesa el parque. Por lo tanto, el argumento de Unocal de que el gasoducto a través del Parque Nacional Lawachhara no es motivo de preocupación no satisface a los grupos ambientalistas ni a los residentes locales. Nuestros bosques protegidos y reservas forestales están en una situación precaria. Ahora bien, el aumento de las amenazas para un remanente de bosque como el Parque Nacional Lawachhara es una muy mala señal. Muchos temen que el gasoducto a través del Parque Nacional Lawachhara sea el comienzo de un proceso de destrucción de un bosque singular con una diversidad única. Extractado de “Lawachhara National Park under Severe Threat”, Philip Gain, enviado por el autor, Society for Environment and Human Development (SEHD), correo-e: sehd@citechco.net, www.sehd.org inicio - Birmania: cese del fuego, madereo y concesiones mineras en el estado de Kachin El estado de Kachin, al norte de Birmania (Myanmar), sufre actualmente cambios ecológicos dramáticos. Allí se encuentra una de las últimas grandes zonas de bosques intactos del sudeste asiático continental, uno de los ocho centros más ricas en biodiversidad y más amenazados del planeta. Pero esta zona se encuentra amenazada desde que en 1994 uno de los grupos políticos étnicos más grandes y mejor organizados de Birmania, la Organización para la Independencia de Kachin (Kachin Independence Organization - KIO) acordó un cese del fuego con el régimen militar birmano (State Peace and Development Council - SPDC), que le ha permitido a la KIO conservar sus armas y tener cierta soberanía territorial a cambio de entregar el control de los recursos naturales al SPDC. Las concesiones resultantes del cese del fuego, que ofrecen derecho a explotar los recursos naturales excepcionalmente ricos del estado de Kachin sedujeron a algunas elites de Kachin a acordar el cese del fuego. Por esa razón un anciano de Kachin cree que “si no hubiera un acuerdo de cese del fuego, no tendríamos una crisis ambiental”. 14 BOLETIN 94 del WRM Mayo 2005 Un joven de Kachin explica con sencillez: “Cuando había combates en el estado de Kachin no había posibilidades de tirar abajo los árboles”. Ahora que la guerra ya no impide la extracción de los recursos naturales, el madereo y la minería han aumentado drásticamente en ritmo y en escala, y un informe reciente estima que cada año no menos de 500.000 m³ de madera cruzan la frontera de Kachin hacia Yunnan, China. Dos razones clave son el enorme crecimiento económico de China y la prohibición de madereo en Yunnan de 1998, que llevó a China a importar madera del norte de Birmania para poder satisfacer su demanda insaciable de consumo. Otra razón es que el cese del fuego exigió que la KIO pasara de la extracción de jade, hasta entonces su fuente principal de ingresos, al otorgamiento de concesiones madereras a fin de mantenerse y mantener a su brazo armado, el Ejército Independentista de Kachin (Kachin Independence Army - KIA). “La KIA se autofinanciaba principalmente mediante el jade, pero después del acuerdo de cese del fuego comenzaron a extraer árboles”. Un oficial de la KIA explica con mayor detalle: “Después del cese del fuego, la población local no tiene posibilidades de extraer jade. Ahora los mineros son birmanos porque el gobierno birmano controla las minas de jade y otorga contratos a compañías birmanas”. Además el SPDC ha otorgado numerosas concesiones de extracción de oro a compañías chinas, que envenenan los ríos y a los pobladores con mercurio. La complicidad política entre antiguos enemigos de guerra permite el saqueo conjunto de los recursos naturales en beneficio de unas pocas elites birmanas, chinas y de Kachin, y a expensas de los pobladores locales de Kachin. Esta connivencia entre redes de elites después del cese del fuego permitió que el control sobre los bosques pasara de manos de los jefes de aldea de Kachin a la KIO, el SPDC y los funcionarios y empresarios chinos. El régimen birmano y la KIO intentan justificar las concesiones del cese del fuego ante los pobladores locales de Kachin ofreciendo programas de “desarrollo extractivo”, como por ejemplo construcción de infraestructura. Pero en realidad, “lo único que recibe la población de Kachin es caminos para sacar los árboles”. Las concesiones del cese del fuego dejan de manifiesto cómo el fin de una guerra, que obviamente es beneficioso para la población, puede promover posibilidades para la extracción de recursos naturales y la degradación ambiental que ello conlleva. La situación es tan grave que un líder de Kachin cree que “en este momento el medio ambiente es el problema más importante para el estado de Kachin”. Un médico de Kachin está de acuerdo, pero agregó una advertencia: “La mayoría de la población de Kachin está muy preocupada por la situación ambiental pero no puede quejarse. Si se quejan, reciben una bala o van a la cárcel”. Por Zao Noam, investigador sobre política ambiental en el sudeste asiático, centrado especialmente en Birmania, correo electrónico: zaonoam@yahoo.com inicio - India: un controvertido proyecto de ley decide el destino de comunidades del bosque La Ley (reconocimiento de los derechos sobre la tierra) de Tribus Catalogadas 2005, que pretende reconocer los derechos de los pueblos indígenas que habitan los bosques y están incluidos en la lista de “tribus catalogadas”, sobre los productos del bosque, ha sido sacada de la agenda de discusión del gabinete indio. La ley, formulada por el Ministerio de Asuntos Tribales, está pendiente de consideración por el parlamento, luego de un encendido debate entre grupos sociales, de defensa de los derechos de los grupos indígenas y conservacionistas, en torno a disposiciones del proyecto de ley. La intención declarada de la ley es reconocer los derechos de las “tribus catalogadas” que habitan en el bosque a los productos que éste da, y propone concederles 2,5 hectáreas de tierra por familia, la propiedad de los productos menores del bosque, derechos de pastoreo y acceso a recursos tradicionales de estación. A cambio, las comunidades tendrán la responsabilidad de adoptar algunas medidas de conservación y protección. Algunas organizaciones sociales temen que la ley, en su forma actual, pueda provocar divisiones sociales entre los grupos que se beneficiarían de las disposiciones y aquéllos cuyos intereses no están contemplados, ya que el proyecto de ley excluiría a las tribus que en ciertas zonas no están “catalogadas” pero igualmente están vinculadas 15 BOLETIN 94 del WRM Mayo 2005 al bosque como forma de sustento. “Esto puede crear conflictos entre los pueblos del bosque”, dice Souparna Lahiri, de la ONG Delhi Forum. “¿Cómo es posible que en una aldea del bosque se le den derechos a una comunidad y se le pida a otra que se vaya si no logra demostrar sus derechos como habitante del bosque?”, pregunta Sanjay Bosu Mullick de Jungle Bachao Andolan, con sede en Jharkhand. La medida creará divisiones sociales en aldeas en las que distintas comunidades han convivido en paz durante décadas. “El gobierno suprimirá el derecho al alimento y al trabajo a gente a la cual se le dirá que abandone su hábitat”, añade. Según Soumitra Ghosh, activista del norte de Bengala, al transferir toda la autoridad de iniciar acciones para determinar la extensión de los derechos sobre el bosque que pueda otorgarse a las “tribus catalogadas”, el proyecto de ley será casi imposible de llevar a la práctica en las zonas no catalogadas e incluso en las zonas catalogadas donde no se ha constituido o formado debidamente un Gram Sabha (el órgano que nuclea a las personas registradas en los padrones electorales de una aldea o un grupo de aldeas y que elige a las autoridades locales). El proyecto de ley tampoco es claro acerca de cómo se registrarán y protegerán los recursos de propiedad común, como pasturas y bosques aptos para el cultivo “jhum” (cultivo migratorio que implica la roza y quema de la biomasa del bosque. El “jhum” es una forma tradicional de agricultura basada en un sistema de conocimiento indígena y constituye una forma importante de sustento para las comunidades indígenas del noreste de la India), dentro del marco de las 2,5 hectáreas por familia, opina Ghosh. “En realidad, la mayor dificultad de este proyecto de ley es que confunde ‘tribus catalogadas’ con “adivasis” y con poblaciones de comunidades tradicionales que habitan los bosques, que abarcan también a gran cantidad de poblaciones no catalogadas. El resultado final será que el proyecto de ley, en su forma actual, será totalmente inaceptable para un gran sector de las comunidades del bosque e inaplicable en otras zonas de India”. Artículo basado en información obtenida de: “India shelves law empowering tribals”, One World South Asia, mayo de 2005, http://forests.org/articles/reader.asp?linkid=41626 inicio - Taiwán: el “desarrollo” está destruyendo los manglares Taiwán tiene muchos ecosistemas diferentes. Debido a su ambiente y topografía de gran complejidad, la isla es extremadamente rica en vida animal y vegetal. En tierra hay bosques tropicales costeros, bosques latifoliados de follaje perenne, bosques mixtos de coníferas y latifoliados, bosques de coníferas y praderas. En cuanto al agua, la isla tiene ríos, pantanos, lagos, estuarios, costas marítimas, arrecifes de coral, así como importantes humedales. A pesar de su pequeño tamaño, Taiwán tiene bastantes zonas de humedales, entre las que se cuentan los lagos Yuanyang, Takui y Hsiaokui, los pequeños lagos de Taoyuan, el pantano de Kuantu, la isla Luchou en Wuku y los manglares costeros. Los humedales incluyen lagos, pantanos y otras zonas inundadas permanente o intermitentemente. Los manglares de Taiwán se concentran en las zonas costeras del sudoeste: hay nueve en el norte, cinco en el centro y no menos de diecisiete en el sur, con lo que el total de manglares en toda la isla asciende a veintidós. La mayor parte de los bosques de mangle de Taiwán se sitúa en la línea costera occidental. Hace dos décadas los manglares, compuestos de seis especies diferentes de mangle, cubrían extensas superficies de tierra. Hoy quedan apenas cuatro especies, en sitios cada vez más reducidos. En el pasado, los manglares fueron disminuyendo a causa del uso excesivo y la pérdida de humedales por la expansión e intensificación de la agricultura, pero hoy las amenazas de devastación las plantean actividades como la piscicultura, la construcción de puertos, los esfuerzos para ganarle tierra al mar, las zonas industriales, el turismo, la contaminación ambiental, la expansión de las zonas residenciales y el desarrollo de obras de infraestructura. 16 BOLETIN 94 del WRM Mayo 2005 Los grupos locales que trabajan en la protección de manglares y humedales están instrumentando iniciativas de conservación, y los gobiernos locales de las zonas de manglares están convirtiendo los manglares en bosques de protección contra el viento, pero los manglares siguen sufriendo daños y disminuyendo rápidamente como resultado del modelo de desarrollo predominante. Por lo tanto, la protección de los manglares en Taiwán exige importantes cambios en el desarrollo económico para que éste sea compatible con los esfuerzos realizados en pos de la conservación. Artículo basado en información de: “Conservation of Mangroves in Taiwan”, MAP News, edición 154, 24 de abril de 2005, enviado por Alfredo Quarto, MAP, correo-e: mangroveap@olympus.net inicio OCEANIA - Australia: Gunns planea enorme nueva planta de celulosa en Tasmania Antes de talar árboles, la industria maderera de Tasmania divide los bosques en áreas de corte. Abre carreteras atravesando el bosque con bulldozers. Una vez taladas las áreas de corte, se eligen sólo los troncos grandes. La gran cantidad de madera restante se acumula en pilas. Los helicópteros tiran lo que la industria llama gel de diesel licuado (y el resto de nosotros llamamos napalm) y se quema el resto del bosque. Enormes nubes de humo flotan sobre Tasmania durante semanas. La industria maderera no se detiene allí. Fumiga herbicidas para evitar que el bosque vuelva a crecer. Las comadrejas, canguros y otras especies silvestres que vivían en los bosques ahora son plagas, al menos en lo que concierne a la industria. Los trabajadores colocan zanahorias con veneno 1080 entre las filas de plantines y en los bordes de los bosques. El año pasado murieron casi 100.000 animales como resultado del veneno 1080. Una vez que las plantaciones de monocultivo de árboles comienzan a crecer, los gerentes de la plantación utilizan helicópteros para fumigar las tierras con plaguicidas, herbicidas y fertilizantes. La población cercana a la plantación también ha sido fumigada. Corriente abajo de las plantaciones, las fuentes de agua fueron envenenadas por el cóctel químico con que se fumigan las plantaciones. Las plantaciones industriales de árboles están secando los pantanos, los arroyos y los ríos. “Las plantaciones de monocultivo que reemplazan a los bosques primarios absorben tanta agua subterránea que los ríos se están secando”, escribió el autor tasmanio Richard Flanagan, en un artículo publicado el año pasado en el periódico inglés Guardian. Flanagan describió lo que está sucediendo como “una tragedia ecológica incomprensible”. El eucalipto de pantano de Tasmania (Eucalyptus regnans) es el árbol más grande del mundo dentro del orden de las Angiospermas. Estos eucaliptos pueden alcanzar los 85 metros de altura y vivir por varios cientos de años. Los bosques también incluyen mirto, sasafrás y pinos de Tasmania. El senador Bob Brown, líder del Partido Verde Australiano, describe los bosques de Tasmania como “algunos de los bosques más magníficos de la Tierra”. Desde 1970, Tasmania ha estado exportando sus bosques en forma de astillas de madera para las compañías de celulosa y papel de Asia. Cada año Tasmania exporta unos 5,5 millones de toneladas de astillas y cada año la industria maderera de Tasmania tala más de 20.000 hectáreas de bosque. Hoy en día solo queda un 20 por ciento del área de bosques primarios. Más de la mitad de lo que queda está amenazado por el madereo. La industria ni siquiera es muy buena para proporcionar trabajo. Mientras que las ganancias de las compañías madereras se han elevado, el aumento de la mecanización ha significado la pérdida de más de 5.000 empleos en los últimos 25 años. Los bosques de Tasmania han sido protagonistas de algunas de las campañas ambientales más valientes y determinadas del mundo. Durante décadas la población ha resistido a la destrucción corporativa de sus bosques. Han sido amenazados con violencia, arrestados y atacados. En noviembre de 2003, Greenpeace y la Wilderness 17 BOLETIN 94 del WRM Mayo 2005 Society establecieron la estación Global Rescue, una plataforma en un eucalipto gigante a 65 metros de altura en el valle Styx, en un área boscosa conocida por la compañía maderera Gunns Limited como la zona de cosecha SX13C. Fundada por los hermanos John y Thomas Gunn en 1875, hoy la compañía Gunns domina la industria de producción de astillas de madera en Tasmania. Gunns posee 180.000 hectáreas de tierra y maneja 100.000 hectáreas de plantaciones. La compañía emplea más de 1.200 personas y el año pasado obtuvo ganancias de 105 millones de dólares australianos. En 2000, Gunns compró la empresa de astillas Boral y al año siguiente adquirió la compañía forestal North Forest Products. Desde entonces Gunns ha tenido casi el monopolio de las exportaciones de astillas de madera en Tasmania. En el Informe Anual 2004, el presidente ejecutivo de Gunns, John Gay, escribía que “la Compañía se ha comprometido a ejecutar operaciones forestales sostenibles”. Pero cuando el periodista televisivo Graham Davis le preguntó a Gay sobre las especies protegidas que estaban siendo envenenadas por el veneno 1080, Gay replicó: “Bueno, hay demasiadas y tenemos que mantenerlas en niveles razonables”. Entre los accionistas más importantes de Gunns se incluyen Concord Capital, Deutsche Bank, Perpetual Trustees Australia y AMP. Entre los principales clientes de la compañía en Japón se incluyen Mitsubishi Paper Mills, Oji Paper, Daio Paper, Chuetso Paper y Nippon Paper. El año pasado, Mitsubishi anunció que dejaría de comprar astillas de madera de los bosques primarios de Tasmania “tan pronto como sea posible”. En junio de 2004, Gunns anunció que había contratado a la firma consultora forestal finlandesa Jaakko Pöyry para que realizara un estudio de viabilidad de seis meses sobre el desarrollo de una planta de celulosa de 800.000 toneladas al año. Será la “planta de celulosa más verde del mundo”, según el sitio web de Gunn. Pero la planta consumirá unos tres millones de toneladas de madera al año. Gunns hará funcionar la planta 24 horas al día, siete días a la semana. La presión por continuar la tala de bosques de Tasmania aumentará. La población que habita cerca de la planta propuesta está preocupada por la contaminación del aire y el agua que producirá la planta. En el valle Tamar, lugar propuesto para la construcción de la planta de celulosa, las condiciones meteorológicas y topográficas se combinan frecuentemente para atrapar la contaminación en el valle. Les Rochester, vocero del Comité de Acción de los Residentes de Tamar, señaló que “la región ya tiene uno de los niveles más altos de contaminación por partículas del mundo”. Sin embargo, Gunns no parece estar interesada en escuchar las preocupaciones de nadie. En diciembre de 2004, Gunns inició un juicio contra 20 ambientalistas, exigiendo compensación por daños por un total de 6,3 millones de dólares australianos. En el juicio están incluidos el senador Bob Brown, Wilderness Society y la organización Doctors for Forests, un grupo de médicos preocupados por los efectos que tienen sobre la salud humana las sustancias químicas utilizadas en forestación. El día después de que Gunns presentara la demanda, unas 700 personas protestaron en Hobart contra el intento de Gunns de silenciar sus críticas. En un discurso durante la protesta, el autor Richard Flanagan dijo “Esta demanda redefine la práctica de la democracia como el delito de conspiración. Ya no se trata de la conservación ni de Tasmania. Es una violación flagrante a nuestras libertades. Ante esto, solo podemos temer por lo que esto implica y prepararnos para combatirlo, y combatirlo y nunca dejar de combatirlo”. Por Chris Lang, correo electrónico: chrislang@t-online.de inicio 18